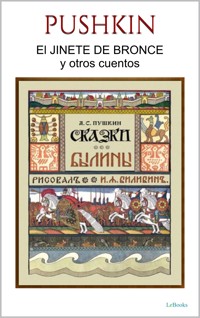0,59 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La obra de Aleksandr Pushkin sirvió de crisol donde se fundieron la precisión de la lengua escrita con la fértil fantasía de la lengua hablada. En "La hija del capitán", bajo la influencia de Walter Scott, Pushkin, con una sinceridad alejada de la exagerada afectación romántica, se sirve de un hecho histórico para explorar literariamente uno de los temas constantes en la historia de la sociedad rusa: el conflicto entre un sistema despótico e injusto y un pueblo sometido y humillado. Publicada en 1836, "La hija del capitán" es una novela histórica aunque narre hechos prácticamente contemporáneos a la vida de Pushkin. La obra está considerada como una de las mejores de la literatura rusa y, en palabras de Gógol, "la pureza y la simplicidad alcanzan tal altura, que la verdad misma parece artificial y caricaturesca".
Piotr Andréyevich llega con su fiel criado Savélich a la fortaleza Belogórskaya. Allí se enamora de María Ivánovna, la hija del capitán...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Aleksandr Pushkin
La hija del capitán
Tabla de contenidos
LA HIJA DEL CAPITÁN
CAPITULO I
CAPITULO II
CAPITULO III
CAPITULO IV
CAPITULO V
CAPITULO VI
CAPITULO VII
CAPITULO VIII
CAPITULO IX
CAPITULO X
CAPITULO XI
CAPITULO XII
CAPITULO XIII
CAPITULO XIV
Notas a pie de página
LA HIJA DEL CAPITÁN
CAPITULO I
El sargento de la guardia
Si perteneciera a la guardia, pronto sería capitán.
«Pero no ha de ser así; no serviré en el ejército».
No es dificil imaginar las penalidades que me esperan.
………………………………………………………………
—¿Y de quién es hijo?
KNIAZHMIN[1]
Mi padre, Andréi Petróvich Griniov, de joven sirvió con el conde Münnich y se jubiló en el año 17… con el grado de teniente coronel. Desde entonces vivió en su aldea de la provincia de Simbirsk, donde se casó con la joven Avdotia Vasílevna, hija de un indigente noble de aquella región. Tuvieron nueve hijos. Todos mis hermanos murieron de pequeños. Me inscribieron de sargento en el regimiento Semionovski gracias al teniente de la guardia, el príncipe B., pariente cercano nuestro, pero disfruté de permiso hasta el fin de mis estudios. En aquellos tiempos no nos educaban como ahora. A los cinco años fui confiado a Savélich, nuestro caballerizo, al que hicieron díadka[2] mío porque era abstemio. Bajo su tutela hacia los doce años aprendí a leer y escribir en ruso y a apreciar, muy bien instruido sobre ello, las cualidades de un lebrel, Entonces mi padre contrató para mí a un francés, monsieur Beaupré, que fue traído de Moscú con la provisión anual de vino y de aceite de girasol. Su llegada no gustó nada a Savélich. «Gracias a Dios —gruñía éste para sus adentros—, parece que el niño está limpio, peinado y bien alimentado. ¿Para qué gastar dinero y traer a un musié, como si los señores no tuvieran bastante gente suya?».
En su patria Beaupré había sido peluquero. Luego fue soldado en Prusia y después llegó a Rusia pour étre «Outchitel» [3], pero sin comprender bien el significado de esta palabra. Era un buen hombre, aunque frívolo y ligero de cascos en extremo. Su debilidad principal era su pasión por el bello sexo; no pocas veces sus efusiones le valían golpes que le hacían quejarse días enteros. Además, no era (según su propia expresión) «enemigo de la botella», es decir (hablando en ruso), le gustaba beber más de la cuenta. Pero, en vista de que en casa el vino se servía sólo en la comida y no más de una copa, y generalmente se olvidaban del preceptor, mi Beaupré no tardó en acostumbrarse al licor ruso, y hasta llegó a preferirlo a los vinos de su país, por ser aquél mucho más sano para el estómago. En seguida hicimos buenas migas y, aunque según el contrato tenía que enseñarme «francés, alemán y todas las ciencias», prefirió que yo le enseñara a chapurrear el ruso y luego cada uno se dedicó a sus cosas. Vivíamos en amor y compañía. Yo no deseaba otro mentor. Pero pronto nos separó el destino, y fue por lo siguiente: Un día la lavandera Palashka, una moza gorda y picada de viruelas, y Akulka, la tuerta que cuidaba de las vacas, se pusieron de acuerdo y se arrojaron a los pies de mi madre confesando su vergonzosa debilidad y quejándose entre sollozos del musié, que había abusado de su inocencia. A mi madre no le gustaban esas cosas, por lo que se quejó a mi padre. Él hacía justicia rápidamente. En seguida mandó llamar al granuja francés. Le dijeron que musié estaba dándome una clase. Entonces mi padre se dirigió a mi habitación. A todo esto, Beaupré estaba durmiendo en la cama con el sueño de la inocencia. Yo estaba muy ocupado. Es de saber que habían adquirido para mí, en Moscú, un mapa geográfico. Estaba colgado en la pared sin ninguna utilidad y hacía tiempo que me tentaba con su tamaño y buena calidad del papel. Decidí fabricar una cometa y, aprovechando el sueño de Beaupré, puse manos a la obra. Mi padre entró precisamente en el momento en que yo estaba pegando una cola de estropajo al cabo de Buena Esperanza. Al ver mis ejercicios de geografía, mi padre me tiró de una oreja; luego se acercó corriendo a Beaupré, le despertó con bastante poco miramiento y le reprochó su descuido. Beaupré, confundido, quiso incorporarse, pero no pudo; el pobre francés estaba completamente borracho. Era demasiado. Mi padre le levantó de la cama por las solapas, le echó de la habitación a empujones y aquel mismo día le despidió, con gran satisfacción de Savélich. Así terminó mi educación.
Yo hacía vida de niño, persiguiendo las palomas y jugando al paso con los hijos de nuestros criados. Entre tanto cumplí dieciséis años, y entonces cambió mi destino.
Un día de otoño mi madre estaba haciendo dulce de miel en el comedor y yo, relamiéndome, miraba la espuma que se levantaba. Mi padre, junto a la ventana, leía el «Almanaque de la Corte», que recibía todos los años. Este libro ejercía sobre él una gran influencia; nunca lo leía sin un interés especial y su lectura le producía un fuerte acceso de bilis. Mi madre, que conocía de memoria sus manías y costumbres, siempre trataba de meter el desdichado libro lo más lejos posible y, gracias a ello, a veces el «Almanaque de la Corte» no caía en sus manos durante meses enteros. Pero, cuando, por casualidad, lo encontraba, ya no lo soltaba durante horas y horas.
Como decía, mi padre estaba leyendo el «Almanaque de la Corte» encogiéndose de hombros de vez en cuando y repitiendo a media voz: «¡Teniente general! ¡Era sargento en mi compañía!… ¡Caballero de ambas órdenes rusas!… Parece que fue ayer cuando nosotros dos…». Por fin mi padre tiró el «Almanaque» al sofá y se quedó absorto en un pensamiento profundo que no presagiaba nada bueno.
De pronto se dirigió a mi madre:
—Avdotia Vasílevna, ¿cuántos años tiene Petrusha?
—Ya ha cumplido dieciséis —contestó mi madre—. Petrusha nació el mismo año en que la tía Nastasia Guerásimovna se quedó tuerta y, además…
—Bueno —interrumpió mi padre—, ya es hora de que empiece su servicio. Ya está bien de correr por los cuartos de las criadas y de subirse a los palomares.
La idea de una próxima separación sorprendió tanto a mi madre, que dejó caer la cuchara en la cacerola y le corrieron lágrimas por la cara. En cambio, sería difícil describir mi entusiasmo. La idea del servicio iba unida para mí a la idea de la libertad y de los placeres de la vida de Petersburgo. Ya me veía oficial de la guardia, lo cual me parecía el máximo de la felicidad humana.
A mi padre no le gustaba cambiar de intención ni aplazar su cumplimiento. Quedó decidido el día de mi partida. La víspera, mi padre anunció que pensaba darme una carta para mi futuro jefe y pidió papel y pluma.
—No te olvides, Andréi Petróvich —dijo mi madre— de saludar de mi parte al príncipe B., y dile que no deje a Petrusha sin protección.
—¡Qué tontería! —contestó mí padre frunciendo el entrecejo—. ¿Por qué crees que voy a escribir al príncipe B?
—¿No habías dicho que ibas a escribir al jefe de Petrusha?
—¿Y eso qué tiene que ver?
—Que el jefe de Petrusha es el príncipe B: Petrusha está inscrito en el regimiento Semionovski.
—¡Está inscrito! ¿Y qué me importa que esté inscrito? Petrusha no irá a Petersburgo. ¿Qué puede aprender sirviendo en Petersburgo? A gastar dinero y a divertirse. No, que sirva en el ejército, que sepa lo que es el trabajo, que huela a pólvora y sea un soldado y no un tunante ¡inscrito en la guardia! ¿Dónde está su pasaporte? Tráemelo.
Mi madre buscó mi pasaporte, que tenía guardado en una caja junto a la camisa con que me había bautizado, y se lo dio a mi padre con mano temblorosa. Mi padre lo leyó detenidamente, lo puso en la mesa y empezó la carta.
La curiosidad me devoraba. ¿Adónde me mandaría, si no era a Petersburgo? No quitaba el ojo de la pluma de mi padre, que se movía, para mi desesperación, con bastante lentitud. Por fin la terminó, metió la carta en un sobre con el pasaporte, cerró éste, quitóse los anteojos, me llamó y me dijo:
—Aquí tienes una carta para Andréi Kárlovich, mi viejo amigo y camarada. Vas a Oremburgo a servir a sus órdenes.
¡Todas mis brillantes esperanzas se derrumbaban! En lugar de la alegre vida de Petersburgo, me esperaba el aburrimiento en una región remota y oscura. El servicio, que hacía un minuto había despertado mi entusiasmo, ahora me parecía una verdadera desgracia. ¡Pero no había nada que hacer! A la mañana siguiente trajeron a la puerta de casa una kibitkcí[4] de viaje y colocaron en ella una maleta, un pequeño baúl, en el que se introdujo todo lo que hacía falta para el té, y varios bultos con bollos y empanadillas, últimas muestras de los mimos caseros. Mis padres me bendijeron. Mi padre me dijo:
—Adiós, Piotr. Sé fiel al que hayas jurado fidelidad; obedece a tus superiores; no persigas sus favores; no busques trabajo, pero no lo rehúyas tampoco, y recuerda el proverbio: «Cuida la ropa cuando está nueva y el honor desde joven».
Mi madre, entre lágrimas, me pedía que cuidara mi salud y ordenaba a Savélich que vigilara al niño. Me pusieron un tulup[5] de conejo y encima un abrigo de piel de zorro. Emprendimos el camino, yo sentado en la kíbitka junto a Savélich y llorando amargamente.
Aquella misma noche llegué a Simbirsk, donde pensaba pasar un día para comprar varias cosas, tarea que encargué a Savélich. Me instalé en una hostería. Desde por la mañana, Savélich se fue de compras. Aburrido de mirar por la ventana a una callejuela sucia, me dediqué a recorrer todas las habitaciones. Al entrar en la sala de billar, vi a un señor alto, de unos treinta y cinco años, con un largo bigote negro, en bata, con el taco en una mano y una pipa entre los dientes. Estaba jugando con el mozo, que al ganar se tomaba una copa de vodka y al perder se metía a cuatro patas debajo de la mesa. Me puse a observar el juego. A medida que proseguía, los paseos a cuatro patas iban siendo más frecuentes, hasta que por fin el mozo se quedó debajo de la mesa. El señor pronunció varias palabras fuertes a modo de oración fúnebre y me propuso jugar una partida. Rehusé diciendo que no sabía. Por lo visto, esto le pareció extraño. Me miró con cierta lástima, pero nos pusimos a hablar. Me enteré de que se llamaba Iván Ivánovich Surin, que era capitán del regimiento de húsares, que se encontraba en Simbirsk reclutando soldados y que vivía en la hostería. Surin me invitó a comer con él lo que hubiera, como soldados. Accedí con gusto. Nos sentarnos a la mesa. Surin bebía mucho y me hacía beber diciendo que había que acostumbrarse al servicio, me contaba anécdotas militares que me hacían retorcer de risa, y cuando nos levantarnos de la mesa éramos ya muy amigos. Entonces se ofreció a enseñarme a jugar al billar.
—Es indispensable —me dijo— para los que somos militares. Por ejemplo, llegas en una marcha a un pueblecito. ¿Qué vas a hacer? No va a ser todo pegar a los judíos. Quieras que no, tienes que ir a una hostería a jugar al billar; y para eso hay que saber hacerlo.
Yo quedé completamente convencido y me dediqué al aprendizaje con gran aplicación. Surin me animaba con voz fuerte; se sorprendía de mis rápidos progresos y al cabo de varias lecciones me propuso que jugáramos dinero, no más de un grosh[6], no por ganar, sino sólo por no jugar de balde, lo cual, según él, era una de las peores costumbres. También accedí a ello, y Surin pidió ponche y me convenció de que lo probara, repitiendo que había que acostumbrarse al servicio y que sin ponche no hay servicio. Le hice caso. Entre tanto, nuestro juego seguía adelante. Cuanto más sorbía de mi vaso, más valiente me sentía. A cada instante las bolas volaban por encima del borde de la mesa; yo me acaloraba, reñía al mozo, que contaba según le parecía, constantemente subía la apuesta…; en una palabra, me portaba como un chiquillo recién liberado de la tutela familiar. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. Surin miró el reloj, dejó el taco y me anunció que yo había perdido cien rublos. Esto me azoró un poco: mi dinero lo guardaba Savélich. Empecé a disculparme, pero Surin me interrumpió:
—¡Por favor! No te preocupes. No me corre ninguna prisa, y mientras tanto vamos a ver a Arinushka.
¿Qué iba a hacer? El final del día fue tan indecoroso como el principio. Cenamos en casa de Arinushka. Surin me servía vino constantemente, repitiendo que había que acostumbrarse al servicio. Al levantarme de la mesa, apenas podía tenerme en pie. A media noche Surin me llevó a la hostería.
Savélich nos recibió en la puerta y se quedó boquiabierto al ver las inequívocas señales de mi celo por el servicio.
—¿Qué te ha pasado, señor? —preguntó con voz acongojada—. ¿Dónde te has puesto así? ¡Dios mío de mi vida, nunca te había pasado nada igual!
—¡Cállate, viejo chocho! —pronuncié con dificultad—. Estarás borracho; vete a la cama… y acuéstame.
Al día siguiente me desperté con dolor de cabeza, recordando vagamente las peripecias del día anterior. Mis pensamientos fueron interrumpidos por Savélich, quien entró en mi habitación con una taza de té.
—Pronto empiezas, Piotr Andréyevich —dijo moviendo la cabeza—, pronto empiezas a divertirte. ¿A quién habrás salido? Ni tu padre ni tu abuelo han sido unos borrachos; de tu madre no hay ni que hablar: en su vida no ha probado otra cosa que kvas [7]. ¿Y quién tiene la culpa? El maldito musié. No hacía más que ir a ver a Anripievna: Madame je vous príe, vodka[8]. ¡Ahí tienes el je vous príe! ¡Mucho bien te ha hecho el hijo de perra! Y todo por hacer outchitel a ese descreído, ¡como si el señor no tuviera bastante gente suya!
Me sentía avergonzado. Me volví de espaldas y dijo a Savélich:
—Vete; no quiero té.
Pero no era fácil parar a Savélich cuando se ponía a sermonear.
—Ya ves, Piotr Andréyevich, ya ves lo que es la bebida. Te pesa la cabeza, no puedes comer. Un hombre que bebe no sirve para nada… Toma salmuera de pepino con miel, y lo mejor para despejarte es una copita de licor. ¿Quieres que te lo sirva?
En aquel momento entró un chico y me dio una carta de Surin. La abrí y leí lo siguiente:
Querido Piotr Andréyevich, ten la amabilidad de mandarme con este chico los cien rublos que me debes desde ayer. Me hace mucha falta ese dinero.
Queda a tu disposición.
IVÁN SURIN
No había nada que hacer. Adopté una actitud indiferente y, dirigiéndome a Savélich, quien era «guardián de mi dinero, mi ropa y todos mis asuntos», le ordené que diera al chico cien rublos.
—¿Cómo? ¿Para qué? —preguntó sorprendido Savélich.
—Se los debo —contesté con toda la frialdad posible.
—¡Se los debes! —repuso Savélich, cada vez más sorprendido—. ¿Y cuándo has podido dejárselos a deber? Aquí hay algo que no está claro. Digas lo que digas, no pienso dárselo.
Pensé que si en aquel momento decisivo no llegaba a dominar al obstinado viejo, en el futuro me sería muy difícil liberarme de su tutela; por lo que, mirándole con arrogancia, le dije:
—Soy tu señor y tú eres mi criado. El dinero es mío. Lo he perdido porque me ha dado la gana. Haz el favor de no ser impertinente y cumple lo que te mandan.
Savélich quedó tan perplejo al oír mis palabras, que se limitó a sacudir las manos mirándome fijamente.
—¿A qué esperas? —grité enfadado.
Savélich se echó a llorar.
—Hijo mío, Piotr Andrévich —pronunció con voz temblorosa—, no me hagas morir del disgusto. Haz caso del viejo: escribe a ese bandido y dile que todo fue una broma, que nunca hemos tenido ese dinero. ¡Cien rublos! ¡Dios misericordioso! Dile que tus padres te han prohibido jugar a todo lo que no sea a las nueces.
—Cállate de una vez —le interrumpí severamente— dame ahora mismo el dinero o te echo a la calle.
Savélich me miró con gran tristeza y fue en busca de mi deuda. Me daba pena el pobre viejo, pero quería liberarme y demostrar que ya no era un niño. Mandamos el dinero a Surin. Savélich se apresuró a sacarme de la dichosa hostería. Volvió con la noticia de que los caballos ya estaban preparados. Con la conciencia intranquila y un mudo arrepentimiento salí de Simbirsk sin haberme despedido de mi maestro y seguro de no volver a verle.
CAPITULO II
El guia
Tierra nueva, patria mía
Pequeño rincón desconocido.
Ignoro como he llegado hasta ti.
En este mal caballo que tengo;
Mi arrojo y mi juventud,
Y el vino que he bebido
me han traído, sin duda hasta aquí
(Canción antigua).
Durante el viaje mis pensamientos no fueron agradables. El dinero perdido era bastante considerable en aquel tiempo. No podía dejar de reconocer que mi comportamiento en la hostería de Simbirsk fue estúpido y me sentía culpable ante Savélich. Todo esto me atormentaba. El viejo iba sentado en el pescante volviéndome la espalda, callado, suspirando de vez en cuando. Quería hacer las paces con él cuanto antes, pero no sabía cómo empezar. Al fin le dije:
—Ya está bien, Savélich; hagamos las paces; ya sé que tengo la culpa. Ayer me porté mal y te ofendí sin razón. Te prometo que en adelante seré más sensato y te obedeceré, No te enfades, hagamos las paces.