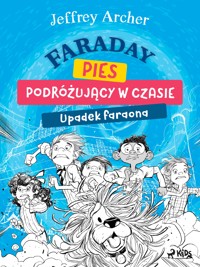Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Jamwal y Nisha se enamoran en Delhi, mientras esperan a que el semáforo se ponga en verde… así empieza una de los quince relatos que Jeffrey Archer ha reunido de todos los rincones del mundo durante los últimos cinco años hasta formar esta, su quinta antología de fascinantes cuentos cortos. Desde Alemania nos llega «Obra maestra», la historia de un óleo de incalculable valor que lleva en la misma familia doscientos años, hasta que… De las Islas del Canal, una historia en la que una bola de golf salida de un petardo de navidad cambiará la vida de un joven para siempre… Desde Italia, el relato de un muchacho que intenta reservar una habitación de hotel, aunque acabará en la cama con la recepcionista, sin saber que ella… Desde Inglaterra, el cuento de una mujer que le explica a su marido por qué es imposible que un par de zapatos de diseño hayan salido ardiendo, porque… Algunas de estas historias provocarán la risa en el lector. Otras conseguirán que rompa a llorar. Y todas, sin excepción, lo dejarán hipnotizado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jeffrey Archer
La historia que hay detrás
Translated by Jesús Cañadas
Saga
La historia que hay detrás
Translated by Jesús Cañadas
Original title: And Thereby Hangs a Tale
Original language: English
Copyright © 2010, 2021 Jeffrey Archer and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726491777
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Para Simon Bainbridge
Agradecimientos
Me gustaría darles las gracias a las siguientes personas por su ayuda y sus valiosos consejos:
Simon Bainbridge, Rosie de Courcy, Alison Prince, Billy Little, David Russell, Nisha y Jamwal Singh, Jerome Kerr-Jarrett, Mari Roberts, Jonathan Ticehurst, Mark Boyce y Brian Wead.
GRUMIO
Ante todo, he de decirte que mi caballo está cansado, pues mi señor y mi señora de él se han caído.
CURTIS
¿Cómo ha sido?
GRUMIO
Cayeron de sus sillas de montar en medio del barro, y no querrás saber la historia que hay detrás.
CURTIS
Cuéntamela, buen Grumio.
La fierecilla domada
Acto IV, escena I
PREFACIO
He aquí varias historias de entre las muchas que he recopilado en mis viajes por todo el mundo durante los últimos seis años. Diez de ellas, marcadas con un asterisco al igual que en mis otras colecciones de relatos pasadas, están basadas en hechos reales. Las otras cinco son resultado de mi imaginación.
Me gustaría darles las gracias a todos los que me han inspirado con sus historias. Aunque dentro de cada uno de nosotros no siempre hay un libro, a menudo sí que hay un cuento corto tremendamente bueno.
Jeffrey Archer
Mayo de 2010
PEGADO A TI *1
Jeremy le lanzó una mirada a Arabella, sentada al otro lado de la mesa. Aún no podía creerse que hubiese aceptado casarse con él.
Arabella le mostraba aquella sonrisa tímida que tanto lo había cautivado la primera vez que se conocieron. De repente, un camarero apareció a su lado.
—Tomaré un expreso —dijo Jeremy—. Y mi prometida… —aún le sonaba raro llamarla así—… tomará un té de menta.
—Muy bien, señor.
Jeremy se contuvo de echar un vistazo alrededor de la sala, llena de «parroquianos» que sabían a la perfección dónde estaban y qué se esperaba de ellos, mientras que él jamás había estado una sola vez en el Ritz. Por los saludos y besos al aire de los clientes que entraban y salían sin parar de la sala, estaba claro que Arabella conocía a todo el mundo allí, desde el maître a varios de los actores principales de «la escena», tal y como Arabella se refería a ellos. Jeremy se acomodó en la silla e intentó relajarse.
Se habían conocido en Ascot. Arabella se encontraba en el recinto real y miraba hacia afuera, mientras que Jeremy estaba fuera y miraba hacia el palco real. Así había imaginado que sería, hasta el momento en que Arabella le mostró aquella sonrisa hechicera al salir del recinto y susurrarle al pasar:
—Apuesta todo lo que tengas a Trompetero.
A continuación, se alejó en dirección a los reservados.
Jeremy siguió su consejo y apostó veinte libras a Trompetero, el doble de lo que solía apostar. Al volver a las gradas, vio que el caballo había ganado y que las apuestas estaban cinco a uno. Volvió a toda prisa al palco real para darle las gracias y, al mismo tiempo, con la esperanza de que le diese algún consejo más para la siguiente carrera. Ella, sin embargo, había desaparecido. Jeremy quedó decepcionado, pero, aun así, apostó cincuenta libras de lo que había conseguido a un caballo que el Daily Express daba por ganador. La cosa acabó en un fiasco; al día siguiente, el periódico solo mencionó al caballo al mencionar los nombres de los que también participaron.
Jeremy volvió al recinto real por tercera vez, con la esperanza de volverla a ver. Echó un vistazo por el potrero, ahora mismo lleno de elegantes señores vestidos con trajes chaqué y pequeñas identificaciones prendidas de las solapas, todos con exactamente el mismo aspecto. Los acompañaban sus esposas y novias, embutidas en vestidos de diseño y tocadas con escandalosos sombreros, enfrascadas con todas sus fuerzas en no parecerse a nadie. Entonces la vio, de pie junto a un tipo alto y de porte aristocrático que se agachaba para escuchar con atención a un jockey vestido con rayas horizontales rojas y amarillas. La chica no parecía tener el menor interés en la conversación, porque empezó a mirar alrededor. Sus ojos se toparon con Jeremy. Volvió a esbozar aquella amistosa sonrisa. Le susurró algo al tipo alto y, a continuación, atravesó el recinto hasta llegar junto a él.
—Espero que hayas seguido mi consejo —le dijo.
—Claro que sí —dijo Jeremy—. Pero ¿cómo lo sabías?
—Es el caballo de mi padre.
—¿Debería volver a apostar por el caballo de tu padre en la siguiente carrera?
—Por supuesto que no. No deberías apostar por nada a no ser que estés seguro de ganar. Espero que hayas ganado lo suficiente como para invitarme a cenar esta noche.
Jeremy no respondió de inmediato, pero solo porque no creía haber oído bien. Al cabo, se las arregló para tartamudear:
—¿Adónde te gustaría ir?
—A Ivy, a las ocho en punto. Por cierto, me llamo Arabella Warwick.
Sin más palabra, giró sobre los talones y regresó a su asiento.
Bastante sorpresa habría sido para Jeremy que Arabella se hubiese dignado siquiera a mirarlo dos veces; mucho más de esa invitación a cenar. No esperaba que aquella cena acabase en nada especial, pero, ya que Arabella había pagado la cena, tampoco tenía nada que perder.
Arabella llegó pocos minutos después de la hora acordada. Cuando entró en el restaurante, varios pares de ojos masculinos la siguieron hasta la mesa de Jeremy. En el restaurante le habían dicho que no tenían ni una mesa libre… hasta que mencionó el nombre de Arabella. Jeremy se puso en pie al verla llegar. Ella se sentó enfrente, al tiempo que un camarero se acercaba a ellos.
—¿Lo de siempre, señora?
Ella asintió, sin apartar la vista de Jeremy.
Para cuando llegó su Bellini, Jeremy había empezado a relajarse un poco. Arabella escuchó con atención todo lo que se le ocurrió contarle, se rio ante sus chistes e incluso pareció interesada por su trabajo en el banco. Bueno, quizá había exagerado un poco las tareas propias de su puesto y el tamaño de los contratos en los que trabajaba.
Tras la cena, que fue algo más cara de lo que había pensado que sería, la llevó en su coche de regreso a su casa en Pavillion Road. Para su sorpresa, Arabella lo invitó a subir y tomar un café. Más sorprendente aun: acabaron en la cama.
Era la primera vez que Jeremy se acostaba con una chica en la primera cita. Supuso que era lo normal dentro de «la escena». Cuando se fue a la mañana siguiente, lo hizo convencido de que no volvería a verla. Sin embargo, Arabella lo llamó aquella misma tarde y lo invitó a cenar en su casa.
A partir de aquel momento y durante un mes, raro fue el día que no pasaron juntos.
Lo que más le gustaba a Jeremy era que a Arabella no parecía importarle que él no pudiera permitirse llevarla a sus lugares de ocio habituales. Parecía contentarse del todo con comer en un chino o en un indio cuando salían a cenar, e incluso insistía a menudo en que compartiesen gastos. En cualquier caso, Jeremy no pensaba que aquello fuese a durar mucho, al menos hasta que, una noche, Arabella le dijo:
—Te das cuenta de que estoy enamorada de ti, ¿verdad, Jeremy?
Jeremy jamás había dicho en voz alta lo que sentía por Arabella. Había supuesto que su relación no era para ella más que lo que en la escena se describiría como una aventurilla. Además, Arabella jamás le había presentado a nadie de la escena. Cuando Jeremy hincó la rodilla en Annabel’s y le pidió que se casase con él, no pudo creer su suerte al oír que Arabella decía que sí.
—Mañana mismo voy a comprar un anillo —dijo, e intentó no pensar en el peligroso estado en el que se encontraba su cuenta bancaria, estado que no había hecho sino empeorar desde que había conocido a Arabella.
—¿Por qué vas a tomarte la molestia de comprar un anillo cuando podrías robar el mejor de todos? —dijo ella.
Jeremy soltó una carcajada, aunque al momento se dio cuenta de que Arabella no bromeaba. Aquel fue el momento en que debería haberse alejado de ella, pero se dio cuenta de que no estaba dispuesto a perderla. Sabía que quería pasar el resto de su vida con aquella mujer, tan hermosa como embrujadora. Si el precio a pagar para ello era robar un anillo, tampoco le parecía un precio excesivamente alto.
—¿Y qué tipo de anillo debería robar? —preguntó, aún no seguro del todo de que no estuviera de broma.
—De tipo caro —replicó ella—. De hecho, ya he decidido cuál es el que quiero. —Le tendió un catálogo de De Beers—. Página cuarenta y tres; diamante Kandice.
—Pero ¿tienes ya pensado cómo puedo robarlo? —preguntó Jeremy mientras estudiaba la fotografía de aquel diamante inmaculado de tonos amarillos.
—Oh, esa es la parte fácil, querido —dijo ella—. Lo único que tienes que hacer es seguir mis instrucciones.
Jeremy no pronunció palabra alguna mientras ella le explicaba el plan.
Por eso había acabado en el Ritz aquella mañana, con un traje hecho a medida, un par de gemelos Links, un reloj Cartier Tank y una corbata Old Etonian, todo ello perteneciente en realidad al padre de Arabella.
—Mañana habrá que devolverlo todo —le dijo ella—, o de lo contrario papá se dará cuenta y empezará a hacer preguntas.
—Por supuesto —dijo Jeremy, que empezaba a disfrutar de los lujosde los ricos, por más que su contacto con la verdadera riqueza no fuese más que superficial.
El camarero regresó con una bandeja de plata en la mano y colocó una taza de té de menta frente a Arabella y una jarra entera de café en el lado de Jeremy. Ninguno de los dos dijo nada.
—¿Desean algo más, señor?
—No, gracias —dijo Jeremy, con un empaque que había adquirido durante el mes pasado.
—¿Estás listo? —le preguntó Arabella. Al mismo tiempo, le rozó la pierna con la rodilla y le volvió a enseñar aquella sonrisa que tanto lo había cautivado en Ascot.
—Listo —dijo Jeremy, en un intento de sonar convincente.
—Bien. Esperaré aquí a que vuelvas, querido. —La misma sonrisa—. Ya sabes lo mucho que todo esto significa para mí.
Jeremy asintió, se puso en pie y, sin más palabra, dejó el salón. Cruzó el corredor, atravesó las puertas giratorias y salió a Piccadilly. Se metió un chicle en la boca; esperaba que eso lo ayudase a relajarse. De normal, a Arabella no le habría hecho mucha gracia, pero en aquella ocasión había sido ella quien se lo había recomendado. Jeremy permaneció de pie en la acera, a la espera de que el tráfico le dejase hueco para pasar. Cruzó la calle y se detuvo frente a De Beers, el vendedor de diamantes más grande del mundo. Aquella era su última oportunidad de abandonar. Sabía que debía aprovecharla, pero solo de pensar en Arabella la idea de abandonar se volvía imposible.
Llamó al timbre y se dio cuenta de que le sudaban las manos. Arabella le había advertido de que no se podía entrar por las buenas en De Beers como si de un supermercado se tratase. Si no les gustaba la pinta que uno traía, ni siquiera se dignaban a abrir la puerta. Por eso, habían ido a un sastre para que le hiciese un traje a medida, el primero de su vida, con camisa de seda. También llevabael reloj, los gemelos y la corbata Old Etonian de su padre.
—En cuanto vean la corbata, te abrirán de inmediato —le había dicho Arabella—, y, una vez se fijen en el reloj y los gemelos, te invitarán a pasar al salón privado, porque estarán convencidos de que eres uno de los pocos elegidos que pueden permitirse su mercancía.
Resultó que Arabella tenía razón, porque, cuando apareció el portero, le bastó una mirada a Jeremy para abrir la puerta.
—Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?
—Quería comprar un anillo de compromiso.
—Por supuesto, señor. Por favor, pase.
Jeremy lo siguió por un largo pasillo ribeteado de fotografías que mostraban la historia de la empresa desde su fundación en 1888. Al llegar al otro extremo del pasillo, el portero dejó paso a un hombre alto de mediana edad que llevaba un traje oscuro de buen corte, camisa de seda blanca y corbata negra.
—Buenos días, señor —dijo con una ligera reverencia—. Me llamo Crombie —añadió antes de llevar a Jeremy a su guarida privada.
Jeremy entró en una habitación estrecha y bien iluminada. En el centro había una mesa oval cubierta con un mantel de terciopelo negro y sillas de cuero de aspecto cómodo a cada lado. El vendedor esperó a que Jeremytomara asiento antes de sentarse frente a él.
—¿Querría usted un café, señor? —preguntó Crombie en tono solícito.
—No, gracias —dijo Jeremy, que no tenía el menor deseo de alargar todo el proceso más de lo necesario, por miedo a perder los nervios.
—En ese caso, ¿en qué puedo serle de ayuda hoy, señor? —preguntó Crombie como si Jeremy fuese un cliente habitual.
—Verá, acabo de prometerme…
—Muchas felicidades, señor.
—Gracias —dijo Jeremy, que empezaba a sentirse algo más relajado—. Quería un anillo, ando buscando algo especial —añadió, sin apartarse del guion que habían ensayado.
—Ha venido usted al lugar adecuado, señor —dijo Crombie. Pulsó un botón bajo la mesa.
La puerta se abrió de inmediato. Entró un hombre con idéntico traje oscuro, camisa blanca y corbata negra.
—Partridge, el caballero querría ver anillos de compromiso.
—Por supuesto, señor Crombie —replicó el ayudante, y salió tan rápido como había llegado.
—Se ha quedado buen tiempo hoy, para esta época del año —dijo Crombie mientras esperaban a que volviese el ayudante.
—Sí, no está mal —dijo Jeremy.
—Sin duda, irá usted a Wimbledon, señor.
—Sí, tengo entradas para las semifinales femeninas —dijo Jeremy, bastante satisfecho consigo mismo a pesar de haberse apartado del guion.
Un momento después, la puerta se abrió. El ayudante volvió a entrar, esta vez con una caja de roble de buen tamaño. La colocó en el centro de la mesa y salió sin pronunciar más palabra. Crombie esperó a que la puerta se hubo cerrado antes de echar mano de una pequeña llave de una cadenita que colgaba del cinturón de sus pantalones. Abrió despacio la tapa. La caja contenía tres hileras de joyas de todo tipo que dejaron a Jeremy sin respiración. Desde luego, no era el tipo de mercancía que se podía ver en el escaparate de la tienda H. Samuel de su barrio.
Tardó unos segundos en recuperarse. Entonces, recordó que Arabella le había dicho que le pondrían delante una amplia variedad de joyas para que el vendedor pudiera hacer una estimación de cuánto estaba dispuesto a gastar sin tener que preguntárselo directamente.
Jeremy estudió el contenido de la caja con toda atención. Tras pensarlo un poco, se decidió por un anillo de la hilera inferior con tres esmeraldas de corte impecable engarzadas en un anillo de oro.
—Muy hermoso —dijo Jeremy mientras estudiaba las piedras con atención—. ¿Qué precio tendría este anillo?
—Ciento veinticuatro mil, señor —dijo Crombie, como si aquella cantidad no supusiese gran cosa.
Jeremy volvió a dejar el anillo en la caja y centró la atención en la hilera de en medio. Esta vez escogió un anillo con un círculo de zafiros engarzados en oro blanco. Lo sacó de la caja y fingió estudiarlo de cerca antes de preguntar por su precio.
—Doscientas sesenta y nueve mil libras —replicó la misma voz empalagosa, acompañada de una sonrisa que sugería que el cliente iba en buena dirección.
Jeremy volvió a dejar el anillo y centró su atención en un único diamante encajado solo en la hilera superior, cosa que expresaba a las claras su superioridad. Lo sacó y, tal y como había hecho con los otros, lo estudió más de cerca.
—Y esta magnífica piedra —dijo, una ceja alzada—; ¿me puede usted decir algo sobre su procedencia?
—Por supuesto que puedo, señor —dijo Crombie—. Se trata de un impoluto diamante amarillo de dieciocho coma cuatro quilates de corte cojín que ha sido extraído recientemente de nuestras minas de Rodas. Ha sido certificado por el Instituto Gemológico de América como diamante amarillo intenso fantasía. Fue cortado de la veta original por uno de nuestros maestros cortadores de Ámsterdam. La piedra ha sido engarzada en un aro de platino. Le aseguro, señor, que se trata de una pieza única y, por lo tanto, digna de una dama inigualable.
Jeremy tuvo la sensación de que aquella no era la primera vez que el señor Crombie pronunciaba aquella frase.
—Sin duda alguna, el precio será también inigualable.
Le tendió el anillo a Crombie. El vendedor lo depositó de nuevo en la caja.
—Ochocientas cincuenta y cuatro mil libras —dijo en un susurro.
—¿Tiene usted aquí una lente de aumento? —preguntó Jeremy—. Me gustaría estudiarlo más de cerca.
Arabella le había enseñado el término con el que los vendedores de diamantes se refieren a las lupas de toda la vida. Le aseguró que, al decirlo así, parecería que estaba acostumbrado a pasar por tiendas como aquella.
—Sí, señor, por supuesto —dijo Crombie.
Abrió un cajón a un lado de la mesa y sacó una pequeña lupa de carey. Cuando volvió a alzar la vista, el diamante había desaparecido, solo quedaba el hueco en la caja.
—¿Tiene usted el anillo?
—No —dijo Jeremy—. Se lo acabo de dar hace un momento.
Sin pronunciar más palabra, el vendedor cerró la caja de golpe y pulsó el botón bajo su lado de la mesa. Esta vez no hizo intento alguno de entablar conversación de ascensor mientras esperaban. Un instante después, entraron en la habitación dos hombres corpulentos y de nariz chata con aspecto de estar más en su salsa en un ring de boxeo que en aquella tienda. Uno se quedó en la puerta, mientras que el otro se plantó a pocas pulgadas de Jeremy.
—Sea tan amable de devolver el anillo —dijo Crombie en tono firme, seco y desapasionado.
—Jamás me había sentido tan ultrajado —dijo Jeremy, intentando sonar ultrajado.
—Solo se lo voy a decir una vez, señor. Si devuelve el anillo, no se presentarán cargos, pero si no…
—Yo sí que voy a decirlo solo una vez —dijo Jeremy al tiempo que se ponía de pie—. La última vez que he visto ese anillo ha sido cuando se lo he dado a usted.
Jeremy giró sobre los talones para marcharse, pero el hombre a su lado le colocó una firme mano en el hombro y lo volvió a sentar de un empujón. Arabella le había prometido que no habría zarandeos siempre que cooperase e hiciese todo lo que le dijeran. Jeremy se quedó sentado, sin mover un solo músculo. Crombie se puso de pie y dijo:
—Sígame, por favor.
Uno de los pesos pesados abrió la puerta y sacó a Jeremy de la sala, mientras que el otro los seguía a un paso de distancia. Al final del pasillo se detuvieron frente a una puerta con un letrero que decía «PRIVADO». El primer guardia abrió la puerta y entraron en otra habitación en la que, una vez más, solo había una mesa, aunque esta no tenía ningún mantel de terciopelo. Al otro lado de la mesa se sentaba un hombre que parecía haberlos estado esperando. No le pidió a Jeremy que tomase asiento, porque no había ninguna otra silla en la estancia.
—Me llamo Granger —dijo el hombre sin expresión—. Llevo catorce años como jefe de seguridad de Beers. Antes de eso, he sido inspector de la Policía metropolitana. No hay nada que no haya visto antes ni milonga que no me hayan contado ya. No se crea ni por un momento que se va a ir de rositas, joven.
Qué rápido había pasado del adulador «señor» al despectivo «joven», pensó Jeremy.
Granger hizo una pausa para que pudiese entender todas las implicaciones de sus palabras.
—En primer lugar, estoy en la obligación de preguntarle si está usted dispuesto a cooperar en mi interrogatorio o si, en caso contrario, preferiría que llamásemos a la policía, en cuyo caso tendrá usted derecho a que esté presente un abogado.
—No tengo nada que ocultar —dijo Jeremy en tono arrogante—, así que, por supuesto, estaré encantado de cooperar.
Había vuelto al guion ensayado.
—En ese caso —dijo Granger—. Sea usted tan amable de quitarse los zapatos, la chaqueta y los pantalones.
Jeremy se quitó los mocasines. Granger los recogió y los dejó en la mesa. A continuación, Jeremy se deshizo de la chaqueta y se la tendió a Granger, como si este fuese su ayuda de cámara. Tras bajarse los pantalones, se quedó allí plantado, intentando componer una expresión perpleja ante el modo en que lo estaban tratando.
Granger dedicó un tiempo considerable a darle la vuelta a todos y cada uno de los bolsillos del traje de Jeremy. A continuación, inspeccionó el forro y las costuras. No consiguió encontrar nada aparte de un pañuelo. No había cartera ni tarjeta de crédito ni nada que pudiese identificar al sospechoso, lo cual no hizo sino aumentar sus sospechas.
Granger volvió a dejar el traje en la mesa.
—¿La corbata? —dijo, intentando sonar tranquilo.
Jeremy desabrochó el nudo de la Old Etonian, se la sacó de un tirón y la dejó en la mesa. Granger pasó la palma de la mano por las rayas azules. Una vez más, nada.
—La camisa.
Jeremy desabrochó los botones, despacio, y le tendió la camisa. Se quedó ahí de pie, entre temblores, vestido solo con los calzoncillos y los calcetines.
Granger comprobó la camisa y, por primera vez, un atisbo de sonrisa apareció en su rostro arrugado al tocar el cuello. Sin embargo, solo sacó dos lengüetas de plata de Tiffany. Bonito detalle, Arabella, pensó Jeremy. Granger los dejó en la mesa, incapaz de ocultar la decepción. Le devolvió la camisa a Jeremy. Él volvió a colocar las lengüetas antes de ponerse la camisa y volver a hacerse la corbata.
—Los calzoncillos, por favor.
Jeremy se quitó los calzoncillos y se los pasó. Una nueva inspección que, bien lo sabía, no iba a revelar nada. Granger se los devolvió y esperó a que se los pusiese para decir:
—Por último, los calcetines.
Jeremy se sacó de un tirón los calcetines y los dejó en la mesa. Granger parecía ahora un poco menos seguro de sí mismo, pero aun así los comprobó con cuidado antes de centrar su atención en los mocasines de Jeremy. Pasó un tiempo tamborileando sobre ellos y dándoles tirones; incluso intentó romperlos en dos. Sin embargo, no encontró nada. Para sorpresa de Jeremy, volvió a pedirle que se quitase la camisa y la corbata. Jeremy obedeció, y Granger rodeó la mesa hasta detenerse frente a él. Alzó las manos y, por un momento, Jeremy pensó que aquel tipo iba a pegarle. En cambio, lo que hizo fue agarrar la cabeza de Jeremy y sacudirle el pelo tal y como hacía su padre cuando era pequeño. Lo único que consiguió fue llenarse las uñas de brillantina y desprenderle un par de pelos.
—Alce los brazos —ladró.
Jeremy levantó ambos brazos, pero Granger no encontró nada en sus sobacos. A continuación, se colocó a su espalda.
—Levante una pierna —ordenó.
Jeremy levantó la pierna derecha. No había nada en el talón ni entre los dedos de los pies.
—La otra pierna —dijo Granger, pero el resultado fue el mismo. Volvió a colocarse frente a él—. Abra la boca.
Jeremy abrió la boca como si se encontrase en el dentista.
Granger alumbró el interior con una linternita en el extremo de un bolígrafo, pero no pudo encontrar ni siquiera un diente de oro. No era capaz de ocultar su descontento. Le pidió a Jeremy que le acompañase a la habitación de al lado.
—¿Puedo vestirme primero?
—No —fue la inmediata respuesta.
Jeremy lo siguió a la habitación de al lado, nervioso por la nueva tortura que le tuviesen preparada allí. Un tipo con una bata blanca los esperaba junto a lo que parecía una cama bronceadora.
—Sea tan amable de recostarse para que pueda hacerle unos rayos X —dijo.
—De mil amores —dijo Jeremy.
Se recostó en la máquina. Un momento después se oyó un clic. Los dos tipos estudiaron los resultados en la pantalla. Jeremy sabía que no iban a encontrar nada. Tragarse el diamante Kandice nunca había sido parte de su plan.
—Gracias —dijo el hombre de la bata blanca en un alarde de modales.
Granger añadió a regañadientes:
—Puede usted vestirse.
Una vez que Jeremy se hubo recolocado la corbata, acompañó a Granger a la sala de interrogatorios. Allí los esperaban Crombie y los dos guardias.
—Me gustaría irme —dijo Jeremy con firmeza.
Granger asintió, aunque a todas luces quería retenerlo allí. Por desgracia, no tenía motivo alguno para hacerlo. Jeremy se giró hacia Crombie, lo miró a los ojos y dijo:
—Tendrán ustedes noticias de mi abogado.
Le pareció ver que el tipo hacía una especie de mohín. El guion de Arabella había resultado ser a prueba de bombas.
Los dos guardias de nariz chata lo acompañaron a la salida. Ambos parecían decepcionados de que no hubiera intentado escapar. Jeremy volvió a salir a la acera atestada de Piccadilly. Inspiró hondo y esperó a que sus latidos volviesen a tener un ritmo normal. A continuación, cruzó la calle y echó a andar tranquilamente hacia el Ritz. Allí, volvió a tomar asiento frente a Arabella.
—Se te ha enfriado el café, querido —dijo ella, como si Jeremy acabase de volver del baño—. Quizá deberías pedir otro.
—Otro café —dijo Jeremy cuando el camarero apareció a su lado.
—¿Ha habido algún problema? —susurró Arabella una vez que el camarero se hubo alejado.
—No —dijo Jeremy, de pronto, con un matiz de culpabilidad, aunque, al mismo tiempo, eufórico—. Todo ha salido según lo planeado.
—Bien —dijo Arabella—. Ahora me toca a mí. —Se puso en pie y añadió—: Será mejor que me des ya el reloj y los gemelos. Tengo que ponerlos en el cuarto de mi padre antes de que nos veamos esta noche.
Jeremy, a regañadientes, se desabrochó el reloj y se sacó los gemelos. Se lo tendió todo a Arabella.
—¿Y la corbata? —susurró.
—Mejor que no te la quites en el Ritz —dijo ella. Se inclinó hacia él y le dio un suave beso en los labios—. Pasaré por tu apartamento a las ocho; entonces podrás dármela.
Le dedicó aquella sonrisa una vez más antes de salir del comedor.
Momentos después, Arabella estaba de pie frente a De Beers. La puerta se abrió de inmediato. El collar Van Cleef & Arpels, el bolso de Balenciaga y el reloj Chanel dejaban claro que aquella dama no estaba acostumbrada a esperar.
—Me gustaría ver anillos de compromiso —dijo en tono quedo una vez entró.
—Por supuesto, señora —dijo el portero. La llevó pasillo abajo.
Durante la siguiente hora, Arabella llevó a cabo el mismo procedimiento que había ensayado con Jeremy. Tras muchas idas y venidas, le dijo al señor Crombie:
—No hay manera, de verdad que no me decido. Voy a tener que llamar a Archie. A fin de cuentas, es él quien va a pagarlo.
—Por supuesto, señora.
—Vamos a almorzar en Le Caprice —añadió ella—, así que nos pasaremos por aquí esta tarde.
—Estaremos encantados de verlos a ambos —dijo el vendedor asociado tras cerrar la caja con las joyas.
—Gracias, señor Crombie —dijo Arabella.
Se puso en pie y se dirigió a la salida. El mismo vendedor la acompañó a la puerta principal, por supuesto, sin pedirle que se quitara la ropa. Una vez de regreso en Piccadilly, Arabella detuvo un taxi y le dio al conductor una dirección en Lowndes Square. Miró el reloj, segura de que estaría en el apartamento mucho antes de que llegase su padre. No se enteraría jamás de que había tomado prestados su reloj y sus gemelos durante unas horas. Por supuesto, no echaría de menos una de sus antiguas corbatas de la universidad.
Sentada en la parte de atrás del taxi, Arabella contempló aquel impecable diamante amarillo. Jeremy había llevado a cabo sus instrucciones al pie de la letra. Por supuesto, tendría que explicarles a sus amigos por qué había roto el compromiso con él. Francamente, al no ser miembro de la escena, la verdad es que no encajaba, les diría. Sin embargo, tenía que admitir que lo iba a echar de menos. Le había tomado mucho cariño a Jeremy; era de lo más entusiasta en la cama. Y pensar que lo único que iba a sacar él de todo aquello era un par de lengüetas de plata para camisas y una corbata Old Etonian. Arabella esperaba que tuviera suficiente dinero para pagar la factura del Ritz.
Apartó a Jeremy de sus pensamientos y centró su atención en el hombre al que había escogido para acompañarla a Wimbledon. Ya lo tenía preparado para que la ayudase a hacerse con un par de pendientes a juego con el diamante.
Cuando el señor Crombie salió de Beers aquella noche, aún seguía preguntándose cómo habría conseguido aquel tipo robar el diamante. A fin de cuentas, no había contado más que con un par de segundos, mientras él tenía la cabeza inclinada.
—Buenas noches, Doris —le dijo a la limpiadora que en aquel momento pasaba la aspiradora por el pasillo.
—Buenas noches, señor —dijo Doris.
Abrió la puerta de la sala de exhibiciones para seguir pasando por allí la aspiradora. Aquel lugar era donde los clientes veían las joyas de mayor factura de todo el planeta, según le había dicho el señor Crombie, así que tenía que estar impecable. Apagó la aspiradora, quitó el mantel de terciopelo negro de la mesa y empezó a pasarle el trapo a la superficie, primero, por arriba y, luego, por los bordes. Fue entonces cuando lo notó.
Doris se inclinó para ver mejor. Contempló incrédula un enorme chicle que alguien había pegado bajo el borde de la mesa. Empezó a rascarlo y no paró hasta que no quedó ni resto de él. A continuación, lo tiró a la bolsa de basura pegada al carrito de la limpieza y volvió a colocar el mantel de terciopelo.
—Qué cosa más desagradable —murmuró.
Cerró la puerta de la sala de exhibiciones y siguió pasando el aspirador por el pasillo.
EL TELEGRAMA DE CUMPLEAÑOS DE LA REINA * 2
Su Majestad la Reina felicita por la presente
a Albert Webber con motivo de su centésimo cumpleaños
y le desea muchos años más de buena salud y felicidad.
A pesar de haber leído el telegrama más de veinte veces, la sonrisa no abandonaba la cara de Albert.
—Pronto te tocará a ti, corazón —le dijo a su esposa al tiempo que le tendía la misiva real.
Betty solo necesitó leer el telegrama una vez para que una amplia sonrisa apareciese también en su cara.
Los festejos habían comenzado una semana antes y habían culminado con una fiesta de celebración en el ayuntamiento. La fotografía de Albert había aparecido en la portada de la Somerset County Gazette aquella misma mañana. Lo habían invitado al programa Points West de la BBC, con su orgullosa esposa sentada a su lado.
El excelentísimo alcalde de Street, Ted Harding, así como el presidente del concejo local, el señor Brocklebank, esperaban al recién estrenado centenario en las escaleras del ayuntamiento. Albert fue llevado al salón de recepciones del alcalde, donde le presentaron al señor David Heathcote-Amory, el miembro del Parlamento que representaba al distrito local. También le presentaron a la eurodiputada local, aunque más tarde no consiguió recordar su nombre.
Se tomaron varias fotografías más y, luego, llevaron a Albert a un enorme salón de recepciones donde se había reunido a un centenar de invitados en su honor. Al entrar en el salón, le dio la bienvenida un aplauso espontáneo. Gente a la que no conocía se acercó a él para estrecharle la mano.
A las 15:27, el minuto justo en que Albert había nacido, en 1907, el anciano, rodeado de sus cinco hijos, once nietos y diecinueve bisnietos, clavó un cuchillo de mango de plata en una tarta de tres pisos. Aquella sencilla acción desencadenó otro aplauso ensordecedor, seguido por gritos de «¡Que hable! ¡Que hable!».
Albert había preparado unas palabras, pero en el momento en que la sala guardó silencio, las olvidó todas.
—Di algo —le dijo Betty, al tiempo que le daba un tierno codazo en las costillas.
Albert parpadeó, contempló aquella multitud expectante, hizo una pausa y dijo:
—Muchísimas gracias.
En cuanto los allí reunidos se dieron cuenta de que no iba a añadir nada más, alguien empezó a cantar Cumpleaños feliz. Momentos después, todo el salón cantaba. Albert se las arregló para apagar siete de las cien velas. Los miembros más jóvenes de su familia acudieron en su ayuda, lo cual desató nuevos aplausos y risas.
Una vez que se apagó el último aplauso, el alcalde se puso en pie, se agarró las solapas de la toga negra trenzada en oro y se aclaró la garganta antes de empezar un discurso bastante más largo que el de Albert.
—Estimados conciudadanos —empezó—: Nos hemos reunido hoy aquí para celebrar el cumpleaños número cien de Albert Webber, un miembro muy apreciado entre nuestra comunidad. Albert nació el quince de abril de 1907. Se casó con su esposa Berry en la iglesia de la Santísima Trinidad en 1931. Dedicó toda su vida laboral a trabajar en C. & J. Clark’s, la fábrica local de zapatos. De hecho —prosiguió—, Albert ha pasado toda su vida en Street, con la notable excepción de los cuatro años en que sirvió al Ejército como soldado de la Infantería Ligera de Somerset. Al acabar la guerra en 1945, Albert regresó a su casa en Street para retomar su trabajo como curtidor en Clark’s. A los sesenta años, se jubiló tras haber alcanzado el puesto de gerente de planta adjunto. Sin embargo, no es tan fácil librarse de Albert, porque en aquel momento ocupó un puesto de guardia nocturno a media jornada, puesto que mantuvo hasta los setenta años.
El alcalde esperó a que se acabaran las risas antes de proseguir:
—Desde su juventud, Albert siempre ha sido un leal forofo del Street F. C. Rara vez se ha perdido un partido en casa de los Zapateros. De hecho, hace poco el club lo ha nombrado miembro honorífico vitalicio. Albert también ha sido lanzador de dardos en el equipo del Crown and Anchor y, de hecho, formó parte del equipo cuando quedaron segundos en el campeonato de pubs de la ciudad.
» Estarán de acuerdo conmigo —concluyó el alcalde— en que Albert ha llevado una vida de lo más colorida e interesante. Esperamos que siga así en los muchos años venideros, sobre todo, porque dentro de tres años vamos a celebrar que su esposa Betty alcanza el mismo logro que su marido. Al verla —dijo el alcalde mientras se giraba hacia Betty—, resulta difícil creer que en 2010 vaya a cumplir cien años.
—¡Hurra, hurra! —dijeron varias voces.
Betty se ruborizó e hizo una inclinación de cabeza. Albert se inclinó hacia ella y la tomó de la mano.
Después de que otros dignatarios hubiesen dicho unas palabras y de que muchos otros se hubiesen sacado una foto con Albert, el alcalde acompañó a sus dos invitados hasta la salida del ayuntamiento, donde los esperaba un Rolls-Royce. Le dio la orden al chófer de llevar al señor y la señora Webber a casa.
Albert y Betty se sentaron en la parte de atrás del coche, las manos de él en las de ella. Ninguno de los dos había estado antes en un Rolls-Royce, mucho menos en uno con chófer.
Al llegar a su casa de protección oficial en Marne Terrace, ambos estaban tan cansados y atiborrados de sándwiches de salmón y tarta que no pasó mucho tiempo antes de que se fueran a dormir.
Lo último que Albert murmuró antes de apagar la luz de la mesita de noche fue: «Bueno, corazón, la siguiente serás tú. Pienso vivir tres años más para que podamos celebrar juntos tu centésimo cumpleaños».
—Cuando llegue el momento, no quiero que se monte tanta escandalera como hoy —dijo ella, pero Albert ya se había quedado dormido.
En los tres años siguientes no pasó mucho en las vidas de Albert y Betty Webber: lo más destacable fueron un par de enfermedades poco graves, nada de verdad serio, y el nacimiento de su primera tataranieta, Jude.
Se acercaba el día histórico en que la otra mitad de los Webber celebraría su centésimo cumpleaños, pero Albert estaba ya tan frágil que Betty insistió en celebrar la fiesta en casa a puerta cerrada, solo con la familia. Albert accedió a regañadientes. No le dijo a su esposa las ganas que tenía de volver a celebrar una fiesta en el ayuntamiento y de que lo llevasen en el Rolls-Royce del alcalde.
El nuevo alcalde también se mostró decepcionado, pues había pensado que podría aprovechar la oportunidad para que su foto saliese en primera página del periódico local.
Cuando llegó el gran día, Betty recibió más de cien tarjetas de felicitación, cartas y mensajes de todo tipo de personas. Sin embargo, para pasmo de Albert, no llegó telegrama alguno de la reina. Supuso que la culpa era de la Oficina de Correos y que probablemente llegaría al día siguiente. No fue el caso.
—No te hagas mala sangre, Albert —insistió Betty—. Su majestad es una dama muy ocupada. Debe de tener cosas mucho más importantes en mente.
Sin embargo, Albert sí que se hizo mala sangre. No hubo telegrama al día siguiente ni a la semana siguiente. Se sintió muy decepcionado, al contrario que su mujer, que parecía llevar todo aquello con buen humor. Sin embargo, cuando pasó una semana más y no hubo señal alguna de ningún telegrama, Albert decidió que había llegado el momento de resolver aquel asunto él mismo.
Cada jueves por la mañana, Eileen, su hija más joven, de setenta y tres años, venía a recoger a Betty y la llevaba de compras al pueblo. En realidad, no hacían más que mirar escaparates, pues Betty rara vez soportaba la visión de los precios que se atrevían a poner aquellas tiendas en su mercancía. Recordaba la época en que una rebanada de pan costaba un penique, una época en la que el salario de un obrero era una libra a la semana.
Aquel jueves, Albert esperó a que se fueran. Se quedó asomado a la ventana hasta que las vio girar la esquina. En cuanto las perdió de vista, se volvió a su cuarto. Allí, se sentó junto al teléfono y repitió palabra por palabra lo que pretendía decir si le respondían.
Tras unos momentos para asegurarse de que se lo sabía todo sin fallo, alzó la vista al telegrama enmarcado en la pared. Eso le dio la confianza necesaria para echar mano del teléfono y marcar un número de seis dígitos.
—Directorio telefónico, ¿qué número desea?
—Palacio de Buckingham —dijo Albert. Esperaba que su voz sonase autoritaria.
Hubo un instante de vacilación, pero, al cabo, la operadora dijo:
—Un momento, por favor.
Albert esperó con paciencia, aunque supuso que le iban a decir que el número no aparecía en el listín. Un segundo después, la operadora volvió a la línea y le dijo el número.
—¿Me lo repite, por favor? —preguntó un sorprendido Albert mientras le quitaba el capuchón a un bolígrafo.
—Cero, dos, cero, siete, siete, seis, seis, siete, tres, cero, cero.
—Gracias —dijo antes de colgar.
Tardó varios minutos en reunir el coraje suficiente para volver a descolgar. Marcó el número con mano temblorosa. Escuchó el familiar tono de llamada. Estaba a punto de colgar cuando una voz femenina dijo:
—Palacio de Buckingham, ¿en qué puedo ayudarle?
—Me gustaría hablar con alguien acerca de una persona que ha cumplido cien años —Albert repitió una a una las palabras que había memorizado.
—¿Cuál es su nombre, señor?
—Me llamo Albert Webber.
—Espere un segundo, señor Webber, no cuelgue.
Albert podría haber aprovechado aquella oportunidad para escapar, pero, antes de que pudiese colgar, se oyó una voz al otro lado de la línea.
—Al habla Humphrey Cranshaw.
La última vez que Albert había oído una voz similar era recluta en el Ejército.
—Buenos días, señor —dijo en tono nervioso—. Esperaba que pudiera ayudarme.
—Tenga por seguro que lo haré si puedo, señor Webber —replicó el funcionario de la corte.
—Hace tres años celebré mi centésimo cumpleaños —dijo Albert, de nuevo, según lo que había ensayado en su cabeza.
—Muchas felicidades —dijo Cranshaw.
—Gracias, señor —dijo Albert—, pero ese no es el motivo de mi llamada. Verá, en esa ocasión, su majestad la reina tuvo a bien enviarme un telegrama que ahora mismo está enmarcado en la pared que tengo delante. Un telegrama que conservaré durante el resto de mi vida.
—Le agradezco mucho sus palabras, señor Webber.
—Sin embargo —dijo Albert, con confianza renovada—, me preguntaba si su majestad sigue enviando telegramas a las personas que cumplen cien años.
—Le aseguro que así es —replicó Cranshaw—. Sé que esta tradición le place en extremo a su majestad, a pesar de que ahora hay mucha más gente que consigue un logro tan magnífico.
—Me alegro de que me diga eso, señor Cranshaw —dijo Albert—, porque mi esposa cumplió los cien años hace dos semanas y, por desgracia, no ha recibido telegrama alguno de la reina.
—Lo siento mucho, señor Webber —dijo el funcionario—. Debe de haberse tratado de un desliz administrativo por nuestra parte. Por favor, permítame que haga unas comprobaciones. ¿Cuál es el nombre completo de su esposa?
—Elizabeth Violet Webber, Braithwaite de soltera —dijo Albert con un deje de orgullo.
—Deme un segundo, señor Webber —dijo Cranshaw—, voy a comprobar nuestros registros.
Esta vez la espera duró algo más. Al cabo, el señor Cranshaw volvió a ponerse.
—Siento haberle hecho esperar, señor Webber. Creo que le alegrará saber que he localizado el telegrama de su esposa.
—Oh, qué alegría —dijo Albert—. ¿Me permite que le pregunte cuándo llegará?
Hubo un momento de vacilación y, al cabo, el funcionario dijo:
—Su majestad le envió a su esposa un telegrama de felicitación por su centésimo cumpleaños hace cinco años.
Albert oyó cerrarse la puerta de un coche. Unos instantes después, una llave se introdujo en la cerradura. Se apresuró a colgar el teléfono. Tenía una sonrisa en la cara.
TACONES ALTOS *
3
Me encontraba en el Lord’s, en la primera jornada del segundo test contra Australia, cuando Alan Penfold se sentó a mi lado y se presentó.
—¿Cuántas personas le han dicho que tienen una historia que da para novela? —preguntó.
Lo miré de cerca antes de responder. Debía de rondar los cincuenta años, era delgado y estaba bronceado. Tenía aspecto saludable, el tipo de hombre que sigue practicando su deporte favorito mucho después de haber pasado su mejor momento de forma física. Ahora que me encuentro escribiendo su historia, recuerdo que su apretón de manos fue de lo más firme.
—Me lo dicen dos o tres veces por semana —le dije.
—Y, ¿cuántas de esas historias termina usted usando para sus relatos?
—Con suerte, una de cada veinte, pero diría más bien que una de cada treinta.
—Está bien, a ver si conmigo hay suerte —dijo Penfold, mientras los jugadores salían del campo para la pausa del té—. En mi profesión —dijo—, uno nunca olvida su primer caso.
Alan Penfold colgó el teléfono con suavidad. Esperaba no haber despertado a su esposa, que se estremeció un segundo cuando él salió de la cama y empezó a vestirse con la ropa que ya había llevado el día anterior, porque no quería encender la luz.
—¿Adónde te crees que vas a estas horas de la mañana? —le preguntó ella.
—A Romford —replicó él.
Anne intentó centrar la vista en el reloj digital en la mesita de noche.
—¿A las ocho y diez de un domingo por la mañana? —dijo con un gemido.
Alan se inclinó y le dio un beso en la frente.
—Vuelve a dormirte, luego te lo cuento todo en el almuerzo.
Salió a toda prisa de la habitación, antes de que su esposa le hiciera más preguntas.
Aunque era domingo por la mañana, calculó que tardaría más o menos una hora en llegar a Romford. Al menos podría emplear el tiempo en pensar en la conversación telefónica que acababa de tener con el responsable de informes de servicio.
Alan había empezado a trabajar como becario en Redfern & Ticehurst poco después de sacarse el título de perito tasador de pérdidas. Aunque llevaba más de dos años con la empresa, los socios eran tan conservadores que aquella era la primera vez que le permitían encargarse de un caso sin la presencia de Colin Crofts, su supervisor.