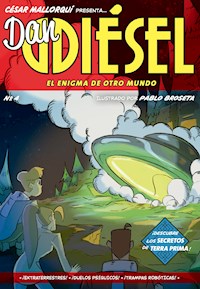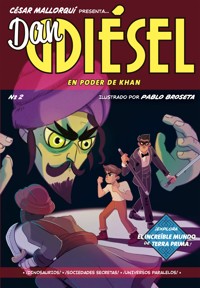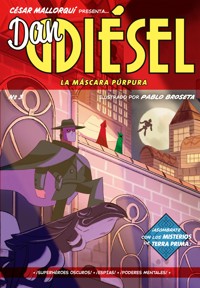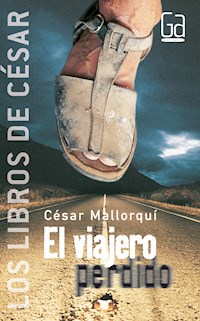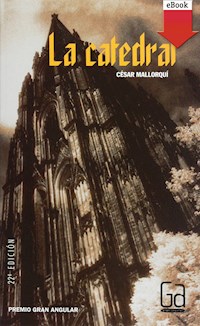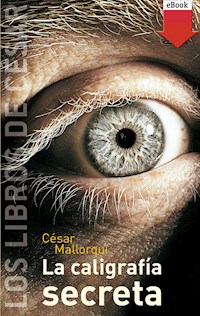Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Gran Angular
- Sprache: Spanisch
Miyazaki es mucho más que un parásito, mucho más que el ser más poderoso del planeta. Es un asesino en serie que se ha apoderado de internet. Y quiere matarnos a todos.La operación Mago de Oz sigue su curso, pero los Wizards están en peligro. Ya queda muy poco para la batalla final. Y, sea cual sea su desenlace, marcará el futuro de la humanidad... Mientras Óscar y Ekaterina llegan a California con la intención de rescatar a Judit, Dolores Smith rastrea unos fondos que desvía la empresa Tesseract Systems, y Black-Cat y Tanaka ponen en marcha la operación Mago de Oz para destruir a Miyazaki, el monstruo que te controla desde cualquier ordenador, cámara o móvil conectado a la red. Sin embargo, cuando alguien empieza a asesinar a los mejores hackers del mundo, los Wizards tendrán que ir un paso por delante, porque... Miyazaki te vigila. Internet es Miyazaki. Las crónicas del parásito, una vertiginosa trilogía de intriga y misterio, incluye los títulos La estrategia del parásito, Manual de instrucciones para el fin del mundo y La hora zulú.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Este libro está dedicado
a Elena Álvarez
y Helmut Brokelmann,
mis queridos amigos,
mis benignos lectores,
«Verás, Oz es un gran mago y puede adoptar la forma que desee, de modo que algunos dicen que parece un pájaro, otros afirman que es como un elefante, y los demás, que tiene la forma de un gato. Para otros es un hermoso duende o trasgo o cualquier otra cosa... Pero ningún ser viviente podría decir quién es el verdadero Oz cuando adopta su forma natural».
LYMAN FRANK BAUM, El maravilloso mago de Oz
«Dentro de 30 años, tendremos los medios tecnológicos para crear una inteligencia sobrehumana. Poco después, será el fin de la era humana».
VERNOR VINGE, escritor
«Nuestra inteligencia puede disminuir porque la de las máquinas crezca».
RANGA YOGESHWAR,
físico
NOTA DEL AUTOR
Igual que en el título anterior de esta trilogía, las partes del texto narradas en primera persona han sido escritas por Óscar Herrero, mientras que las narradas en tercera persona son obra mía y están basadas en los testimonios que he recogido. Algunas escenas son recreaciones literarias de lo que más o menos pudo suceder, aunque no haya testigos que lo confirmen.
Algunos nombres han sido cambiados para proteger las identidades de los implicados o por razones legales.
Todo lo demás es cierto.
PRIMERA PARTE
1Little Italy, San Francisco
A Frank Fabrizi lo secuestraron cuatro encapuchados una noche frente a su casa, situada en Walter Street, una pequeña calle del barrio italiano de San Francisco.
Fabrizi tenía cuarenta y tres años, era corpulento, moreno, con grandes entradas y un perfilado bigote levitando sobre el labio superior. Solía vestir con traje y chaleco, relucientes botines, sombrero de fieltro y un pañuelo de seda roja en el bolsillo frontal de la americana, en un vano intento de disfrazar de elegancia su tosquedad natural. Fabrizi era miembro de la familia Centomille, uno de los clanes mafiosos de la ciudad; pero no era un capo ni nadie importante, sino un simple sicario, un soldato, un matón especializado en trabajos sucios, como extorsión, secuestros, palizas o asesinatos.
Además, la mafia italiana ya no era lo que fue, no se parecía en nada a la película El Padrino. Ahora era una organización mucho más de andar por casa, cuyo radio de acción se circunscribía a los sindicatos portuarios, las apuestas ilegales, la chatarra y el tratamiento de basuras. Aun así, pese a su bajo estatus y la decadencia del grupo criminal al que pertenecía, Frank Fabrizi iba por la vida dándose los aires de un príncipe criminal. No lo era, pero tampoco dejaba de ser peligroso.
A las tres y media de la madrugada, después de participar en una partida de póker en la que había perdido más de lo debido, Fabrizi aparcó su Ford Mustang de segunda mano enfrente de su casa. La calle, corta y estrecha, jalonada de edificios de dos y tres alturas, estaba desierta. Fabrizi bajó del vehículo y se dirigió al portal mientras buscaba las llaves en el bolsillo.
Entonces, dos hombres con los rostros cubiertos con pasamontañas surgieron de las sombras; uno de ellos le apuntaba con una automática. Fabrizi se detuvo y los miró con un punto de sorpresa que rápidamente se convirtió en desdén.
–¿Quién coño sois y qué cojones queréis? –masculló.
Los desconocidos permanecieron inmóviles y silenciosos.
–¿Sabéis quién soy yo? –prosiguió Fabrizi, desafiante–. Si me hacéis algo, gilipollas, os enfrentaréis a la familia Centomille y...
El sonido de un motor aproximándose le enmudeció. Al instante, una furgoneta dobló la esquina a toda velocidad y se detuvo frente a ellos. El segundo encapuchado, el que no sostenía la automática, empuñó una pistola de aire comprimido, de las que se emplean para sedar a bestias salvajes. Apuntó al mafioso y le disparó un dardo en la pierna. Fabrizi soltó un grito, se arrancó el proyectil, dio un traspiés y, poniendo los ojos en blanco, se derrumbó inconsciente.
Otros dos encapuchados bajaron de la furgoneta y, entre los cuatro, introdujeron al desmayado mafioso en el compartimento de carga. Sin solución de continuidad, entraron en el vehículo, arrancaron y desaparecieron en la noche.
2En algún lugar de San Francisco
Fabrizi recobró el conocimiento con la boca seca y una inmensa jaqueca. Intentó moverse, pero no pudo; estaba sentado en una silla de madera, con los brazos y las piernas sujetos con cuerdas y la cabeza fijada a un poste mediante una correa de cuero. Abrió los ojos. Se encontraba en una nave industrial vacía; de reojo advirtió que había dos encapuchados vigilándole a su izquierda.
–¡Soltadme, cabrones! –bramó.
Los encapuchados, siempre silenciosos, intercambiaron una mirada y, mientras el mafioso prorrumpía en un torrente de insultos y amenazas, uno de ellos se dirigió al interior de una oficina situada al fondo de la nave.
El hombre de Volkov se quitó el pasamontañas y anunció:
–Ha despertado.
Eso estaba claro: desde la nave nos llegaban los gritos de Fabrizi. Asentí con un cabeceo.
–Ahora voy –dije.
El sicario volvió a ponerse el pasamontañas y abandonó la oficina. Yo permanecí sentado en la silla; apoyé los codos en las piernas y dejé caer la cabeza. Respiré hondo; sentía un vacío en el estómago y me temblaban un poco las manos.
–No tienes por qué hacerlo tú –dijo Ekaterina.
Estaba a mi lado, junto al escritorio. Al fondo, de pie, otros dos sicarios de la organización de Volkov me miraban con curiosidad. Sentado en un sillón, Dimitry Kovalev consultaba los mensajes de su teléfono móvil.
–Pueden hacerlo ellos –insistió Ekaterina señalando a los sicarios con un cabeceo.
–¿Cómo? –pregunté–. ¿Torturándolo y luego pegándole un tiro?
Ekaterina me miró fijamente.
–Es un asesino a sueldo –dijo en voz baja–, una alimaña. Tú no tienes experiencia en tratar con ese tipo de gente.
Negué con la cabeza.
–No voy a cargar con otra muerte en mi conciencia –dije–. Al menos si puedo evitarlo.
–Entonces déjame que lo haga yo.
La miré con curiosidad.
–¿Tienes experiencia en hacer hablar a la gente? –pregunté.
–No, pero...
–Primero lo intentaré yo, Eka –la interrumpí–. Si no lo consigo... –Me encogí de hombros–. Si fracaso, que lo hagan ellos a su manera.
Me incorporé y respiré hondo un par de veces para intentar tranquilizarme; luego, cogí el rifle –un Sauer, como el que usaba en la Colonia–, una cesta de fruta y salí de la oficina camino de mi cita con un mafioso.
@
Había llegado a California dos días antes. Me sacaron del aeropuerto de San Francisco oculto en un embalaje y me condujeron a un piso del centro de la ciudad, donde me esperaban la madre de Judit y Ekaterina. Y alguien más: Dimitry Kovalev, el jefe de la organización de Volkov en California. Según me contó, habían averiguado la identidad de los secuestradores de Judit. Se trataba de tres sicarios de la familia Centomille.
–¿La mafia italiana está metida en esto? –pregunté.
Kovalev negó con la cabeza.
–Son matones de la familia, chusma –dijo–. A veces hacen trabajos por su cuenta; los contrataron para secuestrar a la chica, aunque no sabemos quién.
–¿Y saben quiénes son esos matones?
–Solo conocemos el nombre de uno: Frank Fabrizi. Mañana por la noche nos ocuparemos de él.
Y se ocuparon. Ahí estaba Fabrizi, atado en medio de una nave industrial desierta, con la cabeza fijada a un poste y vigilado por dos encapuchados, gritando amenazas e improperios. Cuando me vio acercarme, enmudeció durante unos segundos y dijo:
–¿Y tú quién coño eres, niñato?
Sin hacerle caso, dejé la cesta de frutas sobre un banco de trabajo, me aproximé a él con el fusil colgando del hombro y, mirándole fijamente a los ojos, dije:
–Hace nueve días, tú y dos amigos tuyos secuestrasteis a una chica española en el 1453 de Hillsdale Avenue, en Mountain View. La chica se llama Judit Vergara, pero viajaba bajo el nombre de Carmen Garcillán. ¿Quién os contrató y qué hicisteis con ella?
El mafioso se me quedó mirando de hito en hito, como si no pudiera creerse que yo me atreviera a hablarle así.
–¿Qué eres, un puto mejicano? –preguntó–. ¡Os vamos a joder vivos, cabrones! ¡La familia os destripará, os aplastará como las cucarachas de mierda que sois...!
Aguardé a que cesaran las amenazas y dije:
–Te ofrezco veinticinco mil dólares por la información.
–¡Que te jodan, cabrón!
–Cincuenta mil dólares –insistí.
–¡Que te vuelvan a joder!
–Cien mil.
–¡Que te jodan a ti y a tu puta madre!
Suspiré; aquel tipo no me lo iba a poner fácil. Le había dado muchas vueltas a cómo afrontar esa situación. No soy un tío duro, no sé dar miedo ni mostrarme amenazador; entonces, ¿cómo podía intimidar a un asesino a sueldo? Mi única experiencia al respecto era el cine, así que recurrí a las películas de Tarantino, cuyos personajes no paran de hablar.
Me aparté de Fabrizi. Saqué del bolsillo una caja de munición y la puse encima del banco de trabajo. Sin mirarle pregunté:
–Dime algo, Frank: ¿has oído hablar de Guillermo Tell?
–¡Que te jodan, maricón!
La conversación de ese mafioso no era muy variada que digamos. Cogí el rifle, saqué el cargador y abrí la caja de munición.
–Deduzco que no lo conoces –dije–. Verás, Frank, lo que te voy a contar ocurrió en Suiza a comienzos del siglo XIV. Concretamente en el cantón de Uri, en el pueblo de Altdorf, donde vivía un ballestero llamado Guillermo Tell. –Comencé a introducir lentamente las balas en el cargador–. Por aquel entonces –proseguí–, los reyes Habsburgo se habían apoderado de Suiza. Gessler, el alguacil de los reyes, había ordenado erigir un poste en la plaza mayor de Altdorf, y sobre el poste colocó un sombrero que representaba a los Habsburgo. Luego ordenó que todos los que pasaran frente al sombrero deberían inclinarse ante él en señal de sumisión. ¿Me sigues, Frank?
Curiosamente, el mafioso había dejado de lanzar amenazas y parecía absorto en mi historia; con los ojos fijos, eso sí, en cómo iba cargando poco a poco el arma.
–Pues bien –continué–, un día, Guillermo Tell fue al pueblo con su hijo pequeño y, al pasar ante el sombrero, no se inclinó. Los guardias le exigieron que lo hiciera, pero él se negó. Un tipo valiente el tal Guillermo, ¿eh, Frank? Los guardias lo detuvieron y lo llevaron ante el alguacil Gessler. Este, que era un auténtico hijo de puta, le dijo: «Tengo entendido que eres muy certero con la ballesta; vamos a comprobarlo». Cogieron a su hijo y le pusieron una manzana en la cabeza. Luego situaron a Guillermo a cien pasos de distancia del niño y le dieron una ballesta. Y Gessler le dijo: «Te ordeno que dispares a la manzana; si te niegas a hacerlo o fallas, os mataremos a los dos». Menudo cabronazo, ¿verdad? El caso es que Guillermo disparó y, ¡zas!, atravesó limpiamente la manzana.
Introduje la última bala, encajé el cargador en el rifle y eché a andar hacia el fondo de la nave.
–La historia continúa –proseguí mientras caminaba–, pero no importa. Guillermo Tell se hizo famoso por su puntería. Y me parece injusto, porque el verdadero mérito lo tuvo su hijo. No debe de ser nada agradable que disparen sobre algo que tienes encima de la cabeza, ¿no te parece, Frank? –Al llegar al final, me giré hacia él–. Cien pasos son unos sesenta metros, pero vamos a probar desde aquí. Debo de estar a unos veinte metros de ti... Aunque, claro, yo no soy Guillermo Tell, no tengo tanta puntería. Así que voy a intentarlo con algo más grande que una manzana.
Uno de los encapuchados se aproximó a la cesta de fruta, cogió una piña y la puso sobre la cabeza del mafioso. Al darse cuenta de lo que me proponía hacer, Fabrizi prorrumpió en una catarata de insultos y amenazas, al tiempo que se sacudía para intentar quitarse la fruta de encima. Por desgracia para él, tenía la cabeza muy bien sujeta al poste y la piña ni se movió. Apoyé el rifle en el hombro, corrí el cerrojo para introducir una bala en la recámara, hice puntería a través de la mira telescópica y apreté el gatillo. El estampido resonó como un trueno en el interior de la nave y la piña explotó sobre la cabeza del mafioso. A aquella distancia era un disparo fácil.
Fabrizi, con el rostro lleno de trozos de fruta y guiñando los ojos a causa de la irritación que le producía el jugo que le corría por la cara, guardó un segundo de asombrado silencio y reanudó con renovada energía sus gritos. Aguardé a que se calmara y dije:
–Ha sido más sencillo de lo que pensaba. Vamos a probar con lo mismo que Guillermo Tell.
El encapuchado puso una manzana en la cabeza de Fabrizi, que no dejaba de berrear. Apunté, disparé y la manzana se hizo pedazos.
–¡Bravo! –exclamé–. Cada vez me siento más seguro de mí mismo. Lo intentaré con algo más pequeño.
El encapuchado sacó de la cesta una ciruela y la colocó sobre la cabeza de Fabrizi. Este había enmudecido y me miraba con el rostro crispado. Hice puntería, apreté el gatillo y la ciruela se pulverizó. Pero, simultáneamente, el mafioso soltó un aullido y la sangre comenzó a correrle por el rostro.
Palidecí. El disparo había ido demasiado bajo y la bala le había rozado el cráneo. Ignorando las maldiciones de Fabrizi, tragué saliva, simulé una entereza que distaba mucho de ser auténtica y dije:
–Uuuy... ¿Te he hecho daño? Lo siento mucho, Frank. –Sonreí–. Qué va, es mentira, no lo siento. ¿Sabes?, yo tengo una ventaja sobre Guillermo Tell: a él le importaba la vida de su hijo, pero a mí la tuya me importa una mierda. De modo que vamos a probar con algo aún más pequeño.
El encapuchado cogió una cereza y la situó en la cabeza de Fabrizi. Encajé la culata del rifle en el hombro e intenté afinar la puntería.
–Vaya –dije, sin apartar el ojo derecho de la mira telescópica–; casi ni veo la cerecita con toda esa sangre.
Contuve el aliento; no quería hacer ese disparo... Afortunadamente, Fabrizi se derrumbó.
–¡Vale, hijo de puta! –gritó–. ¡Te diré lo que quieres saber!
Bajé el rifle, me aproximé a él y me lo quedé mirando. Tenía un aspecto horrible, con el rostro lleno de sangre mezclada con trozos de piña, manzana y ciruela.
–¿Qué hicisteis con la chica? –pregunté.
Fabrizi tragó saliva y respondió:
–La secuestramos en la casa y la narcotizamos. Luego la metimos en el maletero del coche y la llevamos a Palo Alto.
–¿Adónde exactamente?
–Al aparcamiento del Hospital Stanford. Habíamos quedado allí a las once y media de la noche. Aparecieron dos tíos en una furgoneta, metieron dentro a la chica y se la llevaron.
–¿Adónde?
–No lo sé, joder.
–¿Quiénes eran?
–Ni puta idea; no los había visto en mi vida.
Hice una pausa. Aquel mafioso me estaba dando muy poquita información.
–¿Te fijaste en la matrícula de la furgoneta?
–¿Y por qué coño iba a fijarme en una jodida matrícula?
Hubo un silencio.
–¿Quién te contrató? –pregunté.
–No lo sé...
Alcé el rifle y se lo mostré.
–¿Quieres que dispare a la cereza?
Era un poco ridículo, pero el mafioso aún tenía la fruta en la cabeza.
–¡No! –aulló–. Te estoy diciendo la puta verdad. Es una tía; ya he trabajado para ella otras veces, pero no sé quién es ni cómo se llama. Contacta conmigo por teléfono, me dice lo que tengo que hacer e ingresa la mitad del dinero en mi cuenta. Luego, cuando acabo el trabajo, transfiere la otra mitad. Pero no la he visto nunca, te lo juro...
«Miyazaki», pensé con un estremecimiento. Le miré fijamente: aquel tipo estaba diciendo la verdad, y esa verdad no me valía para nada. También era el hijo de puta que había secuestrado a Judit. Me entraron ganas de sacudirle un culatazo, pero en vez de eso me di la vuelta y regresé a la oficina.
@
Los dos sicarios habían salido de la oficina y allí solo estaban Ekaterina y Kovalev. «Vaya, eres un tío duro», dijo Ekaterina al verme entrar. Sonreí, pero no, no era un tío duro. Tenía revuelto el estómago y me temblaban las piernas. Me senté frente al escritorio y busqué con el ordenador un plano de Palo Alto. El Hospital Stanford estaba al sur de la ciudad, junto a la universidad del mismo nombre.
–Es inútil –dijo Kovalev–. La chica puede estar en cualquier parte.
Tenía razón. La pista que nos había proporcionado Fabrizi se perdía en un maldito aparcamiento público. Cerré los ojos y dejé caer la cabeza. Ekaterina me puso una mano en el hombro y murmuró:
–Lo siento, Óscar.
De nuevo sentí ganas de echarme a llorar. Habíamos convencido a la madre de Judit para que se quedara en la casa que nos había proporcionado Kovalev, y allí estaba ella ahora, esperando nuestras noticias. ¿Qué iba a decirle? ¿Que ya podía despedirse de su hija porque éramos incapaces de dar con ella? Sacudí la cabeza. No, me negaba a tirar la toalla.
Intenté ordenar las ideas: Fabrizi había secuestrado a Judit en Mountain View y la había llevado a Palo Alto. Pero esas dos ciudades están muy cerca la una de la otra... Consulté en Google Maps y averigüé que entre la casa donde estaba Judit y el aparcamiento del hospital había trece kilómetros y medio. Apenas diez minutos en coche. Una vez en el aparcamiento, Judit había pasado a manos de unos desconocidos. ¿Por qué? Para que fuera imposible seguir su rastro. Pero ¿por qué se hizo el cambio precisamente allí? Las oficinas centrales de Tesseract estaban en Mountain View. ¿Por qué llevarla, entonces, a Palo Alto?
–¿Qué hay en Palo Alto? –pregunté en voz alta, más para mí que para los demás. E instantáneamente me respondí–: ¡La residencia de Alexander Clarke!
Sobrevino un silencio.
–¿Crees que Judit Vergara está en la mansión de Clarke? –preguntó Kovalev.
–No lo sé, pero ¿dónde si no iba a estar mejor oculta? Además, la casa de Clarke está a tiro de piedra del aparcamiento.
Kovalev me contempló con escepticismo.
–¿Y Clarke se iba a arriesgar a tener a una chica secuestrada en su casa? –objetó.
–Pero es que no hay riesgo. Ni la policía ni nadie va a registrar la casa de un multimillonario, y menos buscando a una chica que oficialmente ni siquiera existe. Además, por lo visto, la casa es enorme y está tan protegida como una fortaleza. Y otra cosa más: el que está al mando no es Clarke, sino Miyazaki.
–Miyazaki, ya... –murmuró Kovalev alzando una ceja.
Estaba al tanto del asunto Miyazaki, pero al parecer no se lo creía demasiado. Bajé la mirada y reflexioné; era un tiro al azar, era agarrarse a un clavo ardiendo, pero también era el único clavo ardiendo que tenía.
–De acuerdo, supongamos que Judit no está ahí –argumenté–. Quien sí va estar es Clarke, ¿verdad? Si lo secuestramos, nos dirá dónde está Judit. Y si no lo sabe, podremos canjearlo por ella. Con Clarke en nuestro poder, tendremos ventaja.
Hubo un silencio. El ruso movió lentamente la cabeza de un lado a otro y dijo:
–Demasiado arriesgado.
–¿Por qué? –insistí–. Ese era el plan original, ¿no? Utilizar un pulso electromagnético para entrar en la mansión de Clarke y secuestrarlo. Tan arriesgado es ahora como hace un mes.
–No, amigo mío –repuso Kovalev–. Ahora es mil veces más arriesgado. Porque la señorita Vergara se encuentra en manos de Tesseract y la habrán interrogado, así que ahora estarán al tanto del plan y, por tanto, prevenidos.
Negué enérgicamente con la cabeza.
–Judit no ha hablado –dije–. La conozco.
–Y yo conozco a los seres humanos –replicó Kovalev–, y sé que, cuando se les presiona lo suficiente, hablan hasta por los codos.
–Judit no –insistí
Su expresión se endureció.
–No voy a poner en peligro mi organización con una incursión suicida –dijo, tajante–. Para que el plan de la señorita Vergara tuviese alguna opción de salir bien, era fundamental el factor sorpresa. Sin eso, las posibilidades de éxito se reducen a cero.
Ekaterina se aproximó al ruso y le dijo:
–¿Podemos hablar un momento en privado, señor Kovalev?
Ambos se dirigieron a un extremo de la oficina y comenzaron a hablar en voz baja. Además, lo hacían en ruso, así que no me enteré de nada. Al cabo de unos minutos, regresaron a mi lado y Kovalev, visiblemente molesto, me dijo:
–De acuerdo; pondremos en marcha el plan.
Parpadeé, sorprendido.
–Pero tendrá que ser pronto –dije.
–Llevará al menos tres o cuatro días prepararlo todo. Ahora, si me disculpan, tengo que localizar a Loco Iván.
Kovalev salió de la oficina irradiando mal humor. Me volví hacia Ekaterina y le pregunté:
–¿Qué le has dicho?
–Le he recordado que «su» organización no era suya, sino de Volkov, y que Volkov había ordenado expresamente que pusieran todos sus recursos a tu disposición.
–Vaya, gracias. Aunque me parece que no le ha sentado demasiado bien.
–Normal. –Se encogió de hombros–. Kovalev tiene razón: si Judit ha hablado, nos meteremos en una ratonera.
–No ha hablado –repuse con terquedad.
–Ojalá sea así; por nuestro bien.
Nos quedamos callados durante uno segundos.
–Por cierto –dije–, ¿quién es Loco Iván?
Ekaterina sonrió.
–Iván Bubka –respondió–. En ciertos círculos es toda una leyenda. Se dedica a... Digamos que es un «agente de campo» de alquiler, un mercenario. Trabaja tanto para servicios de inteligencia como para grupos criminales. Es muy bueno en lo suyo.
–¿Y por qué le llaman «loco»?
La sonrisa de Ekaterina se amplió.
–Porque lo está –respondió.
3En algún lugar de EspañaMago de Oz
Black-Cat contempló los siete cajones que se amontonaban en uno de los recintos de la vieja fábrica. No eran demasiado grandes; cada uno medía un metro y medio de ancho por uno de alto y ochenta centímetros de fondo. Todos estaban marcados con el logotipo de Tesseract Systems y todos contenían ordenadores Quantum-9000, los más potentes jamás fabricados. Habían llegado aquella misma tarde y aún no los habían desembalado.
De fondo se escuchaba un coro de martilleos y zumbidos de taladradoras; un grupo de wizards estaba aislando con placas metálicas la habitación donde se iban a instalar los ordenadores. Demasiado ruido. Black-Cat arrugó el entrecejo y masculló algo por lo bajo; luego volvió a mirar los embalajes. Cada uno de esos ordenadores cuánticos era cien millones de veces más rápido que el mejor procesador convencional, y los siete unidos generarían más potencia informática que la suma de todos los ordenadores binarios del planeta. Aquello iba a ser un auténtico monstruo.
El sonido de unos pasos le sacó de su ensimismamiento. Giró la cabeza y vio a Loup Garou aproximándose.
–Bonsoir, Blacky –le saludó el hacker francés; y, señalando los embalajes, agregó–: Por fin han llegado.
Black-Cat apuntó con un dedo hacia el interior de la fábrica y gruñó:
–¿Esos cabrones no podrían hacer menos ruido?
–Me temo que no, amigo mío. Y más vale que te vayas acostumbrando al jaleo, porque habrá que hacer mucha obra. Piensa que aquí van a vivir casi veinte personas, así que hay que ampliar y arreglar los baños, la cocina, los dormitorios... Ya lo hemos hablado.
Black-Cat contuvo el aliento y lo exhaló de golpe.
–Con lo de puta madre que estaba yo viviendo solo... –murmuró.
–Pues ya no vas a estar solo, amigo mío. Mañana llegarán los ingenieros para desmontar uno de los Quantum.
–Y buscar trampitas.
–Eso es; buscar trampas y, de paso, intentar averiguar cómo funcionan. Luego vendrán los programadores. De momento tenemos previstos doce.
Hubo un silencio. Loup Garou, con la mirada perdida en los embalajes, jugueteaba con el extremo de su larga barba.
–¿Has venido solo a darme el coñazo –gruñó Black-Cat–, o ibas a decirme algo?
–Ah, sí: Tanaka quiere vernos.
Black-Cat extendió los brazos y se desperezó.
–De acuerdo –dijo, echando a andar–. Vamos a ver qué quiere el puñetero hijo del Sol Naciente.
@
Tanaka trabajaba en una pequeña habitación sin ventanas forrada de papel aluminio. Su mesa de trabajo consistía en una tabla sobre borriquetas, encima de la cual descansaban tres monitores, dos ordenadores y varios discos duros externos. Cuando Black-Cat y Loup Garou entraron, el japonés estaba reclinado en su asiento, con la mirada fija en una de las pantallas.
–¿Qué querías, Hirohito?
Black-Cat solía llamarle Hirohito –el nombre del antiguo emperador de Japón–, y también Suzuki, Ikebana, Sushi o cualquier otra palabra japonesa que se le ocurriese. Tanaka señaló el monitor que había estado observando y dijo:
–Tenía mucha basura, pero creo que ya lo he depurado. Eso es el código fuente1 del programa.
Black-Cat y Loup Garou se inclinaron para contemplar el texto escrito con caracteres azules, rojos y verdes que llenaba la pantalla.
–¿Cuántas líneas de programación tiene? –preguntó el francés.
–Es pequeño; poco más de treinta y seis mil.
–¿Y el compilador? –dijo Black-Cat.
Tanaka señaló el monitor contiguo y comentó:
–La arquitectura del programa es extraña. Al principio me parecía absurda, un montón de instrucciones sin sentido; pero cuando finalmente logré entenderlo... En fin, es brillante. –Cogió de encima de la mesa dos pendrives y se los entregó–. Ahí está el resultado de mi trabajo y el proceso que he seguido. Repasadlo por si he cometido errores. ¿Cuándo estarán en funcionamiento los Quantum?
–En una semana como muy tarde –respondió Loup Garou–; lo que tarden los ingenieros en revisarlos.
–¿Y el entorno de red? ¿Y el framework del sistema?
–Los programadores están trabajando en eso. Comenzarán a llegar en dos o tres días, pero si quieres lo comentamos ahora...
–Eso es un coñazo; ocupaos vosotros –dijo Black-Cat. Arrojó el pendrive al aire y volvió a cogerlo–. Buen trabajo, Fukuyama. Voy a echarle un vistazo.
Black-Cat abandonó la habitación, se dirigió a su zona de trabajo y se sentó frente al ordenador. Antes de introducir el pendrive en el puerto USB, se quedó mirándolo fijamente. Ahí, en ese pequeño dispositivo, residía la única posibilidad de derrotar a Miyazaki, la última esperanza de la humanidad. Era la piedra clave de la operación Mago de Oz. Suponiendo que funcionase...
Pero si funcionaba, si el plan salía como esperaban, crearían un prodigio, un auténtico milagro. Y todo gracias a Mario Rocafort; él lo había encontrado y él lo había puesto a su disposición. Por desgracia, ya no estaba allí. Black-Cat sintió una punzada de tristeza al recordar al único ser humano que consideraba tan inteligente o más que él. Luego, introdujo el pendrive en el puerto y murmuró:
–Mario, eras un puto genio.
4San Francisco, California
–No sé qué hacer, nunca había estado tan angustiada; no puedo salir a la calle porque hay cámaras por todas partes, no puedo usar el móvil ni el ordenador, apenas me atrevo a llamar por teléfono. Es un sinvivir, me va a dar algo... Estoy de los nervios, te lo juro, me siento tan mal que a veces me falta el aire y me ahogo... Esto no puede ser bueno, me va a dar un infarto... Lo que no me cabe en la cabeza es que tú estés tan tranquila. Me admira, entiéndeme, y me encantaría llevarlo tan bien como tú, pero es que no puedo, no puedo...
Dragon Lady, cuyo auténtico nombre era Elizabeth MacKenzie, no paraba de hablar mientras daba vueltas de un lado a otro del pequeño salón de Dolores Smith. En realidad, no dejaba de hablar nunca, en ningún momento; incluso cuando dormía hablaba en sueños.
Dolores, sentada en un sillón, intentaba ignorarla, pero aquel constante parloteo la distraía. Su piso era pequeño –un dormitorio con dos camas, un salón con cocina americana y un baño–, de modo que no había manera de aislarse del torrente de palabras que brotaba de aquella hacker gruesa y parlanchina.
–¿Por qué no vuelves a tu casa? –dijo Dolores aprovechando una pausa en el monólogo de la Dama Dragón.
Elizabeth detuvo su ir y venir y se quedó mirando a Dolores con cara de cachorrito abandonado.
–Pero no puedo hacer eso –musitó en tono lastimero–. Correría peligro, podrían raptarme como hicieron con Nevermore...
–Si quisieran raptarte –replicó Dolores–, ya lo habrían hecho. Solo les interesaba esa chica española, Judit Vergara.
–Pero ahora saben que soy una wizard, así que podrían matarme cuando les venga en gana... Ya han matado a muchos hackers... –Elizabeth parpadeó intentando espantar las lágrimas que se acumulaban en sus ojos–. Ni siquiera me atrevo a ir al trabajo; llamé diciendo que estaba enferma, pero si esto se prolonga me echarán... Dios mío, qué desastre, no sé qué voy a hacer... Perdóname, ya sé que soy una molestia para ti, pero es que no sé a quién recurrir... Tú también eres una wizard y... Hablo mucho, es verdad, pero es que cuando estoy nerviosa no puedo controlarme... Intentaré hablar menos, te lo prometo, procuraré no molestarte... Es que tengo miedo y si hablo me siento mejor, y por eso...
Dolores cerró los ojos e intentó ignorar el incansable parloteo de Elizabeth. Comenzaba a dolerle la cabeza y, además, llevaba tiempo sintiéndose inquieta. Tenía la sensación de haber olvidado algo, y ella nunca olvidaba nada, a causa de su Asperger. Aunque en realidad no se trataba de un olvido, sino de algo que se le había pasado por alto. Pero ¿qué?
Alzó las manos y se tapó los oídos, pero la presencia de Elizabeth, hablando y yendo de un lado para otro, le impedía concentrarse. Entretanto, una señal de alarma zumbaba en su interior.
5En algún lugar de California
La habitación está en penumbras la mayor parte del tiempo; tan solo el débil resplandor de una lámpara de seguridad matiza las tinieblas. Tumbada en un camastro, Judit Vergara permanece inconsciente las veinticuatro horas del día. Tiene una aguja insertada en la vena y un gotero le suministra suero para hidratarla, además de la droga que la mantiene dormida. Dos veces al día, el flujo de droga se interrumpe y permiten que recobre brevemente el conocimiento; entonces, las luces se encienden y dos desconocidos entran para darle alimento sólido; en realidad, una especie de papilla.
Cuando eso sucede, Judit se encuentra en estado de semiconsciencia. Intenta hablar, pero no logra coordinar las palabras; intenta resistirse, rechazar el alimento, pero está muy débil y los hombres no tienen problemas para obligarla a ingerirlo.
Luego, la droga vuelve a fluir por el gotero, los hombres se van y las luces se apagan. Entonces, durante los breves instantes que transcurren antes de volver a sumirse en la negrura, por la mente de Judit desfila una sucesión de rostros: sus padres, su hermana, Óscar, Black-Cat, Mario… y, sobre todo, el rostro de una joven rubia y hermosa, un semblante que la aterroriza.
En todo momento, una cámara situada en lo alto, el ojo de un dios perverso, la espía.
6Pacific Heights, San Francisco
Iván Bubka, más conocido como «Loco Iván», resultó ser exactamente lo que su nombre prometía: un ruso como una cabra. Tenía cuarenta y tantos años, era muy alto, muy fornido, con el pelo rubio cortado a cepillo y unas facciones graníticas enmarcadas por una barba pelirroja. Una cicatriz le cruzaba el rostro desde la ceja izquierda hasta el pómulo, de tal forma que, por ese lado de la cara, tenía una apariencia maligna, satánica. Por el otro lado solo parecía salvaje y amenazador. Sin embargo, un carácter desenfadado y jovial contrastaba con su apariencia de oso siberiano.
El alojamiento que nos había proporcionado Volkov en San Francisco era una mansión con jardín situada en Pacific Heights, el barrio más lujoso de la ciudad. Tres días después del interrogatorio al mafioso, Dimitry Kovalev e Iván Bubka vinieron a la casa para explicarnos cómo llevaríamos a cabo la incursión en la residencia de Alexander Clarke. Loco Iván ya conocía a Ekaterina, de modo que la saludó con tres sonoros besos en las mejillas, mientras que a mí me trituró los huesos de la mano con un apretón de bulldozer. Luego se plantó delante de Amber Robinson, le besó la mano y dijo:
–¿Tú eres madre chica secuestrada?
–Sí.
–Eres muy hermosa… Tu cara me suena... ¿Nos conocemos, quizá?
–Hace muchos años era modelo; puede que me hayas visto en algún viejo anuncio.
–Ah, top model; claro, claro… Dime, señora Robinson: si yo rescato hija tuya, ¿me harías un favor?
La madre de Judit lo miró fijamente.
–Si rescatas a mi hija –dijo–, puedes pedirme lo que quieras.
Loco Iván soltó una carcajada.
–¡Lo que quiera, dice! –exclamó–. Muy sugerente, mucho, pero yo conformo con poco. Si salvo hija tuya, me gustaría que tú permitieras que te invitara a cenar. En restaurante Pushkin de Moscú, para que todos amigos míos mueran de envidia. Solo eso.
Bubka hablaba un inglés terrible, como si fuera un indio de película. Más tarde supe que en realidad dominaba ese idioma, pero fingía no hacerlo para ofrecer una imagen de torpeza e ingenuidad que distaba mucho de ser real. Tras las presentaciones, nos dirigimos al salón y nos acomodamos en los mullidos sillones de diseño italiano. Kovalev conectó su ordenador portátil a un televisor de setenta pulgadas y en la enorme pantalla apareció la imagen en plano general de una gran mansión de estilo colonial español.
–Es la residencia de Alexander Clarke en Palo Alto –dijo–. El jardín está lleno de cámaras de seguridad y sensores; en cuanto detectan una amenaza, las puertas y ventanas se cierran con pantallas blindadas y el lugar se vuelve inaccesible.
–Pero poderoso rayo de la muerte ruso inutilizará sistema de seguridad –intervino Loco Iván.
–No es un rayo de la muerte –dijo Kovalev–; solo afecta a los equipos electrónicos. Pero sí, desactivará el sistema de seguridad.
Pulsó una tecla del ordenador y en la pantalla apareció una vista más lejana de la casa.
–El proyector de pulso electromagnético debe activarse cerca de la casa –prosiguió–. Pero pesa casi seiscientos kilos, de modo que lo trasladaremos en un camión. El problema es la energía: la línea de alta tensión más cercana pasa a doscientos treinta metros. Tenderemos un cable hasta la carretera, pero el camión deberá detenerse para conectar el proyector PEM a la línea, lo cual llevará entre quince y veinte segundos. Si lo hacemos frente a la casa, las cámaras nos captarán y puede que alguien se extrañe y active la seguridad, así que tenderemos un cable de trescientos metros. –Señaló a la derecha de la imagen, justo donde la carretera describía una curva–. En esta zona hay un punto ciego para las cámaras. A las tres de la madrugada, el camión se detendrá ahí, conectarán el cable a la máquina y el vehículo arrancará de nuevo arrastrándolo; recorrerá cincuenta y cinco metros y, nada más llegar frente la casa, activarán el PEM. No solo se freirán todos los equipos electrónicos de la mansión, sino que, a causa de la sobrecarga en la red eléctrica, también provocaremos un apagón general en la ciudad.
–¿Y no afectará a nuestros equipos? –pregunté.
–El PEM solo afecta a lo que tiene delante.
Sobrevino un silencio.
–¿Y después? –pregunté.
Kovalev señaló a Loco Iván, invitándolo a intervenir.
–Nosotros seguiremos al camión en dos vehículos –dijo Bubka–. El primero, un blindado, embiste portalón, cruzamos jardín, ponemos cargas explosivas en puerta y, ¡bum!, entramos en mansión.