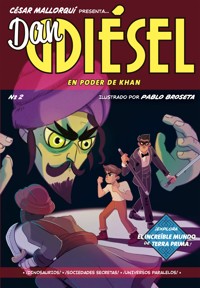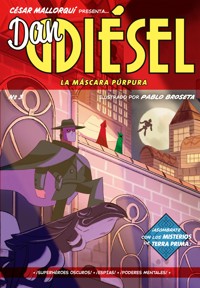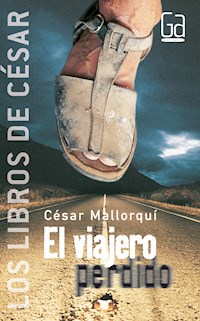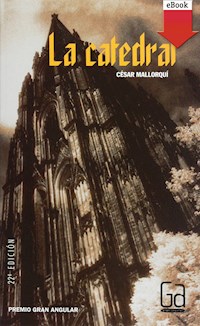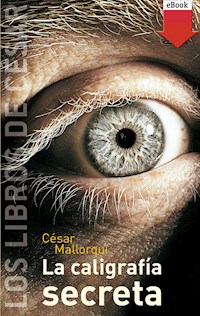Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Gran Angular
- Sprache: Spanisch
Lo llaman «Miyazaki» y es un parásito. Te vigila desde cualquier ordenador, cámara o móvil conectado a la red. Te controla. Y tiene un plan para destruir el mundo. Sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pues presta atención: todavía queda una esperanza. La Resistencia se está preparando para contraatacar. Somos pocos, pero no vamos a rendirnos sin luchar. Únete a los Wizards...Mientras Óscar Herrero vagabundea por el norte de España sin dejar de pensar en Judit, Tristan Hacher estudia los efectos de la bacteria Sokaris en un laboratorio al sur de Francia; Dolores Smith descubre algo extraño sobre la empresa informática Tesseract Systems, e Ichiro Tanaka huye de Tokio siguiendo el rastro de un pendrive y una novela de César Mallorquí. Y, entretanto, Black-Cat está reuniendo a hackers de todo el mundo para hacer frente al parásito porque... Miyazaki te vigila. Internet es Miyazaki.Las crónicas del parásito, una vertiginosa trilogía de intriga y misterio, incluye los títulos: La estrategia del parásito, Manual de instrucciones para el fin del mundo y La hora zulú.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Este libro está dedicado
a Leonor y Carla Pazos Mallorquí,
la sal y la pimienta, el día y la noche,
«Cuando los ordenadores tomen el control, puede que no lo recuperemos nunca. Sobreviviremos según su capricho. Si tenemos suerte, quizá decidan tenernos como mascotas».
MARVIN MINSKY, padre de la inteligencia artificial
«La inteligencia artificial augura el fin de la raza humana. Los humanos, que son seres limitados por su lenta evolución biológica, no podrán competir con las máquinas, y serán superados».
STEPHEN HAWKING, físico teórico
«Si permitimos que [los robots] evolucionen, que es una manera de desarrollar la inteligencia artificial, podrían desarrollar un instinto de supervivencia. […] En estos momentos ya dejamos que aprendan de su propia experiencia, que los programas evolucionen por sí mismos. […] Si lo comparamos con lo que ha ocurrido en la naturaleza, no me parece un escenario imposible. La evolución selecciona a los que sobreviven. Así se han desarrollado el instinto de supervivencia, el hecho de ver a otros como enemigos y las conductas de atacar para defenderse».
JOHN CROMWELL MATHER, premio Nobel de Física 2006
INTRODUCCIÓN
Me llamo César Mallorquí. Nací en Barcelona, pero vivo en Madrid. Estoy casado y tengo dos hijos. Soy escritor. Mi vida era tranquila hasta que, cinco años atrás, sucedió algo inesperado; desde entonces me resulta difícil distinguir la realidad de la ficción. De repente, mi existencia se ha convertido en una novela. Lo malo es que se trata de una novela de terror. Tengo miedo, lo confieso. Mucho miedo.
Hace cinco años, en la primavera de 2012, la editorial SM publicó mi obra La estrategia del parásito. Pero cuando recibí los primeros ejemplares del libro me encontré con la sorpresa de que aquel texto no era mi texto, sino una novela llamada El asunto Miyazaki,escrita por un tal Óscar Herrero. Alerté de lo sucedido a la editorial y se descubrió que alguien había pirateado el sistema informático de la imprenta y sustituido mi texto por otro. Como es lógico, los editores decidieron retirarlo del mercado, pero el libro ya se había distribuido y llevaría tiempo recoger todos los ejemplares. Sin embargo...
Poco después, recibí una carta. No un e-mail, ni un SMS, ni un wasap; una carta manuscrita y enviada a través del viejo y lento correo postal. Me la mandaba Óscar Herrero, la persona que había escrito El asunto Miyazaki y pirateado la imprenta para sustituir mi novela por la suya. Quería entrevistarse conmigo y me citaba en un pequeño pueblo de Segovia. Al principio estuve a punto de romper la carta y olvidarme del tema; luego consideré la posibilidad de recurrir a la policía. Pero al final la curiosidad se impuso, acudí a la cita y conocí personalmente a Óscar Herrero.
Se disculpó por haber pirateado mi obra, pero me aseguró que todo lo que contaba en su relato era verdad. Según él, una inteligencia artificial había surgido espontáneamente en internet y ahora intentaba apoderarse del mundo. «Qué locura», pensé. Le dije que no me lo creía y que me parecía intolerable lo que había hecho. Él volvió a excusarse, y me pidió por favor que no retirase su novela de circulación. Me negué, claro; ¿cómo iba a permitir que un texto escrito por otra persona apareciese con mi nombre? Óscar insistió y yo, convencido de que estaba delante de un loco, volví a negarme y me fui. Pero antes, Óscar me pidió que prestara atención a los efectos de su novela. ¿Efectos? ¿Qué efectos? Sin duda, aquel joven estaba muy perturbado.
Al regresar a casa, hice algo que debería haber hecho desde el principio: comprobar en Google quién era Óscar Herrero. Lo que descubrí me dejó con la boca abierta: Óscar era un prófugo de la justicia acusado de varios asesinatos y violaciones. No me lo podía creer, había dado por hecho que todo lo que aparecía en El asunto Miyazaki era mera ficción.
Supongo que aquello –haber estado con un criminal– debería de haberme alarmado, pero lo único que hizo fue llenarme de dudas. En primer lugar, Óscar Herrero no parecía ni remotamente un asesino y un violador. Puede que fuese un loco, pero no esa clase de loco. En realidad, parecía un joven normal y corriente; aunque, eso sí, muy estresado. Por otro lado, si realmente Óscar Herrero era un criminal, ¿para qué había montado el numerito de darle el cambiazo a mi novela y luego entrevistarse conmigo? Así, lo único que conseguía era correr riesgos innecesarios. Entonces, ¿por qué lo había hecho? ¿Porque estaba loco? Lo estaba, de acuerdo; pero ¿tanto? No lo parecía.
De repente, una duda se instaló en mi cerebro: ¿y si todo era verdad? ¿Y si una inteligencia artificial asesina se había apoderado de la red? Ya lo sé, suena a chaladura; pero soy escritor, paso gran parte de mi vida inmerso en mundos ficticios, y además me encanta la ciencia ficción, así que no podía evitar preguntarme: ¿por qué no?
Llamé a la editorial y les pedí que suspendieran durante un par de semanas la retirada de ejemplares de La estrategia del parásito (o, mejor dicho, de El asunto Miyazaki). A continuación, empecé a comprobar en internet si los acontecimientos descritos en el texto de Óscar Herrero eran ciertos o no. Muchos lo eran. Así que cesé en mi búsqueda, porque temí llamar la atención de Miyazaki.
Vale, me estaba volviendo paranoico. Así que me dispuse a esperar. ¿A esperar qué? No lo sabía: una señal, una confirmación, algo tangible...
Diez días después, los «efectos» de la novela anunciados por Óscar Herrero cobraron forma. Una mañana, mientras estaba trabajando, se presentó en mi casa un joven que había leído La estrategia del parásito. Tenía veintipocos años, era bajo y algo grueso, con barba muy rala, gafas de miope y una camiseta negra impresa con el rostro de Guy Fawkes, la famosa máscara que se había convertido en el emblema de Anonymous1. Era un hacker. Me preguntó qué sabía yo de Miyazaki y si conocía a Óscar y a Black-Cat.
En días sucesivos, otros tres desconocidos, cada uno por su cuenta, contactaron personalmente conmigo para preguntarme lo mismo. No tengo ni idea de informática, así que apenas entendí sus explicaciones; pero algo me quedó claro: esos tipos, hackers, tecnófilos, piratas de la red, creían a pies juntillas en la existencia de Miyazaki. Y algo más: todos ellos me habían buscado para ver si yo sabía cómo entrar a formar parte de la Resistencia.
Ah, sí, se estaba creando un grupo de defensa anti-Miyazaki: la Resistencia, aunque ellos preferían llamarse a sí mismos «Wizards». Más tarde descubrí que se trataba de un término informático, pero por aquel entonces wizard solo era para mí «mago» en inglés. Fuera como fuese, algunos de los mejores cerebros informáticos del mundo se estaban organizando para enfrentarse a un monstruo digital que, hasta hacía muy poco, yo consideraba imaginario.
Mis dudas se disiparon. Le pedí a la editorial que mantuviera La estrategia del parásito en las librerías. Y, desde entonces, he estado en contacto con los Wizards.
Ahora, me dispongo a narrar lo que sucedió después de que Óscar y Judit se separaran. Para reconstruir la historia, durante el último año he entrevistado a gran parte de sus protagonistas. Así pues, todos los tramos del texto en tercera persona son mi versión de lo que pasó, tal y como ellos me lo contaron. Los capítulos dedicados a Sokaris recrean los hechos según diversos testimonios y notas de prensa. Las partes narradas en primera persona han sido escritas por Óscar Herrero y reflejan su experiencia personal. Desde estas páginas quiero agradecerle su amabilidad al concederme permiso para publicarlas.
Algunos nombres han sido cambiados, para proteger las identidades de los implicados o por razones legales.
Todo lo demás es cierto.
CÉSAR MALLORQUÍ Madrid, invierno de 2017
SOKARIS 1Pharmabiotic, sur de FranciaAntes de la destrucción de la cabaña de Black-Cat
Tristan Hacher comenzó a sospechar que ocurría algo raro a las pocas semanas de iniciar su relación laboral con Pharmabiotic. Aunque, a decir verdad, todo fue extraño desde el principio, empezando por el proceso de selección. Pharmabiotic era una empresa dedicada a la producción de antibióticos con sede en París, aunque su fábrica se encontraba en el sur de Francia, cerca de Toulouse.
Poco después de acabar sus estudios universitarios, Hacher leyó en la prensa un anuncio de Pharmabiotic solicitando un experto en microbiología y genética, exactamente las materias en las que él se había especializado, así que envió un currículo.
Realizó cuatro entrevistas; las tres primeras normales, por decirlo así, y la cuarta decididamente extraña. En esa última ocasión tuvo que rellenar un cuestionario que contenía preguntas tan extravagantes como «¿Se considera patriota?»; «¿Siente atracción o admiración por algún país, aparte de Francia?»; «¿Tiene familiares, amigos o conocidos extranjeros?»; «¿Lee novelas o ve películas de terror?»; «¿Qué opina del estamento militar?»; «¿Cuál es su animal favorito?»; «¿Qué medios de información sigue?»...
Finalmente, Hacher fue seleccionado. Firmó un contrato y viajó a Toulouse para incorporarse a su puesto en la fábrica de Pharmabiotic, situada a cuarenta y cinco kilómetros de la ciudad. Allí, el jefe de personal le informó acerca de su labor: se ocuparía de controlar los cultivos de antibióticos que crecían en los tanques. Y eso era absurdo, porque para realizar ese trabajo no necesitaban a un licenciado en la prestigiosa Universidad Pierre y Marie Curie. Hacher consideró la idea de dimitir, pero le retuvo un importante detalle: el desmesurado sueldo que le pagaban por hacer algo que perfectamente podría haber llevado a cabo un simple técnico de laboratorio. Eso tampoco tenía sentido.
Otro asunto misterioso era el Laboratorio de Investigación. Pharmabiotic constaba de tres zonas claramente delimitadas, cada una situada en un edificio distinto. Por un lado, la fábrica, cuyas instalaciones ocupaban la mayor superficie. Por otro, el pequeño edificio donde estaba el departamento administrativo. Y finalmente el Laboratorio de Investigación, el lugar donde se creaban y ponían a prueba nuevos antibióticos. Como es lógico, para prevenir el espionaje industrial, la entrada al laboratorio estaba restringida. Sin embargo, las medidas de seguridad eran exageradas: vigilantes armados en la puerta y control de acceso por escáner retinal, huella digital y clave secreta. Allí no podría colarse ni un mosquito sin ser detectado e interceptado. ¿Por qué tanta precaución?
El último misterio era el director científico de Pharmabiotic, el doctor Alexandre Fouquet. Hacher había oído hablar de este reputado microbiólogo. De hecho, ese fue uno de los motivos, aparte del elevado sueldo, por los que aceptó el puesto: colaborar con un investigador tan prestigioso. Sin embargo, en todo el tiempo que llevaba allí, no le había visto ni de lejos.
Hasta que dos meses más tarde, Fouquet, un cincuentón de mirada incisiva y aspecto serio, le llamó a su despacho.
–Hemos seguido con gran atención su trabajo –le dijo–, y estamos muy satisfechos.
«¿Satisfechos con mi trabajo?», pensó Hacher, sorprendido. «¿Por controlar la temperatura de los tanques de cultivo?».
–Gracias, doctor Fouquet –murmuró.
–Vamos, vamos, dejémonos de formalismos. A fin de cuentas somos colegas, ¿no es cierto? Llámeme Alexandre. –Hizo una pausa y prosiguió–: Supongo, Tristan, que se preguntará por qué hemos contratado a un licenciado universitario para una labor tan insignificante.
–La verdad es que sí, me ha extrañado un poco.
–Es lógico. Le diré la verdad: se trataba de una prueba; queríamos conocerle antes de encomendarle su auténtica misión. En realidad, Tristan, precisamos de sus servicios en el Laboratorio de Investigación. ¿Le parece bien?
–Por supuesto –asintió Hacher.
–Perfecto. –Fouquet sacó unos papeles del interior de una carpeta y los puso sobre el escritorio, frente a su empleado–. Pero antes deberá firmar este acuerdo de confidencialidad.
Hacher leyó el documento; según ponía allí, si revelaba cualquier dato, por minúsculo que fuese, sobre las actividades que se desarrollaban en el Laboratorio de Investigación, un infierno legal se abatiría sobre él. Tras reflexionar unos instantes, firmó el acuerdo.
Así fue como Tristan Hacher le vendió su alma al diablo.
* * *
El Laboratorio de Investigación era una instalación ultramoderna dividida en tres zonas. Hacher solo tenía acceso a las dos primeras, pero no a la tercera, donde se encontraba el laboratorio propiamente dicho.
Según le explicó Fouquet, estaban comprobando la eficacia de un nuevo antibiótico y su trabajo consistiría en estudiar la evolución de sus efectos en diez monos Rhesus. Los animales estaban recluidos en diez jaulas de contención biológica y habían sido inoculados recientemente con una enfermedad.
–¿Cuál es el agente infeccioso? –preguntó Hacher.
–Una bacteria –respondió Fouquet, sin aclarar de qué clase de bacteria se trataba.
A partir de entonces, Hacher pasó a ocuparse de aquellos diez primates, aunque en realidad había muy poco que hacer. El sistema de alimentación y limpieza era automático, y brazos robóticos tomaban muestras de sangre de los animales o les inyectaban dosis de antibióticos. La verdad es que para Hacher su nueva labor era casi tan tediosa como la anterior; además, los escasos técnicos que compartían su zona de trabajo jamás hablaban de nada que no fuera estrictamente profesional. Así pues, Hacher siguió aburriéndose.
Sin embargo, la evolución de la enfermedad comenzó a captar su interés. Durante las dos primeras semanas los monos no mostraron ningún síntoma, pero a partir de la tercera empezaron con algo muy parecido a un catarro. Los animales tosían y estornudaban, y su temperatura se elevó un par de grados. Eso duró más o menos una semana; después, poco a poco, los síntomas desaparecieron; menos los episodios de estornudos, que siguieron siendo frecuentes. A continuación, durante el mes siguiente, los primates no mostraron ningún síntoma. Pero luego volvieron a enfermar, aunque de algo aparentemente distinto. Su temperatura se disparó, y sus cuerpos se llenaron de llagas, pústulas y hemorragias en los ojos, los oídos y las encías. Al cabo de diez días, todos los monos, menos uno, habían muerto.
Hacher estaba perplejo; no conocía ninguna enfermedad que evolucionara de aquella manera. Días después, el doctor Fouquet le visitó; se quedó mirando al décimo mono, que se reponía en su jaula, y no dijo nada. Luego se dio la vuelta y, siempre en silencio, desapareció. Por algún motivo, Hacher tuvo la impresión de que a su jefe le había contrariado que aquel animal hubiese sobrevivido.
Dos semanas más tarde, Fouquet le llamó a su despacho y le dijo en tono grave:
–Necesitamos sus servicios en el laboratorio, Tristan. Pero antes debo confesarle algo: esta empresa, Pharmabiotic, no es lo que parece, sino algo muy distinto y mucho más importante.
Hacher arqueó las cejas, desconcertado.
–Entonces, ¿qué es? –preguntó.
Fouquet cogió un documento impreso y lo puso en el escritorio, delante de su empleado.
–Me temo –dijo– que antes de poder explicárselo será necesario que firme esto.
Hacher examinó el documento; era otro acuerdo de confidencialidad, pero esta vez en el membrete no aparecía Pharmabiotic, sino el Ministerio de Defensa de Francia.
1LondresDos meses después de la destrucción de la cabaña de Black-Cat
En el número treinta de Gresham Street, frente a la iglesia de St. Lawrence Jewry, se alza un moderno edificio de oficinas en cuyo interior residen algunas de las más discretas empresas de la City londinense; entre ellas, la delegación en Inglaterra del Royal Caribbean Bank.
Un hombre cruzó la calle y se detuvo frente a la entrada. Era alto y delgado, fibroso, de unos cuarenta años; se cubría con un abrigo negro, largo hasta los tobillos, y un sombrero Stetson de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro. Lucía bigote y perilla, y sus ojos se parapetaban tras unas oscuras gafas de sol.
El hombre entró en el edificio, se dirigió a la recepción cojeando ligeramente y le entregó su pasaporte a un guardia de seguridad. Estaba a nombre de Catfield Blackwood, natural de Sydney, Australia. Era falso; ni se llamaba así ni era australiano. El guardia consultó una lista y comprobó que Mr. Blackwood estaba citado con James Sanders, el director del R. C. Bank.
–Sexta planta –dijo, devolviéndole el pasaporte.
El hombre se dirigió al ascensor. El Royal Caribbean Bank tenía su sede central en las Islas Caimán, un archipiélago del Caribe compuesto por tres islas, la mayor de las cuales, Gran Caimán, acoge en su escaso territorio –menos de doscientos kilómetros cuadrados– a casi seiscientos bancos, uno por cada ocho habitantes. No es de extrañar; las Caimán son un paraíso fiscal, uno de esos lugares donde los ricos eluden impuestos y los criminales lavan dinero negro.
La oficina del Royal Caribbean Bank era discreta y un tanto fría. En la sala de entrada, una hermosa recepcionista permanecía sentada tras un escritorio de diseño italiano; aparte de eso, solo había cuatro sillones, una mesa baja y varios cuadros de arte moderno colgando de las paredes. Todo muy caro, pero también muy poco llamativo.
Blackwood se identificó y la recepcionista, tras hacer una breve llamada por la línea interior, le pidió que aguardara unos minutos. El hombre se quitó el abrigo; debajo vestía traje negro, corbata negra con el nudo aflojado y camisa blanca. También se despojó del sombrero, revelando un cráneo totalmente rasurado, pero se dejó las gafas de sol puestas. Al poco, una secretaria tan bella como la recepcionista fue a buscarle y le condujo al despacho del director general.
Era una estancia amplia, con un gran ventanal que la inundaba de luz natural. Había una mesa de reuniones rodeada de sillas, una mesita auxiliar, un escritorio y, tras él, sentado en un sillón de cuero, estaba James Sanders, el director del banco, un cincuentón elegantemente vestido con un traje de Hugo Boss, camisa italiana, corbata de seda y gemelos de oro en los puños. Sanders se incorporó, saludó a Blackwood estrechándole la mano y le invitó a sentarse al otro lado del escritorio.
Durante unos instantes, se estudiaron en silencio el uno al otro. Sanders era experto en evaluar a las personas, y de un simple vistazo supo que Catfield Blackwood no era un hombre de negocios; o, al menos, no lo que la gente normal entiende por «hombre de negocios». El cráneo rasurado, los tatuajes que se le adivinaban por debajo del cuello de la camisa, la brusquedad de sus movimientos, las gafas de sol que le ocultaban los ojos... No, no se trataba de un ejecutivo ni de un financiero. Por otro lado, afirmaba ser australiano y tenía un nombre anglosajón, pero hablaba con acento latino, probablemente español. Aquel hombre no era lo que decía ser; pero Sanders estaba acostumbrado a que muchos de sus mejores clientes tampoco lo fueran, así que entrecruzó los dedos de las manos, esbozó una sonrisa profesional y dijo:
–Y bien, Mr. Blackwood, ¿qué podemos hacer por usted? Según me contó cuando hablamos por teléfono, desea operar con nuestra entidad.
–Ajá –asintió el hombre con voz ronca–. Me lo estoy planteando.
–En tal caso, lo primero que deberá hacer es abrir una cuenta. Como sabrá, la imposición mínima son quinientos mil dólares.
–Eso da igual. El problema, amigo, es que tengo serias dudas sobre la seguridad de su banco.
Sanders parpadeó, sorprendido.
–Le garantizo –dijo sin perder la sonrisa– que el Royal Caribbean es una de las instituciones financieras más seguras del mundo. No le quepa duda de que sus datos gozarán de absoluta confidencialidad.
Blackwood soltó una risita sarcástica.
–No se trata de los datos, colega; aunque la verdad es que este banco es un coladero. Estoy hablando de la pasta. Según tengo entendido, en 2004 les robaron mucho mucho dinero.
La sonrisa se congeló en los labios de Sanders.
–Me temo que le han informado mal –dijo en tono neutro–. Jamás hemos sufrido ningún robo.
Blackwood volvió a reír.
–Ay, pero qué mentirosillo. En abril de 2004, un pirata informático les robó... –Sacó un papel del bolsillo y lo consultó–: Ciento cincuenta millones mil doscientos veintitrés dólares con cuarenta y siete centavos. Qué cifra tan rara, ¿verdad? Si yo robase un banco me llevaría una cantidad redonda, porque eso de pillar hasta los putos centavos suena a chiste.
Sanders frunció levemente el ceño. Ya no sonreía.
–Se equivoca; nunca nos han robado. En caso contrario, habríamos interpuesto una denuncia a las autoridades y la noticia se habría hecho pública.
–Para nada –le interrumpió Blackwood–. El banco no denunció el robo porque el dinero estaba en una cuenta secreta que no aparecía reflejada en su contabilidad. Era dinero negro, más oscuro que el alma de un verdugo.
Sanders se incorporó.
–Lo siento, pero maneja usted información equivocada. –Señaló con un ademán la salida–. Ahora, si no le importa, tengo asuntos que atender.
Blackwood sonrió y puso el papel que sostenía en la mano delante del director.
–Ahí está el número de la cuenta –dijo–. Estaba a nombre de una empresa instrumental, la red Star Resources Company, o algo así. Pero, oculto tras un montón de mierda de ingeniería financiera, había un único propietario: Konstantin Volkov. ¿Te suena ese nombre?
Sanders se le quedó mirando fijamente, con los ojos entrecerrados.
–¿Quién es usted? –murmuró–. ¿Trabaja para la policía?
–No, no soy poli. Los polis no son tan listos. Soy un amigo, Jimmy; tu amigo. Hace ocho años, la cagaste permitiendo que le robaran a tu mejor cliente. Que, por cierto, no solo es un cliente; Volkov también es el mayor accionista del banco. Tu jefe. Así que quedaste como el culo ante tu jefe. La verdad, Jimmy, no sé cómo conservas todavía el trabajo. –Blackwood se inclinó hacia delante y apoyó los codos en el escritorio–. Pero aquí estoy yo, para ayudarte a lavar tus pecados del pasado. Porque, verás, presta atención: sé quién os robó y adónde fue a parar el dinero. ¿Lo has entendido?
Sanders volvió a sentarse y desvió la mirada. Tras unos segundos de reflexión, miró a Blackwood y le dijo:
–De acuerdo, supongamos que ese robo se produjo. Y no lo estoy admitiendo; es solo un juego mental. Si realmente nos robaron, ¿quién, según usted, fue el ladrón?
Blackwood se reclinó en el asiento con una sonrisa irónica.
–Ah, no, Jaimito; me caes muy bien, en serio, seguro que eres un tío cojonudo. Pero a ti no te lo voy a decir. Si tu jefe, Volkov, quiere saber quién le robó y dónde está su pasta, deberá hablar personalmente conmigo. Cara a cara, como en una cita de enamorados.
Sanders, inexpresivo, guardó unos segundos de silencio.
–Lo siento –dijo–, no conozco a esa persona. De todas formas, si desea verle, ¿por qué no se pone directamente en contacto con él?
–Pues por los mismos motivos por los que tú finges no conocerlo. Vamos, Jimmy, sabes que Volkov es uno de los capos de la mafia rusa en Europa. Es imposible acercarse a él sin invitación. Pero ahora tú sabes que yo sé cosas que no debería saber, y cuando se lo cuentes a tu jefe seguro que estará encantado de hablar conmigo. Pero mira, ya estoy harto de gilipolleces.
Blackwood sacó del bolsillo interior de la americana una pequeña libreta y un bolígrafo, escribió rápidamente unas cifras, arrancó la hoja y la dejó encima del escritorio.
–Este es mi número de móvil –dijo, quitándose por primera vez las gafas de sol–. Cuando hables con tu jefe, llámame y dime el lugar, el día y la hora del encuentro. Ha de ser aquí, en Londres, en un sito público, esa es mi única condición. Esperaré veinticuatro horas; si al cabo de ese tiempo no sé nada de ti, me esfumaré. –Se incorporó–. Por cierto, no contactes con Volkov por teléfono ni por internet, porque lo tienes todo intervenido. Sé un buen chico y hazlo en persona o con una notita escrita a mano. ¿Está claro? –Le guiñó un ojo y agitó los dedos de una mano en un gesto burlón de despedida–. Ciao, Jimmy.
Blackwood volvió a ponerse las gafas, se dio la vuelta y abandonó el despacho. James Sanders permaneció unos segundos inmóvil, contemplando la puerta por la que había salido aquel extraño desconocido. Luego, se puso en pie, le pidió a su secretaria a través del interfono que avisara a su chófer y salió de la oficina rumbo a la residencia de Konstantin Volkov.
@
A las nueve y media de la noche, un teléfono móvil comenzó a sonar en un pequeño piso situado a las afueras de Londres. El hombre que decía llamarse Catfield Blackwood contestó la llamada.
–¿Qué me cuentas, Jimmy? –dijo.
La voz de Sanders respondió al otro lado de la línea:
–Mañana a las siete de la tarde en el pub The Blue Lion. Está en Betterton Street, cerca de Covent Garden. Vaya solo.
Y colgó.
El hacker sonrió. Luego, desconectó el móvil prepago, se lo guardó en un bolsillo, se puso el abrigo y abandonó la vivienda. Al llegar a la calle, tiró el teléfono a un cubo de basura y echó a andar en dirección a otro de los pisos francos que la incipiente Resistencia –los Wizards– tenía en Londres.
Como bien sabía Catfield Blackwood, también conocido como Black-Cat, el secreto de la supervivencia residía en no estar nunca demasiado tiempo en el mismo sitio.
@
Betterton Street es una calle corta y estrecha, un rincón solitario y tranquilo en medio del bullicio de la ciudad. Más o menos en el centro de la calle, entre feos edificios de ladrillo rojo, se alza una casa de estilo eduardiano con un único establecimiento comercial a la vista: un pub llamado The Blue Lion. Se trata de un local pequeño, decorado con madera pintada de azul y cuadros con reproducciones de paisajes en las paredes. Hay una barra con taburetes, seis mesas de mármol con sillas alrededor y dos pequeños semirreservados.
A las siete en punto, Black-Cat entró en el pub apoyándose en un bastón de madera. Se detuvo junto a la puerta para echar un vistazo; había una docena de parroquianos, todos con el aspecto de lo que realmente eran: sicarios de la mafia. Uno de ellos se acercó a él y le dijo:
–El local está cerrado por una fiesta familiar.
–Pues entonces debemos de ser primos o algo así, porque estoy invitado a la fiesta –replicó el hacker en tono burlón–. El señor Volkov me espera.
–¿Eres Blackwood?
–Ajá.
–Tengo que comprobar que vas desarmado.
Black-Cat extendió los brazos y permitió que le cacheara. Cuando acabó, el sicario le indicó con un gesto que le siguiera y le condujo a una de las mesas, donde un caballero de unos cuarenta años vestido con un terno gris plomo leía el periódico. El hombre dejó el diario sobre la mesa, examinó durante unos segundos a Black-Cat y dijo con un marcado acento ruso:
–Me han dicho que querías hablar conmigo. Siéntate.
El hacker negó con la cabeza y permaneció de pie.
–Me la suda hablar contigo –afirmó.
–¿Qué...?
–Mira, tío, Volkov es bueno, muy bueno; el muy cabrón ha conseguido que no haya ni una sola foto suya circulando por ahí, así que no tengo ni puta idea de cómo es. Lo que sí sé es que debe de rondar los setenta años, y tú tienes muchos menos. Además, de ti sí que hay fotos; eres Sergei Makarov, uno de sus lugartenientes.
La mirada del aludido se endureció.
–Muy listo. Será mejor que nos acompañes para seguir hablando en un lugar más discreto –dijo en tono seco, incorporándose.
Black-Cat sonrío y, repentinamente, tiró el bastón al suelo, justo en el centro del local. Luego, alzó la mano derecha y mostró lo que sostenía en ella: una pequeña caja de plástico de la que sobresalía un botón que mantenía pulsado con el pulgar.
–¿Sabes lo que es esto, Sergei? –preguntó–. Un mando a distancia. ¿Ves que estoy apretando un botón? Pues si lo suelto, la bomba que hay en mi bastón explotará. Y tú dirás: no puede haber mucho explosivo en ese palito de madera, no será para tanto. Y tendrás razón, pero ¿cuál es el explosivo más potente del mundo? Como no eres demasiado espabilado, dirás que Semtex o HMX. Y te equivocarás, porque el octanitrocubano es un veinticinco por ciento más potente que el HMX. Y eso es lo que contiene: octanitrocubano. Aun así, puede que te siga pareciendo poca cosa. Pero, ¿sabes?, en el bastón también hay miles de pequeñas agujas de titanio. Cuando explota, las agujas salen disparadas como metralla y te atraviesan el cuerpo. Son tan jodidamente pequeñas que casi ni te enteras; solo notas un escozor. Sin embargo, cada agujita provoca una minúscula hemorragia interna, y cientos de microhemorragias equivalen a una hemorragia grande, así que a los quince o veinte minutos… te mueres. ¿Lo has entendido o te lo explico otra vez?
Makarov miró alternativamente a Black-Cat y al mando a distancia.
–No me lo creo –dijo–. Es un farol.
Black-Cat se encogió de hombros.
–Será fácil comprobarlo; solo tienes que pegarme un tiro. Yo dejaré de apretar el botón... –sonrió– y a ver qué pasa.
–Si hay una bomba y explota –replicó el ruso tras un breve titubeo–, tú también morirás.
–Y si permito que me llevéis con vosotros..., en fin, me parece que no lo pasaría demasiado bien. Oye, cuando he dicho que había una bomba, los cuatro gorilas de ahí se han puesto delante de ese rincón, en plan parapeto humano. Para proteger al tío que está dentro; es decir, a Volkov. Venga, hombre, solo quiero hablar con él. Sé bueno y deja de tocarme las narices.
Hubo un silencio. De pronto, una voz surgió del interior del reservado y dijo algo en ruso. Makarov respondió en el mismo idioma y la voz le replicó en tono autoritario. El lugarteniente frunció el ceño y anunció:
–El señor Volkov le recibirá ahora.
Black-Cat caminó hacia el reservado; al llegar a su altura, los sicarios que lo custodiaban se apartaron a un lado, dejando a la vista dos bancos corridos forrados de terciopelo azul, una mesa en medio y, sentado en uno de los bancos, un hombre de unos setenta años elegantemente vestido con un traje de Armani. Era calvo, con el mentón rotundo y los ojos penetrantes; pese a su edad y a la grasa que acumulaba en el estómago, desprendía una intensa energía.
–Quería usted entrevistarse conmigo, señor Blackwood –dijo con voz grave–. Por favor, tome asiento.
El hacker se acomodó frente a él.
–¿Es necesario que hablemos bajo la amenaza de una bomba? –preguntó Volkov.
–Ah, esto... –Black-Cat soltó el botón y arrojó el mando sobre la mesa–. Lo he comprado esta mañana en una ferretería. No hay bomba. Su amigo tenía razón: era un farol.
El anciano se quedó mirándole fijamente y, de pronto, soltó una carcajada.
–Su acento es español –dijo–. ¿Es usted español?
–Da igual de dónde sea.
–Cierto –asintió Volkov–. Pero en español hay una palabra estupenda: «cojones». Y usted tiene cojones, señor Blackwood. Eso me gusta. De acuerdo, hablemos.
@
El camarero sirvió dos vasos de vodka helado. Volkov alzó el suyo y dijo:
–Vashe zdorovie! Es ruso; significa «a su salud».
–A la suya –respondió Black-Cat.
Ambos apuraron sus bebidas de un trago.
–Bebe usted como un ruso –observó el mafioso–. Eso está bien. ¿Charlamos, señor Blackwood?
–Demasiados oídos indiscretos –dijo el hacker señalando con un cabeceo a los sicarios.
Volkov se volvió hacia ellos y ordenó:
–Salid fuera.
–Pero señor –comenzó a protestar Makarov–, no creo que...
–No te preocupes, Sergei –le interrumpió Volkov–. El señor Blackwood y yo ya somos amigos. Esperad en la calle.
Obedientes, todos los hombres, incluido el camarero, abandonaron el local.
–Bien, señor Blackwood –dijo el anciano cuando se quedaron solos–, comencemos por el principio... Por cierto, ¿se llama realmente así, Catfield Blackwood?
–¿Acaso importa?
–No, tiene razón; carece de importancia. Pero acláreme algo: usted está al tanto del robo y conoce el número de mi cuenta. ¿Cómo ha conseguido esa información?
–Uno de mis socios la obtuvo en internet.
–¿Pirateó el sistema informático del banco?
–Podría decirse así.
–¿Su socio es un hacker, señor Blackwood?
–Era. Está muerto.
–Lo lamento. ¿Y usted también es un hacker?
–Más o menos. Yo prefiero denominarme wizard2.
–Hace magia con los ordenadores, ya veo. Y deduzco que su socio también averiguó quién era el ladrón y adónde fue a parar mi dinero.
–Ajá.