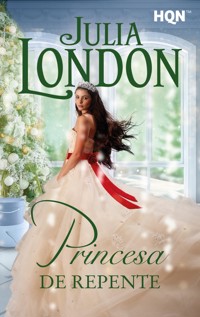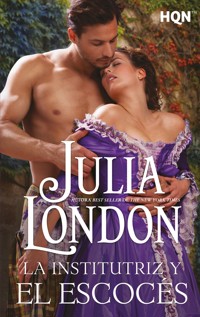
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Bernadette Holly, una institutriz inglesa, había cometido el error de fugarse con su amante, y ese error le había costado su reputación. Ya no tenía miedo de nada; ni siquiera del sombrío y peligrosamente atractivo escocés que se debía casar con la joven que estaba a su cargo, la inocente Avaline Kent. Avaline estaba aterrada ante la perspectiva de casarse con Rabbie Mackenzie, pero no lo podía rechazar sin caer en desgracia. Bernadette tuvo entonces una idea: convencer a Rabbie de que anulara el compromiso matrimonial… mientras hacía verdaderos esfuerzos por no rendirse ella misma a sus encantos. Sin embargo, la situación de Rabbie no era mejor. Estaba obligado a casarse con una inglesa que, para empeorar las cosas, era tan cándida como infantil. No se parecía nada a su aguda y apasionada institutriz, cuyo carácter le había devuelto el entusiasmo y la alegría que había perdido tras la fracasada rebelión jacobita. Lamentablemente, el futuro del clan de los Mackenzie dependía de ese matrimonio. Pero ningún escocés de las Tierras Altas habría podido renunciar al amor verdadero.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2017 Dinah Dinwiddie
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
La institutriz y el escocés, n.º 185 - 15.4.19
Título original: Hard-Hearted Highlander
Publicada originalmente por HQN™ Books
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1307-807-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
A las Tierras Altas de Escocia.
Que sigan alimentando las fantasías de los lectores durante cientos de años.
Capítulo 1
Las Tierras Altas (Escocia), 1750
Rabbie Mackenzie estaba en lo alto del acantilado, con la punta de las botas más allá del borde. Ante él, no había nada salvo vacío. Era una caída importante, y una simple ráfaga de viento le podía empujar.
¿Cómo sería la caída? ¿Planearía como los pájaros que se sumergían en el mar para regresar después a la superficie? ¿Se precipitaría como una piedra? ¿Estaría vivo cuando llegara al agua? ¿O su corazón lo traicionaría antes del momento final?
Seguramente, perdería la vida al impactar contra las rocas que se ocultaban bajo la espuma, y hasta era posible que no sintiera nada. Luego, la marea bajaría y arrastraría su cuerpo a mar abierto, como hacía con todos los residuos; pero, de momento, estaba alta, y las olas rompían con violencia contra la pared del acantilado.
Era una situación de lo más irónica. Anhelaba la muerte porque echaba de menos las Tierras Altas de su juventud, cuando la gente no tenía miedo de morir. Y, sin embargo, no encontraba el valor necesario para matarse.
Rabbie habría dado cualquier cosa por volver a esa época, antes de que las tropas inglesas derrotaran a los escoceses en los páramos de Culloden. Extrañaba el tartán y los armamentos de los poderosos clanes, ahora proscritos. Extrañaba las feills, las fiestas con torneos donde los hombres competían y saciaban su sed con cerveza, servida por muchachas de buen ver.
Por desgracia, esas Tierras Altas habían desaparecido. Los ingleses habían quemado localidades enteras, ahorcando a sus vecinos o deportándolos a territorios de ultramar. Ya no había nadie que trabajara los campos. No había ovejas ni reses, porque los invasores las habían vendido. Y todo parecía un erial, carente de color y de vida.
Ni el propio Balhaire, hogar de los Mackenzie durante siglos, había salido indemne. Se habían mantenido al margen de la rebelión de los jacobitas, que intentaban devolver el trono a los Estuardo. Habían optado por la neutralidad. Pero, después de que los ingleses masacraran a tantos escoceses en Culloden, la mitad del clan había huido por miedo o por las acusaciones falsas que recaían sobre ellos.
Incluso él había tenido que huir. Y ahora había vuelto, tras dos años de exilio en Noruega.
Sí, era simpatizante de la causa rebelde, aunque no hubiera combatido. El hecho de que su madre y la esposa de su hermano fueran sassenach, como los llamaban en las Tierras Altas, no implicaba que los ingleses le gustaran. Estaba de acuerdo con la familia de Seona. Escocia no levantaría cabeza hasta que no se librara de los abusivos impuestos del rey Jorge.
Estaba de acuerdo, sí, pero no se había manifestado públicamente contra la Corona. Y, sin embargo, los ingleses lo habían convertido en un proscrito, habían quemado más de la mitad de pueblo que se alzaba a los pies de Balhaire, se habían incautado las reses y habían echado a perder los campos.
¿Cómo no iba a extrañar su juventud? Especialmente, porque ni siquiera sabía lo que le había pasado a Seona. ¿Habría muerto? ¿Seguiría con vida? ¿Llegaría a saberlo alguna vez?
Justo entonces, notó que algo se movía en la bocana de la escondida caleta. Era la proa de una embarcación, que saltaba sobre las olas mientras su capitán maniobraba entre los arrecifes y la pared del acantilado. Debía de ser su hermano Auley, que volvía de Inglaterra.
Rabbie se asomó de nuevo al vacío, esperando que el viento tomara la decisión por él. Una ola arrastró las algas que yacían sobre las rocas, las empujó hacia la caleta y se las tragó.
Después, se apartó del borde. No había llegado su momento, sino el momento de conocer a su prometida.
La calle principal del pueblo, otrora bullicioso, estaba prácticamente desierta. La herrería y la taberna, que también servía de tienda de ultramarinos, eran los establecimientos abiertos.
Rabbie subió a la fortaleza de Balhaire y pasó bajo las enormes puertas de la muralla exterior. Había muy poca gente. Hasta los perros parecían haber huido. Y, en cuanto a los pasillos interiores, estaban tan desnudos como el día de su construcción, porque los ingleses se habían llevado las armas y escudos que los decoraban.
Sus botas resonaban en los suelos de piedra cuando tomó el camino del despacho de su padre, señor de Balhaire y jefe de lo que quedaba del clan de los Mackenzie. Sabía que estaría allí, y lo encontró inclinado sobre su mesa, con el ceño fruncido. El drama de la guerra había teñido su pelo de blanco; pero seguía siendo un hombre robusto, a pesar de tener mal una pierna.
–Feasgar marth, athair. Ciamar a tha thu? –dijo Rabbie al entrar.
–Hola, Rabbie –dijo su padre, quien se quitó los quevedos y se frotó los ojos–. Sí, estoy bien, gracias… Te hemos echado de menos en el desayuno. ¿Dónde te habías metido?
Su hijo se encogió de hombros.
–He salido a pasear.
Arran Mackenzie se volvió a poner los quevedos y lo miró como si tuviera intención de decir algo, pero guardó silencio. Rabbie era consciente de que su familia estaba preocupada por su estado emocional, y hacía lo posible por tranquilizarlos, aunque no lo conseguía. ¿Quién podía fingir contento a partir de la nada?
Se acercó al mueble de los licores, se sirvió un whisky y se lo bebió de un trago antes de girarse hacia su padre con la licorera. Arran sacudió la cabeza y clavó la vista en el recipiente, esperando que lo devolviera a su sitio. Sin embargo, Rabbie se sirvió un poco más.
–Acabo de ver el barco –le informó.
Rabbie no dijo a qué barco se refería, porque solo podía ser uno. Los ingleses les habían confiscado el otro, y ahora dependían del viejo cascarón.
–Me alegro –replicó su padre–. La idea de que Auley esté en Inglaterra me inquieta tanto como la posibilidad de que mi hijo mayor se presente en Balhaire.
Arran se refería a Cailean, quien se había casado con lady Chatwick, una dama inglesa. Vivían en Chatwick Hall, lejos de los problemas políticos; pero Chatwick Hall estaba en Nottinghamshire, e Inglaterra no era un lugar seguro para un escocés.
Rabbie se bebió el segundo whisky y se acercó a la ventana, luchando contra el deseo de tomarse otro. Su reciente afición por la bebida le estaba causando problemas con su madre, pero no lo podía evitar. Y ese día, menos que ninguno, porque la comitiva de su prometida estaba a punto de llegar a Balhaire, aunque su padre no lo hubiera mencionado.
–Ya está decidido, ¿no?
–¿A qué te refieres? –dijo Arran.
Rabbie no se molestó en responder. Su padre lo sabía perfectamente, como demostró un momento después, cuando suspiró y dijo:
–Te lo he dicho mil veces, y te lo volveré a repetir. La decisión es tuya. Yo no te puedo obligar a que te cases. Pero, ¿por qué lo preguntas? ¿Es que has cambiado de opinión?
Rabbie soltó una carcajada amarga.
–¿Cambiar de opinión? ¿Y dejar a Balhaire sin protección alguna? ¿Permitir que los ingleses vengan y lo desmantelen todo? No, athair –dijo, sacudiendo la cabeza–. No he cambiado de opinión. Haré lo que debo hacer.
–Siento que tengas que pasar por esto, hijo mío. Pero Cailean dice que es una mujer bella… Supongo que eso facilita las cosas.
Rabbie pensó que solo las empeoraba. Nadie le podía gustar tanto como Seona MacBee, la pelirroja de intensos ojos marrones. ¿Por qué no se había casado con ella antes de la guerra? Si lo hubiera hecho, se habría marchado a Noruega con él. Si lo hubiera hecho, seguiría viva.
–Como si eso me importara ahora –replicó con tristeza.
Su padre se levantó y caminó a duras penas hacia él, apoyándose en un bastón.
–Es joven, Rabbie –dijo, poniéndole una mano en el hombro–. Se doblegará a tu voluntad. Será la mujer que tú quieras que sea. Y, por otra parte, no es necesario que te condenes a ella. Cásate, consuma el matrimonio y, luego, búscate una amante.
Rabbie miró a su padre con asombro.
–Pasa tu tiempo en Balhaire, o mándala a Inglaterra a pasar los veranos –prosiguió Arran, que se encogió de hombros al ver su cara de sorpresa–. Dicen que las situaciones desesperadas exigen soluciones desesperadas, ¿no? A tu madre y a mí nos habría gustado que las cosas fueran distintas, pero no tenemos otra opción. Si algún inglés quisiera casarse con una escocesa…
–No, de ninguna manera –lo interrumpió, decidido a ahorrarle ese destino a su hermana pequeña, Catriona–. Seré yo. Tengo que ser yo.
–Nadie te obliga a casarte, Rabbie. Si no te quieres casar, no te cases.
–No quiero, pero soy la única esperanza que le queda a Balhaire.
Arran sonrió con tristeza.
–En ese caso, cerraremos el acuerdo esta misma noche. Salvo que tú decidas lo contrario, por supuesto.
En realidad, Rabbie no tenía elección. Se sentía como un ratón atrapado detrás de una puerta, con un gato esperando al otro lado. Cualquier intento de huida implicaría la muerte; pero no la suya, sino la de todo lo que amaba.
El padre de la mujer que se podía convertir en su esposa ya había comprado Killeaven a la Corona, después de que esta se la quitara a los Somerled. Si no se casaba con ella, compraría también los terrenos de Balhaire, empezando por los que habían abandonado los Mackenzie proscritos. Y no lo podrían impedir.
En otras circunstancias, los habrían comprado ellos mismos con los beneficios de su principal negocio, el contrabando; pero la guerra lo había dañado gravemente y, para empeorar las cosas, no quedaba nadie que pudiera comprar sus productos. Necesitaban las tierras. Sin ellas, no habría campos de cultivo ni ganado que criar.
Aquel matrimonio era su única esperanza. Si se casaba con la sassenach, cuya dote incluía la propiedad de Killeaven, los Mackenzie tendrían alguna posibilidad de salir adelante; si no, estaban perdidos.
La llegada de la comitiva causó una verdadera conmoción. Frang, el mayordomo de los Mackenzie, les informó de que eran dieciséis personas en total: los padres de la joven, uno de sus tíos, un montón de criados y una institutriz.
–¿Una institutriz? –dijo Rabbie con desdén–. ¿Tiene diecisiete años y necesita una institutriz, como si fuera una niña?
–Bueno, no es exactamente eso –intervino su madre, Margot–. Por lo que tengo entendido, es una antigua institutriz que ejerce de doncella.
–¿También tendré que hacerme cargo de esa mujer?
Su madre frunció el ceño, aunque se las arregló para fruncirlo con elegancia, virtud que Rabbie no había visto nunca en otra mujer.
Arran y ellos estaban en el viejo estrado del gran salón de la fortaleza, donde se sentaban los señores de Balhaire desde hacía dos siglos. Al fondo, se oían las voces de los sassenach, que se acercaban por el corredor en compañía de Auley, quien los invitó a entrar al cabo de unos instantes.
A la cabeza del grupo iba un hombre alto y delgado que, por su cara empolvada y su elegante indumentaria, debía de ser el barón de Kent. El hombre miró el salón con sorpresa, como si no hubiera visto un castillo medieval en toda su vida, y Rabbie se acordó de lo que había comentado la mujer de Cailean cuando les habló de él.
Daisy dijo que Bothing, la residencia de Kent, era una mansión de tres pisos de altura, mucho más grande que Chatwick Hall. Rabbie no había estado nunca en Chatwick Hall, así que no tenía elementos de juicio; pero, por la cara que puso, supo que debía de ser un sitio grandioso. Y, si efectivamente lo era, Balhaire le parecería un lugar tosco y provinciano.
¿Qué opinaría entonces de Killeaven, que había comprado sin verla?
Rabbie olvidó el asunto cuando Auley avanzó hacia el estrado con el grupo. Había perdido peso desde la última vez que se habían visto, y su piel tenía un tono más moreno, consecuencia evidente de pasar demasiados días en el mar.
Auley saludó a sus padres en gaélico escocés y, a continuación, hizo lo propio con su hermano.
–Bueno, ¿qué te parecen? –preguntó Arran sin cambiar de idioma.
–No son tan terribles –contestó Auley, cuya melena rubia estaba más larga que nunca–. Aunque la joven es demasiado tímida.
Rabbie no dijo nada. No quería una jovencita tímida; si se tenía que casar, necesitaba una mujer. Pero la única mujer de verdad que había en el grupo era una morena alta, de vestido sobrio, que se había apoyado en una pared y miraba con humor al perro que le estaba olfateando el dobladillo. Estaba tan tranquila como si se encontrara en su casa, lo cual era bastante extraño.
–Ceud mile failte, milord –dijo Arran, levantándose–. Bienvenido a Balhaire.
–Tiene una residencia de lo más peculiar –replicó el barón, cuya peluca blanca era tan ridícula como la del hombre que lo seguía–. Le agradezco que nos haya recibido. Tengo entendido que Killeaven está a poca distancia de aquí.
Arran Mackenzie bajó del estrado, apoyándose en su bastón. Pero, a pesar de sus dificultades físicas, Rabbie pensó que seguía siendo un caballero imponente, que dejaba en nada a lord Kent.
–A unos seis kilómetros, aunque espero que pasen la noche en nuestro hogar y descansen antes de seguir viaje –replicó–. Permítame que le presente a mi esposa, lady Mackenzie.
Margot Mackenzie hizo una reverencia y, a continuación, lo saludó. Kent, que pareció encantado con su acento inglés y su indiscutible elegancia, les presentó a su vez a su hermano, lord Ramsey. Entonces, la matriarca de los Mackenzie se giró hacia Rabbie y dijo:
–Aquí lo tienen.
–Un gran espécimen –declaró lord Kent, mirándolo con detenimiento–. Tan apto físicamente como su padre y su madre, si me permite decirlo… Ven, Avaline, acércate a tu futuro esposo.
La joven avanzó con inseguridad. Era de ojos verdes, mejillas sonrosadas y cabello rubio. Tenía un aspecto tan frágil que Rabbie pensó que la aplastaría si se tumbaba sobre ella en su noche de bodas; lo cual sería un problema, porque las vírgenes no estaban acostumbradas a ponerse encima.
–Milord, milady… –dijo Rabbie.
–Un joven verdaderamente fuerte –insistió Kent, asintiendo como si estuviera ante una res de primera–. Estoy seguro de que me dará muchos herederos. Pero discúlpeme… aún no le he presentado a mi hija, la señorita Avaline Kent de Bothing. Es muy bonita, ¿verdad?
–Lo bastante –replicó Rabbie, mientras ella se mordía el labio inferior.
Durante unos segundos, nadie dijo nada. Solo se oyó el carraspeo de la morena que estaba apoyada en la pared. Y entonces, lord Kent rompió a reír.
–¡Lo bastante! –exclamó con humor.
Margot pegó una patada subrepticia a su hijo, quien no tuvo más remedio que acercarse a su prometida.
–Encantado de conocerla, señorita Kent.
–Lo mismo digo, milord.
Mientras Avaline le hacía una reverencia, Rabbie volvió a mirar a la mujer de la pared. Sus ojos eran de color avellana, y tenía el pelo tan oscuro como el de su hermana Vivienne. Pero, al darse cuenta de que la estaba mirando, frunció el ceño con desaprobación, lo cual le molestó. ¿Quién se creía que era? ¿Cómo se atrevía a juzgarlo?
–Siéntese con nosotros, señorita Kent. Debe de estar agotada –dijo Margot, pasándole un brazo alrededor de los hombros.
–¿Dónde está mi esposa? –preguntó Kent, como si la hubiera perdido en alguna parte.
Una segunda mujer se sumó a ellos; era de baja estatura, y saludó a la señora de Balhaire con la misma timidez que mostraba su hija. Rabbie suspiró y se giró de nuevo hacia la misteriosa desconocida que tanto condenaba su actitud. Pero parecía haber desaparecido.
–Rabbie, querido… deberías sentarte con la señorita Kent –dijo su madre, con voz amable y mirada asesina.
–Por supuesto.
Rabbie se sentó con ella a regañadientes, buscando a la morena con la mirada. Sin embargo, ya no estaba allí.
Capítulo 2
Bernadette Holly echó un vistazo a la húmeda habitación que le habían asignado; o, más bien, a la que habían asignado a Avaline. Ella estaba en la antecámara adjunta a la habitación, donde se vería obligada a dormir en un colchón de paja por si la jovencita tenía que levantarse en mitad de la noche y no encontraba el orinal.
Si hubiera dicho eso en voz alta, alguien podría haber llegado a la conclusión de que despreciaba a Avaline, pero se habría equivocado. La apreciaba mucho, y le estaba muy agradecida, aunque a veces pensaba que no tenía ni dos dedos de frente.
La estancia era pintorescamente medieval, y hacía tanto frío que Bernadette descorrió las pesadas y polvorientas cortinas para ver si la ventana estaba abierta. Por desgracia, no se trataba de eso, sino de un problema de difícil solución: era tan vieja que el viento se colaba por las ranuras.
Ya que estaba allí, se inclinó hacia delante y contempló el paisaje. El sol se estaba ocultando tras las colinas, dándoles un tono rojizo que, a su vez, se fundía con el verde oscuro de las sombras que proyectaban.
Bernadette pensó que era un lugar tan inhóspito como extrañamente hermoso. Su severidad le resultaba fascinante, pero Avaline no compartía su opinión. Esa misma tarde, mientras su barco atracaba en el muelle, le había comentado que lo encontraba tan lúgubre y desolador como un cementerio.
Justo entonces, la puerta se abrió. Bernadette corrió las cortinas y se dio la vuelta a tiempo de ver que Avaline se estaba despidiendo de la persona que la había acompañado a sus aposentos.
–Buenas noches –le dijo antes de cerrar.
–¿Y bien? ¿Qué te ha parecido? –preguntó Bernadette.
Avaline respiró hondo. Parecía al borde del desmayo, aunque eso no tenía nada de particular, porque siempre tenía ese aspecto.
–Es imponente –respondió.
Bernadette pensó que era una definición exacta. Alto, duro y de ojos grises, increíblemente fríos.
–Oh, no sé si lo podré soportar… –continuó la joven, que se sentó en la cama.
–No desesperes –replicó, sentándose a su lado–. A fin de cuentas, es la primera vez que os veis, y todo el mundo estaba nervioso. Hasta el señor Mackenzie lo estaba.
–¿Lo dices en serio?
–Naturalmente –mintió.
A decir verdad, Bernadette tenía la sensación de que Rabbie Mackenzie no había estado nervioso en toda su vida. Lo había observado con detenimiento, y le había parecido arrogante, seguro de sí mismo y algo maleducado, pues era evidente que se consideraba mejor que su prometida.
–Están negociando los términos de nuestra boda en este mismo momento. Mi padre, él y, por supuesto, su padre y su hermano –le informó Avaline–. Me ha parecido tan distante e insensible… pero su hermano es encantador, ¿no crees? Se lo he mencionado a mi madre, y me ha dicho que no debo pensar en el capitán.
–Hablando de tu madre, ¿dónde está?
Bernadette lo preguntó con curiosidad, porque lady Kent era tan tímida y escurridiza como un ratón, y nunca sabía dónde estaba.
–En algún lugar de este enorme y destartalado sitio. Lady Mackenzie se ha ido con ella. Me han pedido que las acompañara, pero he utilizado la excusa del cansancio para poder retirarme a mis habitaciones –respondió–. Si me hubiera quedado, no habría podido contener las lágrimas.
–Entonces, has hecho lo correcto –replicó Bernadette, pasándole un brazo por encima de los hombros.
–¡No me quiero casar con ese hombre! –exclamó la joven con desesperación.
Bernadette sintió lástima de ella, aunque no podía hacer nada al respecto. Los matrimonios concertados eran normales entre las personas de su clase social. Las mujeres se casaban para mejorar el status y la fortuna de sus familias.
–Los hombres parecen terribles cuando no se les conoce, pero no lo suelen ser. Es simple fachada.
–¿De verdad?
Bernadette se preguntó cómo era posible que siguiera siendo tan ingenua. Al parecer, no había aprendido nada de ella en los seis años que llevaba a su servicio.
–Claro que sí. Se acicalan y se muestran duros para atraer a las mujeres. Son como los gallos.
–Como los gallos… –repitió Avaline, aliviada.
Bernadette se levantó de la cama y dijo, mirándola a los ojos:
–Avaline, no juzgues a tu prometido antes de tiempo. En situaciones como esta, la primera cita es la más difícil. Pero, cuando estés a solas con él…
–¿A solas?
–Bueno, no estarás completamente a solas. Yo estaré cerca –puntualizó, intentando tranquilizarla–. Imagina que te invitan a pasear con él. En ese caso, puedes entablar una conversación y hacerle preguntas sobre su vida. Seguro que no es tan distante como te ha parecido. Si le concedes una oportunidad, se mostrará tan encantador como indudablemente es.
Avaline la miró con escepticismo, y Bernadette pensó que debía mejorar sus tácticas de persuasión. Pero, justo entonces, se dio cuenta de que estaba muerta de hambre. Y no era extraño, porque no había probado bocado desde la hora del desayuno.
–¡Oh, Dios mío! –exclamó la joven, viendo que se llevaba una mano al estómago–. ¿No has comido nada?
Bernadette guardó silencio. ¿Qué le podía decir? ¿Que se había saltado la cena porque el mayordomo le había ordenado que preparara la habitación de lady Avaline? En primer lugar, Avaline no era lady y, en segundo, ella no era una criada, sino la hija de un caballero tan conocido como sir Whitman Holly y de su esposa, lady Esme Holly.
–Discúlpanos, Bernadette. Ha sido un descuido imperdonable.
–No tiene importancia, Avaline.
–Por supuesto que la tiene. Llamaré ahora mismo a una doncella y le pediré que…
–Tengo una idea mejor –la interrumpió–. Me ocuparé de ti y, a continuación, buscaré las cocinas y tomaré algo. No quiero molestar a nadie. Estarán a punto de acostarse.
–Está bien –dijo Avaline, que se mordió el labio inferior.
Bernadette frunció el ceño, y la joven dejó de mordérselo inmediatamente. Se lo mordía tanto que a veces daba la impresión de que le habían pegado un puñetazo en la boca.
–Ven, te cepillaré el pelo.
Tras cepillarle y recogerle el cabello, Bernadette la dejó en la cama, le dio las buenas noches y se fue en busca de las cocinas, porque no estaba acostumbrada a saltarse la cena.
La fortaleza era un laberinto de corredores oscuros; pero, como tenía un buen sentido de la orientación, encontró el gran salón sin dificultades. Estaba vacío, con excepción de cuatro perros que descansaban junto al fuego y que la miraron con desinterés.
Bernadette lo cruzó y siguió por un pasillo mejor iluminado que los anteriores. Al cabo de unos momentos, oyó voces que procedían de una habitación abierta. Eran voces de hombres, aunque no pudo entender lo que decían.
Decidida a seguir su camino, pasó por delante tan deprisa como pudo y se dirigió a la puerta que estaba unos metros más allá, porque no había otra salida. Desgraciadamente, la habían cerrado con llave y, cuando quiso volver sobre sus pasos, descubrió que los hombres la habían visto y que uno de ellos era nada más y nada menos que el prometido de Avaline.
Rabbie Mackenzie la miró de arriba abajo, lenta y descaradamente, como si la encontrara deseable. Ella se estremeció a su pesar; pero, a pesar de ello, clavó la vista en sus ojos, que en la distancia le parecieron tan negros y duros como el azabache. No era una mujer que se dejara intimidar. A diferencia de Avaline, los hombres no la asustaban.
–¿Madame?
Bernadette pegó un respingo al oír la voz del capitán Auley Mackenzie. Estaba tan concentrada en su hermano que no lo vio hasta que lo tuvo al lado.
–Discúlpeme, capitán –se excusó–. Creo que me he perdido. ¿Podría indicarme el camino a las cocinas?
–¿Las cocinas? –preguntó él, mirándola con humor.
–Bueno… es que tuve que atender a la señorita Kent, y me perdí la cena –le explicó.
–Ah, comprendo –dijo con una sonrisa–. Sígame, por favor. Se perdería por completo si intenta encontrarlas por su cuenta. Me temo que mis antepasados no fueron muy eficaces en términos de distribución cuando construyeron el castillo.
Bernadette le devolvió la sonrisa. El capitán, un hombre de alegres ojos azules, había sido muy amable con ellas durante la travesía.
–¿Qué tal está la señorita Kent? –se interesó segundos más tarde, mientras avanzaban por otro corredor.
–Bien, aunque un poco cansada. Gracias por preguntar.
Auley Mackenzie abrió una puerta y la invitó a entrar. Bernadette pasó y se encontró en una enorme cocina con una mesa de madera en el centro. Olía a cordero asado, y la boca se le hizo agua mientras él se acercaba al tirador para llamar a los criados.
Una mujer de cabello gris apareció al instante. Llevaba un delantal mojado, como si hubiera estado fregando. El capitán le dijo algo en gaélico y ella se marchó por la puerta por donde había salido.
–Barabel le preparará algo enseguida.
–Se lo agradezco mucho.
–¿Sabrá volver a su habitación? Si quiere, le diré a Frang que venga y que…
–No se preocupe. Encontraré el camino –dijo con seguridad.
–Está bien. Oidhche mhath, señorita Holly.
Auley se fue entonces, y Bernadette se preguntó cómo era posible que dos hermanos fueran tan distintos en carácter y apariencia. Pero Barabel interrumpió sus pensamientos al volver a la cocina con un plato que dejó sobre la mesa de mala manera.
–Lamento haberla molestado –dijo Bernadette con una sonrisa.
Barabel no se la devolvió. Se limitó a darle la espalda y marcharse de nuevo, así que ella se sentó a la mesa y miró lo que le había servido: un pedazo de pan, un trozo de queso y un poco de pollo.
Como no le había llevado cubiertos, no tuvo más remedio que comer con la mano. Afortunadamente, nunca había sido una remilgada, y se dispuso a saciar su hambre mientras oía los gemidos y chillidos del viento entre el montón de piedras que llamaban Balhaire.
Apenas había empezado a comer cuando oyó pasos en el corredor. Bernadette supuso que sería otra vez el capitán, y se quedó atónita al encontrarse frente a su inquietante hermano, quien la miró a los ojos. Su expresión era dura, inflexible. Le recordó el granito de las colinas de la zona, y pensó que aquel hombre era incapaz de sonreír.
Súbitamente incómoda, se chupó los dedos a falta de servilleta y apartó el plato. Rabbie Mackenzie era más alto de lo que le había parecido la primera vez. Más alto, más fuerte y de aspecto más temible.
No era extraño que a Avaline le diera miedo.
En lugar de hablar, la observó en silencio durante unos segundos interminables. Bernadette tuvo la sensación de que quería decir algo y se estaba mordiendo la lengua. Pero, ¿qué podía ser? ¿Qué podía desear de ella? ¿O solo estaba sorprendido, porque no esperaba encontrarla allí?
Barabel reapareció, hizo una reverencia a su señor y le dirigió unas palabras en gaélico. Él respondió con un tono de voz bajo y sedoso que provocó un inesperado y placentero escalofrío a Bernadette. Luego, la cocinera se marchó y Rabbie alcanzó un trozo de pollo del plato que estaba en la mesa y se lo llevó a la boca con toda tranquilidad.
–Supongo que no quiere más –dijo entonces.
–No –mintió ella, que aún tenía hambre.
Él comió un poco más y, tras cruzarse de brazos, la volvió a mirar con dureza.
–¿En Inglaterra es normal que los criados invadan la cocina de un desconocido?
–En absoluto –respondió Bernadette, maldiciéndolo para sus adentros–. Por desgracia, me salté la cena y…
–Sí, mi hermano me lo ha contado.
Bernadette se levantó de la silla e intentó pasar a su lado, pero él se interpuso en su camino. Ella miró sus fríos ojos y, tras pensar que no tenían ni el menor asomo de bondad, sintió lástima de la joven, ingenua y dulce Avaline, que estaba condenada a ser su esposa.
Inconscientemente, se estremeció. Y Rabbie malinterpretó su escalofrío.
–¿Qué ocurre? ¿Es que la noche escocesa es demasiado fuar para su aguada sangre inglesa? –dijo con sorna.
–No sé lo que significa eso. Pero mi aguada sangre detesta la mala educación –replicó.
Él arqueó una ceja, claramente sorprendido.
–Es increíblemente atrevida para ser una simple criada, señorita.
–Y usted es increíblemente grosero para ser un caballero.
Rabbie la miró de una manera tan descarada e intensamente sensual que ella sintió un cosquilleo en la piel. Sin embargo, hizo caso omiso de lo que sentía y se abrió camino con determinación, rozando su pecho al pasar.
Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura y no salir corriendo. El corazón se le había desbocado y, para empeorar las cosas, notaba su mirada en la espalda como si fuera un puñal.
Ni siquiera supo cómo logró llegar a las habitaciones de Avaline, donde se desnudó, se puso un camisón y se acostó en el colchón de paja de la antecámara, estremecida. Luego, intentó dormir, pero no pudo. Seguía viendo los tormentosos ojos de Rabbie Mackenzie.
Capítulo 3
Los términos de la tochradh, la dote de la novia, se acordaron a la mañana siguiente, mientras Bernadette desayunaba. Para entonces, ya se había dado cuenta de que los habitantes de Balhaire miraban a los ingleses como si tuvieran la peste, y se alegró cuando llegó el momento de recoger sus pertenencias y las de Avaline para marcharse a Killeaven.
Ya en el exterior, descubrió que tendrían que viajar en un viejo carruaje de pintura desgastada y ruedas casi descompuestas. El resto del grupo, incluidos el tío de Avaline, la servidumbre y varios hombres armados, irían a pie y en una carreta. En cuanto a los muebles que habían llevado con ellos en el barco, llegarían más tarde.
Lady Mackenzie les presentó a un individuo llamado Niall MacDonald que, por lo visto, los acompañaría en su caballo y les ayudaría a instalarse en su nueva propiedad. No tenía ni los veintinueve años de Bernadette, y uno de sus ojos vagaba sin rumbo mientras el otro miraba fijamente.
El prometido de Avaline no se molestó en salir a despedirlos, lo cual le pareció el no va más del comportamiento irrespetuoso. Pero su madre, una dama encantadora, los trató con amabilidad y les deseó toda la suerte del mundo.
–Tendrán ocasión de disfrutar del paisaje. El valle está precioso en esta época del año –añadió la mujer, antes de sonreír a Avaline–. Espero que disculpe la ausencia de mi hijo, señorita Kent. Ha surgido un problema en Arrandale, donde reside en la actualidad, y no ha tenido más remedio que marcharse a primera hora de la mañana.
Bernadette giró la cabeza para que nadie viera su gesto de escepticismo.
–Ah, comprendo… –declaró Avaline, ruborizándose un poco.
–Pero no se preocupe –se apresuró a decir lady Mackenzie–. Se pondrá en contacto con usted en cuanto pueda.
A continuación, se subieron al carruaje. Como de costumbre, lord Kent entró el primero, provocando que el destartalado vehículo oscilara de forma alarmante. Bernadette se sentó junto a Avaline, enfrente de sus padres y, poco después, se pusieron en marcha.
–¿Por qué llevamos guardias armados? –preguntó Avaline al cabo de unos minutos.
–¿Cómo? –preguntó su padre, que le había estado dando a la botella–. Ah, eso… ha sido cosa de Mackenzie. Lo cual me recuerda que ya tenemos fecha para tu boda. Te casarás dentro de tres semanas.
–¿Tan pronto?
–Sí, tan pronto –respondió en tono burlón–. Tu madre y yo no nos quedaremos aquí para siempre.
Avaline soltó un grito ahogado.
–¿Me vais a dejar en Escocia?
Lord Kent suspiró y se giró hacia su esposa, exasperado.
–Mira lo que has hecho con tu hija. La has convertido en una simplona. ¿No vas a decir nada al respecto?
Lady Kent, quien claramente no quería decir nada, empezó:
–Bueno, si tu padre quiere que nos vayamos…
–¡Di algo útil, mujer! –protestó su marido.
–Es lo más razonable –intervino Bernadette, intentando salvar la situación–. Ten en cuenta que estarás casada y tendrás tu propia casa. No querrás pasar los primeros meses de tu matrimonio en compañía de tus padres, ¿verdad?
–Efectivamente –dijo lord Kent, que miró a su hija–. Y, por favor, deja de quejarte todo el tiempo.
Bernadette puso una mano en la rodilla de Avaline y se la apretó con suavidad. Llevaba seis años con los Kent, y sabía que la inseguridad de la joven sacaba de quicio a su padre.
Como no estaba de humor para charlar con ellos, se dedicó a mirar por la ventanilla del carruaje. Poco después, tres jinetes aparecieron en la distancia y siguieron un trayecto paralelo durante media hora, hasta que se metieron en un bosque y desaparecieron.
El cochero redujo la velocidad cuando el camino empezó a descender hacia la parte más baja del valle. Al fondo, se veía una casa que se alzaba a la orilla de un río. Bernadette contó doce chimeneas, y pensó que era tan grande como Highfield, la mansión familiar donde se había criado.
–Mira, Avaline –susurró a la joven–. Ya se ve tu casa.
–¿Eso es Killeaven? –se interesó Avaline, más animada.
–Sí.
Momentos más tarde, entraron en el camino de la propiedad. Los jardines estaban tan descuidados que la maleza lo había invadido todo, y Avaline preguntó:
–¿Está vacía?
–Por supuesto que lo está –contestó lord Kent con impaciencia–. ¿Por qué crees que hemos traído muebles? Los Somerled se tuvieron que marchar a toda prisa. Eran traidores a la Corona, según tengo entendido.
En cuanto llegaron al vado, lord Kent abrió la portezuela, saltó a tierra y se alejó sin ayudar a las damas. Obviamente, esperaba que el cochero se tomara esa molestia; pero no debía de estar muy acostumbrado a ese trabajo, porque las sacó como si fueran sacos de patatas.
Ya en el vado, lady Kent tomó del brazo a su hija; quizá con intención de tranquilizarla o quizá, de tranquilizarse a sí misma. Lord Kent acababa de entrar en la mansión, y Bernadette se detuvo a mirarla.
Killeaven era una curiosa mezcla de cosas nuevas y viejas. Las ventanas estaban en muy buen estado, pero la puerta principal había vivido tiempos mejores, y la fachada de piedra tenía bastantes muescas. Sin embargo, el interés de Bernadette se desvaneció cuando miró a su alrededor y vio a los tres jinetes de antes en la colina que se alzaba frente a la casa.
Asustada, siguió los pasos de Niall MacDonald, que hasta entonces cerraba el grupo y entró en la mansión.
El vestíbulo le pareció grandioso. Tenía dos pisos de altura y una escalera doble con forma de corazón cuyos tramos ascendían hasta desembocar en un ancho corredor. Los suelos eran de mármol y, al igual que las paredes, mostraban las mismas muescas extrañas que había visto en la fachada.
–¿Qué son esas marcas? –preguntó Bernadette, tocando una.
–Disparos de mosquete –contestó el señor MacDonald.
–¿De mosquete? –dijo, sorprendida.
–Eso me temo. Killeaven vivió una verdadera batalla.
Bernadette volvió a mirar el vestíbulo, incapaz de creer que la guerra hubiera llegado a semejante lugar.
–¡Señorita Holly! –gritó lord Kent desde otra estancia.
Bernadette siguió el sonido de su voz y se encontró en lo que debía ser el comedor de Killeaven.
–Alguien tendrá que arreglar esto –dijo él, señalando una moldura destrozada–. Tome nota, señorita.
Ella se quedó perpleja por dos motivos: el primero, que la albañilería no formaba parte de sus ocupaciones y el segundo, que no tenía nada con lo que escribir. Sin embargo, lord Kent reiteró esa misma petición ante todos los desperfectos que encontraron en la casa, como esperando que se lo aprendiera de memoria.
Tras recorrer todo el edificio, el aristócrata se fue a buscar a su hermano y dejó solas a las mujeres, a quienes pidió que se pusieran manos a la obra. Entonces, Bernadette intentó animar a las Kent con el argumento de que tendrían tanto trabajo que, al menos, no se aburrirían; pero Avaline y su madre no parecieron precisamente convencidas.
Los muebles llegaron por la tarde, en una caravana de carros y carretas. Los criados que habían tenido la mala fortuna de verse arrastrados a Escocia empezaron a corretear de aquí para allá, mientras el mayordomo de los Kent, el señor Renard, intentaba poner orden.
Sin embargo, tardaron poco en darse cuenta de que, por muchas camas, armarios y sofás que hubieran llevado en el barco de los Mackenzie, no había muebles suficientes para una mansión tan grande. Tres dormitorios se quedaron completamente vacíos, al igual que una salita y un salón.
Antes de que sirvieran la cena, lord Kent llamó a Bernadette a la biblioteca, donde sus antiguos propietarios habían dejado unos cuantos libros. Era una de las escasas estancias donde no había huellas de disparos.
–Haga una lista de lo que necesitemos y envíela a Balhaire –le ordenó.
–Por supuesto, milord. ¿Se la envío a alguien en particular?
–Al señor de la fortaleza, naturalmente –respondió, cruzándose de brazos–. Y dicho esto, necesito que haga una cosa por mí. Quiero que tome las decisiones que mi hija no sabe tomar.
–¿Cómo?
–Avaline es una niña. Sería incapaz de dirigir una mansión como esta –dijo lord Kent–. Por desgracia, mi esposa tiene el mismo problema, de modo que solo me queda usted. Quiero que la prepare para el matrimonio.
–No puedo ocupar el lugar de su madre… –alegó Bernadette.
–¿Ah, no? ¿Y qué lleva haciendo todos estos años? Además, mi esposa no le sería de ninguna utilidad en lo tocante a determinados asuntos. Dudo que recuerde nada de su noche de bodas.
Bernadette se ruborizó un poco, incómodo con la deriva de la conversación.
–No se enfade conmigo, señorita. No pretendo faltarle al respeto –continuó él, adivinando sus pensamientos–. Se lo pido porque estoy seguro de que tiene más experiencia que ellas. Enseñe a Avaline a tratar a su marido. Enséñele a satisfacer a un hombre.
–¡Milord! –protestó.
–No se haga la remilgada, Bernadette. Es importante que Avaline lo satisfaga, porque necesito que los malditos Mackenzie cuiden de mis intereses en Escocia. Además, quiero ampliar mis negocios, y no podré si no tengo acceso al comercio marítimo, que ahora es todo suyo. Asegúrese de que esa corderita se abre de piernas cuando llegue el momento.
Bernadette soltó un grito ahogado.
–No finja ser una delicada virgen, por favor –prosiguió él–. Si la memoria no me falla, fueron sus actos los que la pusieron en su situación actual. Nadie quería saber nada de usted. Pero yo la ayudé y, aunque solo fuera por eso, me debe su lealtad y su obediencia. ¿Me he explicado bien?
Bernadette guardó silencio. Lord Kent la había dejado sin habla.
–Me alegra que nos entendamos. Y ahora, vuelva con mi hija antes de que mi querida esposa la aterrorice por completo –le ordenó–. Y dígale a Renard que venga. Seguro que hemos traído algún vino decente.
Bernadette tuvo miedo de decir algo que pusiera en peligro su ya precaria posición, así que se mordió la lengua y salió de la biblioteca, indignada.
Habían pasado ocho años desde que Albert Whitman y ella se fugaron, pero a veces tenía la sensación de que no había pasado ni un día. Estaban tan enamorados y tan decididos a escapar del yugo de su padre que huyeron a Gretna Green y se casaron. Luego, decidieron marcharse a vivir con la familia de Albert, pero los hombres de su padre los encontraron en una posada y los llevaron a Highfield.
Bernadette creía que, habiendo consumado el matrimonio, su padre no podría hacer nada al respecto, pero lo subestimó. Encontró la forma de anular la boda y, a continuación, embarcó a Albert en un navío, a sabiendas de que sería su fin. No era marinero. Y varios meses después, quizá por accidente o quizá no, desapareció en el mar.
Fue una lección terriblemente dura. Bernadette aprendió que algunos padres podían hacer cualquier cosa con tal de salirse con la suya, que podían sobornar a un sacerdote para que anulara una boda, que podían secuestrar a un hombre y meterlo en un barco y que, por supuesto, podían destruir la reputación de su propia hija.
Tras su espectacular caída en desgracia, todos los habitantes de los alrededores de Highfield se enteraron de lo ocurrido. Nadie la miraba por la calle. Nadie le dirigía la palabra. Sus amigos la abandonaron, y hasta su hermana la rehuía, por miedo a que la asociaran con ella.
Sin embargo, su padre no llegó tan lejos como podría haber llegado. Se calló un pequeño detalle: que se había quedado embarazada de Albert y que había perdido el niño. Pero no lo guardó en secreto porque le importara el buen nombre de su hija, sino el buen nombre de la familia.
–¡Ah, Bernadette! ¡Por fin te encuentro!
Bernadette se sobresaltó al oír la voz de Avaline, que se le había acercado sin que se diera cuenta.
–No me gusta este lugar –continuó la joven en voz baja–. Aquí no hay nada. Estamos en mitad de la nada.
–Oh, vamos, seguro que te equivocas.
Bernadette vio en ese momento al señor MacDonald, y decidió preguntarle.
–¿Señor Macdonald?
–¿Sí, señorita?
–¿Hay algún pueblo en las cercanías?
–No, ya no.
–¿Ya no? –preguntó, extrañada–. ¿Qué significa eso?
–Significa que las tropas inglesas lo borraron del mapa, por así decirlo.
–Ah… Gracias, señor –dijo Bernadette, quien miró de nuevo a Avaline–. Bueno, no te preocupes. Balhaire está muy cerca.
Mientras paseaban por la casa, Bernadette pidió a la joven que la ayudara con las cosas que su padre le había encargado. Justo entonces, se cruzaron con lady Kent, que oyó parte de la conversación y se interesó al respecto.
–¿De qué cosas se trata?
–De nada importante –respondió Bernadette, quien se giró hacia Avaline–. Tenemos que arreglar Killeaven para que le guste a tu prometido.
–No lo llames así –protestó la joven.
–¿Por qué no? Es la verdad. Ya os habéis comprometido –le recordó.
–¡No quiero casarme con él! –exclamó Avaline, apartándose bruscamente de ella–. ¡Es un hombre horrible!
–¡Basta, Avaline! –dijo Bernadette, perdiendo la paciencia–. ¡Basta!
Lady Kent se quedó boquiabierta ante su tono de voz, y ella se apresuró a disculparse.