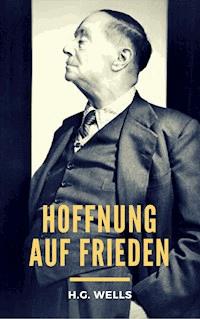1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Coleção H.G. Wells
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1896, entre "La máquina del tiempo" y "El hombre invisible", La isla del doctor Moreau es una de las novelas más inquietantes de la literatura moderna, inscribiéndose de lleno en la crítica y ominosa intuición que H. G. WELLS desde muy pronto albergó respecto a los derroteros de la sociedad en la que le tocó vivir. La isla que da nombre al relato y los siniestros hechos de los que es escenario son, en efecto, una desasosegante parábola sobre el lado oscuro de la ciencia y también una sombría exploración de la esencia y los límites de la naturaleza humana. La novela de Wells es fruto de su tiempo, y es posible que la intención original del autor quedase algo atemperada por los condicionantes de la sociedad victoriana y su pacatería. Pero es sin duda una lectura que merece la pena, tanto por su combinación de elementos de la Fantasía, el Terror y la Ciencia-Ficción, como por su calado en el imaginario colectivo posterior,
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
H.G. Wells
LA ISLA DEL DR. MOREAU
Primera Edición
Prefacio
Herbert George Wells. Conocido como H. G. Wells. Fue un escritor, novelista, historiador y filósofo británico. Se le considera uno de los precursores de la ciencia-ficción.
Famoso por sus novelas de ciencia ficción. Publicó más de ochenta títulos en los que siguió la tradición de J. Bunyan y Daniel Defoe al margen de la influencia que los autores franceses y rusos ejercían sobre novelistas contemporáneos suyos como Henry James, George Edward Moore y Joseph Conrad.
Por su gran extensión y su difusión internacional, destacan entre sus obras:
La máquina del tiempo (1895)
La isla del doctor Moreau (1896)
El hombre invisible (1897)
La guerra de los mundos (1898)
El país de los ciegos y otros relatos ( 1911)
Una história de los tiempos venideros ( 1912)
Son obras clásicas que conforman la "Colección H. G. Wells", que usted podrá conocer a partir de ahora.
Que tengas una buena lectura
LeBooks Editora
Sumário
PRESENTACIÓN DEL AUTOR Y SU OBRA
Introducción
En el chinchorro del Lady Vain
El hombre que no iba a ninguna parte
Un rostro extraño
En la regala de la goleta
El hombre que no tenía adonde ir
Los siniestros hombres del bote
La puerta cerrada
Los alaridos del puma
La casa del bosque
La llamada del hombre
La caza del hombre
Los Recitadores de la Ley
Una conversación
El doctor Moreau se explica
Los Monstruos
De cómo los Salvajes probaron la sangre
Una catástrofe
La búsqueda de Moreau
A solas con los Monstruos
La regresión de los Monstruos
El hombre solo
Conoce otras obras de la colección H.G. Wells
Notas
PRESENTACIÓN DEL AUTOR Y SU OBRA
El Autor
H.G.WELLS em foto de 1900
H. G. Wells, escritor británico, fue entre otras cosas el padre de la ciencia ficción, junto a Julio Verne, debido a la desbordante imaginación que salpicaba sus excelentes obras literarias. Nacido en una familia humilde del hoy barrio de Kent en Londres, sus orígenes también quedan reflejados en sus escritos.
A Herbert George Wells (que pasaría a la posteridad como H. G. Wells) le debemos obras tan colosales en el género de la novela de anticipación como ‘La máquina del tiempo’ (1895), ‘La Guerra de los mundos’ (1898) o ‘Las cosas del futuro’ (1933). También trato el tema de los límites éticos de la ciencia en obras como ‘La isla del doctor Moreau’ (1896) o ‘El hombre invisible’ (1897).
El ideario político de Wells influyó de manera importante en la realización de sus obras. Por ejemplo, la novela ‘La máquina del tiempo‘ trata fundamentalmente la lucha de clases. A medida que pasaba el tiempo, el pesimismo se apoderó del escritor británico, que concluyó en sus últimos años de vida que la humanidad caminaba hacia su destrucción, fruto del odio y la ambición. Esto contrasta con su utopía inicial cuando creía que las inmensas fuerzas materiales puestas a disposición de los humanos podían ser controladas por la razón y utilizadas para el progreso y la igualdad entre los diferentes habitantes del mundo.
Wells ha influido en posteriores escritores de ciencia ficción como los ya clásicos Aldous Huxley, autor de ‘Un mundo feliz’, y George Orwell, autor de ’1984'. Muchas de sus obras han sido llevadas a la gran pantalla, lo que ha servido para popularizar aún más a este talentoso escritor entre el público.
La obra
Cubierta. Primera edición. Londres 1896
Publicada en 1896, entre «La máquina del tiempo» y «El hombre invisible», La isla del doctor Moreau es una de las novelas más inquietantes de la literatura moderna, inscribiéndose de lleno en la crítica y ominosa intuición que H. G. WELLS desde muy pronto albergó respecto a los derroteros de la sociedad en la que le tocó vivir. La isla que da nombre al relato y los siniestros hechos de los que es escenario son, en efecto, una desasosegante parábola sobre el lado oscuro de la ciencia y también una sombría exploración de la esencia y los límites de la naturaleza humana.
La historia es sencilla, y para relatarla H.G. Wells emplea el antiguo recurso del "manuscrito encontrado". Narrada en primera persona y en retrospectiva, está protagonizada por Edward Pendrick, un caballero de la buena sociedad victoriana, con formación en Ciencias Naturales (se cita que fue alumno de Thomas Henry Huxley). Pendrick deja escrito el testimonio de su odisea, de la cual afirma no conservar recuerdo alguno. El texto es hallado por su sobrino, quien lo saca a la luz.
La novela de Wells es fruto de su tiempo, y es posible que la intención original del autor quedase algo atemperada por los condicionantes de la sociedad victoriana y su pacatería. Pero es sin duda una lectura que merece la pena, tanto por su combinación de elementos de la Fantasía, el Terror y la Ciencia-Ficción, como por su calado en el imaginario colectivo posterior, tan amplio y ramificado (con adaptaciones, referencias, homenajes y hasta parodias en series de TV, cómics, música, películas, novelas...) que es imposible de reflejar en este texto
Introducción
El 1 de febrero de 1887, el Lady Vain naufragó tras colisionar con un pecio cuando navegaba a 1° de latitud sur y 107° de longitud oeste.
El 5 de enero de 1888, es decir, once meses y cuatro días después, mi tío Edward Prendick, un caballero muy reservado que zarpó de Callao a bordo del Lady Vain y que había sido dado por muerto, fue rescatado a 5° 3’ de latitud sur y 101° de longitud oeste en un pequeño bote cuyo nombre era ilegible, pero que al parecer perteneció a la desaparecida goleta Ipecacuanha. Su relato fue tan extraño que lo tomaron por loco. Posteriormente alegó que no recordaba nada de lo ocurrido desde el momento en que abandonó el Lady Vain. Los psicólogos de la época discutieron su caso como muestra curiosa de la pérdida de memoria resultante de un sobre esfuerzo físico o mental. El relato que aparece a continuación fue hallado entre sus papeles por el abajo firmante, su sobrino y heredero, sin ninguna nota que indicara expresamente el deseo de su publicación.
La única isla que se conoce en la zona en que mi tío fue rescatado es la isla de Noble, un pequeño islote volcánico completamente deshabitado. En 1891 fue visitado por el Scorpion. Un grupo de marineros bajó a tierra sin encontrar el menor indicio de vida, a excepción de unas curiosas mariposas blancas, algunos conejos y cerdos y unas ratas bastante peculiares. Sin embargo, no capturaron ningún ejemplar, por lo que no es posible confirmar el relato en sus aspectos más esenciales. Una vez aclarado este extremo, no hay mal alguno en hacer esta curiosa historia, como supongo era deseo de mi tío. Hay al menos algo que dice mucho en su favor: mi tío perdió el conocimiento cuando se hallaba aproximadamente a 5° de latitud sur y 105° de longitud este y volvió a aparecer en el mismo lugar del océano once meses después. De una manera o de otra, tuvo que vivir durante ese intervalo de tiempo. Al parecer, una goleta llamada Ipecacuanha, al mando de un capitán alcohólico, John Davies, zarpó de África en 1887, con un puma y otros animales a bordo, fue vista en varios puertos del Pacífico sur y finalmente desapareció de estos mares (con un considerable cargamento de copra1 a bordo), tras partir de Banya hacia un destino desconocido, en diciembre de 1887, fecha que coincide plenamente con la historia de mi tío.
Charles Edward PRENDICK
En el chinchorro del Lady Vain
No es mi intención añadir nada más a lo ya escrito sobre la desaparición del Lady Vain. Como todo el mundo sabe, la nave colisionó con un pecio diez días después de abandonar Callao. El bote salvavidas, con siete tripulantes, fue encontrado ocho días más tarde por el cañonero Mirtle, y el relato de sus tremendas penurias se ha hecho tan famoso como el aún más terrible caso del Medusa. Sin embargo, me toca ahora añadir a la historia del Lady Vain otra igualmente terrible y aún más extraña. Hasta el momento se ha creído que los cuatro hombres que viajaban en el bote perecieron, pero no es cierto. Tengo la mejor de las pruebas para hacer esta afirmación: yo era uno de esos hombres.
En primer lugar, debo explicar que nunca hubo cuatro hombres en el bote; éramos tres. Constans, «a quien el capitán vio saltar a la lancha» (Daily News, 17 de marzo, 1887), afortunadamente para nosotros aunque desgraciadamente para él, no consiguió alcanzarnos. Descendía entre la maraña de cabos bajo los estays del destrozado bauprés; una cuerda se le enredó en el tobillo en el momento de saltar y quedó por un instante colgando cabeza abajo; luego cayó y chocó contra un motón o un palo que flotaba en el agua. Remamos hacia él, pero no volvió a salir a la superficie.
Digo que afortunadamente para nosotros no nos alcanzó y casi podría añadir que afortunadamente también para él, pues no teníamos más que un pequeño barril de agua y unas cuantas galletas empapadas, tan repentina había sido la alarma y tan poco preparado estaba el buque para cualquier calamidad. Pensamos que la gente de la lancha iría mejor provista (aunque al parecer no era así) e intentamos llamarlos. No debieron de oírnos, y al día siguiente, cuando dejó de lloviznar, cosa que no ocurrió hasta después del mediodía, ya no vimos rastro de ellos. No podíamos ponernos en pie para mirar a nuestro alrededor, a causa del cabeceo del bote. Las olas eran enormes y teníamos grandes dificultades para tomarlas de proa. Los otros dos hombres que habían logrado escapar conmigo eran un tal Helmar, pasajero como yo, y un marinero cuyo nombre desconozco, un hombre bajito, robusto y tartamudo.
Navegamos a la deriva, muertos de hambre y, desde que se acabó el agua, atormentados por una terrible sed, por espacio de ocho días y ocho noches. Transcurrido el segundo día, el mar fue apaciguándose lentamente hasta quedar como un espejo. El lector es incapaz de imaginar cómo fueron aquellos ocho días. Por fortuna, nada hay en su memoria que le permita imaginarlo. Pasado el primer día apenas hablamos entre nosotros; permanecíamos inmóviles en nuestro lugar, mirando al horizonte, u observando, con ojos cada vez más grandes y extraviados, cómo el desánimo y la debilidad se apoderaban de nuestros compañeros. El sol era implacable. El cuarto día se terminó el agua y empezamos a pensar cosas extrañas y a decirlas con la mirada, hasta que el sexto día —creo—Helmar se decidió a expresar de viva voz lo que todos teníamos en la cabeza. Recuerdo nuestras voces, débiles y roncas: nos acercábamos mucho unos a otros y ahorrábamos palabras. Yo me opuse con todas mis fuerzas; prefería barrenar el bote y que pereciéramos todos entre los tiburones que nos seguían, pero cuando Helmar dijo que si aceptábamos su propuesta podríamos beber, el marinero se puso de su parte.
Pero yo no quise echarlo a suertes y, por la noche, el marinero no paraba de hablar con Helmar en voz baja, mientras yo permanecía sentado en la proa, con mi navaja en la mano, aunque dudo de que hubiera tenido valor para luchar. Por la mañana acepté la propuesta de Helmar y lanzamos al aire medio penique para decidir nuestra suerte.
Le tocó al marinero, pero era el más fuerte de los tres y no estaba dispuesto a acatarlo, de modo que se abalanzó sobre Helmar. Lucharon cuerpo a cuerpo hasta casi ponerse en pie. Yo me arrastré por el suelo del bote e intenté ayudar a Helmar agarrando al marinero por la pierna, pero con el balanceo del barco el marinero tropezó y los dos cayeron por la borda. Se hundieron como piedras. Recuerdo que me reí y me pregunté por qué me reía. La risa se apoderó de mí sin que pudiera evitarlo.
Me tumbé sobre una de las bancadas durante no sé cuánto tiempo, pensando en que, si tuviera valor, bebería agua del mar hasta enloquecer, para morir rápidamente. Y mientras estaba allí tumbado avisté, con tan poco interés como si fuera un cuadro, un barco que avanzaba hacia mí desde la línea del cielo. A buen seguro había estado divagando durante mucho tiempo, y sin embargo recuerdo claramente todo lo que sucedió. Recuerdo que mi cabeza se balanceaba con el mar, y que el horizonte, con el barco que lo surcaba, oscilaba arriba y abajo. Pero también recuerdo con idéntica claridad que tuve la impresión de estar muerto, y pensé en la ironía de que por muy poco no hubiesen llegado a tiempo de encontrarme con vida.
Durante un tiempo que se me antojó interminable, permanecí tumbado con la cabeza apoyada en la bancada, contemplando la goleta que bailaba sobre las olas. Era una pequeña embarcación, con aparejos en proa y en popa, que aparecía y desaparecía entre las aguas. Se balanceaba en creciente compás, pues navegaba a merced del viento. En ningún momento se me ocurrió llamar su atención y, desde que vi su costado hasta que desperté en un camarote, no recuerdo nada con claridad. Conservo la vaga noción de ser izado hasta la pasarela, y de un gran semblante cubierto de pecas y enmarcado por una mata de pelo rojo que me observaba desde la batayola. También me pareció entrever una cara oscura y unos ojos extraordinarios muy cerca de la mía, pero pensé que se trataba de una pesadilla hasta que volví a encontrarla. Creo recordar que me hicieron tragar cierto mejunje. Y eso es todo.
El hombre que no iba a ninguna parte
El camarote en el que desperté era pequeño y bastante desaliñado. Un hombre más bien joven y rubio, con erizado bigote de color pajizo y el labio inferior caído, estaba sentado junto a mí, sosteniéndome la muñeca. Nos miramos por espacio de un minuto sin decir una palabra. Tenía ojos grises y acuosos, extrañamente desprovistos de expresión.
Entonces se oyó un ruido arriba, como si arrastrasen una cama de hierro, y el gruñido furioso y apagado de un gran animal. En ese momento el hombre habló de nuevo. Repitió su pregunta: —¿Cómo se encuentra ahora? Creo que dije encontrarme perfectamente. No conseguía recordar cómo había llegado hasta allí.
Debió de interpretar la pregunta en mi rostro, pues no podía articular palabra. —Lo encontramos en un bote; medio muerto de hambre. El bote se llamaba Lady Vain y había manchas de sangre en la borda. En ese momento vi mi mano, flaca como una bolsa de piel sucia y llena de huesos, y entoncesrecordé todo lo ocurrido en el bote. —¡Tome un poco de esto! —dijo; y me dio una sustancia helada de color carmesí. Sabía a sangre y me devolvió las fuerzas. —Tiene suerte de haber sido rescatado por un barco con médico abordo —exclamó con ciertodeje ceceante. —¿Qué barco es éste? —pregunté despacio, la voz ronca luego de tan largo silencio. —Es un pequeño mercante que viene de Arica y Callao. Nunca pregunté cuál fue su puerto deorigen. El país de los tontos, supongo. Yo vengo de Arica. El estúpido a quien pertenece, que también es su capitán, un tal Davis, ha perdido su certificado o algo por el estilo. Ya sabe cómo es esa gente; le llama Ipecacuanha a este cascarón: ¡nombre endiablado donde los haya! Pero, cuando la mar está sin una gota de viento, se porta bien.
Se reanudaron los ruidos arriba: un gruñido y una voz humana. Luego se oyó otra voz quedesistía diciendo: —¡Maldito idiota! —Estaba medio muerto —continuó mi interlocutor—. Lo cierto es que le faltaba muy poco. Perole di un brebaje. ¿Siente los brazos doloridos? Inyecciones. Ha estado inconsciente durante casi treinta horas. Me quedé pensativo. Entonces me distrajo el ladrido de unos perros. —¿Podría tomar algo sólido? —pregunté.
—Gracias a mí —respondió él—. El cordero está cociendo. —Sí —dije con convicción—. No me vendría mal un poco de cordero. —Pero —dijo con momentánea vacilación—, yo me muero por saber qué hacía usted solo en ese bote. Me pareció detectar cierto recelo en sus ojos. —¡Malditos aullidos! Salió bruscamente del camarote, y lo oí discutir acaloradamente con alguien que respondía en una especie de jerga. Parecía que aquello iba a terminar en una pelea, pero creo que mis oídos se equivocaban en esto. Luego gritó a los perros y regresó al camarote. —Bien —dijo desde el pasillo—. Estaba empezando a contarme algo. Le dije que me llamaba Edward Prendick y que había decidido dedicarme a las ciencias naturales para huir del aburrimiento de una holgada independencia. Aquello pareció interesarle.
—Yo también me he dedicado a las ciencias. Estudié biología en la universidad: extraía el ovario de la lombriz y la rádula2 de la serpiente, y cosas así. ¡Dios mío! Hace ya diez años. Pero continúe, continúe. Háblame del bote.
Se mostraba abiertamente complacido por la franqueza de mi relato, que transmití en frases concisas, pues me sentía terriblemente débil, y cuando hube terminado retomó el tema de las ciencias naturales y sus estudios de biología. Luego empezó a preguntarme por Tottenham Court Road y Gower Street.
—¿Todavía existe Caplatzi? ¡Qué magnífico establecimiento! Había sido, era evidente, un estudiante de medicina de lo más normal, y no pudo evitar hablar de los cabarets. Me contó algunas anécdotas.
—¡Lo dejé todo hace diez años! ¡Qué tiempos tan alegres! —exclamó—. Pero cometí una enorme tontería. Me marché antes de cumplir los veintiuno. Ahora todo es diferente… En fin, voy a ver qué está haciendo el inútil del cocinero con su cordero.
Los gruñidos de arriba se reanudaron tan de repente y con tal furia que me sobresaltaron. —¿Qué es eso? —pregunté. Pero la puerta ya se había cerrado. Regresó al cabo de un rato con el cordero guisado, y su apetitoso aroma me hizo olvidar de inmediato los rugidos de la fiera.
Tras un día en el que no hice otra cosa que dormir y alimentarme, me sentí con fuerzas para salir de la litera e ir hasta el portillo a contemplar el verde mar que se esforzaba por seguir nuestro ritmo. Me pareció que la goleta corría más que el viento. Montgomery, así se llamaba el joven rubio, volvió a entrar, y le pedí algo de ropa. Me prestó algunas cosas suyas, pues las que yo llevaba, dijo, las habían tirado por la borda. Me quedaban bastante grandes, pues él era alto y de piernas largas.
Como por casualidad comentó que el capitán estaba más que medio borracho en su camarote. Mientras aceptaba las ropas empecé a hacerle algunas preguntas sobre el destino del barco. Dijo que se dirigía a Hawai, pero que antes tenían que dejarle en tierra a él.
—¿Dónde? —pregunté.
—En una isla… Donde vivo. Que yo sepa, no tiene nombre.
Me miró con el labio inferior caído, y de pronto pareció tan deliberadamente bobo que comprendí que intentaba eludir mis preguntas. Tuve la discreción de no hacer ninguna más.
Un rostro extraño
Al salir del camarote encontramos en la toldilla a un hombre que nos impedía el paso. Estaba de pie en la escala, de espaldas a nosotros, mirando por encima de los cuarteles de la escotilla. Vi que se trataba de un hombre deforme, bajito, ancho, torpe y encorvado, con el cuello peludo y la cabeza hundida entre los hombros. Llevaba ropa de sarga azul marino y tenía una espesa mata de áspero pelo negro. Los perros invisibles gruñeron ferozmente y él retrocedió al instante, rozando la mano que yo había alargado para apartarlo de mí. Se volvió con la rapidez de un animal.
La súbita visión de aquel rostro negro me impresionó profundamente de un modo que no sabría definir. Era un rostro extrañamente deformado. La parte inferior sobresalía y recordaba vagamente a un hocico, mientras la enorme boca entreabierta mostraba los dientes más grandes que jamás había visto en un ser humano. Tenía los ojos inyectados en sangre, sin apenas blanco alrededor de las pupilas avellanadas. Un curioso destello de excitación le iluminaba el rostro.
—¡Maldito seas! —exclamó Montgomery—. ¿Por qué diablos no te quitas de en medio?
El hombre se apartó sin decir palabra.
Continué subiendo por la escala de toldilla, mirándolo instintivamente. Montgomery se detuvo un momento al pie de la escala.
—Sabes que no tienes nada que hacer aquí —dijo pausadamente—. Tu sitio está en proa.
El hombre se acobardó.
—No… me querrán allí —dijo muy despacio, con voz ronca y extraña.
—¡No te querrán! —exclamó Montgomery en tono amenazador—. Pero yo te digo que vayas.
Estaba a punto de añadir algo, pero de pronto me miró y me siguió escala arriba. Me había detenido a medio camino, observando todavía atónito la grotesca fealdad de aquella criatura de rostro negro. Jamás había visto una cara tan repulsiva y poco común, y al mismo tiempo, valga la contradicción, tuve la impresión de haberme topado ya con esos rasgos y gestos que tanto me asombraban. Más tarde se me ocurrió que quizá lo hubiese visto cuando me subieron a bordo, si bien la idea apenas atenuó la sospecha de un encuentro previo. Pero la posibilidad de haber visto un rostro tan singular y haber olvidado el momento preciso era algo que escapaba a mi imaginación.
El movimiento que hizo Montgomery para seguirme me apartó de mis pensamientos y me volví para mirar a mi alrededor, hacia la cubierta corrida de la pequeña goleta. Los ruidos que había oído casi me habían preparado para lo que entonces vi.
A decir verdad, en la vida había visto una cubierta tan sucia. Estaba alfombrada por peladuras de zanahoria y restos de verdura; la cantidad de mugre era indescriptible. Atados con cadenas al palo mayor había varios perros de caza, de aspecto espeluznante, que al verme comenzaron a saltar y a ladrar, y junto al palo de mesana se encontraba un enorme puma encerrado en una jaula de hierro, tan pequeña que el animal apenas tenía espacio para darse la vuelta. Un poco más allá, bajo la batayola de estribor, vi unas jaulas muy grandes llenas de conejos y, delante de ellas, una especie de cajón muy pequeño donde se apretujaba una llama solitaria. Los perros llevaban bozales de cuero. Un marinero demacrado y silencioso que manejaba el timón era el único ser humano en toda la cubierta.
Las sucias y parcheadas maricangallas se habían tensado antes de que comenzara a soplar el viento, y arriba, en la arboladura, la pequeña embarcación parecía llevar todas sus velas desplegadas. El cielo estaba despejado y el sol se hallaba en la mitad de su declive hacia poniente; largas olas que la brisa coronaba de espuma se deslizaban a nuestro ritmo. Pasamos junto al timonel, nos dirigimos al coronamiento de popa y contemplamos la espuma que formaba el agua y las burbujas que bailaban y se desvanecían en su estela. Me volví para comprobar la eslora del barco.
—¿Qué es esto, una casa de fieras flotante? —pregunté.
—Eso parece —respondió Montgomery.
—¿Por qué llevan esos animales? ¿Como mercancía, o curiosidad? ¿O es que el capitán piensa venderlos en los Mares del Sur?
—Eso parece, ¿verdad? —repitió Montgomery, volviéndose de nuevo hacia la estela.
De pronto oímos un grito y una sarta de blasfemias procedentes de la toldilla y vimos al hombre deforme de rostro negro trepar precipitadamente por la escala. Un hombre de abundante pelo rojo, tocado con una gorra blanca, le pisaba los talones. Al ver al primero, los perros, que ya se habían cansado de ladrarme, se pusieron muy nerviosos, y empezaron a aullar y a tirar de sus cadenas. El negro vaciló un instante, momento que el pelirrojo aprovechó para alcanzarlo y asestarle un terrible puñetazo entre los omóplatos. El pobre diablo cayó como un buey abatido, rodando sobre la suciedad entre los enfurecidos perros. Tuvo suerte de que llevaran bozales. El pelirrojo lanzó un grito de júbilo y se balanceó con grave riesgo de caer hacia atrás por la escala de toldilla o hacia adelante sobre su víctima.
Cuando apareció el segundo hombre, Montgomery reaccionó violentamente:
—¡Apóyese ahí! —le reconvino. Dos marineros aparecieron en el castillo de proa.
Aullando de un modo extraño, el negro rodó bajo las patas de los perros sin que nadie intentara ayudarle. Las bestias hicieron cuanto podían por atacarlo, embistiéndolo con los hocicos. Sus ágiles cuerpos grises interpretaron una rápida danza sobre la torpe figura postrada. Los marineros los animaban como si de un juego se tratase. Montgomery profirió una airada exclamación y se alejó por la cubierta a grandes zancadas. Yo fui tras él.
Un segundo después, el negro se incorporó y se alejó gateando, pero tropezó con los obenques de mayor y fue a parar contra la batayola, donde quedó jadeando y mirando a los perros por encima del hombro. El pelirrojo rió con satisfacción.
—¡Mire, capitán! —dijo Montgomery, agarrando al pelirrojo del brazo—. Esto no puede ser.
Yo estaba de pie detrás de Montgomery. El capitán dio media vuelta y lo miró con sus apagados y solemnes ojos de borracho.
—¿Qué es lo que no puede ser? —preguntó, y luego de mirar a Montgomery entre sueños por espacio de un minuto, añadió—: ¡Malditos matasanos!