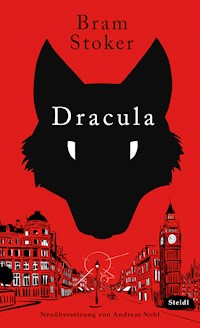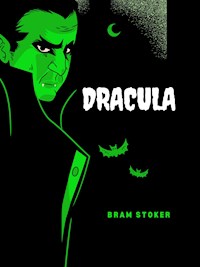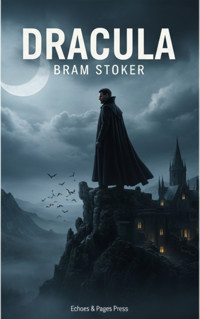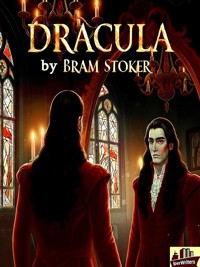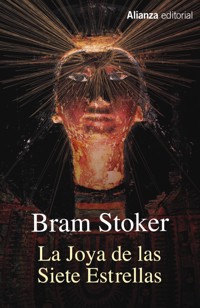
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Si el comienzo de La Joya de las Siete Estrellas parece plantear una intriga, su atmósfera se ve rápidamente dominada por la omnipresencia de Tera, la reina y hechicera egipcia que desde hace milenios prepara su regreso al mundo de los vivos en un cuerpo mortal, y la novela se desliza hacia la fantasía y el terror. La lúgubre y casi irrespirable atmósfera que domina la mansión londinense del egiptólogo Trelawny se trasladará después, aunque amplificada por un aura digna de H. P. Lovecraft, al de la solitaria casa de Cornualles donde aquel sabio y sus compañeros de aventura intentarán, mediante la mágica Joya de las Siete Estrellas, resucitar a la momia de la antigua reina.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bram Stoker
La Joya de las Siete Estrellas
Edición y traducción deJavier Martín Lalanda
Índice
Nota del traductor
Capítulo 1. Una llamada en la noche
Capítulo 2. Extrañas instrucciones
Capítulo 3. Los que velan
Capítulo 4. La segunda agresión
Capítulo 5. Más instrucciones extrañas
Capítulo 6. Sospechas
Capítulo 7. Lo que perdió el viajero
Capítulo 8. Aparecen las lámparas
Capítulo 9. La necesidad de saber
Capítulo 10. El Valle del Hechicero
Capítulo 11. Una tumba de reina
Capítulo 12. El cofre mágico
Capítulo 13. Despertando del trance
Capítulo 14. La marca de nacimiento
Capítulo 15. Las intenciones de la reina Tera
Capítulo 16. Poderes antiguos y poderes nuevos
Capítulo 17. La caverna
Capítulo 18. Dudas y temores
Capítulo 19. La lección del ka
Capítulo 20. El Gran Experimento
Apéndice. El Gran Experimento (versión de 1912)
Créditos
Nota del traductor
El novelista irlandés Bram Stoker (1847-1912) no lograría la celebridad a causa de la carrera que había estudiado en la universidad (grado en física y matemáticas) ni de aquella otra con la que se ganaba la vida (la abogacía), sino, curiosamente, por el ejercicio de sus aficiones, en especial la literatura y el teatro. Conocido, amigo y, más tarde, administrador del actor y productor Henry Irving, sus relatos y novelas se caracterizan por la plasticidad de las escenas y la teatralidad de los diálogos que enmarcan a los personajes de las mismas. Entre su copiosa producción literaria (folletín de tipo costumbrista, relatos para el público femenino, narraciones basadas en el mundo del teatro, ensayo) destaca su faceta fantástica, representada por varias recopilaciones de cuentos, entre ellos, Under the Sunset (1888) y Dracula’s Guest and Other Weird Stories (1914), y por tres de las numerosas novelas que escribió: Dracula (1897), The Jewel of Seven Stars (1903) y The Lair of the White Worm (1911).
Con el paso del tiempo, las andanzas del célebre conde vampiro eclipsarían las aventuras narradas en las dos novelas citadas, que, respectivamente, nos hablan del empeño del arqueólogo Trelawny para resucitar a Tera, la antigua reina-bruja egipcia (por otra parte, reencarnada en su hija, la joven Margaret), y de la existencia de una descomunal sierpe prehistórica en tierras británicas que parece proyectarse en una mujer contemporánea, la seductora lady Arabella March.
Posiblemente, al olvido de estas dos novelas contribuiría también la costumbre que Florence Stoker, la esposa de nuestro autor, pondría en práctica tras el fallecimiento de su marido, pues en las posteriores reediciones de ambas (1912 para The Jewel...; 1925 para The Lair...) retocaría y recortaría sus textos originales, mermando su calidad literaria.
La presente traducción de La Joya de las Siete Estrellas (refirámonos ya al título que tienen ante la vista) ofrece el texto íntegro de la primera edición británica (William Heinemann, Londres, 1903), añadiendo en notas las variantes textuales que lo diferencian del de la segunda (William Rider & Sons, 1912) y presentando en Apéndice el último capítulo, con el «final feliz» de esta última edición (sugerido en 1903 por algunos lectores ofendidos), convertida, desgraciadamente, en la canónica durante los últimos cien años.
JAVIER MARTÍN LALANDA
La Joya de las Siete Estrellas
A Eleanor y Constance Hoyt
Capítulo 1Una llamada en la noche
Todo parecía tan real que apenas podía imaginarme que me hubiese sucedido en otro tiempo; y, sin embargo, cada episodio acontecía no como un paso más en la lógica de las cosas, sino como algo esperado. Así es como el recuerdo gasta bromas para bien o para mal; para el placer o el dolor; para la felicidad o la aflicción. Así se explica que la vida tenga sabor agridulce y que lo que uno hiciera antaño se revista de eternidad.
Una vez más, el liviano esquife, cesando en su agitar de las indolentes aguas, lo mismo que los relucientes y goteantes remos, se deslizaba del fiero sol de julio a la fresca sombra de las grandes ramas que pendían de los sauces... Yo seguía en pie sobre la oscilante embarcación, y ella continuaba sentada en silencio, mientras con ágiles dedos se guardaba de las ramitas impensadas o de las libertades que, a nuestro paso, se tomaban las elásticas ramas. Una vez más, el agua se mostraba como oro oscuro bajo el dosel de traslúcido verdor, y la verdeante ribera se cubría de tonos de esmeralda. Una vez más, nos sentábamos en la fresca sombra, rodeados por una miríada de ruidos, los de la naturaleza, producidos dentro y fuera de nuestro retiro, que se fundían en ese soñoliento murmullo cuya cercanía se basta y sobra para olvidar completamente el resto del mundo, con sus inquietantes molestias y sus alegrías aun más incómodas. Una vez más, en aquella deleitosa soledad, la joven, perdidos los convencionalismos de la educación de la infancia, que tanto la habían constreñido, me contaba, espontánea y soñadora, lo sola que se sentía en aquella nueva fase de su vida. Con un dejo de tristeza, me daba a entender lo aisladas que se sentían las personas que vivían en aquella espaciosa casa, debido a la magnificencia de su padre y de ella misma, y que allí la confianza no tenía altar, ni la simpatía sagrario; y que, en aquellos momentos, incluso el rostro de su padre le parecía tan distante como la vida que antaño llevara en el campo. Una vez más, el buen juicio de mi condición viril y la experiencia de mis años se ponían a los pies de la joven. Al parecer obraban espontáneamente, pues poco tenía que decir mi propio yo al respecto, sino sólo obedecer sus imperativas órdenes. Y una vez más, los huidizos segundos se multiplicaban por sí mismos de modo interminable. Pues es en el arcano de los sueños donde las existencias se fusionan y se renuevan a sí mismas, cambiando, pero sin dejar de ser las mismas... como el alma de un músico cuando ejecuta una fuga. De tal suerte, los recuerdos se desvanecen, una y otra vez, en el sueño.
Pero nadie puede alcanzar el descanso completo. Incluso en el Paraíso, la serpiente levanta la cabeza entre las cuajadas ramas del Árbol del Bien y del Mal. El silencio de la noche insomne se hace añicos debido a un rugido de avalancha, al siseo de súbitas inundaciones, al sonido del timbre que se abre paso por una ciudad dormida1, al martillear de remos distantes sobre el mar. No sé qué será, pero está rompiendo el encanto de mi Paraíso. El dosel de verdor que nos cubre, salpicado de estrellados puntos adamantinos de luz, parece titilar bajo el incesante latido de los remos, y es como si el sonido del timbre jamás fuera a acallarse...
De repente, las puertas del Sueño se abrieron de par en par, y mis oídos medio adormilados distinguieron la causa de los sonidos que hasta entonces me habían molestado. ¡Cuán prosaica es la vida en estado de vigilia!... Alguien había estado llamando con insistencia a alguna puerta mientras no dejaba de pulsar el timbre.
Al vivir en Jermyn Street ya estaba lo suficientemente acostumbrado a los sonidos que imperan en Londres. No me molestaban, ya estuviera dormido o despierto, los trajines, no obstante ruidosos, de mis vecinos. Pero aquel ruido era demasiado continuo, demasiado insistente, demasiado imperativo para pasarlo por alto. Detrás de aquel sonido incesante había alguna inteligencia activa; y alguna fuerza mayor, alguna necesidad, detrás de aquella inteligencia. Sin despertarme del todo, supuse que alguien tendría problemas, y, sin pensarlo dos veces, salté de la cama. Miré instintivamente el reloj. Eran las tres en punto; una tenue luz orlaba de gris la persiana verde que mantenía a oscuras mi habitación. Era evidente que los golpes y los timbrazos sonaban en la puerta de mi propia casa, y también que no había nadie despierto para darse por aludido. Así que me puse la bata y las zapatillas, y bajé hasta la entrada. Cuando la abrí, me encontré a un elegante criado, que, con mucha flema, pulsaba el timbre con una mano, mientras, con la otra, suscitaba en la aldaba incesantes estridencias metálicas. En cuanto me vio, cesó el ruido, y mientras se llevaba instintivamente una mano al ala del sombrero, sacó con la otra una carta del bolsillo. Ante la puerta se encontraba un elegante brougham2, cuyos caballos resollaban ruidosamente, como si acabaran de llegar a toda prisa. A su lado podía ver a un policía, con el farol aún encendido y colgado de la cintura, que había llegado al lugar atraído por el ruido.
–Le ruego que me perdone, señor; siento molestarle, pero mis órdenes eran imperiosas; sin perder un instante, debía llamar y tocar el timbre hasta que acudiese alguien. ¿Puedo preguntarle, caballero, si vive aquí el señor Malcolm Ross?
–Yo soy el señor Malcolm Ross.
–¡Entonces, señor, esta carta es para usted, y también el coche!
Con una mezcla de extrañeza y curiosidad, cogí la carta que me tendía. Por supuesto que, en mi calidad de abogado, no me habían faltado experiencias fuera de lo corriente, incluido algún apremio intempestivo, pero jamás ninguna como aquélla. Retrocedí hasta el vestíbulo, entorné la puerta y di la luz. Aunque desconocía la letra de la carta, se veía que era de mujer. Comenzaba abruptamente, sin el «Querido señor» ni demás preámbulos al uso:
Usted dijo que no tendría inconveniente en socorrerme si fuera necesario, y creo que al decir esto fue sincero. La ocasión acaba de presentarse antes de lo que esperaba. Me encuentro en una situación muy desagradable, y no sé adónde acudir ni a quién dirigirme. Me temo que han intentado asesinar a mi padre, aunque, gracias a Dios, aún sigue con vida. Pero se halla completamente inconsciente. Ya hemos llamado a los médicos y a la policía; pero no conozco a nadie en quien confiar. Venga en seguida, si le es posible; y discúlpeme, si puede. Supongo que no tardaré en comprender las consecuencias del paso que acabo de dar al pedirle este favor, pero ahora soy incapaz de pensar en nada. ¡Venga! ¡Venga en seguida!
Margaret Trelawny
A medida que leía, la pena y el entusiasmo comenzaron a batallar en mi mente; pero la idea preponderante fue que la joven se encontraba en apuros y que me había llamado... ¡a mí! Así que el hecho de soñar antes con ella debía responder a algo. Llamé al criado:
–¡Aguarde! ¡Estaré con usted en un momento! –y eché a correr escaleras arriba.
Unos escasos minutos me bastaron para lavarme y vestirme; de modo que poco después recorríamos las calles tan deprisa como nos lo permitían los caballos. Como era día de mercado, cuando salimos a Picadilly nos asaltó un flujo interminable de carros que venían del oeste; pero, por lo demás, el camino estaba despejado, de modo que fuimos deprisa. Le había sugerido al criado que me acompañara en el brougham para que, mientras íbamos de camino, pudiera contarme lo sucedido. Se sentó torpemente, con el sombrero encima de las rodillas, y comenzó a decir:
–La señorita Trelawny, señor, nos envió recado de que preparáramos en seguida un coche; y cuando estuvo dispuesto, se presentó en persona y me entregó la carta, mientras decía a Morgan (es el cochero, señor) que saliera a toda prisa. Dijo que no podía perder ni un segundo, y que no dejase de llamar hasta que acudiera alguien.
–Sí, lo sé, lo sé... ¡ya me lo ha dicho! Pero lo que quiero saber es por qué ella los ha enviado a buscarme. ¿Qué ha sucedido en la casa?
–No lo sé muy bien, señor, salvo que encontraron al amo inconsciente en su habitación, con las sábanas ensangrentadas3. Nadie ha sido capaz de hacerle volver en sí. Fue la propia señorita Trelawny quien lo descubrió en ese estado.
–¿Y cómo pudo encontrárselo a estas horas? ¿Quizá, supongo, fue a última hora de la noche?
–No lo sé, señor; no conozco ningún detalle.
Como no podía contarme nada más, detuve durante un momento el carruaje para que volviera a ocupar el pescante; luego, ya a solas, comencé a darle vueltas en mi mente a todo aquel asunto. Había bastantes cosas que podía haberle preguntado al criado antes de devolverle al pescante; por eso me enfadé conmigo mismo durante unos instantes por haber desaprovechado la oportunidad. Sin embargo, me alegré de no haber sucumbido a la tentación. Sería más elegante enterarme por la propia señorita Trelawny, y no por sus criados, de la atmósfera que la rodeaba.
Rodamos rápidamente a lo largo de Knightsbridge, y el escaso ruido que hacía nuestro vehículo, por otra parte en perfecto estado, se amplificó bajo el aire matutino. Giramos hacia arriba por el camino a Kensington Palace y nos detuvimos poco después ante una gran mansión situada a mano izquierda, más cerca, según pude juzgar, del final de la avenida que da a Notting Hill que del que corresponde a Kensington. Ciertamente era una hermosa mansión, no sólo por su tamaño, sino por su arquitectura. Incluso bajo la incierta luz gris del amanecer, que tiende a empequeñecer el tamaño de las cosas, parecía muy grande.
La señorita Trelawny me recibió en el vestíbulo. No me dio la impresión de que fuera, en absoluto, tímida. Parecía dominar todo lo que la rodeaba con esa autoridad propia de la gente de alta alcurnia, que en su caso era mucho más notable porque estaba muy agitada y tan pálida como la nieve. En el gran vestíbulo había varios criados: los varones agrupados cerca de la puerta, las mujeres abrazándose unas a otras en los rincones alejados y ante las puertas de las habitaciones. Un comisario de policía acababa de hablar con la señorita Trelawny; dos hombres de uniforme y otro de paisano se encontraban cerca de él. Cuando la joven me estrechó impulsivamente la mano, hubo en sus ojos una mirada de alivio que se concretó en un suave suspiro. Su saludo fue de lo más sencillo.
–¡Sabía que vendría!
Un apretón de manos puede ser muy significativo, aunque no se quiera expresar nada con él. La mano de la señorita Trelawny pareció perderse en la mía, pero no porque fuera pequeña (era fina y flexible, de dedos largos y delicados y muy hermosa; algo que no se da corrientemente), sino porque más bien se había rendido inconscientemente a ella. Y aunque en aquel momento no pude adivinar la causa de la emoción que me embargó, luego sí la comprendí.
Se volvió hacia el comisario de policía y comentó:
–Le presento al señor Malcolm Ross.
El policía me saludó mientras respondía:
–Ya conozco al señor Ross, señorita. Quizá aún recuerde que tuve el honor de trabajar a su lado en el caso de los monederos falsos de Brixton.
Y tenía razón, pero yo no le había reconocido porque toda mi atención se hallaba centrada en la señorita Trelawny.
–¡Claro que sí, comisario Dolan, lo recuerdo muy bien! –dije mientras nos estrechábamos la mano. No se me escapó que el hecho de que nos conociéramos parecía tranquilizar a la señorita Trelawny. La vaga sensación de desasosiego que sugería su manera de comportarse me llamó la atención; comprendí, instintivamente, que sería menos embarazoso para ella hablar a solas conmigo. Por eso dije al comisario:
–Quizá fuera conveniente que la señorita Trelawny hablase a solas conmigo unos minutos. Como es evidente que usted ya está al corriente de todo lo sucedido, yo comprenderé mejor la situación si puedo hacerle algunas preguntas. Luego, si me lo permite, discutiré con usted todo este asunto.
–Me agradará servirle en lo que pueda, señor –repuso él muy cordialmente.
Seguí a la señorita Trelawny y llegué a una habitación muy agradable que daba al vestíbulo y desde la que se veía el jardín situado en la parte trasera de la casa. Después de que ambos entráramos y yo cerrara la puerta, ella comentó:
–Más tarde le daré las gracias por la bondad que me demuestra al acudir a mi lado en este momento tan apurado; pero ahora creo que podrá ayudarme mejor cuando conozca los hechos.
–Adelante –dije–. Cuénteme todo lo que sepa y no escatime detalle, por trivial que ahora pueda parecerle.
Y ella comenzó al momento:
–Me despertó un ruido; aún ignoro cuál pudo ser. Sólo sé que lo oí en sueños, pues me desperté al momento, con el corazón latiéndome a toda prisa y el oído ansioso por captar cualquier sonido que llegara de la habitación de mi padre. La mía está al lado de la suya, y con mucha frecuencia, antes de dormirme, le oigo moverse cuando aún está levantado. De noche trabaja hasta tarde, en ocasiones hasta muy tarde; así que cuando me despierto, ya sea por mí misma, lo cual sucede algunas veces, o porque me despierta la claridad del amanecer, oigo que todavía está levantado. Una vez intenté regañarle por quedarse hasta tan tarde, ya que no le hace ningún bien; pero no me quedaron ganas de repetir el intento. Ya sabe usted hasta qué punto puede ser duro e insensible... al menos recordará lo que le conté de él; y cuando se comporta con modales muy educados, entonces es de temer. Cuando está enfadado puedo soportarle mucho mejor; pero cuando habla despacio y midiendo las palabras, y la comisura de los labios se le levanta hasta dejar ver sus afilados dientes, me parece sentir... ¡algo, un no sé qué! Anoche me levanté silenciosamente y me acerqué a la puerta, porque realmente tenía miedo de molestarle. No escuché ruido alguno de movimiento, ningún grito, sino solamente el extraño ruido que hubiera podido hacer algo que se arrastrara, seguido de una respiración lenta y pesada. ¡Oh! ¡Fue espantoso esperar allí a oscuras y en silencio, y temer... temer encontrarme con algo que desconocía!
»Finalmente, hice acopio de valor y, girando el pomo de la puerta lo más despacio que pude, abrí la puerta, apenas una rendija. Dentro estaba completamente a oscuras; sólo alcancé a vislumbrar el contorno de las ventanas. Pero en aquella tiniebla el sonido de la respiración, al hacerse más audible, era espantoso. Continuó mientras seguía atenta, pero no pude escuchar nada más. Abrí la puerta de un golpe, pues tenía miedo de abrirla lentamente. ¡Me sentí como si detrás de ella hubiera alguna cosa terrible dispuesta a saltarme encima! Luego giré el interruptor de la luz y entré en la habitación. Lo primero que hice fue mirar a la cama. Las sábanas estaban todas revueltas, como si padre hubiera estado acostado; pero en el centro de la cama había una gran mancha de color rojo oscuro que se extendía hasta el borde. Aquello casi me produjo un síncope. Mientras miraba, el sonido de la respiración se hizo más fuerte, y yo miré hacia donde provenía. Padre estaba echado sobre el costado derecho, con el brazo debajo, como si hubieran arrastrado su cuerpo inerte antes de dejarlo en aquella posición. El rastro de sangre cruzaba la habitación y se detenía en la cama. Alrededor de padre había un charco que me impresionó muchísimo cuando me agaché a examinarlo, por lo rojo y brillante que era. El sitio en que se encontraba estaba justamente enfrente de una gran caja de caudales. Tenía puesto el pijama. La manga izquierda, desgarrada, dejaba al descubierto el brazo, que apuntaba hacia la caja. ¡Era terrible verlo así... cubierto de su propia sangre, y con la carne cortada alrededor de la cadena de oro que lleva en la muñeca! Como no conocía su existencia, este detalle me sorprendió aún más.
Hizo una pausa momentánea, que yo, pensando que el cambiar momentáneamente de conversación le serviría de alivio, aproveché para decir:
–¡Oh! ¡Eso no debe sorprenderle a usted! No sabe lo que abundan los hombres con pulseras. En cierta ocasión, vi cómo un juez condenaba a un hombre a la pena capital, y llevaba en la muñeca una cadena de oro.
Ella no pareció hacer caso de estas palabras; sin embargo, aquel respiro la confortó en cierta manera, porque prosiguió con voz más tranquila:
–No perdí ni un solo instante en pedir socorro, porque tenía miedo de que se desangrara hasta morir. Toqué la campanilla y salí afuera y grité a voz en cuello para que me socorrieran. En un lapso de tiempo que debió de ser muy breve (aunque a mí me pareciera increíblemente largo), unos cuantos criados llegaron a la carrera, y después otros, hasta que la habitación se llenó de miradas ansiosas, cabellos en desorden y toda suerte de ropas de noche.
»Tendimos a padre en el sofá, y el ama de llaves, la señora Grant, que parecía estar en sus cabales mucho más que nosotros, comenzó a buscar el origen de toda aquella sangre. No tardó en descubrir que procedía del brazo desnudo. En él había una profunda herida (no limpia, como hubiera resultado del corte de un cuchillo, sino como si procediera de un rasguño irregular o de un arañazo) muy cerca de la muñeca, que parecía afectar a la vena. La señora Grant ató un pañuelo alrededor del corte e hizo un torniquete con un abrecartas de plata; la hemorragia se detuvo al momento. Para entonces yo ya había recobrado mis facultades... o al menos hecho acopio de las que me quedaban, y enviaba un criado en busca del médico y otro a la policía. Cuando se fueron, tuve la impresión de que estaba sola en casa, aparte de los criados..., y de que no sabía nada..., de padre ni de ninguna otra cosa; y entonces me sobrevino el enorme anhelo de tener a mi lado a alguien que pudiera ayudarme. Luego me acordé de usted, y del amable ofrecimiento que me hicera en el bote, debajo de los sauces; y, sin detenerme a pensar, mandé disponer un carruaje, garabateé una nota y se la envié.
Hizo una pausa. A mí no me pareció procedente comentar nada respecto a cómo me sentía en aquellos momentos. La miré y creo que me comprendió, pues, durante un momento, alzó su mirada hasta la mía, para luego bajarla, aunque sus mejillas quedaron con tanto arrebol como el de las peonias rojas.
Con un esfuerzo evidente prosiguió su narración:
–El médico estuvo con nosotros en un plazo sorprendentemente corto. Como el criado que había ido a avisarle a su casa le dejó su propio llavín, llegó en seguida. Aplicó un torniquete mejor al brazo de mi pobre padre y volvió a su casa a buscar cierto instrumental. Me atrevería a afirmar que regresó casi inmediatamente. Luego llegó un policía que se apresuró a enviar un mensaje a la comisaría; poco después llegó el comisario. Y luego apareció usted.
Siguió una larga pausa, en la que yo me aventuré a cogerle la mano durante un instante. Sin añadir palabra, abrimos la puerta y fuimos al encuentro del comisario, que estaba en el vestíbulo. Fue hacia nosotros, diciendo:
–Después de examinarlo personalmente todo he avisado a Scotland Yard. Ya ve, señor Ross, hay tantas cuestiones extrañas en este caso que he creído preferible que nos acompañara el mejor hombre del Departamento de Investigación Criminal de quien podemos disponer. Por eso les he pedido que nos envíen rápidamente al sargento Daw. Señor, lo recordará por aquel caso del envenenamiento de un norteamericano en Hoxton.
–¡Oh, claro! –comenté–. Le recuerdo muy bien, de ése y otros casos, pues su agudeza y profesionalidad me fueron de mucho provecho en varias ocasiones. De todas las mentes que conozco, la suya es la que mejor funciona. ¡Siempre que defendía a alguien que consideraba inocente, era una alegría saber que él estaba en el bando opuesto!
–¡Eso sí que es tenerle en gran estima, señor! –repuso, complacido, el comisario–. Me satisface que apruebe mi elección, así que he hecho bien llamándolo.
–No habría podido hacer nada mejor –le contesté de corazón–. No dudo de que con él y con el concurso de usted llegaremos a los hechos... ¡y a las apariencias que se ocultan tras ellos!
Seguidamente subimos a la habitación del señor Trelawny y allí encontramos todo tal y como su hija lo había descrito.
Luego sonó el timbre de la entrada y un minuto más tarde apareció un hombre en la habitación. Era un joven de facciones aguileñas, de ojos grises y penetrantes, y de frente tan cuadrada y ancha como la de un pensador. Llevaba en la mano un maletín negro que abrió al momento. La señorita Trelawny se encargó de presentárnoslo:
–Doctor Winchester, le presento al señor Ross y al comisario Dolan.
Los tres hicimos las inclinaciones de rigor y el médico acometió su trabajo, sin perder un momento. En silencio, todos observamos con cierta angustia cómo procedía a vendar la herida. Mientras lo hacía, se volvía de vez en cuando hacia el comisario para recabar su atención respecto a ciertas circunstancias de la herida, que este último procedía a anotar puntualmente en su cuaderno de notas.
–Observe varios cortes paralelos o arañazos que comienzan en la parte izquierda de la muñeca y que afectan, en algunos lugares, a la arteria radial.
»Estas pequeñas heridas de aquí, profundas y discontinuas, pueden haber sido hechas con un instrumento romo. Ésta, en particular, parece producida por algo similar a una cuña con filo; es como si la carne de alrededor hubiera sido arrancada por una presión lateral.
Y, volviéndose hacia la señorita Trelawny, añadió:
–¿Podemos quitarle la cadena? No es absolutamente necesario, pues ahora le caerá más abajo de la muñeca y no le quedará apretada; pero más tarde es posible que le alivie el no tenerla.
La atribulada joven se ruborizó profundamente cuando contestó en voz baja:
–No lo sé. Vi... vivo con mi padre desde hace muy poco tiempo, y conozco tan poco de su vida y de sus ideas que me temo que apenas puedo opinar en este asunto.
El médico, después de lanzarle una mirada penetrante, le dijo con extremada delicadeza:
–Discúlpeme, no lo sabía. Pero en cualquier caso no debe preocuparse. Por ahora no es necesario que se la quitemos. Si no hubiera sido así, yo mismo se la hubiese quitado rápidamente bajo mi propia responsabilidad. Si acaso más tarde tuviéramos que quitársela, lo podríamos hacer fácilmente con ayuda de una lima. Sin duda, su padre tendrá algún motivo para llevarla puesta. ¡Vaya! Si lleva colgada de ella una minúscula llave...
Y mientras así decía, se inclinó, tomó de mi mano la vela que yo sostenía y la bajó hasta que su luz incidió sobre la cadena. Luego, después de indicarme por señas que mantuviera la vela en la misma posición, se sacó del bolsillo una lente de aumento que ajustó a su vista. Después de examinar cuidadosamente la cadena, se levantó y tendió a Dolan la lente de aumento, diciéndole:
–Será mejor que la examine usted mismo. No es una cadena corriente. El oro recubre una triple hoja de acero. Es evidente que no se le puede quitar fácilmente, y que, para conseguirlo, necesitaríamos algo más consistente que una simple lima.
El comisario inclinó su gran cuerpo; pero, como ni aun así llegaba lo suficientemente cerca, se arrodilló junto al sofá, como había hecho el médico. Examinó minuciosamente la cadena, girándola lentamente para que ni la más mínima parte de la misma escapara a su observación. Luego se levantó y me tendió la lente de aumento.
–Cuando haya acabado usted el examen –dijo–, permítale a la dama hacer lo propio, si lo desea –y comenzó a hacer numerosas anotaciones en su cuaderno de notas.
Yo introduje un leve cambio en su sugerencia. Tendí la lupa a la señorita Trelawny, mientras le decía:
–¿No sería mejor que la examinase usted primero?
Ella retrocedió, levantó tímidamente la mano como negándose, y dijo, impulsivamente:
–¡Oh, no! Sin duda, padre me la habría enseñado si hubiese deseado que yo la viera. No me gustaría observarla sin su consentimiento –y añadió, temiendo sin duda que sus melindres pudieran ofendernos a los demás–: Me parece muy bien que ustedes la vean. Tienen que examinarlo y considerarlo todo; de veras..., se lo agradezco...
Y se apartó; pude ver que lloraba en silencio. Y para mí fue evidente que, incluso en medio de su preocupación y angustia, se sentía apenada por conocer tan poco de su padre y por confesar ese desconocimiento precisamente en un momento como aquél, ante tantos desconocidos. El hecho de que todos fueran hombres no hacía más llevadera su vergüenza, pero sí le proporcionaba cierto alivio. Mientras yo intentaba interpretar sus sentimientos, sólo pude pensar que debía de sentirse contenta del hecho de que ninguna mirada de mujer (las miradas de las mujeres son mucho más perspicaces que las de los hombres) se posara sobre ella en aquellos momentos.
Cuando me levanté, una vez concluido mi examen, que verificó lo que había dicho el médico, éste ocupó su puesto junto a la cama y prosiguió sus cuidados. El comisario Dolan me comentó con un susurro:
–¡Creo que hemos dado con un excelente médico!
Asentí, y cuando estaba a punto de honrar su perspicacia, escuché cómo llamaban discretamente a la puerta.
1. por una ciudad dormida) por una ciudad americana dormida. En lo sucesivo, las notas que adoptan esta forma presentan las variantes editoriales. El texto que antecede al final del paréntesis pertenece a la primera edición, y el que lo sigue es el de su variante en la segunda, la retocada.
2. Carruaje cerrado, de dos o cuatro ruedas, tirado por un caballo, y con capacidad para dos o cuatro personas. (N. del T.)
3. con las sábanas ensangrentadas) con las sábanas ensangrentadas y una herida en la cabeza.
Capítulo 2Extrañas instrucciones
El comisario Dolan fue lentamente hacia la puerta; por una suerte de acuerdo tácito había decidido ocuparse personalmente de lo sucedido en la habitación. Los demás aguardamos. Entreabrió la puerta; después, con un ademán de alivio evidente, la abrió del todo y dejó pasar a un hombre. Era joven, tenía un afeitado reciente, y era alto y delgado, de facciones aguileñas y ojos vivos y brillantes que parecían captar con una simple mirada todo lo que les rodeaba. En cuanto entró, el comisario le tendió la mano, que el otro estrechó cordialmente.
–Señor, he venido en cuanto recibí su mensaje. Me satisface seguir mereciendo su confianza.
–Siempre la tuvo –dijo, convencido, el comisario–. ¡Jamas olvidaré los viejos tiempos de Bow Street!
Y luego, sin más preámbulos, comenzó a contarle todo lo que había sucedido hasta el momento de su llegada. El sargento Daw hizo algunas preguntas (muy pocas), siempre conducentes a esclarecer las circunstancias o el papel desempeñado por cada una de las personas implicadas; pero Dolan, que sabía lo que se hacía, iba por delante de sus preguntas y lo aclaraba todo sobre la marcha. De vez en cuando, el sargento Daw echaba una rápida mirada a su alrededor: ora a uno de nosotros, ora a la habitación o a alguno de sus particulares, ora al hombre herido que yacía inconsciente sobre el sofá.
En cuanto el comisario acabó de referirle lo sucedido, el sargento se volvió hacia mí y dijo:
–Quizá se acuerde de mí, señor. Trabajé con usted en el caso Hoxton.
–Le recuerdo muy bien –dije mientras le tendía la mano.
El comisario comentó:
–Ya sabe, sargento Daw, que está completamente a cargo de este caso.
–Espero que bajo su mando, señor –le interrumpió el otro. El comisario asintió con la cabeza y sonrió mientras decía:
–Me parece que este caso requerirá todo el tiempo y toda la atención de quien lo lleve. Aunque estoy comprometido en otros casos, éste me interesa sobremanera; así que, si puedo serle de alguna ayuda, me sentiré más que encantado.
–Muy bien, señor –dijo el sargento, que, con aquella variante de la acostumbrada fórmula de saludo, daba a entender que aceptaba el caso.
Y luego dio comienzo la investigación. Lo primero que hizo Daw fue hablar con el médico. Después de anotar su nombre y dirección, le sugirió que escribiera un informe completo que le sirviera de referencia y que, en caso necesario, pudiese enviar a comisaría. El doctor Winchester asintió con mucha seriedad y prometió que así lo haría. Luego, el sargento se acercó a mí y me dijo sottovoce.
–Me agrada la apariencia de este médico. ¡Creo que podremos trabajar juntos! –y, volviéndose hacia la señorita Trelawny, le preguntó–: Por favor, le ruego que me cuente todo lo que sepa de su padre. Su estilo de vida, lo que ha hecho... todo lo que se relacione con él, del modo que sea, o todo lo que suscite su interés.
Cuando yo estaba a punto de interrumpirle para referirle lo que la señorita Trelawny me había contado anteriormente, respecto a que no conocía nada de los asuntos de su padre ni de la vida que llevaba, ella ya había levantado la mano para advertirme y decir, acto seguido:
–¡Ay! Sé muy poco o casi nada. El comisario Dolan y el señor Ross ya conocen prácticamente todo lo que yo pueda decirle ahora.
–Entonces, señorita, nos contentaremos con hacer lo que podamos –dijo, con suma amabilidad, el agente–. Comenzaré con un minucioso examen. ¿Dijo usted que, cuando escuchó el ruido, estaba al otro lado de la puerta?
–Estaba en mi habitación cuando escuché el extraño sonido... A decir verdad, debió de ser el comienzo de ese ruido, fuera lo que fuese, lo que me despertó. Entonces salí inmediatamente. La puerta de la habitación de padre estaba cerrada, y yo podía ver todo el rellano y los peldaños superiores de la escalera. ¡Nadie hubiera podido salir por la puerta sin que yo le viera, si es eso lo que está pensando!
–Eso era justamente lo que pensaba, señorita. Si todos los que saben algo de este asunto son capaces de contármelo tan bien como usted, no tardaremos en llegar a descubrirlo. ¿Debo entonces suponer que el agresor, quienquiera que fuese, aún se encuentra en la habitación?
Había dicho aquellas palabras como si nos estuviera interrogando, pero nadie le contestó. Los demás sabíamos tanto como él.
Luego se dirigió a la cama, la miró atentamente y preguntó:
–¿Ha tocado alguien la cama?
–No, que yo sepa –dijo la señorita Trelawny–, pero se lo preguntaré a la señora Grant... el ama de llaves –añadió, mientras tocaba la campanilla.
La señora Grant se presentó en persona.
–Entre –dijo la señorita Trelawny–. Señora Grant, estos caballeros desean saber si alguien ha tocado la cama.
–Yo no, señora.
–Entonces –dijo la señorita Trelawny, volviéndose hacia el sargento Daw–, nadie ha podido tocarla. Una de nosotras dos, la señora Grant y yo, ha estado aquí todo el tiempo, y no creo que ninguno de los criados que acudieron cuando pedí ayuda se acercaran ni siquiera a la cama. Como ve, mi padre estaba aquí, precisamente debajo de la caja de caudales, y todos se congregaron a su alrededor. Y poco después les ordenamos que salieran.
Daw nos indicó con un gesto que permaneciéramos al otro lado de la habitación. Mientras tanto, procedió a examinar la cama con una lente de aumento, cuidándose, después de observar todas las arrugas de las sábanas, de volver a colocarlas en la posición que antes tenían. Luego examinó con la lupa la zona próxima del piso, dedicando especial atención al lugar en que la sangre había manchado uno de los lados de la cama, que era de una madera roja muy dura, por otra parte magníficamente labrada. De rodillas, evitando cuidadosamente tocar las manchas del suelo, siguió pulgada a pulgada el reguero de sangre hasta llegar a la gran caja de caudales, junto a la cual se había encontrado el cuerpo. Recorrió varias yardas en círculo alrededor de ella, pero, al parecer, sin reparar en nada que le mereciera especial atención. Luego examinó el frente de la caja de caudales, la cerradura y el contorno de la parte superior e inferior de sus dobles puertas y, sobre todo, la línea en que se tocaban al cerrarse.
Lo siguiente que hizo fue ir a las ventanas, que estaban aseguradas por dentro.
–¿Estaban cerradas las contraventanas? –preguntó abiertamente a la señorita Trelawny, lo que daba a entender que esperaba la respuesta negativa que le llegó de su interlocutora.
Durante todo aquel tiempo el doctor Winchester había estado atendiendo a su paciente, ora curando las heridas de la muñeca, ora haciendo un minucioso examen de cabeza, garganta y corazón. Más de una vez acercaba su propia nariz a la boca del hombre inconsciente y aspiraba. En todas aquellas ocasiones, terminaba echando, sin darse cuenta de ello, una mirada por toda la habitación, como si buscara algo.
Luego escuchamos la voz sonora y grave del detective, que decía:
–Por lo que puedo ver, el móvil era abrir la caja de caudales, introduciendo esta llave en su cerradura. Debe de tener algún dispositivo secreto que no puedo descubrir, a pesar de haber trabajado un año en Chubb’s antes de entrar en la policía. Posee una cerradura de combinación de siete letras, pero creo que la combinación puede bloquearse de algún modo que desconozco. Es una de las fabricadas en Chatwood’s, así que iré a hacerles una visita para ver si pueden informarme de algo –y luego, volviéndose hacia el médico, como si pensara que, por el momento, ya había hecho todo lo que debía, añadió–: ¿Hay algo que pueda decirme ahora, doctor, sin que influya en la redacción final de su informe? Esperaré si no está completamente seguro, aunque lo mejor sería que cuanto antes me proporcionase alguna conclusión definitiva.
El doctor Winchester contestó de inmediato:
–Por mi parte no veo razón alguna en dilatarlo. Por supuesto que le enviaré un informe completo, pero mientras tanto le contaré todo lo que sé (que a fin de cuentas no es gran cosa, conjeturas incluidas), aunque no sea nada definitivo. Como no hay heridas en la cabeza susceptibles de explicar el estado de estupor en que se encuentra el paciente, debo admitir que ha sido drogado o que se encuentra bajo alguna influencia hipnótica. Por lo que veo, no ha sido drogado... al menos no con una de las drogas cuyas propiedades conozco bien. Pero hay un problema, y es el olor a momia tan persistente de esta habitación, capaz de enmascarar el olor casi imperceptible de las drogas. Me atrevo a suponer que ustedes ya habrán apreciado algo de esta atmósfera egipcia, como es el olor a betún, a nardo, a gomas, a especias aromáticas y demás. Es muy posible que en algún lugar de esta habitación, ocultos entre tantos objetos artísticos y encubiertos por otros olores más fuertes, se encuentren las sustancias o líquidos capaces de producir el efecto que observamos. Es posible que el paciente haya tomado alguna droga, y que, en algún momento del sueño, se haya autolesionado. Aunque esta última conjetura no me parece factible, aparte de que otras circunstancias diferentes de las que ahora estamos considerando podrían probar su inexactitud, me veo obligado por ahora a considerarla. Por eso, hasta que se confirme lo contrario, será una hipótesis de trabajo.
En este punto le interrumpió el sargento Daw:
–Pudiera ser. En tal caso, debemos encontrar el instrumento que le produjo las heridas de la muñeca. Tiene que haber restos de sangre en algún sitio.
–¡Exacto! –dijo el médico, ajustándose las gafas como si se preparara a entrar en materia–. Pero es posible que el paciente haya tomado alguna droga extraña de efecto no inmediato. Y como seguimos ignorando sus síntomas, si esta última hipótesis es correcta, tendremos que pensar en todas sus consecuencias.
En ese momento la señorita Trelawny se unió a la conversación.
–Eso estaría bien pensado, al menos en lo que concierne a los efectos de la droga; pero según la segunda parte de su premisa, la herida se la habría podido producir él mismo, después de que le hiciera efecto la droga.
–¡Exacto! –exclamaron al unísono el detective y el médico. Ella prosiguió:
–No obstante, doctor, como su hipótesis no agota las demás, no podemos afirmar que cualquier otra variante de la premisa principal no sea correcta. Por tanto, sostengo que, de acuerdo con lo que acabo de decir, busquemos primero el arma con que hirieron a mi padre en la muñeca.
–Quizá él mismo guardara el arma en la caja de caudales antes de perder el conocimiento –dije, exponiendo lo primero que se me ocurría.
–No creo que eso fuera posible –se apresuró a decir el médico–. O al menos no muy probable –añadió con prudencia, mientras asentía cortésmente–. Observará que la mano izquierda está cubierta de sangre, mientras que no se ve mancha alguna de sangre en la caja fuerte.
–¡Completamente cierto! –repliqué, y todos quedamos en silencio, que el médico fue el primero en romper.
–Debemos buscar una enfermera cuanto antes, y yo conozco a la que más nos conviene. Me voy ahora mismo para ver si está de acuerdo. Ahora voy a rogarles que, hasta mi vuelta, uno de ustedes permanezca junto al enfermo sin salir de la habitación. Es posible que más tarde tengamos que mudarle a otra, pero hasta entonces le convendrá quedarse en ésta. Señorita Trelawny, ¿puedo tener la certeza de que usted o la señora Grant seguirán aquí (no simplemente en la habitación, sino al lado del paciente y vigilándolo) hasta que yo vuelva?
Ella asintió con la cabeza, a modo de respuesta, y tomó asiento junto al sofá. El médico le indicó lo que debía hacer si su padre recobraba la conciencia antes de que él volviera.
Luego se fue el comisario Dolan, que antes dijo al sargento Daw:
–Creo que debo volver a la comisaría... a menos que usted desee que me quede un poco más.
–¿Todavía está Johnny Wright en su división? –preguntó el otro.
–¡Claro! ¿Quiere que le acompañe? –Daw asintió–. Entonces se lo enviaré en cuanto pueda. Y permanecerá a su lado todo el tiempo que desee. Le diré que será usted quien dé las órdenes.
El sargento le acompañó hasta la puerta, y comentó, cuando ya se iba:
–Gracias, señor, siempre trata usted con suma amabilidad a quienes se encuentran a sus órdenes. Es un placer para mí estar de nuevo a su lado. Regresaré a Scotland Yard para informar a mi jefe. Luego llamaré a Chatwood’s y volveré aquí tan pronto como pueda. Supongo, señorita, que, si es preciso, podré instalarme aquí uno o dos días. Le será de alguna ayuda, o al menos servirá para confortarla, saber que estaré a su lado hasta que hayamos desenmarañado este misterio.
–Le estaré muy agradecida.
Antes de contestar, él la miró de un modo penetrante durante unos segundos.
–¿Tengo su permiso para echarles un vistazo al tocador y al escritorio de su padre? Quizá encuentre en ellos algo que nos dé un indicio... o una pista de lo sucedido.
Su respuesta fue tan categórica que casi le sorprendió.
–Tiene el más absoluto de los permisos para hacer cualquier cosa que pueda sernos de ayuda en este espantoso asunto... que permita descubrir lo que le ha sucedido a mi padre, o cualquier cosa que pueda serle de ayuda en un futuro.
Entonces el detective comenzó sin más dilación un examen minucioso del tocador y luego del escritorio. En uno de los cajones de este último descubrió un sobre cerrado, que tendió a la señorita Trelawny después de cruzar la habitación.
–¡Una carta... dirigida a mí... y del puño y letra de mi padre! –dijo ella después de abrirlo ávidamente.
Yo me fijé en su rostro cuando comenzó a leerla, pero como, al mismo tiempo, pude comprobar que el sargento Daw no apartaba sus ojos de ella y que observaba impávido hasta sus expresiones más pasajeras, dejé de mirarla y me fijé en el detective. Cuando la señorita Trelawny hubo acabado de leer la carta, yo ya estaba seguro de una cosa, que, sin embargo, guardé para mí: entre las sospechas que iban cobrando forma en la mente del detective había una, quizá más en potencia que formulada, que concernía a la mismísima señorita Trelawny.
Durante varios minutos la señorita Trelawny mantuvo la carta en la mano, la mirada baja, pensativa. Luego volvió a leerla detenidamente; pero en esta ocasión las diferentes expresiones de su rostro se hicieron más evidentes, al punto que pensé que podía seguirlas fácilmente. Una vez terminada la segunda lectura, hizo una pausa. Después, aunque un tanto a regañadientes, tendió la carta al detective. Él la leyó con impaciencia, pero sin cambiar la expresión de su rostro; la releyó por segunda vez y entonces se la devolvió con una reverencia. Ella estuvo unos instantes sin saber qué hacer y me la entregó. Mientras lo hacía, alzó sus ojos hacia mí, y, por unos momentos, su mirada fue de súplica; un rubor pasajero se extendió rápidamente sobre sus pálidas mejillas y su frente.
Tomé la carta con sentimientos enfrentados, aunque, a decir verdad, me sentía encantado. Ella no había mostrado ninguna turbación al entregarle la carta al detective... Lo mismo hubiera podido suceder con cualquier otra persona. Pero en mi caso... Me daba miedo seguir el hilo de aquel pensamiento, así que leí la carta, consciente de que tanto los ojos de la señorita Trelawny como los del detective estarían fijos en mí.
Mi querida hija:
Deseo que tomes esta carta como una instrucción absoluta e imperativa y que no te apartes en absoluto de ella... aunque me suceda cualquier cosa adversa o inesperada para ti o para otros. Si yo fuera alcanzado súbita y misteriosamente por una enfermedad, un accidente o una agresión, deberás seguir estas directrices al pie de la letra. Si no me encontrase en mi dormitorio cuando descubras mi estado, tendrás que llevarme a él tan rápido como sea posible. Aunque hubiera muerto, habría que llevar a él mi cadáver. A partir de entonces, ya me encuentre consciente y capaz de dar órdenes por mi cuenta, o haya sido enterrado, no deberé estar solo... ni un instante. Al menos dos personas tendrán que quedarse en la habitación desde el anochecer hasta el amanecer. Sería conveniente que una enfermera con experiencia entrase de vez en cuando en la habitación para anotar cualquier síntoma, permanente o pasajero, que le llamase la atención. Mis abogados, Marvin & Jewkes, del 27 B de Lincoln’s Inn, ya han recibido las instrucciones pertinentes en caso de que muera; y el propio señor Marvin se ha comprometido personalmente a que mis voluntades se vean realizadas. Debo aconsejarte, mi querida hija, puesto que no tienes ningún pariente en quien apoyarte, que trabes amistad con alguien en quien puedas confiar para que permanezca a tu lado en esta casa y a quien puedas llamar al instante, y que pueda acudir de noche para ayudarte en la vela o cuando lo necesites. Tal amistad podrá ser de hombre o de mujer; pero sea la que sea, siempre deberás tener a mano un velador o acompañante del sexo opuesto. Entiende que corresponde a la auténtica esencia de mi voluntad el que estén presentes, despiertas y dispuestas a cumplir mis propósitos, dos inteligencias, masculina y femenina. Permíteme una vez más, mi querida Margaret, que insista en la necesidad de observar, de razonar y de sacar conclusiones, aunque parezcan extrañas. Si caigo enfermo o soy herido, no será debido a circunstancias ordinarias; por eso deseo avisarte, para que estés preparada para todo.
Nada de mi habitación –me refiero a los objetos arqueológicos– debe ser retirado o cambiado de sitio, pase lo que pase. El modo en que han sido colocados obedece a razones y propósitos especiales, de modo que el cambiar cualquiera de ellos alterará mis planes.
Si necesitas dinero o cualquier consejo, el señor Marvin cumplirá tus deseos, pues ha recibido de mí las pertinentes instrucciones al respecto.
Abel Trelawny
Releí la carta por segunda vez antes de hablar, pues tenía miedo de traicionarme. Que ella me eligiera como amigo podía suponer para mí una ocasión de capital importancia. Tenía buenas razones de esperarlo, ya que había solicitado mi ayuda desde el comienzo de sus problemas; pero como el amor engendra sus propias dudas, yo tenía miedo. No obstante, como mis pensamientos se movían vertiginosamente en mi mente con la rapidez del relámpago, en pocos segundos pude formular todo un proceso de razonamiento. No iba a ofrecerme voluntario como ese amigo que la hija, aconsejada por su padre, debía buscar para que la ayudara en sus guardias; sin embargo, aquella mirada contenía un apremio que no podía ignorar. ¿Es que acaso, en cuanto se había encontrado en apuros, no me había mandado llamar... a mí, a quien apenas conocía, si descontamos un encuentro, un baile y una breve excursión vespertina por el río? Y si yo la obligaba a que me lo pidiera por segunda vez, ¿eso no sería humillarla? ¡Humillarla! ¡No! A toda costa debía ahorrarle ese dolor. El hecho de negarme a aceptar su petición no sería humillante para ella. Por eso le devolví la carta y le dije:
–Espero que me disculpe, señorita Trelawny, si parezco demasiado presuntuoso; pero me sentiría orgulloso si usted me permitiera ayudarla en esta guardia. Aunque ahora no sea el momento apropiado, sería muy feliz si me concediera tal privilegio.
A pesar del esfuerzo evidente y doloroso que le supuso el autocontrolarse, una marea de rubor cubrió su rostro y su garganta. Incluso llegó hasta sus ojos, que luego, cuando aquella marea retrocedió, contrastaron con la palidez de sus mejillas. Y contestó en voz baja:
–¡Le agradezco muchísimo su ayuda! –y luego, tras reflexionar, añadió–: ¡Pero no debe aceptar mi egoísmo! De sobra conozco sus numerosos compromisos, y aunque valoro en mucho su ayuda... creo que no estaría bien monopolizar su tiempo.
–En cuanto a eso –le respondí al instante–, puede disponer de mi tiempo como si fuera suyo. En lo que al día de hoy se refiere puedo arreglar fácilmente mis compromisos para volver por la tarde y quedarme hasta mañana. Después, si la ocasión aún lo demanda, puedo disponerlo todo para tener más tiempo libre.
Ella estaba muy conmovida. Como las lágrimas se le iban acumulando en los ojos, desvió la cabeza hacia un lado para que no las viera. Entonces fue el turno del detective:
–Me complace que esté con nosotros, señor Ross. También volveré, si la señorita Trelawny y la gente de Scotland Yard me lo permiten. Esa carta arroja nuevas perspectivas sobre lo sucedido, aunque el misterio ahora se haya complicado aún más. Si puede aguardarme una o dos horas hasta que regrese, me acercaré al cuartel general y luego iré a ver a los fabricantes de cajas fuertes. Una vez que haya vuelto, usted podrá marcharse más tranquilo, porque ya habrá alguien aquí.
Después de irse, los dos, la señorita Trelawny y yo, permanecimos en silencio. Finalmente alzó los ojos y me miró unos instantes, después de lo cual yo no me hubiera cambiado por ningún rey. Durante un momento se entretuvo al lado de la cabecera de la cama provisional de su padre. Luego, tras asegurarse de que yo no apartaría mis ojos de éste hasta que ella no llegara, salió apresuradamente.
Volvió a los pocos minutos acompañada por la señora Grant y dos doncellas, además de un par de criados, que llevaban la ropa y las piezas de una cama de hierro plegable que procedieron a montar y a preparar. Cuando la servidumbre terminó su tarea y se fue, la señorita Trelawny comentó:
–Conviene que todo esté dispuesto antes de que regrese el médico. Supongo que querrá acostar a mi padre, pues una buena cama le sentará mejor que estar echado en el sofá.
Luego desplazó una silla para estar más cerca de su padre, y se sentó en ella para observarle.
Yo di unas vueltas por la habitación, tomando detenida nota de todo cuanto veía. Y es que había tantas cosas en ella que despertaban la curiosidad de cualquiera que las contemplase, aunque fuera en circunstancias menos extrañas... Toda la pieza, descontando los artículos de mobiliario imprescindibles en cualquier dormitorio bien montado, estaba a rebosar de antigüedades arqueológicas, principalmente egipcias. Y como la habitación era inmensa, acogía gran número de ellas, aunque, tal y como podía ver, algunas fueran de grandes proporciones.
Mientras seguía investigando en la habitación, me llegó el sonido que hacían unas ruedas sobre la grava del exterior. Tras escuchar el timbre de la puerta del porche, y, pocos minutos después, un golpecito de cortesía en la puerta, seguido por las palabras a guisa de invitación de «¡Adelante!», entró el doctor Winchester, acompañado por una mujer joven vestida con el uniforme oscuro característico de las enfermeras.
–¡Qué suerte he tenido! –dijo nada más entrar–. La encontré en seguida, y estaba fuera de servicio. Señorita Trelawny, le presento a la enfermera Kennedy!
Capítulo 3Los que velan
Me extrañó el modo en que ambas jóvenes se miraron. Supongo que yo debía de estar tan acostumbrado a sopesar la personalidad de los testigos y a juzgarlos según sus gestos inconscientes y el modo de comportarse, que esta costumbre mía trascendía los límites de la sala del tribunal y se aplicaba a la vida diaria. En aquel momento de mi vida todo lo que interesaba a la señorita Trelawny me interesaba a mí; y como parecía impresionada por la recién llegada, esto me hizo fijarme en ella. Al compararlas me pareció descubrir una nueva faceta de la señorita Trelawny. Ambas mujeres ofrecían un innegable contraste. La señorita Trelawny tenía una bonita figura, morena y bien parecida. Sus ojos eran maravillosos; grandes, muy abiertos, tan negros y suaves como el terciopelo, y misteriosamente profundos. Mirarlos era como mirarse en uno de esos espejos negros que empleaba el doctor Dee4 en sus ritos mágicos. Recuerdo que cuando la conocí por primera vez, un caballero anciano que estaba en la excursión, por otra parte gran viajero del Oriente, comparó la impresión que causaban sus ojos con el efecto de «mirar de noche a las grandes y distantes lámparas de una mezquita a través de su puerta abierta». Sus cejas eran inolvidables. Finamente arqueadas, rizadas y muy pobladas, parecían el dintel más apropiado para sus ojos, profundos y espléndidos. También era negro su cabello, aunque poseía la suavidad de la seda. Por lo general, el cabello negro denota cierto carácter primitivo, como si en él se concretase la poderosa expresión de la fuerza que encierra una naturaleza fuerte; pero en el caso de Margaret tamaña conjetura era imposible. Denotaba refinamiento y alta alcurnia, y si nada en él sugería debilidad, cualquier atisbo de poderío que pudiera expresar era más de índole espiritual que corporal. Toda la armonía de su ser parecía completa. Porte, silueta, cabello, ojos; la boca móvil y plena, de labios escarlata y dientes blancos que iluminaban la parte inferior de su rostro... del mismo modo que los ojos iluminaban la superior; la larga curva de la mandíbula, desde el mentón a la oreja; los dedos largos y finos; la mano, que parecía moverse en la muñeca como si poseyera vida propia. Tanta perfección contribuía a realzar una personalidad capaz de imponerse a todo lo que la rodeaba, ya fuera por su gracia, su dulzura, su belleza o su encanto.
Al compararla con la enfermera Kennedy, era evidente que ésta se acercaba más por defecto que por exceso a la estatura media de una mujer. Era de sólida complexión, con miembros vigorosos y manos grandes, fuertes y capaces. En una primera impresión, su color recordaba al de las hojas en otoño. Sus cabellos de tono castaño claro eran tupidos y largos, y los ojos, de un castaño dorado, relucían entre la piel pecosa y tostada por el sol. Sus mejillas sonrosadas sugerían un fuerte bronceado. Los labios rojos y los dientes blancos no alteraban este esquema de color sino que más bien lo resaltaban. Su innegable nariz respingona delataba, como sucede en general a las personas que la poseen, una personalidad generosa, infatigable y llena de buenos sentimientos. Su amplia y blanca frente, a la que ni siquiera las pecas habían perdonado, albergaba buen juicio y sentido común.
El doctor Winchester la había informado de los detalles pertinentes mientras volvía con ella del hospital, de suerte que nada más llegar se hizo cargo del paciente y, sin pronunciar palabra, comenzó el trabajo que se esperaba de ella. Después de examinar la cama recién preparada y de acomodar las almohadas, habló con el doctor, quien le dio instrucciones más precisas, así que entre los cuatro levantamos del sofá al hombre que se hallaba inconsciente. Al comienzo de la tarde, en cuanto regresó el sargento Daw, me fui a mi casa de Jermyn Street y envié la ropa, libros y documentos que pudiera necesitar en los próximos días. Luego fui a cumplir mis obligaciones jurídicas.
Aquel día el juzgado estuvo abierto hasta que se terminó un caso importante; daban las seis cuando me detenía ante la puerta que daba a Kensington Palace Road. Luego descubrí que me habían instalado en una amplia habitación próxima a la del enfermo.
Como al anochecer aún no habíamos organizado bien el turno de guardias, éstas estuvieron descabaladas durante la primera parte de la noche. La enfermera Kennedy se había ido a dormir, después de trabajar todo el día, aunque no sin asegurarnos que volvería a las doce en punto. El doctor Winchester, que había sido invitado a cenar, permaneció con el enfermo hasta entonces y regresó a su lado en cuanto hubo terminado. Durante la cena la señora Grant se quedó en la habitación, y con ella el sargento Daw, que deseaba terminar la minuciosa investigación de todo lo que había en ella y en sus proximidades. A las nueve en punto la señorita Trelawny y yo fuimos a relevar al médico. Ella se había echado unas horas por la tarde para estar descansada para la tarea que le esperaba por la noche. Me dijo que había decidido, al menos durante aquella noche, quedarse sentada y vigilar. No intenté disuadirla, pues sabía que ya se había hecho a la idea. No obstante, en aquel mismo momento, decidí que la acompañaría... a menos, desde luego, que ella me expresara claramente sus deseos en contra. Por entonces no dije nada de mis intenciones. Volvimos de puntillas tan sigilosamente que el médico, que estaba inclinado sobre la cama, no nos oyó; me pareció ver que experimentaba un leve sobresalto cuando, al alzar súbitamente la mirada, ésta se encontró con las nuestras. Supuse que el misterio de todo aquel asunto estaba afectando a sus nervios, lo mismo que a los de algunos de los presentes. Me imaginé que debía de sentirse un poco avergonzado consigo mismo por haberse sobresaltado. Entonces comenzó a hablar apresuradamente, como si con ello quisiera hacernos olvidar la impresión de azoramiento que pudiera habernos producido.
–Me siento completa y absolutamente incapaz de descubrir la causa de su desvanecimiento. Acabo de proceder a un examen tan completo como mis conocimientos me lo permiten, y me satisface saber que no hay ninguna lesión en el cerebro, quiero decir lesión externa. Por lo demás, todos los restantes órganos vitales parecen intactos. Como saben, al paciente se le ha administrado comida en varias ocasiones, lo que, de un modo evidente, le ha sido beneficioso. Su respiración es fuerte y regular, y su pulso es más lento y vigoroso que esta mañana. No he podido encontrar en él ninguno de los síntomas que producen las drogas conocidas, y su estado de inconsciencia no es parecido a ninguno de los casos de sueño hipnótico observados personalmente por mí en el Hospital Charcot de París. Por otra parte, en lo que concierne a estas heridas –mientras hablaba, posó cuidadosamente su mano sobre la muñeca vendada que sobresalía de la colcha–, ignoro qué pudo causarlas. Pudieron ser hechas por una máquina de cardar lana, pero esta suposición es insostenible. Entra dentro de lo hipotético que hayan sido causadas por algún animal salvaje que se hubiera cuidado de dejar sólo la marca de sus garras. Pero también esto me parece imposible. Por cierto, ¿no tendrá usted, aquí en la casa, algún animal extraño, como un gato salvaje, o cualquier otro fuera de lo corriente?
Mientras contestaba, la señorita Trelawny sonrió con tristeza, y eso me produjo una punzada en el corazón.




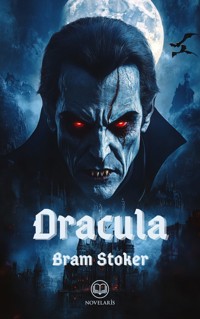

![DRACULA by Bram Stoker [2025 Kindle Edition] - The #1 Classic Vampire Horror Novel that Inspired Nosferatu | FREE with Kindle Unlimited - Bram Stoker - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1519075e598819811bf5aaf3b61c7775/w200_u90.jpg)