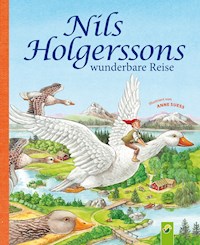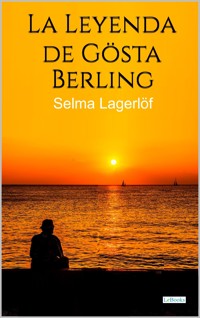
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Escritoras del Mundo
- Sprache: Spanisch
La leyenda de Gösta Berling, de Selma Lagerlöf, es una novela rica en imaginación y poesía que mezcla folclore, romanticismo y profundidad psicológica. Ambientada en la Suecia rural del siglo XIX, la novela sigue a Gösta Berling, un sacerdote secularizado y carismático marginado que se une a un grupo de excéntricos caballeros en la finca de Ekeby. A través de una serie de aventuras episódicas, se desarrolla el viaje de Gösta mientras lucha contra sus demonios interiores, busca la redención y encuentra el amor, todo ello mientras Lagerlöf pinta un vívido retrato de una comunidad moldeada por el mito, la pasión y la fragilidad humana. Desde su publicación, La leyenda de Gösta Berling ha sido celebrada por su prosa lírica, su inventiva narrativa y su fuerte sentido del lugar. La voz única de Lagerlöf — profundamente arraigada en la tradición sueca pero de alcance universal — ayudó a redefinir la literatura escandinava. La novela combina realismo con elementos fantásticos, creando un relato atemporal de transformación y resiliencia. Su vigencia perdura gracias a su exploración de la redención personal, el poder de la imaginación y la tensión entre la libertad individual y las expectativas sociales. La leyenda de Gösta Berling sigue siendo un hito de la literatura universal y un testimonio de la visión pionera de Selma Lagerlöf como la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 715
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Selma Lagerlöf
LA LEYENDA DE GOSTA BERLING
Título original:
“Gösta Berlings Saga”
Sumario
PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
LA LEYENDA DE GÖSTA BERLING
PRESENTACIÓN
Selma Lagerlöf
1858 – 1940
Selma Lagerlöf fue una escritora sueca y la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura, reconocida por su vívido estilo narrativo, su rica imaginación y su profunda visión moral. Nacida en Mårbacka, en la provincia de Värmland, Lagerlöf es conocida principalmente por sus novelas y cuentos que combinan el realismo con el folclore y temas espirituales. Su obra contribuyó significativamente al patrimonio literario de Suecia y ayudó a establecer un nuevo espacio para las mujeres en el mundo de las letras.
Infancia y educación
Selma Lagerlöf nació en una familia rural y aristocrática y sufrió de un problema en la cadera durante su infancia, lo que le permitió pasar mucho tiempo leyendo y desarrollar un profundo amor por la narración. Influenciada por leyendas locales y tradiciones orales, creció en un entorno rico en folclore e historia. Estudió en la Real Academia Superior de Formación de Mujeres en Estocolmo y se convirtió en maestra, una profesión que dejaría tras ganar reconocimiento como escritora. Su crianza en el campo sueco marcó profundamente su sensibilidad literaria.
Carrera y contribuciones
El debut literario de Lagerlöf, La saga de Gösta Berling (1891), fue una novela impregnada de folclore sueco y nacionalismo romántico. Fue elogiada por su prosa lírica y su narrativa imaginativa, marcando el inicio de su carrera literaria. Siguió ganando fama con obras como Jerusalén (1901–1902), que explora el viaje espiritual de campesinos suecos que emigran a Tierra Santa, abordando temas de fe, sacrificio y comunidad.
Uno de sus libros más queridos es Las maravillosas aventuras de Nils (1906–1907), originalmente encargado como un libro de geografía para escolares. La historia sigue a un niño travieso que, tras ser mágicamente reducido de tamaño, recorre Suecia a lomos de un ganso. La novela se convirtió en un clásico nacional y demostró su talento para combinar contenido educativo con una narrativa cautivadora.
Las obras de Lagerlöf a menudo se centran en temas como la justicia, la dignidad humana y lo sobrenatural. Escribía en un estilo que fusionaba el realismo con la fantasía, reflejando una visión del mundo profundamente influida por su ética cristiana y su interés en la renovación espiritual. Sus relatos daban voz a figuras marginadas y con frecuencia desafiaban las normas sociales dominantes, especialmente las relacionadas con las mujeres.
Impacto y legado
La contribución de Selma Lagerlöf a la literatura fue innovadora en muchos aspectos. En 1909, se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Literatura, y en 1914 fue elegida miembro de la Academia Sueca—la primera mujer en recibir tal honor. Estos logros no solo confirmaron su excelencia literaria, sino que también abrieron el camino para futuras generaciones de escritoras.
Su capacidad para entrelazar mito, historia y comentario social en una visión literaria coherente la convirtió en una de las voces más distintivas de la literatura escandinava. La influencia de Lagerlöf trascendió las fronteras nacionales, inspirando a escritores de todo el mundo con su fusión de lo moral y lo mágico.
Selma Lagerlöf murió en 1940 en su querida finca de Mårbacka, que desde entonces ha sido preservada como museo en su honor. Su legado sigue vivo tanto en el canon literario sueco como en el mundial. Es recordada no solo como una pionera para las mujeres en la literatura, sino también como una narradora cuyas obras siguen cautivando a lectores de todas las edades.
Hoy en día, Lagerlöf es celebrada por sus narrativas atemporales que trascienden géneros y geografías. Su ficción refleja una profunda preocupación por las cuestiones éticas, el poder de la compasión y la vigencia de los mitos y leyendas en la vida moderna.
Sobre la obra
La leyenda de Gösta Berling, de Selma Lagerlöf, es una novela rica en imaginación y poesía que mezcla folclore, romanticismo y profundidad psicológica. Ambientada en la Suecia rural del siglo XIX, la novela sigue a Gösta Berling, un sacerdote secularizado y carismático marginado que se une a un grupo de excéntricos caballeros en la finca de Ekeby. A través de una serie de aventuras episódicas, se desarrolla el viaje de Gösta mientras lucha contra sus demonios interiores, busca la redención y encuentra el amor, todo ello mientras Lagerlöf pinta un vívido retrato de una comunidad moldeada por el mito, la pasión y la fragilidad humana.
Desde su publicación, La leyenda de Gösta Berling ha sido celebrada por su prosa lírica, su inventiva narrativa y su fuerte sentido del lugar. La voz única de Lagerlöf — profundamente arraigada en la tradición sueca pero de alcance universal — ayudó a redefinir la literatura escandinava. La novela combina realismo con elementos fantásticos, creando un relato atemporal de transformación y resiliencia.
Su vigencia perdura gracias a su exploración de la redención personal, el poder de la imaginación y la tensión entre la libertad individual y las expectativas sociales. La leyenda de Gösta Berling sigue siendo un hito de la literatura universal y un testimonio de la visión pionera de Selma Lagerlöf como la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura.
INTRODUCCIÓN
EL PASTOR
En fin, ya está el pastor en el púlpito. Los fíeles levantan la cabeza. ¡Ah, ah, vedle allí! Hoy no faltará el sermón como ocurrió el domingo pasado, como tantos otros domingos.
El pastor era joven, alto, esbelto y de una singular belleza. Si le hubieran colocado un yelmo en la cabeza, una coraza en el pecho y una espada en la mano, y le hubieran esculpido en mármol, podría comparársele con la más bella estatua de la Grecia antigua. Tenía los ojos profundos de un poeta, y el mentón firme y cuadrado, como el de un guerrero. Todo en él era de una singular beldad y delicadeza; su aspecto denotaba una intensa vida interior, propia de su genialidad.
Al verle, el pueblo se sentía extrañamente subyugado. Las gentes estaban más acostumbradas a verle salir de la taberna, con paso inseguro, rodeado de alegres camaradas, como Berencreutz, el coronel de frondosos bigotes blancos, y el corpulento capitán Cristián Berg. Bebía tanto, que desde algunas semanas antes no cumplía con sus menesteres eclesiásticos, por lo que los devotos fueron con sus quejas y lamentaciones ante el rector, primero, luego al obispo y después al cabildo. Y el obispo acababa de llegar precisamente para girar una visita de inspección. Estaba allí, en el coro, con la cruz de oro sobre su pecho, y los teólogos de Karlstad y los pastores de los Ayuntamientos vecinos, sentados a su alrededor.
No cabía la menor duda de que el comportamiento del pastor había sobrepasado los límites de lo permitido.
En aquella época, hacia 1820, se era muy indulgente con los bebedores. Gösta Berling, el joven pastor, había olvidado, a causa de la bebida, hasta los más elementales deberes de su ministerio. Era, por lo tanto, natural que se le destituyese.
Gösta esperaba en el púlpito; y mientras cantaban los últimos versos del cántico que precede al sermón, le asaltó la idea de que la iglesia estaba llena de enemigos: enemigos en todos los bancos; arriba, entre la muchedumbre campesina y en el círculo de los primeros comulgantes. No tenía más que adversarios. Era su enemigo el que soplaba el órgano; y también era enemigo suyo el que lo tocaba. Todos le querían mal, desde los niños a los que se lleva a la iglesia, hasta el guardián, un viejo soldado, tieso y bien plantado, que había tomado parte en la batalla de Leipzig. Experimentaba el deseo da arrodillarse e implorar su piedad. Pero inmediatamente después se apoderaba de él una cólera sorda. Acordábase de lo que era él, cuando el año anterior apareció por vez primera en el mismo púlpito: un hombre sin tacha. Y ahora, desde lo alto del púlpito, miraba al hombre de la cruz de oro, su juez.
Mientras él leía la Introducción, una oleada de sangre le enrojeció la cara. Sí, era verdad: había bebido. Pero ¿quién tenía derecho de acusarle? ¿Habíasele visto en el presbiterio, donde tenía derecho a vivir? El bosque de abetos, sombrío y lúgubre, llegaba hasta las ventanas. La humedad se filtraba, a través de la negra techumbre, por las paredes mohosas y reblandecidas. ¿Es que no era el aguardiente lo único capaz de reanimarle el corazón, cuando la llovizna, mezclada con copos de nieve, entraba, como el restallar de los látigos, por los ventanales rotos, y cuando no podía encontrar sobre la tierra abandonada por el labrador nada con que aplacar el hambre? Comprendió que él era el pastor indicado para tal rebaño. Todos bebían. ¿Por qué no él? El marido que enterraba a su mujer, se emborrachaba después del entierro. El padre que bautizaba a su hijo terminaba el bautizo con una francachela. Los feligreses, al volver de la iglesia, apuraban tantos vasos que la mayoría llegaban ebrios a sus casas. ¡Ah, ciertamente, no merecían otro pastor que un borracho!
Fue en las correrías a que le obligaba su ministerio cuando aprendió a amar al aguardiente; cuando, abrigado con un fino gabán, andaba leguas y leguas sobre los lagos helados, donde todos los vientos fríos se daban cita; cuando su barquita peligraba bajo las ráfagas del aguacero y de la tempestad; cuando, por las ventiscas, veíase obligado a descender de su trineo para abrirse paso, él y sus caballos, a través de los montones, altos como casas, de nieve; cuando atravesaba las marismas de los bosques con fango hasta las rodillas…
Los días del año se sucedían en un aburrimiento sombrío y abrumador. Los campesinos y los señores vivían con los pensamientos arraigados en el polvo de la tierra; pero al llegar la tarde, el espíritu se desprendía de sus cadenas, libertado por los vapores del aguardiente. La inspiración animaba las mentes, el corazón recobraba su calor, la existencia adquiría color, las canciones tomaban su vuelo y las rosas embalsamaban el ambiente con su fragancia. La sala de la casona se transformaba para él en un jardín del Mediodía: maduraban los viñedos y los olivos; entre las sombras del follaje lucían estatuas de mármol, sabios y poetas erraban bajo las palmeras y los plátanos. No; aquel predicador erguido allí, en el púlpito, se daba cuenta de que sin alcohol la vida en semejante país no era soportable. Todos sus auditores lo sabían; los mismos que ahora pretendían juzgarle, que aspiraban a arrancarle su manteo, porque se había presentado en estado de embriaguez en la casa de Dios. Pero todos esos individuos, ¿qué Dios tenían, qué Dios creían tener, fuera del aguardiente?
Había terminado la Introducción y se inclinaba ya para leer el Padrenuestro. Un silencio, que no turbaba ni el aliento, reinaba en la iglesia durante la plegaria, Y, súbitamente, el pastor apretó con sus manos las cintas que sostenían su hábito; le dominaba la extraña sensación de que todos sus auditores, con el obispo al frente, subían los peldaños que conducían al púlpito, con el fin de arrancárselo. De rodillas y sin volver la cabeza, los sentía detrás, tirándole del hábito. Los distinguía claramente: eran el obispo y los teólogos, los predicadores y párrocos y los monaguillos, el sacristán y los fieles, todos formando una larga fila, que trataban de quitarle las vestiduras sacerdotales.
Y en su imaginación veía ya cómo todos aquellos hombres que en aquellos momentos tiraban de su hábito con tan desesperados esfuerzos, rodarían escaleras abajo tan pronto cediera la ropa. Y con ellos se desplomaría el grupo de hombres que, no pudiendo subir la escalera, limitábanse a tirar de los faldones de los demás. Veía todo esto con tal claridad, que estuvo a punto de prorrumpir en una carcajada, sin tener en cuenta que se hallaba en el púlpito, arrodillado. Al mismo tiempo, un sudor frío le bañaba la frente. La sensación que en aquel momento experimentaba era horrible. Su suerte estaba echada; en adelante no sería más que un hombre maldecido, un cura destituido, un ser que figuraría entre lo más despreciable del mundo. Mendigando por los largos caminos, vestido de andrajos, dormiría con los vagabundos y con la canalla, beodo, al borde de las zanjas.
La plegaria había terminado: iba a comenzar su sermón. En aquel momento una idea oprimiole el corazón y suspendió un instante las palabras que iban a salir de sus labios. Pensó que era aquélla la última vez que se le permitiría subir al púlpito y proclamar la gloria de Dios.
¡Por última vez! Era una impresión abrumadora, que le hizo olvidar en un momento todas sus historias relacionadas con el aguardiente y la presencia del obispo. Tuvo que aprovechar la ocasión para rendir, una vez más, los honores al Altísimo. El pavimento de la iglesia parecía hundirse bajo sus pies con todos los fieles, mientras el techo de la iglesia se abría para dejar al descubierto el firmamento. Estaba solo, muy solo.
Su espíritu se elevó hacia el cielo; su voz sonora llenaba el espacio en honor del Creador.
Rechazó el papel en el que llevaba escrito el sermón, confiando tan sólo en sus vivas facultades imaginativas. Las ideas acudían a su cerebro como una bandada de mansas palomas. No era él el que hablaba, sino Alguien muy grande. Y comprendía que nadie podía sentir la sublimidad del momento en medio de su elocuencia y esplendor, cuando, erguido en el púlpito, proclamaba la gloria de Dios. Mientras la lengua de fuego de la inspiración le iluminaba, habló; pero, a medida que se fue apagando, y el techo bajaba, cubriendo de nuevo la iglesia, y el suelo volvía a emerger de la profundidad, Gösta callose emocionado y lloró, porque le parecía que la vida le había deparado su mus bello momento; y ese momento había pasado.
Después del oficio, debía reunirse el Consejo de la iglesia para tratar del caso en litigio; el obispo solicitó que los feligreses le expusieran algunas de las quejas que tenían que ser formuladas contra el pastor.
Gösta no sentía ya la cólera ni la obstinada altivez que le habían agitado antes del sermón. Experimentaba ahora un gran sentimiento de vergüenza, y bajó la cabeza. ¡Ay, todas aquellas miserables historias iban a desfilar ante él! Pero no fue así; se hizo un silencio sepulcral en torno de la mesa del alcalde. El pastor levantó los ojos primero sobre el sacristán, y el sacristán se calló; seguidamente, sobre los campesinos tiranos; luego, sobre los maestros de forja. Nadie se conmovió. Todos, con los labios cerrados, miraban, visiblemente contrariados, al borde de la mesa.
«Esperan que comience alguien», pensó el joven pastor.
Uno de los próceres tosió para aclarar la voz.
— Evidentemente, tenemos un buen pastor — dijo.
— Monseñor en persona ha oído cómo predica — añadió el sacristán.
El obispo profirió algunas palabras que tendían a demostrar que el servicio divino había sufrido algunas interrupciones.
— El pastor tiene derecho a estar enfermo, como lo están todos los demás — opinaron los campesinos.
El obispo hizo alusión a las quejas y al descontento de que ellos mismos habían dado muestras a pausa de la vida desordenada del pastor.
Pero todos le defendieron de común acuerdo.
Era tan joven, su pastor, que no podían… decir nada… Si él quisiera predicar siempre como lo había hecho hoy, ellos no lo cambiarían, no, ni por el mismo obispo.
No había acusadores, y, por lo tanto, sobraban los jueces. El corazón de Gösta Berling se llenó de bienestar, y la sangre circuló vivamente por sus venas. Ya no tenía enemigos. Los había desarmado en el momento en que menos se lo figuraba, y en lo sucesivo podría continuar siendo su pastor.
Después del Consejo, el obispo y los prepósitos, los curas y los principales miembros de la Asamblea comieron en el presbiterio. Una vecina era la encargada de atender a los detalles del ágape, pues el pastor era célibe.
Todo lo había arreglado con sumo esmero, y a Gösta le pareció que la casa parroquial no era ya tan lúgubre. La larga mesa se preparó al aire libre, bajo los abetos, y parecía invitar a sus huéspedes con su albo mantel, su porcelana azul y blanca, sus brillantes vasos y sus servilletas bien dobladas.
A la entrada, dos abedules, movidos por la brisa, inclinábanse en profunda reverencia. El suelo estaba salpicado con ramas de enebro. De las vigas del techo pendía un ramo de flores. Los ramilletes que se colocaron en todas las habitaciones atenuaban el olor mohoso de la atmósfera, y los verdosos cristales de las ventanas brillaban alegremente a los rayos del sol.
El pastor estaba contentísimo… En aquel momento se proponía firmemente no beber más en los días de su vida.
Todo el mundo fue a esa comida de excelente humor. Los que se mostraban magnánimos y habían perdonado estaban alegres, y la gente de Iglesia se felicitaba por habar evitado el escándalo. El buen obispo levantó su vaso y manifestó que había emprendido al viaje con el corazón afligido, pues hasta él llegaron malos rumores. Esperaba encontrar un Saulo, mas he aquí que ese Saulo habíase transformado en un San Pablo, cuyo ejemplo edificaba a los presentes.
Y el piadoso anciano alabó en gran manera los dones que el cielo había concedido a su joven cofrade; y lo manifestaba, no para que se enorgulleciese, sino para que se entregase por entero a su ministerio, refrenando sus pasiones y comportándose siempre como un hombre que tiene una sagrada misión que cumplir.
El pastor no se embriagó aquel día, pero bebió más de la cuenta. Toda su inesperada felicidad se le subió a la cabeza. El cielo hizo descender sobre él la lengua de fuego de la inspiración y las gentes le habían demostrado su cariño. Llegó la noche. La sangre circulaba febrilmente, en su loca carrera, por sus venas. Desvelado, ante la ventana abierta, trató de calmar en la frescura nocturna la deliciosa excitación que experimentaba y, que no le dejaba dormir.
De repente, oyó una voz:
— ¿Estás despierto, curita?
Una gran sombra se recostó sobre el césped, y al punto reconoció Gösta al hercúleo capitán Cristián Berg, uno de sus fieles camaradas de orgía. Era este capitán Cristián una especie de aventurero sin hogar ni familia, un corpulento gigante. Era alto como una montaña y bruto como un trasgo.
— Es verdad, estoy despierto, capitán Cristián — respondió el pastor — . ¿Crees, acaso, que pueda dormir esta noche?
Y ahora escuchad lo que el capitán le contó…
El gigantesco capitán había tenido enojosos presentimientos; esperaba que, en adelante, el pastor renunciaría a beber, por miedo a que, de continuar entregado a la bebida, volvieran los teólogos de Karlstad dispuestos a arrebatarle las vestiduras sacerdotales. El capitán Cristián Berg no titubeó en poner su pesada mano en el asunto. Ya no se verá más al obispo, ni a los teólogos, y en lo sucesivo el pastor y sus camaradas podrían beberse todo su sueldo en el presbiterio. Escuchad la proeza de Cristián Berg.
Cuando el obispo y los dos teólogos de su séquito subieron en su coche cubierto, una vez cerrada la portezuela, el capitán se encaramó al pescante y los condujo unas dos leguas, en aquella noche de verano. Y esos «monseñores» comprendieron entonces cuán frágil y quebradiza es nuestra pobre, triste y miserable vida. Los caballos fueron lanzados al galope para que se asustaran un poco aquellas gentes que no admitían que un hombre honrado tuviera a veces una copa de más en el cuerpo. ¡Vaya, vaya! Pero no creáis que detuvo los caballos en la carretera, o que se preocupara lo más mínimo por si los señores sufrían alguna sacudida; los fosos, las rastrojeras, los picachos abruptos, a lo largo de los lagos, en el torbellino de las aguas, a través de las marismas, se los llevó galopando vertiginosamente, y desde lo alto de los montes, sobre las resbaladizas rocas, los caballos corrieron con las patas estiradas. Y durante ese tiempo, tras las cortinillas de cuero, el obispo y los teólogos, lívida la tez, balbucían unas plegarias. Jamás habían hecho un viaje tan horrible… ¡Ah, qué aspecto tenían cuando el carruaje les dejó ante la hostería de Rissoeter, vivos todavía, pero sacudidos como perdigones en un saco de piel!
— ¿Qué significa esto, capitán Cristián? — preguntó el obispo cuando el gigante abrió la portezuela.
— Esto significa que el obispo deberá reflexionar mucho antes de hacer una nueva visita a la parroquia de Gösta Berling — respondió el capitán, que tenía preparada y bien aprendida esta frase, por miedo a embrollarse.
— Saluda, pues, a Gösta Berling — contestó el obispo — y dile que ya no verá nunca más en su casa al obispo.
Ésta es la bella hazaña que el intrépido capitán Cristián contaba al pastor aquella noche de verano, sentado al pie de la ventana abierta. Apenas había tenido tiempo de conducir los caballos a la hostería, con la prisa por comunicarle esta buena nueva.
— Ya ves tú que ahora puedes estar tranquilo, compañero de mi corazón — terminó diciendo.
— ¡Ay, capitán, capitán!
Las caras de los teólogos estaban lívidas tras las cortinillas del coche; pero todavía estaba más pálido el rostro del pastor en medio de la noche clara.
El pastor levantó el brazo como para asestar un fuerte golpe en la cara tosca y estúpida del gigante pero se detuvo a tiempo. Cerró furiosamente la ventana y se retiró hasta el centro de su habitación con el puño levantado hacia el cielo. ¿Le enviaría Dios aquella prueba precisamente el mismo día en que había sentido su inspiración y cuya gloria había proclamado desde lo alto del púlpito? El obispo creería, sin duda, que al capitán lo había enviado el pastor; creería en la mentira y en la hipocresía de Gösta Berling. Se iniciaría de nuevo el proceso y se determinaría su destitución.
A la mañana siguiente el pastor abandonó el presbiterio. Renunciaba a defenderse. Dios había jugado con él negándole su apoyo. Su destitución era cierta, pues Dios la quería.
Esto ocurría en 1820, en un pueblo aislado del Wärmland occidental. Ésta fue la primera desgracia que experimentó Gösta Berling, y tampoco fue la última; ya se sabe que los potros que no soportan las espuelas y el látigo, encuentran la vida dura. Al primer aguijón del dolor, se encaminan a campo traviesa hacia algún precipicio… Tan pronto como la ruta se vuelve pedregosa y el avance se va haciendo difícil, no encuentran nada mejor que abandonar la carga y seguir su loca carrera…
EL MENDIGO
En un día frío de diciembre descendía un mendigo por la accidentada pendiente de Broby Se cubría con unas ropas sórdidas, y sus pies ateridos por la nieve asomaba por los agujeros de sus botas destrozadas.
El Leuven es un lago angosto y largo del Wärmland que en varios trechos se estrecha como estrangulado, se alarga por el Norte hasta el bosque de Finlandia y llega al Sur, hasta el inmenso lago de Voenern. De los hermosos poblados que se extienden en sus riberas el más grande y el más rico es el Broby que ocupa una buena parte de las orillas oeste y este, pero es al Oeste donde se encuentran los más bellos castillos, como el de Ekeby y Biörne, célebre por su opulencia y hermosura y la poblada aldea de Broby con la taberna, la posada, la casa del juez, La Casa consistorial, el presbiterio y la plaza Mayor.
Broby está situado en una región muy escarpada. El mendigo había pasado la taberna, al pie de la colina, y en aquel momento se encontraba en el empinado camino que conduce al presbiterio.
Ante él hallábase una jovencita que conducía un trineo cargado con un saco de harina y se acercó a ella.
— Demasiada carga para un caballo tan pequeño — le dijo.
La muchacha se volvió para mirarle. Era una niña que no pasaría de los doce años, de ojos penetrantes y labios apretados.
— Ojalá fuera el caballo todavía más pequeño y la carga más pesada para que durara más tiempo — respondió ella.
— ¿Es que conduces ahí tu alimento?
— Bien sabe Dios que sí. Tan pequeña como soy, he de buscar yo misma mi sustento.
El mendigo cogió una de las varas del trineo y tiró de ella.
— No esperes recibir alguna cosa por tu trabajo — le gritó la rapaza.
Él se echó a reír.
— Tú debes ser la hija del pastor de Broby, no cabe duda.
— Sí. Hay quien tiene un padre más pobre, pero nadie lo tiene más malo. Ésta es la pura verdad. Aunque sea vergonzoso para un hijo, estoy obligada a decirlo.
— Tu padre parece cruel y perverso.
— Cruel, sí, y perverso también; pero, andando el tiempo, su hija llegará a ser peor todavía, según dicen.
— Me temo que tengas razón. Pero, dime: ¿de dónde has cogido ese saco de harina?
— No tengo por qué ocultarlo. He cogido trigo esta mañana en el granero de mi padre y he ido al molino.
— Pero ¿no te verá él cuando vuelvas con el saco a cuestas?
— Tú eres muy corto de alcances. Mi padre ha ido muy lejos de aquí por asuntos de servicio…
— Me parece que alguien viene por detrás del collado… Siento cómo cruje la nieve bajo el peso de un trineo. ¿Si será él?
La rapaza aguzó el oído y estalló en sollozos y rugidos.
— Es padre — gritó — . ¡Me matará, me matará!
— Un buen consejo vale dinero; y si es rápido, oro — dijo el mendigo.
— Óyeme — dijo la niña — . Tú puedes salvarme. Toma las riendas del trineo, para que mi padre crea que es tuyo.
— ¿Y qué haré yo? — preguntó el mendigo, pasándose las cuerdas por la espalda.
— Ve por donde quieras; pero, apenas anochezca, condúcelo al presbiterio. Yo te vigilaré…; en cuanto cierre el día…
— Trataré de hacerlo.
— Que Dios te castigue si no vuelves — gritó la niña, echando a correr para llegar a casa antes que su padre.
El mendigo le dio la vuelta al trineo y con el corazón en un puño se encaminó hacia la posada.
El desgraciado estaba bajo la influencia de un sueño. Había soñado, en medio de la nieve que helaba sus pies semidesnudos, en los grandes bosques del norte del Leuven, en los grandes bosques finlandeses.
Aquí, en Brö, cerca del estrecho que une el Leuven superior con el Leuven inferior, en estos parajes famosos por su riqueza y bienestar, donde el dominio señorial toca con el dominio señorial y la forja con la forja, los caminos le eran demasiado penosos, los aposentos demasiado estrechos, los lechos demasiado duros. Se encaminaba con toda su alma hacia la paz de los grandes bosques eternos. Aquí, a cada ráfaga de viento, se oía el batir de las trillas, como si las gavillas no acabaran nunca. De los bosques inagotables descendían, sin cesar, los carros cargados de madera y carretones de carbón. Convoyes interminables de mineral cruzaban a lo largo de los caminos, siguiendo las profundas roderas que cien convoyes habían abierto y pulido. Los trineos, rebosantes de excursionistas, corrían de una alquería a otra, y parecíale que todo era alegría y que el amor y la belleza se deslizaban sobre la nieve, sosteniendo las riendas del trineo. ¡Ah, cómo suspiraba el pobrecito por la paz de los grandes bosques seculares del Norte, ya próximos!
Allá arriba, donde de un terreno uniforme los árboles se elevan derechos, parecidos a columnas; allá, lejos, donde la nieve reposa en pesados lechos sobre ramas inmóviles; allí, donde los vientos impotentes no hacen más que jugar con las agujas de las cimas, allá quería ir, siempre adelante, hasta caer rendido y morir bajo los altos abetos, agotado por el frío y el hambre… Hacia allá iba, con el alma fascinada, hacia aquella gran tumba murmurante. Sería vencido por todas las fuerzas destructoras: el hambre, el frío, la fatiga y el aguardiente acabarían pronto con aquel pobre cuerpo que todo lo hubiera resistido…
Pensando esto, llegó a la posada y, en espera de la noche, entró en la sala y se sentó cerca de la puerta, agobiado por sus negras ideas, perdido en sus sueños de los bosques seculares y eternos… La posadera se apiadó de él y le dio un vaso de un aguardiente dulce y fuerte… Atendiendo sus ruegos, le volvió a traer otro; pero rehusó darle un tercero, y entonces el mendigo se entregó a los excesos de la desesperación. ¡Oh, beber, beber nuevamente esta agua fuerte y azucarada, sentir de nuevo la danza del corazón dentro de su pecho y sus pensamientos volar en alas de la embriaguez! ¡Dulce licor de trigo! En sus vapores transparentes flotan todos los cantos, el brillo del sol, todos los perfumes, toda la belleza del verano; todavía una vez, antes de abismarse en las tinieblas nocturnas, deseaba con ansia beber, alegría y sol. Entonces, el miserable ofreció primero la harina, después el saco y, por último, el trineo, y todo lo trocó por unos tragos de aguardiente… Luego cogió una fuerte borrachera y durmió bellamente casi toda la tarde, tendido sobre el banco del establecimiento.
Al despertar comprendió que sólo le quedaba una cosa que hacer en este mundo: ya que su cuerpo le había arrebatado el alma, ya que él había bebido desvergonzadamente lo que le había confiado la niña, ya que él no era más que un ser despreciable, daría a su alma, esclava de tantas bajezas, la libertad y la paz, haciéndola volver al seno de Dios… Gösta Berling, pastor destituido y expulsado, tendido en la taberna, juzgándose a sí mismo, fue acusado de haber entregado por un poco de aguardiente la harina da una niña hambrienta. Y se condenó a muerte. ¿A qué clase de muerte…? A ser arrastrado por los torbellinos de la nieve…
Cogió su gorra y con paso ebrio salió de la posada.
No estaba del todo despierto, ni tampoco completamente ebrio. Las lágrimas brotaron de sus ojos, de pura compasión que él mismo se inspiraba, con su alma miserable y humillada, con esa alma que estaba dispuesto a entregar a la muerte…
Avanzó poco trecho, sin apartarse del camino que seguía…
En el mismo borde del camino se amontonaba la nieve; desesperado, dejóse caer, y con los ojos cerrados esperó ese sueño del que nunca se despierta.
Nadie sabe el tiempo que permaneció allí; pero aún vivía cuando la hija del pastor de Broby, corriendo cuesta arriba con una linterna en la mano, lo encontró tendido sobre la nieve, al borde de la carretera… Habíale esperado durante horas, y, al fin, se aventuró por las pendientes de Broby en busca del desgraciado. Lo reconoció en el acto y en seguida le sacudió, llamándole con todas sus fuerzas con el fin de despertarle. ¿Qué había hecho de su harina, de su saco y de su trineo? Era absolutamente preciso que volviera a la vida, aunque sólo fuera para responderle. Su querido padre la mataría si su trineo no apareciese, y le mordía los dedos al mendigo y le arañaba el rostro, golpeándole presa de desesperación.
— ¿Por qué diablo gritas de esa manera? — preguntó una voz imperiosa.
— Quiero saber lo que este hombre ha hecho de mi harina y de mi trineo — prorrumpió la niña, golpeando con los puños cerrados el pecho del mendigo.
— ¿Cómo te atreves a golpear de esa manera a un hombre helado? Quítate ya de ahí, gato salvaje.
Una mujer alta y fuerte descendió del trineo y cogió a la muchacha por la nuca, arrojándola en medio del camino. Seguidamente se inclinó sobre el desgraciado, le puso el brazo en torno del cuerpo hasta conseguir levantarlo y lo condujo hasta su trineo, donde le acomodó sobre el asiento.
— ¡Sígueme hasta la posada… gato montés…! — le gritó a la hija del pastor — . Allí veremos qué es lo que sabes de este asunto.
Una hora más tarde, Gösta Berling estaba sentado en una silla, ante la puerta que daba a la mejor habitación de la posada, frente a frente con la anciana que le había librado de morir entre la nieve…
Era una mujer que, según pudo observar en aquel momento Gösta Berling, volvía del bosque de vigilar un transporte de carbón. Tenía las manos embadurnadas de hollín y una pipa de barro cocido en la boca; cubríase con una pelliza negra de piel de carnero, sin forro, y llevaba una falda rayada de tela tejida en casa. Iba calzada con unas gruesas botas claveteadas; el mango de un cuchillo le asomaba por el corsé, y unos cabellos blancos y lisos le caían sobre su cara envejecida aunque hermosa todavía.
Antes de que hubiera abierto la boca, Gösta había reconocido en ella a la famosa comandanta de Ekeby, de la que había oído hablar con mucha frecuencia. Ante las miradas de aquella mujer, la más poderosa del Wärmland, se puso a temblar de angustia. Era la dueña de siete herrerías y estaba acostumbrada a mandar y ser obedecida, en tanto que él no era más que un hombre condenado, privado de todo, sin albergue, sin rumbo fijo en su peregrinación…
Permanecía silenciosa, contemplando aquel despojo humano: manos rojas e hinchadas, un cuerpo demacrado…, pero sobre aquella ruina destacaba una soberbia cabeza que reflejaba todavía, a pesar de su decadencia y abandono, una belleza subyugadora…
— Sin duda eres Gösta Berling, el pastor, ¿no es eso? — le preguntó.
El mendigo permaneció inmóvil.
— Yo soy la comandanta de Ekeby.
El pastor se estremeció…
Cruzando las manos, dirigió hacia ella una vaga mirada de desesperación. ¿Qué era lo que le pedía aquella mujer…? ¿Quería obligarle a que siguiera arrastrándose por este valle de lágrimas…? Su fuerza le hacía temblar, a él que había estado ya tan cerca de aquella santa paz que ofrecen los eternos bosques de las alturas…
Era ella la que provocó en él la penosa lucha… Le dijo que la hija del pastor de Broby había ya recuperado su trineo con el saco de harina, y que ella, la comandanta, podía ofrecerle un refugio, como acostumbraba hacer con todos los desgraciados sin hogar, en el pabellón señorial de Ekeby, donde le esperaba una vida de placeres y de satisfacciones. Él respondió que quería morir.
Entonces dio un puñetazo sobre la mesa y, encarándose con el pobre, gritole rudamente:
— ¡Ah, quieres morir! ¿Es eso lo que tú quieres? No me asombraría si tú vivieses; pero mira tu cuerpo adelgazado, tus miembros agotados, tus ojos mortecinos. ¿Te imaginas que hay en ti algo que matar? ¿Crees que para estar muerto se necesita hallarse encerrado en una caja de madera, rígido y frío? Hace mucho que has muerto y ahora contemplo tu cadáver Veo sobre tus hombros una repugnante calavera y se me figura estar viendo los gusanos entrar y salir por tus cuencas vacías. ¿No ves que tienes la boca llena de tierra? ¿No oyes cómo te crujen los huesos cuando te mueves?
Gösta Berling se ha emborrachado de aguardiente y está muerto. Lo que ahora se mueve en él no es más que un esqueleto, y una vida así no la envidiaría él… si a esto puede llamarse vivir. Es casi lo mismo que si envidiaras a los muertos que ejecutasen una danza fúnebre sobre las tumbas, a la luz de las estrellas. ¿Te avergüenzas de haber sido pastor, ahora que tienes que morir? Mayor mérito es si consigues ser útil, aprovechando tus grandes dotes, en esta vasta tierra del buen Dios. Te diré sólo una cosa. Si tú hubieras venido a mí en seguida, yo hubiera arreglado las cosas para tu bien. Pero hoy, lo que te hace falta, sin duda, es la gloria de verte acostado en un ataúd, envuelto en un lienzo, acostado sobre una capa de virutas, para ser admirado por todas las mujeres viejas del pueblo, que dirían: «¡Qué hermoso está!».
Gösta esbozó una sonrisa, pero no dijo nada, en tanto que la comandanta siguió atacándole con iracundas palabras.
«No hay peligro — pensó satisfecho — ; no hay ningún peligro en que esta mujer me arranque a viva fuerza del abrazo de los eternos bosques que me ofrecen su amparo…».
La comandanta, silenciosa, se paseó por la estancia: después se sentó ante el fuego, con los pies apoyados en el morillo de la chimenea y los codos sobre las rodillas.
— ¡Mil diablos! — exclamó riendo — . Es más cierto lo que acabo de decirte de lo que yo misma creí al principio… ¿Te figuras que la mayor parte de los que pueblan este mundo no son ya gente muerta o a punto de morir? ¿Crees tú que yo misma vivo? ¡Ah, dioses poderosos, no! Sí, mírame Yo soy la comandanta de Ekeby y me creo la dama más poderosa del Wärmland. Si levanto un dedo, el gobernador tiembla; si levanto dos, el obispo va de cabeza, y si levanto tres, el Capítulo, el Ayuntamiento y todos los fabricantes del Wärmland danzan la polca en la plaza de Karlstad Pues, sábelo bien, pastorcillo, que el diablo se me lleve si yo no soy más que un cadáver. Sólo Dios sabe lo que queda de vida en mí.
Gösta la escuchaba con el espíritu atento, aproximándose cada vez más hacia ella. La vieja comandanta inclinaba lentamente la cabeza hacia la llama de la chimenea, sin mirarle la cara, cuando le hablaba…
— ¿Olvidas — continuó diciendo — que si yo fuese un ser vivo y te viese así, miserable, acariciando sombrías ideas, de suicidio, no te las hubiera quitado en seguida? Tendría lágrimas y súplicas que te ablandarían el corazón y te convertirías por completo, y te arrancarían de las garras del pecado, pero ahora estoy muerta; Dios lo sabe. ¿No has oído hablar nunca de la bella Margarita Celsing? No nació ayer; pero todavía hoy puedo llorar sobre ella hasta quemar mis viejos ojos. ¿Por qué tuvo que morir Margarita Celsing y por qué debe vivir ahora Margarita Samzelius, comandanta de Ekeby? ¿Puedes decírmelo tú, Gösta Berling? ¿Sabes quién era Margarita? ¡Oh, esta Margarita de otros tiempos, qué alma sencilla, delicada, tímida e inocente era, Gösta Berling! Era una de esas mujeres por las que los ángeles riegan las tumbas con sus lágrimas. El mal le era desconocido, nadie se lo había hecho; era buena con todos y muy hermosa. Vino un hombre soberbio, que se llamaba Altringer. Dios sabe por qué había atravesado los desiertos de Elfdal, donde los padres de Margarita Celsing tenían su herrería. Pues bien; a este hombre gallardo le vio y le amó; pero era pobre y los dos enamorados convinieron esperar cinco años, ¡durante cinco años!, como se dice en las canciones. Pasaron tres años; otro se presentó para desposarla; un hombre feísimo, que los padres de Margarita creyeron rico y con el que, a golpes y palabras buenas y malas, duras e insinuantes, le obligaron a casarse. Aquel día murió Margarita Celsing. Desde entonces dejó de existir aquella muchacha y no quedó más que la comandanta Samzelius, nada buena, nada tímida, creyendo siempre en el mal, con los ojos obstinadamente cerrados al bien… Ya sabes tú cómo se iniciaron los acontecimientos luego… El comandante y yo habitábamos entonces en Siue, cerca del Leuven. Conocí días malos, porque su pretendida riqueza no existía. Pero Altringer volvió. Había hecho fortuna. ¡Qué actividad y qué espíritu emprendedor! Compró la propiedad de Ekeby, que lindaba con nuestra tierra, y seis propiedades más. Ese hombre incomparable hizo que nuestra pobreza fuese más llevadera. Montábamos en sus coches, nos llenaba la bodega con sus vinos y nuestra mesa de manjares. Llenó mi penosa vida de encanto y placer. Cuando estalló la guerra el comandante tuvo que reunirse con sus tropas. ¿Qué nos importaba a nosotros? Un día iba yo a verle a Ekeby; al siguiente venía Altringer a Siue. ¡Ah, fue una abigarrada serie de fiestas en las riberas del lago de Leuven! Pero no tardaron en circular murmuraciones de las gentes envidiosas. De haber vivido Margarita Celsing se hubiera sentido afligida, pero a mí me tenía todo eso sin cuidado.
Entonces no me daba cuenta todavía de que mi insensibilidad era debida a que mi ser de otros tiempos estaba realmente muerto. Estos rumores llegaron pronto al oído de mis padres, que vivían allá lejos, entre las carboneras forestales, en el bosque de Elfdal. Mi anciana madre no vaciló mucho, y se puso en camino para hablarme de estos asuntos… Se presentó en casa un día en que el comandante estaba ausente y yo tenía a la mesa a Altringer y varios invitados más. La vi entrar en la sala, pero nada me decía ya que aquella mujer fuese mi madre. La traté como a una extraña y le ofrecí asiento y comida. Quería hablarme como a su hija; pero yo le hice observar que se equivocaba, porque mis padres habían muerto el día de mi boda Recibió el choque sin pestañear. Era una mujer indomable, una anciana recia y fuerte, y que, a pesar de sus setenta años, acababa de recorrer veinte millas en tres días. Sentóse sin cumplidos y se sirvió la comida, respondiéndome con el mismo tono con que yo le había anunciado la dolorosa pérdida, ocurrida precisamente en un día tan memorable. «Sí, lo más lamentable — repliqué yo — fue que mis padres no murieran un día antes, porque, de haber ocurrido así, el matrimonio no se hubiera realizado jamás». «¿Es que la graciosa comandanta no ha sido feliz en su matrimonio?». «Sí — respondí — . Ahora soy dichosa, y cada día me felicito de haber cumplido la voluntad de mis adorados padres».
Me preguntó entonces si también era voluntad de sus padres el que yo deshonrara mi nombre y el de ellos, engañando a mi marido. Dijo luego que hacía muy poco honor a mis padres el haberme entregado a merced de las murmuraciones del pueblo. «Como ellos han hecho la cama, que se acuesten» — le respondí añadiendo que no toleraría que se insultara en mi cara a la hija de mis padres.
Continuamos comiendo mi madre y yo, pero los convidados, cohibidos, no se atrevían ni a tocar los cubiertos.
Permaneció en casa un día y una noche, y cuando va se había repuesto pidió sus caballos. Pero, mientras duró su estancia, yo no había sentido ni un solo instante el cariño instintivo que se profesa a las madres.
En el momento en que iba a partir, estando el coche dispuesto, se volvió, ya en la escalera, y me dijo: «He permanecido un día y una noche bajo tu techo, y no te has dignado reconocerme como a tu madre. Recorriendo desolados parajes, he traspuesto nada menos que veinte millas en tres días. Todo mi ser tiembla de vergüenza, como si hubieran castigado a vergajazos; me avergüenza todo lo que se hace aquí. Reniegas de mí y me rechazas. ¡Que algún día renieguen de ti como tú reniegas de mí! ¡Que los caminos sean entonces tu único refugio, que tengas por lecho la zanja de la carretera, que un horno de carbón sea tu hogar y el oprobio y la ignominia tu recompensa! ¡Y que otros te abofeteen como te abofeteo yo!».
Y me golpeó duramente en la mejilla.
Pero yo la levanté con mis brazos, la bajé por la escalera y la metí en el coche. «¿Quién eres tú para maldecirme? — le gritaba — . ¿Quién eres tú para abofetearme? De nadie en el mundo lo soportaría».
Levanté la mano a mi madre y le devolví la bofetada…
En aquel mismo momento adelantó el coche, y en aquel mismo instante comprendí también que Margarita Celsing había muerto para siempre… ¡Había sido tan buena, tan inocente, incapaz de pensar en causar daño a nadie…! Los ángeles del cielo habrán regado su tumba con amargas lágrimas…
Si Margarita no hubiera muerto, jamás hubiera osado levantar la mano contra su madre…
Gösta Berling, el mendigo sentado al pie de la puerta, se había limitado a escuchar. El sonido de aquella voz consiguió dominar en él, por un instante, el misterioso llamamiento de los bosques y de la muerte. De tal manera aquella mujer, la más poderosa del distrito, se había hecho su igual en el pecado, su hermana en la ignominia, con el único objeto de devolverle el ánimo y la alegría de una vida nueva… Así, le dio a entender que su cabeza no era la única que cedía bajo el peso abrumador de la pena y del pecado… Gösta Berling se levantó y acercóse a la comandanta.
— ¿Quieres tú vivir ahora, Gösta Berling? — prosiguió diciendo con voz entrecortada por el llanto — . ¿Por qué buscar la muerte? Ciertamente hubieras podido ser un buen pastor; pero el Gösta Berling que tú ahogaste en el aguardiente, ¿fue más cándido y más inocente que la Margarita Celsing que yo ahogué en el odio? ¿Quieres tú vivir?
Gösta Berling desplomose ante la comandanta y permaneció arrodillado.
— Perdóname… — exclamó — ; pero no puedo, me es imposible…
— Soy una vieja mujer — gritó la comandanta — endurecida por crueles penas y he aquí que me he entregado a merced de un mendicante recogido medio muerto en un montón de nieve. Ahora recibo la recompensa que he merecido… Bien, bien, márchate; puedes aún suicidarte… ¡Bah! Al menos no podrás luego contar a nadie mis confesiones y mi locura.
— No soy un suicida; soy un condenado a muerte. No hagas que mi lucha sea demasiado pesada. No puedo vivir. Mi cuerpo ha dominado mi alma; por eso tengo que darle la libertad y permitirla que vaya hacia Dios.
— Pero ¿acaso crees que llegará hasta Dios?
— Adiós, Margarita Celsing, y muchas gracias.
— Adiós, Gösta Berling.
El pastor se levantó y con la cabeza baja y paso vacilante se dirigió hacia la puerta. Aquella mujer le hacía penoso el camino fatal hacia los bosques seculares.
Cuando llegó a la puerta tuvo que volverse y su mirada se encontró con la de la comandanta, que, silenciosa, permanecía sentada, mirándole. Jamás había visto él un cambio parecido en un rostro humano, y se quedó parado, contemplándola. Ella, que unos momentos antes se había mostrado llena de ira y amenazadora, estaba ahora sentada, tranquila, como en éxtasis y sus ojos irradiaban un amor purísimo y consolador. Ante aquella mirada notó que algo estallaba en su extraviado corazón; entonces apoyó la frente en el marco de la puerta, alzó los brazos sobre la cabeza y lloró como si se le partiera el corazón.
La comandanta arrojó al fuego su pipa de barro y se acercó a él; sus movimientos eran en aquel momento tan dulces y tiernos como los de una madre.
— ¡Ea, ea, jovencito mío!
Y le hizo sentarse junto a ella, en el banco que estaba al lado de la puerta. Gösta, con la cabeza apoyada en su regazo, lloraba.
— ¿Piensas todavía en la muerte?
Quiso marcharse, pero ella le retuvo a la fuerza.
— Ahora te digo por última vez que puedes hacer lo que te plazca; pero yo te prometo que si deseas vivir guardaré conmigo a la hija del pastor de Broby, para hacer de ella una mujer de provecho. Y podrá dar gracias a Dios de que la hayan robado. ¿Estamos conformes?
— ¿Es esto verdad? — dijo Gösta mirándola a los ojos.
— Sí, es verdad, Gösta Berling.
Entonces, lleno de ansia, dejó caer las manos. Ante él veía los ojos confusos, los apretados labios y las pequeñas manos enflaquecidas de la niña. El pobre ser insignificante encontraría, pues, protección y paz, y el signo de la humillación sería extirpado de su cuerpo, así como lo malo de su alma. Entonces vio cerrada ante él la entrada que conducía al camino de los bosques seculares.
— No me quitaré la vida mientras ella esté bajo el amparo de la comandanta — decía él — . Ya sabía yo que la comandanta sería más fuerte que yo y que me obligaría a seguir viviendo.
— Gösta Berling — dijo ella en tono solemne — he luchado por ti como por mí misma. Yo dije a Dios: si aún queda un átomo de Margarita Celsing en mí, concédeme que aparezca y que pueda impedir a ese hombre que se marche y se suicide. Y me lo ha concedido. Y tú la has visto y por eso no pudiste marcharte. Y ella me susurró que probablemente, en consideración a la pobre criatura, accederías con gusto a no morir. ¡Ah, voláis con mucha osadía, vosotros, pájaros salvajes; pero Dios sabe ciertamente la manera de cazaros!
— Es un Dios grande y milagroso — dijo Gösta Berling — ; me ha tomado por loco y me ha despreciado, pero ya que no quiere permitirme morir, hágase su voluntad.
Desde aquel día, Gösta Berling figuró como caballero de Ekeby. Dos veces trató de recobrar su libertad y de abrirse camino en la vida con su propio esfuerzo. La primera vez la comandanta le cedió una pequeña granja enclavada en sus tierras. Allí se retiró por algún tiempo, tratando de llevar la vida de un trabajador. Lo logró, por cierto, durante bastantes días, pero después se cansó de su soledad y de su trabajo cotidiano. Y volvió a la casa. La segunda vez fue al castillo de Borg, como preceptor del joven conde Enrique Dohna. Se prendó de la joven Ebba Dohna, hermana del conde; pero en el momento en que creyó que iba a hacerla suya, se murió súbitamente. Y volvió a ser caballero de Ekeby, convencido de que para un pastor destituido están cerrados para siempre todos los caminos que conducen a la regeneración.
LA LEYENDA DE GÖSTA BERLING
CAPÍTULO I – EL PAISAJE
Ante todo he de rogar a aquellos lectores que ya conocen el gran lago, las feraces planicies y las montañas azules, que salten algunas páginas. Pueden hacerlo tranquilamente, pues aún así el libro será, no obstante largo.
Se comprende que esté obligada a describir estas tres escenas para quienes no las han visto todavía, toda vez que ellas fueron el escenario donde Gösta Berling y los caballeros pasaban su vida de placeres. Pero aquéllos que ya las han visto comprenderán fácilmente que el describirlas sobrepase en mucho las fuerzas de quienes sólo saben manejar la pluma.
Preferiría limitarme a explicar que este lago se llama Leuven, que es largo y estrecho, que se extiende desde los inmensos y solitarios bosques del norte del Wärmland hasta más allá de las planicies donde está el lago de Wener, hacia el sur, de la llanura a ambos lados del lago, hasta las montañas que con sus cadenas de colinas rodean el valle. Pero no es suficiente para mí el pretender describir el lago de los ensueños de mi niñez y la vida de los héroes de mi familia.
Las fuentes del lago están situadas bastante lejos, en el Norte, y es éste un país magnífico para un lago. El bosque y las montañas no cesan jamás de acumular allí sus aguas, y torrentes y arroyuelos se vierten en él durante todo el año. Posee un lecho de arena fina, por donde se extienden el promontorio y las islas que se reflejan en el fondo; hay aquí espacio suficientemente ancho para que juguetee la ondina y que permite que el lago se desarrolle grande y hermoso. Allá, al Norte, tiene un aspecto alegre y retozón. Tendríais que verlo una mañana de verano cuando brilla risueño entre un manto de niebla. Se oculta durante unos instantes; después, lentamente, emerge de su envoltura luminosa, tan encantadoramente hermoso, que apenas si puede reconocérsele. Pero entonces, con una ligera sacudida, arroja la capa que lo cubre y aparece desnudo y libre, abriéndose paso hacia el Sur a través de algunos cerros de arena; estréchase cada vez, se va encogiendo más y corre en busca de un nuevo reino. Lo encuentra, pronto vuelve a ser grande y poderoso, llena profundidades insoldables y baña una laboriosa región, a la cual tiene que adornar. Pero ahora sus aguas son obscuras y sus orillas menos variadas; sus vientos son más ásperos y todo su carácter más severo. Pero continua siendo un lago imponente y magnífico. Innumerables son las embarcaciones y almadías que navegan por él, y sólo rara vez, antes de Navidad, puede entregarse a gozar del invernal reposo. Con frecuencia se pone de mal humor, a veces llega hasta hundir los botes, pero también suele quedarse tranquilo y soñador, reflejando la bóveda celeste.
Pero el lago quiere seguir recorriendo el mundo; a pesar de que las montañas van siendo más suaves y el camino, a medida que desciende, más llano, hasta que, finalmente, tiene que deslizarse a través de un estrecho paso entre arenosas orillas. Y
por tercera vez se ensancha de nuevo, pero ya sin su antigua magnificencia y poder.
En sus orillas, llenas y uniformes, gimen plateados sauces y sus ondas se sumergen mucho más pronto en el sueño invernal. Aún es hermoso, pero ha perdido la fiereza de su juventud y el vigor de su edad madura. Es un lago como tantos otros. Con sus dos brazos busca a tientas el camino hacia el lago Wener, y cuando lo ha encontrado se lanza, con debilidad senil, en su supremo esfuerzo, desde los abruptos declives y cae en eterno reposo.
La planicie es tan larga como el lago, pero con mucha dificultad consigue discurrir entre éste y las montañas, partiendo del barranco situado en el extremo norte, hasta que con toda calma se dilata y se adormece junto a las riberas del Wener. Naturalmente que la planicie no desearía otra cosa que seguir las orillas del lago de un extremo a otro, pero las montañas no se lo permiten. Las montañas, que en tiempos antiguos fueron refugio de innumerables fieras, son imponentes murallas de granito, cubiertas de bosques y sembradas de barrancos; y es difícil caminar por allí, entre el musgo y las zarzas. Con frecuencia tropieza uno con charcos de fangoso fondo o cenagales de sombrías aguas entre dos cumbres alejadas; acá y allá suele encontrarse un campamento de carboneros, o un lugar donde se tala la madera, o un trozo de matorral quemado, lo que indica que en estas montañas trabaja la mano del hombre; pero, generalmente, las aguas dormitan indiferentes, entregadas a los eternos juegos de luz y sombra que se reflejan en sus flancos.
En torno a esta montaña está la planicie, hospitalaria y fructífera.
— Sólo podéis levantar muros en torno mío — dice la planicie a las montañas — . No me haréis desaparecer.
Pero las montañas no le escuchan. Lanzan hasta abajo, junto al lago, sus largas hileras de colinas y mesetas donde se levantan magníficas torres, así como sobre cada promontorio, y tan rara vez se separan de las orillas del lago, que la planicie sólo en contados sitios consigue revolcarse en la suave arena de la ribera. Pero toda queja es inútil.
— Alégrate de que estemos aquí nosotras — dicen las montañas — , y piensa en la época de Navidad, cuando las heladas nieblas, día tras día, flotan sobre el Leuven. Donde nosotras estamos, prestamos siempre buenos servicios.
La planicie se queja de que tiene muy poco sitio y de que carece de perspectiva.
— ¡Ah, torpe! — contestan las montañas — . Tendrías que sentir cómo gime el viento aquí, al borde del lago. Para poder resistir esto, es necesario por lo menos tener las espaldas de granito y un manto de abetos. Puedes alegrarte de tenernos a nosotras.
Y la planicie se alegra también con esto. Ella conoce bien los maravillosos cambios de color, de luz y de sombras que se suceden en las montañas. En todo el esplendor del mediodía las alturas, de un azul débil y pálido, retroceden y se achican en el horizonte; pero con la aurora y el sol poniente se yerguen en toda su estatura y se colorean de un azul purísimo, semejante al del firmamento en el cenit. A veces suele caer sobre ellas una luz tan viva, que cada surco, cada sendero, cada barranco, puede distinguirse a varias millas de distancia.
También sucede que en ciertos lugares las montañas se echan un poco a un lado y dejan deslizarse entre sí a la planicie de modo que ésta pueda aproximarse hacia el lago. Y cuando ella descubre las aguas enfurecidas, vomitando espuma y rugiendo como un gato salvaje, o el helado gigante envuelto en humo, pronto da la razón a las montañas y se retira nuevamente tras su muralla.
Desde tiempos inmemoriales los hombres han venido cultivando la planicie y hoy está muy poblada. Allí donde hay un arroyuelo con un espumeante salto de agua que se lanza al lago, se ha instalado un aserradero o un molino. En los lugares descubiertos, donde la planicie llega hasta el lago, se han edificado iglesias y presbiterios; pero al borde de los valles, sobre el suelo pedregoso donde no nace el grano, encuéntranse granjas de labradores, casas de oficiales y, a veces, alguna que otra finca señorial.
Ciertamente, hay que suponer que en el año 1820 la región no estaba tan cultivada como hoy día. Grandes extensiones que ahora están en laboreo, no eran entonces más que bosques o terreno pantanoso. La población tampoco era entonces tan numerosa y se ganaba la vida ora transportando madera, ora trabajando en las sierras y molinos, y en ciertos lugares la agricultura no bastaba para su sustento. En aquella época el habitante de la planicie no gastaba otros vestidos que los tejidos en su propia vivienda, comía pan de avena y se conformaba con un jornal misérrimo. La miseria era grande; pero se aminoraba con el buen humor y la laboriosidad y aptitud de la gente, cualidades que llegaron a hacerse famosas en los demás países.
Pero el gran lago, la rica planicie y la montaña azul formaban el paisaje más hermoso, tal como lo siguen formando; y el pueblo sigue siendo, hoy como ayer, vigoroso decidido e inteligente. Ahora ha ganado mucho en lo que a comodidad e instrucción se refiere.
Ojalá continúen siendo dichosos aquellos que viven allá arriba, junto al gran lago y las azules montañas. Son algunos de sus recuerdos los que pretendo describir ahora.
CAPÍTULO II – LA NOCHE DE NAVIDAD
Sintram es el malvado dueño de las fundiciones de Fors. De cuerpo desgarbado, tiene los brazos largos como los de un mono, monda la cabeza y una cara fea y risible. Hace el mal igual que respira. Sintram sólo toma para criados a seres vagabundos y pendencieros y tiene a su servicio criadas amigas de querellas y embustes. Es él quien excita a los perros hasta hacerles rabiar hundiéndoles agujas en el hocico, y vive contento y feliz entre personas odiosas y bestias feroces. El gran placer de Sintram consiste en disfrazarse de diablo con sus cuernos, su cola, sus patas de caballo y aparecer súbitamente surgiendo de los rincones sombríos del horno de pan o del cobertizo de madera, para aterrorizar a los niños miedosos y a las mujeres supersticiosas. Sintram triunfa cuando consigue convertir una vieja amistad en un nuevo odio y cuando envenena los corazones con mentiras y calumnias.
Ése es Sintram, el mismo que un día se presentó en Ekeby.
— Haced entrar en la herrería el gran trineo de madera, pongámoslo en medio del taller y, sobre los montantes de los cuatro ángulos, coloquemos la caja de un pequeño y viejo carruaje. ¡He aquí una mesa! ¡Viva la mesa!
La mesa está preparada… Vengan sillas en seguida, o cualquier cosa, con tal que nos podamos sentar a su alrededor. Tomemos los banquitos del zapatero y las cajas vacías. Buscad los viejos sillones rotos, sin respaldo y traed aquí el viejo trineo de un caballo, sin toldo. Traed la vieja carroza para que sirva de tribunal al orador. Pero no, no puede ser… Le falta una rueda y de toda la caja sólo queda el sitio del cochero. El cojín está destripado; el crin que lo llenaba se escapa y los años han mordido la funda de cuero. ¡El viejo trasto es alto como una casa! ¡Cuidado, cuidado, para que no se vuelque! ¡Hurra! ¡Hurra! Es la noche de Navidad en las herrerías de Ekeby.