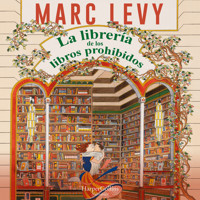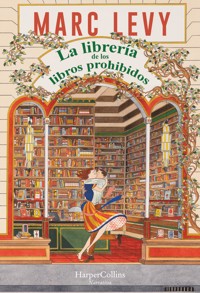
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
No todos los héroes llevan capa. Algunos tienen libros. Mitch, librero apasionado, es detenido una mañana por un crimen inimaginable: ha infringido la ley de venta de libros prohibidos. Tras cinco años en la cárcel, su único deseo es recuperar la libertad y su librería. Sin embargo, el destino decide lo contrario. Ese mismo día, Mitch se cruza con el fiscal que lo envió a prisión y conoce a Anna, una joven chef que perfectamente podría ser la mujer de su vida. ¿Qué hacer cuando estamos atrapados entre una insaciable sed de venganza y un irreprimible deseo de amar? ¿Se puede soñar con el futuro sin pasar página al pasado? Una comedia brillante y comprometida que anima a leer y a amar. Amar. Resistir. Vivir. «En un contexto mundial en el que resurge la censura literaria, Marc Levy nos ofrece una profunda reflexión sobre la libertad de expresión, arrastrándonos a un romance cautivador». Au Féminin «Esta fábula contemporánea es una reflexión sobre el lugar que ocupa la literatura en nuestras sociedades, donde la libertad tiende a retroceder». L'Express «Este homenaje a los libreros es también una historia de vocación, de resistencia y de mundos por descubrir». Lire Magazine «Una novela brillante, comprometida, repleta de referencias literarias imprescindibles, que despierta las ganas de leer y de defender la literatura, el placer de vivir plenamente y de amar con fuerza y valor». Le Journal de Montréal «En esta novela distópica, Marc Levy mezcla suspense, romance y poesía, pero sobre todo hace una hermosa declaración de amor a los libros y a la literatura». Télé-Loisirs
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Portadilla
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www.harpercollinsiberica.com
La librería de los libros prohibidos
Título original: La librairie des livres interdits
© Marc Levy / Versilio, 2024
International Rights Management: Susanna Lea Associates
© 2025, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
© De la traducción del francés, Ana Romeral Moreno
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor y del editor, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta edición para entrenar a tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.
Ilustración de cubierta: © Alexis Bruchon
I.S.B.N.: 9788419809773
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Dedicatoria
Cita
1. Mitch
2. HB 1467
3. Anna
4. La habitación secreta
5. Mathilde
6. La clase de música
7. La profesora de literatura
8. La reunión clandestina
9. La bestia humana
10. La casa dormida
11. Por trece razones
12. La canción de la llanura
13. El arte de conversar
14. El Conquistador
15. El odio que das
16. El guardián entre el centeno
17. El hijo de puta
18. La señora Bergol
19. Matar un poco
20. Cita romántica
21.La confesión
22. El color púrpura
23. A sangre fría
24. El cuaderno azul
25. Fahrenheit 451
26. El misterio de la cámara frigorífica
27. Matar a un ruiseñor
28. El arte de cocinar setas
29. La librería de los libros prohibidos
La Ley HB 1467
Algunos libros de culto prohibidos
Agradecimientos
Dedicatoria
Para Sophie
Cita
Visto que no hablo ni de autoridad
ni de política ni de moral
ni de la gente en la plaza ni de la ópera
ni de otros espectáculos, puedo
imprimir todo libremente, bajo la dirección,
no obstante, de dos censores.
BEAUMARCHAIS, Las bodas de Fígaro
1. Mitch
Estaba de pie, frente a la mesa de madera, con la espalda ligeramente encorvada para llenar su vaso sin derramarlo. En la radio sonaban aires venidos de lejos, un maridaje de rap y bossa nova tan mestizo como el gato callejero que había decidido mudarse al patio de luces de detrás de la librería. Mitch lo había descubierto al salir de la cárcel, hacía un mes. El animal había debido de mudarse mientras él cumplía condena. En sus cinco años de ausencia, una espesa capa de polvo se había instalado en el interior, y un inquietante minino en el exterior. Como no le habían robado nada, Mitch, a cuyo espíritu soñador no le faltaba imaginación, había llegado a la conclusión de que el felino había vigilado la zona y disuadido a los merodeadores. Suficiente para que se encariñase con él y empezase a darle de comer por las tardes antes de cerrar la tienda. El gato, al principio desconfiado, había terminado por dejar que se le acercara, pero, a pesar de los esfuerzos del librero, nunca había conseguido hacerlo entrar en el almacén, ni siquiera las noches en las que diluviaba.
El verdadero nombre de Mitch, que sus padres habían elegido mucho antes de que naciera, era Michel; sin embargo, su madre, una encuadernadora amante del cine negro clásico, siempre lo había llamado Mitch. Su padre, obrero, erudito y trabajador, había empezado a currar en una imprenta a los quince años, hasta que un accidente laboral acabó con su vida a los cincuenta y uno. El tope de seguridad de una rotativa se soltó mientras la estaban engrasando, y la máquina atrapó al mecánico con un crujido siniestro cuando este pasó entre los dos rodillos. Un final cruel para alguien cuyo único lujo habían sido los libros.
Padre e hijo habían mantenido una estrecha relación, y habían pasado horas juntos haciendo bricolaje, jugando al ajedrez los domingos de lluvia y dando toques al balón cuando el tiempo lo permitía, aunque por pudor habían evitado conocerse. Sus vidas quedaban ocultas tras los personajes de las novelas, y los valores se transmitían a través de conversaciones donde se hablaba de pasiones, vagabundeos, esperanza, soledad y embriaguez.
Fue tan solo un año después de su muerte cuando Mitch comprendió la magnitud del legado que su padre le había dejado, y lo solía encontrar en las páginas de algún libro, a menudo en personajes secundarios. Mitch descubría en la pluma de Hemingway, de Yates, de Bowles y de otros tantos frases o expresiones que su viejo había hecho suyas. Palabras sencillas, como a él le gustaban. Cuando siendo adolescente Mitch le había preguntado por la existencia de Dios, su padre le había respondido: «El escepticismo comienza cuando, sentado en una iglesia entre un poli y una monja, te das cuenta de que te ha desaparecido la cartera»; una tarde en la que él se había rebelado contra sus profesores, le había consolado diciéndole: «Mírame, sobrevivo, resisto —había hecho una pausa—, mantengo la situación bajo control», y como un remedio infalible para cuando su mujer se preocupaba por llegar a final de mes, repetía: «No te hagas mala sangre, ¿quieres? Todo saldrá bien».
Tanto en la imprenta como en el barrio, la gente veía con agrado, sorpresa y a veces suspicacia la manera de hablar de su padre. A fin de cuentas, probablemente fuera Mitch el que mejor lo entendiera, a pesar de que nunca había logrado averiguar si los estados de ánimo de su viejo —que es lo que había terminado siendo, habiéndole consumido antes el trabajo que la naturaleza— provenían o no de una obra de ficción.
Tres semanas después del trágico accidente, su madre había vendido la casa familiar y se había mudado a orillas del mar. Un notario le hizo entrega a Mitch de una herencia totalmente distinta, más modesta, en forma de ahorros ingresados en una cuenta de la que él era beneficiario. No es que fuera un dineral, pero sí unos ahorrillos para permitirse un pequeño estudio, y para ofrecerle a su padre una sepultura mejor que el rectángulo de hierba bajo el que descansaba. Mitch se había gastado hasta el último céntimo para construirle un templete que lo hiciera eterno: una bonita librería, situada a dos pasos de la estación. No había sido casualidad que eligiera ese local: su padre se había pasado buena parte de su vida en trenes de cercanías. Dos horas por la mañana y otras tantas por la tarde, que él consagraba por entero a la lectura, a veces incluso saltándose la parada. Miles de amaneceres y de atardeceres tragados a través del cristal, sentado en uno de esos asientos, lejos de la comodidad del sillón del salón, aunque, como le gustaba repetir: «Conmigo los libros viajan». Una cita a la que Mitch aún no había encontrado autor.
*
Aquella tarde de primavera en la que el cielo azul mordisqueaba las nubes, Mitch se bebió de un trago la ginebra que se había servido, y el alcohol le hizo toser. No tenía ningún problema con la bebida; solo bebía para limpiar su garganta de las impurezas que había tragado al hacer limpieza general. Desde que había salido de la cárcel, se pasaba el día fregando las mesas, lijando y volviendo a barnizar el mostrador, sacando brillo al parqué, limpiando el polvo de las estanterías y sacudiendo cada libro con un trapo seco para sacar lustre a los lomos y las tapas. Mañana domingo daría el último toque y, cuando el cristal del escaparate recuperara de nuevo su transparencia, se concedería una tarde de descanso. Y entonces por fin llegaría el día de la reapertura oficial.
Las paredes de la librería y del estudio en el que vivía a las afueras le pertenecían, así que Mitch tenía con lo que mantener a flote su negocio. Siempre y cuando se anduviera con cuidado, también siempre y cuando la clientela volviera. Por suerte, su condena no había venido acompañada de una multa o del embargo de sus bienes. El juez había debido de considerar que confiscarle cinco años de vida era suficiente. Los editores, que por una vez se habían puesto de acuerdo, habían renunciado a recuperar los libros en depósito y habían liquidado su cuenta. El fondo estaba pasado de moda, pero los clásicos seguían siendo atemporales, la sección infantil conservaba su juventud y la papelería no envejecía.
Armado de paciencia y optimismo, Mitch había decidido reanudar su vida anterior.
Echó una taza de pienso en un plato hondo que tenía por ahí, apagó la luz, puso la alarma y salió al patio para dar de comer a su fiel sereno, que se lanzó a por él ronroneando. Como cada tarde desde que había salido de la cárcel, echó un vistazo a la trampilla de la carbonera que daba al sótano. Aún no se había atrevido a volver a bajar. Cuando se había acercado, los recuerdos habían aflorado de nuevo. Quizá algún día pudiera, pero de momento era demasiado pronto, demasiado doloroso.
Tenía diez minutos para subir al tren, el último que no debía perder si quería dormir en su cama esa noche. La estación no estaba lejos. Incluso paticojo, llegaría a tiempo.
Se despidió del gato y subió por la callejuela.
2. HB 1467
Cinco años y medio antes
Alguien se había colado en el depósito, lo tenía claro. Pero ¿con qué fin? Dentro no había ningún objeto de valor, al menos, no del tipo que la mayoría de los hombres considerarían como tal, y no parecía faltar nada. Mitch conocía tan bien su guarida que le había bastado una simple anomalía para alertarlo. Había un libro que no estaba correctamente apilado sobre los demás, como si el intruso hubiera cogido el volumen y lo hubiera vuelto a colocar, pero no exactamente como lo había encontrado. Una constatación extraña por partida doble, ya que estaba seguro del todo de haber dejado en lo alto de la pila un ejemplar de El cuento de la criada y no el de Rojo y negro, que estaba ahora allí. La cerradura de la puerta que daba al patio de luces estaba intacta y la alfombra que cubría la trampilla no se había movido. La había comprado en un anticuario un martes que llovía, dos semanas después de la promulgación de la Ley HB 1467, que había cambiado su vida. Mitch desterró este recuerdo de su cabeza y se concentró en lo que estaba haciendo. Era imposible que alguien hubiera entrado en la librería, que estaba cerrada: habría saltado la alarma. ¿Por dónde habría entrado el intruso y cuál sería el objetivo de su visita nocturna?
Examinó el lugar, pensativo y preocupado. Si se confirmaba su presentimiento, tendría que encontrar lo antes posible un sitio donde poner a salvo su tesoro. Transportar ciento cincuenta kilos de mercancía era inviable y no podría contar con ayuda externa sin que le hicieran preguntas.
Quizá fuera la complejidad de la tarea lo que le hizo plantearse la posibilidad de que el culpable fuera un roedor. Una rata, con su impulso, habría podido desplazar Rojo y negro. La edición de bolsillo no debía de pesar más de doscientos gramos.
Esta hipótesis le tranquilizó. Colocó de nuevo el libro en su sitio, inspeccionó otra vez el lugar como mero formalismo y volvió detrás del mostrador.
Mitch debería haber hecho caso a su instinto. Dejarse llevar por lo fácil iba a hacer que un día se convirtiera en un criminal.
*
Como todas las mañanas, Mitch bajó del tren en la estación Centro a las ocho menos cuarto. Llevaba puesta una gabardina, un pantalón azul marino, una camisa blanca y una gorra de béisbol. Como cada mañana, hizo un alto en el camino para pedir un café y tomárselo en la barra de la cafetería de la estación; hojeó los titulares de un periódico que algún cliente se había dejado y suspiró. Desde las elecciones, los aliados del gobernador habían metido mano en la prensa y ninguna redacción se podía permitir el lujo de criticar las decisiones tomadas por el poder. Mitch dejó unas monedas en un cuenco, se despidió del dueño y continuó su camino.
Entró en la callejuela a las ocho de la mañana, hacía bueno, era el comienzo de un día de otoño bien organizado. A Mitch le encantaba la rutina, la necesitaba. Mantener una librería sin ningún empleado requería una disciplina férrea y metodología. Había que abrir paquetes; redactar fichas de lectura para engatusar a los clientes; decidir qué colocar en cada mesa; llevar al día la contabilidad, cosa que hacía los lunes durante las horas muertas; limpiar el polvo en las estanterías, lo cual hacía los martes y los viernes antes de abrir, y, por supuesto, dar la bienvenida a los clientes con una sonrisa. Aguardaba los jueves más que cualquier otro día, porque era cuando recibía los pedidos. Tal vez en las cajas pudiera encontrar algún tesoro para añadirlo a su colección.
Las tardes las pasaba rebuscando en novelas que analizaba con alma de explorador. La búsqueda del santo grial comenzaba en el mismo momento en que se sentaba en el tren. Nada más llegar a casa, preparaba la comida. Sentado en la cocina, retomaba su lectura, que continuaba en el salón y después en el baño, hasta la cama. Incluso el sábado, en el restaurante, cenaba en compañía de un libro. Mitch no era una persona solitaria: sus amigos eran personajes de ficción y los quería más que a nada en el mundo.
Extrañamente, la Ley HB 1467 no impedía la publicación de libros prohibidos, ni tampoco su lectura propiamente dicha. Se limitaba a prohibir a los libreros que los vendieran y a los bibliotecarios que los recomendaran. El legislador había encontrado una forma de no llamar «censura» a lo que en el fondo lo era.
*
Al principio, cuando Mitch oyó hablar por primera vez del Proyecto de Ley HB 1467 pensó que se trataba de una broma, de un truco de campaña electoral. Era imposible que un texto tan abstruso hubiera sido ideado por un solo hombre. Tenía que haber sido necesaria la intervención de varios cerebros chalados para idear algo tan absolutamente maquiavélico, lo cual no dejaba de ser paradójico, ya que el gobernador, que reivindicaba su autoría, afirmaba estar aplicando la voluntad de Dios y devolviendo a la moral todos sus derechos. Aparentemente, el único objetivo de esta ley era prohibir libros perjudiciales para la cohesión social; sin embargo, según iba analizando los artículos, Mitch tenía cada vez más claro que lo que sus autores pretendían era que sirviera de piedra angular para un cambio más profundo y duradero.
Unos meses antes, al gobernador le había ido mal en los sondeos. Su elección había consistido en una campaña basada en el miedo, un miedo surgido de una teoría pomposamente llamada el «gran reemplazo». La idea era más o menos sencilla: hordas de extranjeros invadían la nación, librando una batalla rastrera y silenciosa. Sin embargo, las estadísticas eran claras: los extranjeros representaban únicamente el diez por ciento de la población y esta cifra permanecía estancada desde hacía veinte años. Los que trabajaban en la industria, el comercio o los servicios públicos, hospitales, colegios, etc., vivían en diferentes barrios de la capital y del extrarradio. Mitch residía en un edificio modesto poblado por otra categoría, la de aquellos que llegaban y se marchaban cada temporada para la siembra, la recolección de fruta y verdura, o para la vendimia. Desde que los agentes de emigración daban muestras de un nuevo celo y seguían una política de tolerancia cero, los apartamentos de su edificio se habían ido vaciando. El vacío se había notado hasta en el campo, donde los productores agrícolas no podían hacer frente a las cosechas. Las frutas se pudrían en las huertas mientras que los puestos de las tiendas de alimentación y las grandes superficies lucían un triste aspecto.
Cuando se acercaba el final de su primer mandato y la inmensa mayoría de los extranjeros había decidido marcharse para ofrecer sus servicios a tierras menos hostiles, el gobernador, que se había quedado sin chivos expiatorios, se empleó a fondo y empezó a fustigar a los extranjeros del extranjero. Allí las cifras hablaban por sí solas; todo se enredaba. Se criticó la competencia desleal llevada a cabo por los países vecinos y se cortaron todas las fuentes de información que no provinieran del Gobierno, empezando por las redes sociales. A un año de las elecciones, había que encontrar a toda costa un nuevo enemigo contra el cual unir al pueblo. El portavoz del gobernador, un antiguo comentarista cuyo mérito consistía en ir de plató en plató de televisión, escupía todo su veneno sobre los peligros que suponían la diversidad y la modernidad. Según él, el único futuro posible se encontraba en el pasado, un argumento irrefutable, ya que todo el mundo parecía coincidir en que «antes se vivía mejor». El legislador no tardó en identificar la fuente del problema: había ciertos libros que pervertían a los jóvenes y les generaban pensamientos inconvenientes, deseos inapropiados y estados de ánimo inútiles. Era necesario protegerlos urgentemente frente a ese veneno que los contaminaba, y a sus padres con ellos.
Unas semanas después de que el gobernador ratificara la ley, se envió a todos los libreros y bibliotecarios del país una lista con mil cuatrocientos libros cuya venta y consulta ya se había prohibido. La Ilíada y la Odisea, de Homero; El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde; Papá Goriot, de Honoré de Balzac; Sodoma y Gomorra, de Marcel Proust; El cuarto de Giovanni, de James Baldwin, y El color púrpura, de Alice Walker, debían ser retirados de las estanterías. Y no tardó en llegarles una lista complementaria. Rápidamente se añadió literatura que amenazaba con dividir a la sociedad y con hacerla sentir avergonzada y culpable de un pasado que no era el suyo. Los libros que hablaban de la esclavitud, del racismo, de la falocracia, del abuso de poder, de las dictaduras y de sus crímenes, toda la obra de Toni Morrison, el Diario de Ana Frank y muchos otros iban poco a poco a desaparecer. A Mitch se le quitaron las ganas de sonreír.
*
Aquella tarde de otoño que había empezado tan bien, se presentó en la librería un inspector de seguridad pública, y todo se estropeó. Mientras fuera se escuchaba el ajetreo de la ciudad, el escándalo de los cláxones y los gritos de los hombres en el bulevar, el inspector, con su traje color antracita, inspeccionó las mesas y las estanterías, subiéndose las gruesas gafas redondas que se le escurrían molestamente por el puente de la nariz. Con los hombros caídos y el rostro grave, pero lleno de satisfacción, se apoderó del Diario, de Ana Frank, y con aires de indulgencia le puso a Mitch una primera amonestación. Añadió que volvería a pasarse otro día para comprobar que no había más libros prohibidos en los estantes. De no ser así, se vería en la obligación de ordenar que precintaran la librería; ocho días era la sanción a la que se exponía por una segunda infracción. Una rabia terrible se apoderó del librero. El inspector se marchó sin esperar respuesta, y Mitch bajó el cierre metálico. Una niebla había deslucido su día, que había perdido la organización que a él le gustaba. Necesitaba tiempo para reponerse.
No volvió a subir el cierre y se pasó la tarde contemplando sus estanterías. Cuando se hizo de noche, no se subió al tren que normalmente le llevaba a casa.
Mitch había tomado una decisión que iba a cambiar su vida: resistir al absurdo. Armado con un pico, una pala y un cubo, abrió la trampilla de la carbonera y bajó al sótano.
El anticuario que le había traspasado la tienda le había contado que era probable que el sótano albergara una habitación secreta, oculta detrás de una pared de ladrillos. Según contaba la leyenda, a comienzos del siglo pasado un comerciante escondía ahí joyas y obras de arte de procedencia incierta.
—En otras palabras, receptación —había concluido Mitch.
—En otras palabras —había repetido el anticuario—, pero seguramente no sea más que una leyenda, y, aunque así fuera, aquello ocurrió a comienzos del siglo pasado. Yo no tuve nada que ver con ello —añadió, con la mano en el pecho.
—¿Por qué el comerciante tapió esa habitación? —se sorprendió Mitch.
—Un soplón le previno de que un cliente descontento se había ido de la lengua y la policía se estaba preparando para hacer una redada. Después de poner sus bienes más preciados a buen recaudo durante la noche, para borrar todo rastro de su crimen, habría construido el muro con sus propias manos.
—Si había vaciado su escondite, ¿por qué tomarse tantas molestias?
—No le había dado tiempo de hacer desaparecer los muebles en los que almacenaba su mercancía: estanterías, baúles y, según dicen, una caja fuerte imposible de transportar sin llamar la atención. Lo más prudente era hacerlo desaparecer todo, y con ello su pasado.
Mitch, a cuya imaginación no le faltaban nunca recursos, había contemplado la posibilidad de que aquella historia no fuera tan antigua como afirmaba el anticuario.
—¿Y quién le ha contado todo eso? —había preguntado divertido.
—El hombre al que compré el local, hace ya mucho tiempo. Ahora que es usted el nuevo propietario, es a mí al que le corresponde contárselo —había respondido, y había firmado las escrituras.
Y ahí se habían quedado.
Cada vez que saltaban los plomos y Mitch bajaba al sótano, se quedaba mirando el muro en cuestión, preguntándose si detrás de aquellos ladrillos habría de verdad una habitación secreta.
Su librería le había dado demasiado trabajo como para ocuparse de ello, hasta ese día.
Si aquella historia no era más que un cuento, el muro que iba a atacar podía ser de carga. Era ese un riesgo que Mitch tuvo presente al levantar el pico. Lo volvió a apoyar, subió a buscar una linterna que tenía guardada debajo del mostrador de la librería y volvió a bajar rápidamente.
Las bombillas que colgaban del techo del sótano no daban demasiada luz. Mitch apuntó con el haz de su linterna hacia el mortero y lo examinó con suma atención. No hacía falta ser un experto en construcción para ver que aquella obra la había realizado alguien que sabía lo que hacía, o que se había tomado su tiempo para que nadie pensara que los ladrillos habían sido colocados deprisa y corriendo. Las líneas de mortero parecían regulares y lisas.
Miró a su alrededor y calculó que el lugar donde estaba no debía de representar ni un tercio de la superficie del suelo de la librería que se encontraba encima —según sus cálculos, el almacén y la parte trasera del mostrador, lo cual era prometedor—. Mitch inspiró hondo y golpeó. Al primer golpe de pico se rompió un ladrillo. Volvió a golpear, y luego tres veces más, sin obtener ningún resultado. Aunque para él fuera menos urgente que para el receptador, igualmente tenía prisa, así que redobló sus esfuerzos. El calor le subía por los brazos, por los hombros y por la espalda, por donde le chorreaba el sudor. Se quitó la camisa, la lanzó a la escalera que conducía a la trampilla y siguió descamisado golpeando con todas sus fuerzas.
Al final, un gran trozo de mortero terminó por ceder a los golpes. Mitch apuntó a la grieta y continuó con su trabajo de destrucción. Se tambalearon tres ladrillos, cual tres dientes de leche listos para caerse. Dejó el pico, se secó la frente y subió al almacén para buscar un martillo y un destornillador grande en la caja de herramientas.
Minutos más tarde, consiguió por fin arrancar varios ladrillos y abrir un agujero lo bastante grande como para meter la linterna por él. Con la cara pegada a la grieta, soltó un «Joder, ¿qué es esto?».
El haz de luz iluminaba unas baldas de estanterías que corrían a lo largo de dos amplios muros que, probablemente, llegaban hasta el escaparate de la librería. Al menos así lo suponía, ya que la linterna no tenía la suficiente potencia como para mostrar toda la extensión de la habitación secreta. Entornando los ojos, divisó tres baúles colocados uno al lado del otro, y una mesa que seguía cubierta por lo que parecía ser una sábana vieja o quizá un mantel. Vio también dos sillones, uno enfrente del otro, separados por un velador y, no muy lejos, la punta redondeada de una barra y una fila de taburetes. Frente a este descubrimiento, comprendió mejor el empeño del receptador por hacer desaparecer aquello que no solo era un lugar para guardar mercancía robada, sino también un lugar de encuentro, una especie de club privado donde debían de reunirse clientes poco quisquillosos con el origen de los bienes que compraban y con los ladrones que se los vendían.
Durante sus estudios, Mitch se había planteado la existencia de Dios, y la muerte prematura de su padre le había procurado la respuesta. El mundo era demasiado inestable para dar tanto crédito a quien lo había creado. La víspera, o quizá incluso la noche anterior a la víspera —difícil acordarse con la emoción que sentía—, se había enterado de que al jefazo de un consorcio aeronáutico lo habían despedido simplemente por una historia de unos pernos sueltos, pero, después de siglos y siglos de guerras, hambrunas, catástrofes e injusticias, se seguía venerando al gran ordenador. Aunque Mitch no era creyente, en las circunstancias que le ocupaban, lo que acababa de descubrir debajo de su librería parecía, si no un milagro, al menos la Providencia. Eufórico, cogió de nuevo el pico y golpeó hasta que el hueco fue lo suficientemente grande para poder colarse en la oscuridad.
3. Anna
En la brasserie Aux Trois Cousins no paraban de entrar comandas. Todo el mundo atendía a las órdenes del cocinero que las despachaba. Junto al supervisor de comidas frías, se preparaban los entrantes; en la placa se aderezaban los platos, y las salseras esperaban su turno para decorarlos. Anna estaba lista para llevar los platos que el chef comprobaba antes de darles salida.
Anna era una joven llena de vida, una currante sin igual; tenía sus altibajos, pero, quitando el mal humor de algunas mañanas, rebosaba alegría. Trabajar en esta gran brasserie había sido un chollo para ella, y para que la contrataran había mentido sobre su pasado. Tercer premio en el concurso del Instituto de Cocina, dos años como segunda al mando en el restaurante Rodrigo Pérez en Buenos Aires y tres años más como sous-chef en el Pontillac de Washington, un currículum que le habría permitido formar parte de la cuadrilla, pero que habría levantado suspicacias para alguien que aspiraba a un puesto de camarera. Se había formado en restaurantes famosos, pero pequeños, y quería aprender el funcionamiento bien engrasado de una gran sala.
Nada dejaba traslucir su nerviosismo cuando el tintineo de la campanita daba la señal de salida. Cogía dos lenguados a la meunière y dos rodaballos Rossini y salía corriendo hacia la puerta batiente. Llegar a la sala, servir los platos antes de que se enfriaran, volver a la cocina y repetir el proceso a lo largo de toda la tarde requería estar en forma, tener sentido del equilibrio y capacidad de anticipación. Un movimiento demasiado brusco para esquivar a un compañero torpe, y el estruendo de la vajilla haría que su plan fracasara.
Escondida en su mano derecha, una pipeta de plástico le permitiría llevar a cabo su misión. Una ligera presión y unas cuantas gotas de un concentrado inodoro e insípido caerían en uno de los dos lenguados. Había practicado en casa, yendo de la cocina al salón, con los brazos cargados, como esta tarde. Había aprendido a contonear las caderas para sortear los obstáculos, deslizar la pipeta y apretarla entre el meñique y el anular antes de esconderla en la manga. Se había pasado mañanas enteras probando, hasta dominar por completo este truco de prestidigitación. Alrededor de medianoche, unas tres horas después de haber terminado de cenar, el inspector jefe Jabert sería presa de espasmos, seguidos de náuseas, un poco después, de violentos vómitos y, al amanecer, exhausto, mearía fuego.
Él acusaría al restaurante de haberlo intoxicado con un pescado en mal estado. «Una conclusión precipitada, un error más a sumar a su lista —pensó Anna—, pero seguramente no el último». Aunque la dosis no era letal, sí sería suficiente para hacérselas pasar canutas.
El inspector jefe Jabert no se parecía a lo que cabría esperar de un jefe de policía. De cuerpo enjuto, cara ligeramente prognata, nariz recta y fina y ojos hundidos en sus cuencas, no tenía ninguna inclinación excesiva por la bebida, no fumaba y era tan corrupto como cualquier otro. Sus dos vicios eran el buen comer y la vulgaridad. En esto último, había pocos hombres que lo igualaran. Aux Trois Cousins era una parada obligatoria para los turistas, a los que el jefe de sala instalaba siempre en la planta de arriba. Walter reconocía a su clientela, como buen fisonomista que era. Con tono obsequioso, nombraba por su apellido a los clientes habituales, como si de espumosos se tratara, con generosidad y buen grado, porque no cuesta nada, o casi nada.
El inspector Jabert se sentía como en casa, al igual que le sucedía un poco en toda la ciudad; incluso tenía una mesa asignada. Acostumbrado a gestos inapropiados, le producía un gran placer esa clase de abusos que les gusta cometer a aquellos que, amparados por su autoridad, creen que les está todo permitido. Cada vez que el inspector Jabert iba a cenar, sin pagar nunca la cuenta, se deleitaba acariciándoles el culo a las camareras y susurrándoles groserías cuando se inclinaban para dejar el plato.
Desde sus primeras tardes en la sala, dado que era la nueva, a Anna le había tocado encargarse de su mesa. Las otras camareras le habían dado instrucciones: no cruces nunca la mirada con él, no te entretengas, no respondas a las preguntas que te haga sobre la carta, márchate en cuanto dejes los platos. Jabert era intocable y se podía permitir tocar lo que le apeteciera cuando le apeteciera. Le habían hecho ver que tendría que resignarse, y tragarse su amor propio y un poco de orgullo a cada humillación. Pero lo que nadie le había dicho era que el inspector jefe Jabert, que no había tardado en echarle el ojo, la esperaría al acabar su turno, escondido en su coche, aparcado en la callejuela.
*
Aquello había pasado hacía un mes, alrededor de medianoche. Cuando Anna estaba sacando la basura, Jabert se le había echado encima. La había empujado contra un contenedor, le había plantado los labios en el pecho y la había abofeteado cuando ella le había arañado la mejilla al intentar zafarse. Si el sous-chef no hubiera salido al escuchar gritos, mientras Jabert metía una mano por debajo de la falda de Anna mientras con la otra se desabrochaba el pantalón antes de penetrarla estrangulándola, habría continuado con su horrible faena. Pero José, el sous-chef, blandía un cuchillo de carnicero, y su mirada era lo suficientemente expresiva como para que Jabert, incluso desde la cúspide de su poder, se lo pensara dos veces. Había esbozado una amplia sonrisa y, cuando el sous-chef se había acercado a él, con los ojos inyectados en sangre, había farfullado: «Está bien, tal vez haya bebido demasiado. No pasa nada. Estábamos de broma. No hagas ninguna gilipollez, o te arrepentirías. Vamos a decir que no ha pasado nada, nada de nada; un jueguecito sin consecuencias. Nadie quiere problemas, ni tú ni la señorita».
Jabert se había subido el cuello del abrigo, imitando de una forma bastante patética a los polis de las películas que tanto admiraba y a los que no les llegaba ni a la suela de los zapatos. Jabert había nacido malo, se había convertido en un poli malo y toda su vida sería un hombre malo.
José había conducido a Anna al office en un estado lamentable, con los tirantes del delantal arrancados. Su mejilla derecha mostraba la marca roja de la bofetada que le había propinado, sentía pinchazos en el hombro, tenía la nuca agarrotada y le dolía la tripa. Compartieron en silencio lo que ambos ya sabían. La palabra de la víctima no tendría ningún peso frente a la del verdugo. Poner una denuncia contra un inspector de policía no haría más que añadir más humillación a la humillación, brutalidad a la violencia y terror al salvajismo. Y esta constatación de impotencia acrecentaba aún más su dolor. José le había servido un gran vaso de licor y le había ordenado que se lo bebiera de un trago. A continuación, había llamado a un taxi para que la llevara a casa y había pagado la carrera. También le había ofrecido cogerse unos días libres. Sin embargo, al día siguiente, Anna se había presentado en el trabajo, como si no hubiera pasado nada. Su mirada se había cruzado con la del sous-chef y había quedado claro para ambos: no había pasado nada. Salvo para Anna, que, a pesar de sus muchas cualidades, era particularmente rencorosa y estaba dotada de una imaginación de la que había aprendido a hacer buen uso.
*
Un mes después de la violación, al volver a casa, Jabert sufrió unos fuertes retortijones y se pasó la noche echando hasta la primera papilla. El plan de Anna había funcionado como estaba previsto, excepto en un pequeño detalle. Al día siguiente, hacia mediodía, el inspector jefe, que se sentía cada vez peor, se arrastró hasta el teléfono y llamó a los servicios de emergencia. Lo llevaron al hospital, donde los análisis no fueron concluyentes. Habían pasado doce horas desde los primeros síntomas, y ya no se podía detectar la naturaleza del veneno. Sin embargo, el médico diagnosticó una grave intoxicación alimentaria y, al contrario de lo que había supuesto Anna, esta vez Jabert fue incapaz de sacar conclusiones precipitadas.
Nada más salir del hospital, se dirigió a la comisaría central y ordenó a dos policías de paisano que fueran a buscar sin más tardar al sous-chef de Trois Cousins. Cuando José entró en su despacho, Jabert, que seguía un poco revuelto, esbozó una sonrisa ambiciosa. Comenzaba su venganza. Realizarían una inspección sanitaria, y ya se encargaría él de conseguir unas sanciones ejemplares, quizá incluso el cierre, a no ser que el sous-chef reconociera su negligencia y dejara su puesto de inmediato. José permaneció impasible. Todo el pescado que habían servido había llegado esa misma mañana. Le preguntó al inspector si tenía pruebas de lo que estaba diciendo y, sin esperar respuesta, abandonó su despacho.
Por suerte para la brasserie Aux Trois Cousins, la investigación se detuvo ahí, y todo gracias a una concatenación de errores, comenzando por el médico que se había ocupado de Jabert: si hubiera dado con un buen diagnóstico y hubiera administrado el tratamiento adecuado en los plazos previstos, su paciente habría tenido muchas posibilidades de salir adelante. Pero no fue así y, a la noche siguiente, Jabert sufrió una terrible migraña. Acurrucado en su cama, tuvo una crisis de hipotermia y comenzó a temblar violentamente, antes de convulsionarse.
El segundo error, que en este caso no fue baladí, aun siendo involuntario, incumbía a Anna o, mejor dicho, a su forma de entender la química de las setas. Si la dosis letal de una Amanita phalloides es una media de treinta gramos, la de la Galerina marginata, de una toxicidad seis veces superior y a la que se suele confundir con su prima hermana, la mata envainada, es exactamente de tres gotas de la decocción que había preparado.
Por suerte para Anna, Jabert tenía demasiados enemigos para que sospechara de un simple lenguado a la meunière como método de asesinato.
Dos días después, cuando el fallecimiento del inspector jefe apareció en la prensa, José esperó a Anna a la entrada de los vestuarios. Sus miradas se cruzaron y, una vez más, se entendieron perfectamente sin necesidad de hablar: no ha pasado nada. Sin embargo, Anna entregó su delantal y se marchó.
Su única intención había sido hacer justicia, hacer pasar a Jabert un rato que, aun siendo doloroso, nunca llegara a ser tan violento y traumático como el que él le había hecho pasar a ella.
*
Aquel día de otoño, Anna metió su ropa en una maleta grande. Cenó en la cocina con un libro por toda compañía y consagró el resto de la tarde a preparar su casa para un largo sueño. Cubrió los muebles con sábanas, cortó el agua y el gas, y cerró las contraventanas. Con su fachada de piedra, la casita que dominaba la vía del ferrocarril no parecía gran cosa, pero a ella le gustaba y tendría que seguir pagando durante mucho tiempo el préstamo que le había permitido comprarla. Marcharse sin saber cuándo volvería hacía que se le encogiera el corazón.
A la mañana siguiente, cogería un vuelo a Canadá, donde había encontrado trabajo de sous-chef en un famoso establecimiento de Quebec. Era un empleo que estaba decidida a desempeñar el tiempo suficiente para ahorrar dinero y poder hacer realidad su sueño. Si por entonces las cosas ya se habían calmado, es decir, si la investigación sobre la muerte de Jabert no había conducido a ningún resultado, volvería y abriría su propio restaurante.
Mientras tanto, se juró que nunca más volvería a cocinar setas.
4. La habitación secreta
A Mitch se le daban bien los trabajos manuales. Curioso por naturaleza, había aprendido desde pequeño observando a sus padres. Los fines de semana su padre, en el taller que había montado en la buhardilla, restauraba los trastos de los que se deshacía la gente: lámparas, estanterías viejas, mesas, sillas cojas… Mientras, su madre ponía todo su empeño en arreglar todo lo que se estropeaba en su vieja casa.
Lo suyo era el bricolaje, cocinar y la jardinería.
El tendido eléctrico de la habitación secreta, con sus empalmes de papel y sus interruptores sueltos, estaba demasiado viejo como para que circulara por él la corriente, y había riesgo de provocar un incendio. Comenzó por crear una nueva toma y colgó las bombillas suficientes para ver con claridad. Cuando las hubo conectado al contador, dio al fusible.
A la luz, todo parecía incluso más amplio. Bajo una capa de polvo, Mitch descubrió un suelo de madera de castaño de buena calidad y una cantidad de muebles igualmente polvorientos. Seis taburetes frente a una barra de zinc, dos sofás, sillones club, tres mesas provistas de seis sillas cada una, un viejo baúl abierto y, lo que más le interesaba para el proyecto que tenía en mente, filas de estantes que corrían a lo largo de la pared del fondo. Mientras inspeccionaba la zona, se hicieron evidentes dos cosas. Allí dentro, el tiempo se había detenido de repente. Muestra de ello eran los vasos abandonados en la barra, las barajas de cartas que había en las mesas bajas, un tapete de dados en otra, blocs de notas donde aparecían apuntadas las puntuaciones, y el olor de un pasado en el que se seguían mezclando los aromas de madera vieja, cuero y malta. La habitación secreta no solo había sido un lugar de receptación, sino que había servido también de casino.
El enorme esfuerzo que había que hacer para ponerla en orden no preocupaba a Mitch. El resultado esperado le abría nuevos horizontes.
*
En el transcurso de los dos meses que siguieron a su descubrimiento, Mitch llegaba cada día a la ciudad en el primer tren para aprovechar al máximo antes de abrir la tienda. Bajaba el cierre metálico de la librería entre las doce y las dos y media, continuaba con las obras de la habitación secreta al cerrar por la tarde, y alguna noche se quedó a dormir en uno de los sofás de cuero que con tanto esmero había limpiado. Sus ratos libres los consagró a reordenar el lugar, a mover muebles, sacar lustre al parqué, aspirar, pintar, abrillantar el zinc de la barra, instalar apliques y limpiar las alfombras.
Fueron ocho semanas que le dejaron exhausto, muerto de cansancio. Cuando todo estuvo a su gusto, transportó desde el almacén los cuatrocientos treinta y siete ejemplares de libros prohibidos que tenía, de los cuales solo le quedaba uno por inventariar.
Un domingo, ya casi a medianoche, después de ordenarlos todos por autor en orden alfabético, se dejó caer en un sillón con un vaso de whisky de una de las botellas de contrabando que había encontrado debajo de la barra, para celebrar su obra.
Todo estaba listo. Mitch no tardaría en abrir su librería clandestina, que reservaba a una clientela digna de confianza.
A la mañana siguiente, Mitch volvió a casa con una resaca de mucho cuidado. Había un asunto que le había impedido conciliar el sueño: ¿cómo podía saber en quién confiar? ¿Cómo podía asegurarse de que ningún cliente de la librería clandestina lo traicionara? Se preparó un café que olvidó en la mesa del salón antes de entrar en su habitación y desplomarse en la cama.
Se despertó por la noche completamente desorientado y sintió la necesidad de salir a tomar el aire. Se llevó una bolsa de la compra para llenar el frigorífico, en el cual ya no había nada comestible, y dejó su apartamento.
Ya no quedaban muchos vecinos en el edificio, pero los que seguían viviendo en él volvían de trabajar. El ascensor llevaba tiempo sin funcionar y por las escaleras subía un ruido de pasos mezclado con voces. En el pasillo de la segunda planta Mitch se cruzó con el señor Horstein. Siempre había pensado que podía ser húngaro, polaco o rumano, sin llegar nunca a saber de dónde era realmente. El señor Horstein debía de sentirse bastante incómodo, o tal vez no entendiera ni papa, porque tenía la manía de partirse de risa cada vez que Mitch le decía «Hola», «Adiós», «¿Qué tal?», lo cual suponía un freno a cualquier intento de entablar conversación. Por una vez, Horstein no se rio, e incluso hizo un gesto horrible, como si acabara de ocurrir una desgracia. Con un esfuerzo aparentemente sobrehumano, levantó el antebrazo para exhibir su reloj y dio unos golpecitos a la esfera, luego efectuó ese movimiento de cabeza de izquierda a derecha y de derecha a izquierda que, en el lenguaje universal, significa ya no hay nada que hacer, o que es demasiado tarde. Mitch lo había aprendido del jefe de departamento de su padre, un día que había llamado a la puerta. Justo después de anunciar que había ocurrido un terrible accidente, había hecho ese mismo gesto, moviendo la cabeza de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.
En el caso del señor Horstein, la razón era menos grave: después de fijarse en la bolsa de la compra de Mitch, trataba de explicarle que a esa hora la tienda de alimentación ya estaba cerrada. Por primera vez Mitch lo entendió, porque su vecino metió la mano en su cesta, sacó el pan que había comprado y lo cortó enérgicamente antes de darle la mitad. Luego volvió a meter la mano para ofrecerle a Mitch un trozo de gruyer y una manzana. Le dio unas palmaditas amistosas en el hombro, con el aspecto tranquilo de un sabio, y volvió a su casa sin esperar siquiera un «gracias».
Mitch se fue a dar un paseo con un pedazo de pan en una mano, un trozo de gruyer en otra y una manzana en el bolsillo.
Al cabo de un buen rato, sentando en su minúscula cocina, se preparó un bocadillo, con la certeza de que las barreras idiomáticas no impedían en absoluto hacer amigos. Este encuentro casual fue también el origen de un magnífico hallazgo.