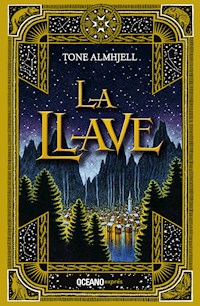
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano exprés
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Novela
- Sprache: Spanisch
Algo muy extraño está ocurriendo en la casa que los padres de Lin acaban de alquilar. Ella no sabe de qué se trata pero las señales son inquietantes. Cae en sus manos una misteriosa llave que abre la puerta de otro universo. Se trata del mundo Sylver. Este reino congelado es el hogar de todos los animales muertos que alguna vez amó un niño. Allí, Lin se reunirá con su querido perro Rufus, la mascota que enterró bajo el rosal. Juntos emprenderán una peligrosa aventura llena de magia y peligro. Suspenso, emoción y un puñado de personajes inolvidables esperan a los lectores de esta mágica aventura, la cual está destinada a convertirse en un clásico juvenil.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para mi amada hermana, Line.
Con sangre en las espinas, atraviesa muro y bruma. Cuando ya no hay esperanza, se llama a una Girarrosa.
CAPÍTULO Uno
El viento no podía tocar la tumba que Lin le había hecho a su amigo. Arriba, el rosal empapado se azotaba y rasguñaba la pared con sus espinas. Pero la cruz de ramitas e hilo no se movía. Más bien, una veta de escarcha había subido por la madera cubriéndola de blanco. Tiempo después, Lin Rosenquist recordaría esto como una señal, la primera.
Quizá hubiera podido detectarla entonces, de no haber estado tan ocupada viendo la tormenta. Venía del norte y rugía río arriba, torcía entre las calles empedradas de Villavieja y hacía que el ocaso cayera por entre las casas de madera más temprano esa tarde. Lin estaba de pie junto al arriate de flores de la señora Ichalar, con la mano en el bolsillo, sonriendo para sí. ¡Al fin, una tormenta más prometedora! Se acuclilló para murmurarle a la cruz:
—Hasta luego, pequeñito.
La puerta principal emitió un gruñido cuando la abrió. La casa que sus padres le rentaban a la señora Ichalar asomaba sobre el río, apoyada de un lado sobre pilotes cubiertos de chapopote. Como las demás casas estrechas apretujadas sobre la orilla, la construcción estaba toda torcida por siglos de amarga niebla. Hasta olía a torcido. Efluvios de madera podrida y productos químicos flotaban de piso en piso para esconderse detrás de las cortinas.
Lin colgó su abrigo junto al reloj de pie del recibidor. Una grabación ronca de voces recias y violines llegó de la cocina. Su madre estaba trabajando.
—¿Lindelina, eres tú por fin? —la música paró y Anna Rosenquist apareció en la puerta. Al ver el abrigo empapado de Lin, su rostro se nubló de preocupación—. ¿Otra vez te fuiste a parar junto al rosal? ¿Con este clima?
—No me mojé tanto —mintió Lin mientras se quitaba las botas, chapoteando—. Sólo tengo que subir y...
—No subas todavía —se apuró a decir su madre—. Hice arroz con leche, tu favorito.
El postre antes de la cena. Mala señal.
Lin siguió a su madre a la cocina, que también hacía las veces de estudio. Su madre recopilaba canciones viejas que de otra manera morirían con las últimas personas que las conocían. En agosto, inesperadamente le habían ofrecido un puesto para dar clases en la universidad. Eso significaba que podría transmitir todas esas teorías sobre los caballeros afligidos y los trasgos conocidos como bergfolk. Pero también significaba que los Rosenquist se habían tenido que mudar de Lomaverano, la granja donde Lin había vivido sus once años de vida, donde los campos olían a tierra recién arada y las montañas abrazaban las estrellas entre sus cumbres.
—Qué espantosa borrasca —su madre quitó unos cuadernos para hacerle espacio al esponjado postre y la salsa de frambuesa. La receta del arroz también era antigua, una tradición de Lomaverano con almendras confitadas picadas—. Aunque a lo mejor nieve después de esto —agregó su madre—. ¿No te gustaría?
En efecto, a Lin le gustaba la nieve, pero no estaba segura de qué tanto le iba a servir estando aquí. En casa, ella y su mejor amigo, Niklas, jugaban guerras de nieve hasta que los dedos se les ponían azules y ya no los sentían, y tenían que calentarlos en las tazas gigantes de chocolate caliente de la abuela Alma. Y cuando el crepúsculo se deslizaba por las laderas, hacían linternas de nieve, pequeños iglúes con una vela dentro, que arrojaban rayos de luz parpadeante por el arroyo congelado.
—Para ahuyentar al enemigo —se reía Niklas, y Lin también se reía, mientras oteaba la orilla del bosque en busca de ojos.
—Me temo que aún no habrá nieve para usted, señorita Rosenquist —su padre entró tranquilamente en la cocina, se sentó a la mesa y enterró la cuchara de servir en el arroz con leche—. Va a seguir lloviendo por lo menos otra semana.
—Seguro que no será toda la semana —dijo su madre, pero sabía que sí. Harald Rosenquist tenía un pluviómetro, cuatro termómetros y nada menos que tres barómetros en marcos bien pulidos. Llevaba el registro de las temperaturas y consultaba el pronóstico varias veces al día. Así que si él decía que iba a llover otra semana, así sería.
—Hoy oí una de tus canciones, Lin —dijo su madre y tarareó animada mientras servía un montón de arroz en un tazón.
Ella conocía la melodía, era la del cabello. Lin le debía su nombre al mayor hallazgo de su madre, las baladas de la bella Lindelina, que cultivaba manzanas encantadas, rescataba príncipes e hilaba sus rizos en oro. “Mi hija merece ser el héroe de una canción”, le gustaba decir a su madre. Pero ella no había tenido que pasar las primeras semanas en una escuela nueva explicando por qué tenía un nombre tan raro. Lin tomó su cuchara y dijo:
—No es exactamente mi canción, mamá. Y mi cabello es lo opuesto del oro.
—¿Recuerdas lo que te dije sobre cómo interpretar canciones? Oro no siempre significa oro —la boca de su madre se torció en una sonrisa—. Tu padre y yo tenemos noticias emocionantes que queremos compartir. Mi clase para el siguiente semestre ya está llena. Quieren que me quede, por lo menos hasta el próximo verano —vio la cara de Lin y corrigió a—: Sólo hasta el próximo verano. Un año más, cuando mucho.
Un año más en la casa con patas de esqueleto de la señora Ichalar. Lin bajó su cuchara. Retumbó en la mesa.
Después de un breve silencio, su padre carraspeó.
—¿Saben qué? Creo que es hora de un acertijo —era su pequeño ritual, que a Lin le encantaba cuando era más pequeña. Todas las noches, con té y panqués en la cocina de la Casa de los Guindos, descifraba poemas mal escritos o se enfrascaba estudiando mapas del tesoro y acertijos hasta que daba con la respuesta correcta—. ¿Estás lista? —le guiñó un ojo—. ¿Cómo deletreas una ratonera mortífera de sólo cuatro letras?
—¡Harald! —su madre se puso pálida—. No...
—¿Qué? ¿Está muy fácil?
La mano de Lin fue al bolsillo izquierdo de su suéter. Su padre tenía media cabeza metida en la novela que estaba escribiendo y la otra mitad en el arroz con leche, y se había olvidado de Rufus. Pero Lin no tenía ganas de hablar de eso, así que respondió:
—G-A-T-O.
—Perfecto —rio su padre—. ¡Un punto para la señorita Rosenquist!
—Si quieres, el sábado podemos ir otra vez al museo —dijo su madre—. ¿O a la biblioteca? ¿O a la catedral? ¡Y te puedo hacer unas galletas de nuez con pimienta! Son tus favoritas, ¿verdad? ¿Sabes? Son del color de tus…
—De mis ojos, ya sé —Lin retiró su silla—. En realidad estoy empapada. Voy a cambiarme —sus padres empezaron a hablar en voz baja en cuanto salió de la habitación.
Al subir las escaleras, se saltó los escalones que rechinaban. Le gustaba moverse de manera sigilosa por esta casa, para que los relojes de pie y los pesados muebles no la oyeran venir. La cajonera en el rellano del primer piso se veía especialmente maligna. Lin siempre se paraba enfrente, para probar que no le tenía miedo. Su madre se había dado cuenta y la había adornado con una carpeta de encaje y dos de las fotos favoritas de Lin.
La primera foto: Lomaverano desde las montañas. De lejos se veía tan pequeña, sólo unos retazos de pradera y campos de papa hilvanados alrededor de un granero, un olmo antiguo y las dos casas. Niklas vivía con su abuela y su tío en la alargada casa principal, que era blanca, con muchos cuartos sombríos en fila, demasiados para una familia tan pequeña, decía siempre la abuela Alma. Por lo tanto había invitado a los Rosenquist a vivir en la casa roja del huerto de guindos, para que Anna pudiera trabajar en su compilación de canciones y Harald pudiera trabajar en sus novelas, y Lin pudiera salir por la ventana de su cuarto directo al cerezo dulce, para perfeccionar su técnica de escupir huesos con Niklas.
La segunda foto: Lin y su padre sentados en las laderas de Cumbre Mantequilla. Él está sonriendo, ignora por completo la treta de la que es objeto, y Lin está frunciendo el ceño, con los labios y el bolsillo izquierdo bien cerrados para proteger su secreto.
Rufus.
Lo acababa de encontrar cuando tomaron la foto. Estaba tirado en la hierba, cerca de la entrada de una madriguera. Su pata izquierda estaba sangrando y jadeaba tan fuerte que su lomo color teja y sus costados grises temblaban. Un ratón cachorro, había pensado Lin, y aunque sabía que debía llamar a su padre para que acabara con la agonía del pequeño, lo que hizo fue levantar con delicadeza al ratón y meterlo en su bolsillo. Cuando volvió a su cuarto, le dio de comer migas de pan y cortezas de queso, y estuvo atenta a que sanara su herida. Pero Harald Rosenquist no tardó mucho en descubrir su secreto.
—¿Se da cuenta, señorita Rosenquist —había dicho en su tono de sermoneo más serio—, de que este ratón no es una mascota? Es más, ni siquiera es un ratón, sino un Myodes rufocanus, un topillo de Sundevall. Su lugar está en la naturaleza, no en la recámara de una niña. Es imposible que te quedes con él.
Al final fueron sus padres los que se tuvieron que dar cuenta de que Lin no pensaba renunciar a Rufus. Insistieron en una jaula y ella estuvo de acuerdo, y hasta puso la jaula junto a su cama. Pero Rufus nunca vivió allí. Vivía en el suéter de Lin, el azul abierto que le había tejido la abuela Alma, y que era su favorito, donde se acurrucaba en el bolsillo izquierdo y mordisqueaba las borlas del cordón de la jareta del cuello. Cuando salían al bosque, iba siempre en su hombro, con los bigotes bien abiertos y las garras bien enterradas. En la granja, se mantenía oculto de todos, menos de Niklas, y tenía un don especial para meterse corriendo en la manga de Lin dos segundos antes de que su padre cruzara el patio. En la ciudad, Rufus había sido su único amigo, su único vínculo con casa. Dormía acurrucado en su almohada, y cuando lo rascaba, se le recargaba en los dedos para decirle que entendía.
Pero cuando los árboles perdieron sus hojas y las tardes se volvieron sombrías, Rufus cambió. Dejó de escabullirse a sus expediciones nocturnas y ya no asaltaba el plato de Lin en busca de queso. Una vez se cayó del hombro de Lin y se golpeó fuerte en el suelo, y después de eso empezó a quedarse en su bolsillo, hasta cuando estaban solos. Un fresco martes hacía cinco semanas, Lin no sintió en su mejilla el roce de los bigotes por la mañana. Rufus se había arrastrado silenciosamente a su jaula para dormir, y Lin ya no pudo despertarlo.
Enterró la caja de zapatos debajo del rosal porque ése resultó ser el único tramo de tierra sin empedrar de toda la calle, y había pasado tantas tardes allí que a sus padres les había dado por merodear en la ventana de la cocina como lunas.
—¿No quieres invitar a alguien? —le habían preguntado, todos alegres y esperanzados, como si fuera fácil—.¿Quizá alguien de la escuela?
Lin cerró la puerta de su cuarto en el ático. Fue directo a su clóset, en el que tenía tal desorden que nadie se molestaba en acercarse. Su trampa, el clip en la manija, seguía en su lugar. Debajo de sus gastados pantalones de montaña, encontró la cosa que la había apartado de la tumba de Rufus.
El cofre para cazar troles.
Sacó la caja tallada y revisó su contenido: una lupa, para intensificar los rayos del sol y atravesar las armaduras de corteza y savia; un rollo de mapas que había dibujado, donde estaban marcados los tres robles preciosos; y un frasquito de bellotas recolectadas cuidadosamente, la única arma capaz de matar a un trol de manera efectiva.
Todo había empezado con un frasco como éste, que Lin y Niklas encontraron entre el viejo equipo de pesca de la abuela Alma en el desván de Lomaverano. La etiqueta desdibujada decía Veneno para troles. De esa semilla había crecido la caza de troles: un delicioso juego tras otro, hacia el bosque de Lomaverano y hasta la cima de las Montañas Troleanas.
Lin desenroscó la tapa, lo que liberó un efluvio de aire acre. Era su preparación especial. Puesto que la luz de sol convertía a los troles en piedra, y dado que las quemaduras de sol y las ronchas que dejan las ortigas son muy parecidas, curar las bellotas en una infusión de ortigas y hoja amarga las volvía aún más letales. Pero no se las llevó. Las bellotas eran para los troles de Lomaverano, troles de bosque que dormían bajo las rocas y olfateaban debajo de los árboles. Los troles de Villavieja vivían en las cloacas y el limo, así que las bellotas no funcionarían contra ellos. Su veneno sería otro, algo que se encuentra naturalmente en la zona, algo muy poco común. Sólo que aún no descubría qué era.
Hojeó los rollos de mapas. Eran seis, todos dibujados después de que su padre mandó a Lin y Niklas a agregar detalles al mapa del bosque de Lomaverano. Lo necesitaba como investigación para su novela. Pero desde entonces, Lin había creado sus propios mapas para la caza de troles, con signos para marcar avistamientos y guaridas. Tomó su obra en proceso —un mapa de Villavieja— y volvió a guardar el cofre en el ropero.
Su suéter tenía franjas de humedad en los hombros, pero se lo volvió a poner sobre la pijama seca, amarró la jareta y se encaramó en el marco de la ventana. Lin desenrolló el mapa y lo giró para que correspondiera con la vista. Había marcado con lápiz algunas guaridas potenciales, pero no tenía ningún avistamiento, pues en los tres meses desde que se habían mudado a la ciudad no había visto un solo trol. Pero ahora venía una tormenta, y bastante formidable. Eso siempre hacía salir al enemigo, a contestarle los rugidos al viento.
Lin se acercó más a la ventana, asomándose entre las gotas de lluvia que golpeaban el vidrio.
—Vamos —murmuró—. Estoy lista.
Al final de la calle, al pie del puente, hubo dos destellos.
Lin se enderezó de golpe para mirar con ojos entornados hacia los pilares rojos. Seguro había sido una coincidencia, un faro de bicicleta partido en dos por un poste del puente o reflejado en un letrero. Pero no. Ahí estaban otra vez, dos destellos seguidos, ahora en la ventana de la cafetería cerrada de enfrente.
En la cacería de troles, ésa era la señal más fácil y rápida de todas, porque era también la más desesperada: Peligro. Troles cercanos.
Pegó la frente al vidrio y contuvo la respiración para no empañarlo. ¿Se había movido algo en la violenta cortina de lluvia, había ondeado alguna tela, había pasado velozmente una forma por el empedrado? La tercera señal apareció donde Lin sólo podía ver su halo: justo debajo de ella, en los escalones de la señora Ichalar.
Lin saltó de la ventana, metió los pies en sus pantuflas y corrió a la escalera. De allí a Lomaverano mediaba un largo y caro viaje en autobús, y en su última carta Niklas no le había mencionado que fuera a venir. Pero seguro que había venido, porque sólo él conocía la señal.
No había pasado de la cajonera del rellano cuando oyó que el buzón de la puerta rechinaba y se cerraba. Al bajar corriendo el resto de los escalones lo vio por primera vez: un pequeño paquete plano, tirado boca abajo en el gastado tapete de entrada de la señora Ichalar.
El aire mojado la embistió cuando abrió la puerta de golpe. Miró calle arriba y calle abajo. Estaba desierta.
—¡Niklas! —gritó—. ¡Sé que estás ahí!
Pero al parecer él seguía jugando, pues no salía de las tinieblas. Un cuadrado de luz tenue iluminaba la tumba de Rufus y la hacía destellar. La delgada capa de hielo ya cubría casi por completo el arriate de flores. Después de todo, sí estaba descendiendo la temperatura.
Temblando, Lin retrocedió al recibidor para examinar el paquete. El papel áspero era del color de una ladera abierta de montaña, atado con hilo empapado. Le dio la vuelta y una mano helada le agarró el corazón.
Este paquete no podía ser de Niklas. Ni de nadie.
No tenía ninguna estampilla ni dirección al frente. Había una sola palabra, no escrita con pluma ni lápiz sino rajada en el papel mojado con un cuchillo.
“Girarrosa”.
CAPÍTULO Dos
Los relojes de pie sonaron la media, uno por uno y a destiempo. El de la recámara del segundo piso fue el primero, el del baño de arriba el segundo, y el del recibidor el último, como siempre, tras un esfuerzo reticente de susurros y clics.
A Lin le temblaban las manos al sostener el paquete bajo la pantalla de seda café de la lámpara. Pensó que las letras cambiarían a la luz, que sus ojos se adaptarían y el error sería corregido. Pero por mucho que contemplara la palabra rasgada, no cambiaba.
El paquete era más pesado de lo que parecía. Cuando lo agitó, algo se deslizó dentro con un tintineo. Se detuvo un momento a escuchar. En la cocina, los violines habían reanudado sus berridos, y del primer piso llegó el tenue barullo de un público de televisión, lo que significaba que su padre había dejado de escribir y estaba gritando las respuestas en un concurso de conocimientos.
Rompió el papel y vació el paquete en su mano.
Salieron dos llaves. Una estaba mugrosa y tenía una etiqueta de plástico anaranjado que decía Sótano. La otra era grande, del largo de su mano, y renegrida, como si hubiera nacido de cenizas y tierra. Su cabeza tenía forma de pétalo, y el tallo era el de una rosa, con tres espinas curvas y filosas. Grabada en el pétalo, estaba otra vez: Girarrosa.
En la cacería de troles siempre usaban nombres clave. Por años, Niklas había sido Caballero Verano y Lin había sido Ortiga, por su infusión especial de ortigas. Pero para la caza en Villavieja había adoptado un nombre nuevo, inspirado por el rosal sobre la tumba de Rufus.
Un día, había notado cómo enganchaba sus espinas en la pintura de la fachada, estirando sus ramas hacia el cielo. Le recordó los juníperos que se aferraban a las Montañas Troleanas con furibunda determinación; nunca se soltaban, por cruel que soplara el viento. Y allí fue cuando lo pensó: el nombre clave perfecto para una cazadora de troles que estaba exiliada de momento, pero no para siempre: Girarrosa.
Lin había querido esperar hasta que volvieran a jugar para decírselo a Niklas, así que no lo había mencionado. Ni a Niklas ni a nadie.
—Y bien, señorita Rosenquist, ¿qué tiene ahí?
Lin volteó de inmediato, al tiempo que guardaba el papel doblado y las llaves en sus bolsillos. Típico de su padre saberse los escalones que rechinaban. Traía puesta su cara de acertijo, ésa con la barbilla levantada que usaba cuando algo le daba curiosidad, y Lin supo que una mentira no iba a funcionar.
—Un paquete —dijo—. Pero es para mí.
Él ladeó la cabeza.
—¿De un amigo?
Lo cual desde luego era una excelente pregunta. Con la señal de los cazatroles, quienquiera que hubiera entregado el paquete se había asegurado de que Lin lo recibiera. Y el nombre Girarrosa sólo podía significar que era para ella, y nadie más. Pero ¿con qué propósito? Lin se encogió de hombros fingiendo desinterés lo mejor que pudo.
—Todavía no lo sé —dijo.
La cara de acertijo se suavizó.
—Un poco de misterio. Ya veo. Señorita Rosenquist, puede proseguir —le dio una palmada en el brazo del suéter que seguía escurriendo, antes de volver a subir por la escalera—. Pero si su misterio la saca a la tormenta, sé que puedo confiar en que se pondrá el vestuario adecuado.
Sólo hasta que lo oyó gritar “¡El círculo polar ártico!” desde la sala, se atrevió Lin a sacar las llaves de su escondite. Se adentró más en el recibidor e ignoró su abrigo, pues no tenía intenciones de salir de la casa. Iba a ir debajo de ella.
La puerta del sótano al final del recibidor había estado cerrada desde que se mudaron, pese a los intentos de su padre de exigirle la llave a la señora Ichalar. Allá abajo podía haber cualquier cantidad de problemas potenciales, había argumentado él, incendios e inundaciones e infestaciones de roedores. La señora Ichalar había dicho que no encontraba la llave y que necesitaba ese espacio para almacenar todo el equipo de su pequeño pasatiempo, ahora que vivía en un hogar para ancianos.
—¿Qué clase de pasatiempo? —había preguntado su padre, pero por una vez en la vida, sus preguntas no le sirvieron de nada. Lin sonrió. Si Harald Rosenquist supiera que el “poco de misterio” de su hija tenía que ver con la llave del sótano, no habría cómo pararlo. Pero no lo sabía.
Lin giró la llave del sótano en su cerradura y abrió la puerta lentamente. Aire frío y húmedo fluyó desde abajo, cargado de podredumbre y químicos. Lo único que alcanzaba a distinguir era una linterna abollada en la pared, y tres escalones que se estrechaban y desaparecían en la negrura. Descolgó la linterna de su gancho, la encendió, y cerró la puerta tras de sí, amortiguando los violines.
Abajo, podía oír el río que pasaba farfullando, soplando rachas de aire helado por el cubo de la escalera. La corriente era tan fría que el aliento de Lin hacía nubes de escarcha. Con un escalofrío siguió el rayo de luz moteado de polvo escalera abajo. En el rellano, la linterna iluminó un cráneo de animal en el barandal. Tenía dientes quebrados y grandes cuencas de ojos rasgados. Lin titubeó un momento. ¿Qué clase de persona clavaba cráneos en su barandal? Pero siguió adelante, y cuando llegó al último escalón y descubrió la verdad sobre el “pequeño pasatiempo” de su casera, todo cobró sentido.
Cientos de ojos la miraban.
Entre el amontonamiento acostumbrado de cajas y baúles, había animales por todas partes. Gatos enroscados sobre barriles, hurones asomando entre abrigos mohosos, y halcones colgados bajo las vigas del techo. Todos estaban acomodados para mirar amenazantes a Lin con sus ojos de vidrio, y todos estaban muertos.
La señora Ichalar era taxidermista.
La mesa de trabajo de la anciana estaba junto a la escalera, atiborrada de ganchos y gurbias y sierras para cortar hueso, y varias botellas de un líquido transparente que quizá explicaban el olor químico. Lin aspiró profundamente el aire helado, molesta por lo mucho que estaba temblando. ¡Una cazadora de troles no se rendía por un poco de miedo! Los animales disecados se veían siniestros, pero no podían lastimarla.
—Tranquilízate —murmuró para sí—. ¡Invita a tu cerebro a la fiesta! —es lo que su padre decía cuando Lin se impacientaba con un acertijo, y tenía razón. No iba a poder resolver el misterio si no mantenía la lucidez.
Con ambas manos en la linterna, volvió a mirar, con más detenimiento, y dejó que la luz recorriera la habitación. Si las dos llaves llegaron juntas, tenía que ser por algo. Una para abrir la puerta del sótano, y la otra…
El rayo de la linterna dio en la pared del fondo. Estaba cubierta de raíces pálidas, mojadas, fantasmales. Habían atravesado el muro cerca del techo y bajaban enmarañadas, desmoronaban el mortero y partían los ladrillos. En el centro de la pared, las raíces se abrían para formar un círculo descubierto, donde dos fisuras se unían en una grieta de extraña forma. Lin podría haber jurado que parecía el ojo de una cerradura.
Desde luego que ella esperaba encontrar la cerradura en una puerta, o un armario o un cofre pintado. Pero oro no siempre significa oro. La extraña grieta merecía por lo menos ser vista más de cerca. Atravesó el piso de tablones, donde el río se veía entre las rendijas. Todas las cajas que se habían amontonado al fondo estaban tiradas en el suelo, empujadas por las raíces. Lin las hizo a un lado para poder ver el arbusto entero.
Las raíces no eran pálidas ni estaban mojadas en realidad, sino cubiertas de escarcha. Lin volteó con el ceño fruncido a ver los agujeros, donde las raíces habían atravesado el ladrillo. Si sus dotes cartográficas no le fallaban, este muro estaba directamente bajo la puerta de entrada… y el rosal de afuera. Por primera vez esa tarde, se le ocurrió a Lin preguntarse por qué el arriate de flores de la señora Ichalar estaba cubierto de hielo.
El frío parecía irradiar del hueco circular. Lin se acercó a estudiarlo. Sí. Su primera impresión había sido correcta: la grieta de extraña forma definitivamente parecía una bocallave grande e irregular. ¡Un punto para la señorita Rosenquist! Levantó la llave girarrosa para medirla.
Las raíces se movieron.
Lin dio un grito y se echó hacia atrás, tropezó con una caja y se pinchó un dedo con una espina de la llave. Una solitaria gota de sangre brotó. La chupó mientras miraba fijamente la pared. Las raíces se podían mover, ¿no? Tal vez había parecido que trataban de agarrarla, pero tenía que haber alguna otra explicación. ¿Quizá la tormenta? ¿Quizá había sacudido el rosal tan fuerte que los temblores llegaban hasta el subsuelo? Se puso de pie y volvió a alzar la llave, ondeándola frente al arbusto a una distancia segura. Nada.
Echó un vistazo hacia atrás, hacia los animales disecados y el barandal con su triste cráneo. Si quería, podía volver arriba. Podía contarle a su padre sobre la llave del sótano y el pasatiempo de la señora Ichalar y la curiosa invasión del rosal. Pero entonces la llave sería confiscada y el misterio —toda la aventura— habría acabado.
Un tenue rumor de música le susurró al oído. Seguro que venía de arriba, de la cocina, excepto que no eran los violines roncos de siempre, sino un tarareo suave que la hizo pensar en Lomaverano y en profundos bosques y en mapas secretos. Se le hizo un nudo en la garganta. No quería que la aventura terminara, aún no. Sin pensarlo dos veces, apretó los labios, dio un paso al frente y metió la llave girarrosa en la pared.
Encajaba perfectamente en la grieta. Cuando la giró no hubo ningún clic, pero sintió que algo se deslizaba adentro. No. Mejor dicho, que algo se dislocaba, como si hubiera separado por la fuerza algo que nunca debió desunirse. Aire gélido pegó en sus dedos, junto con un resplandor de luz azul radiante.
Lo que fuera que había detrás de esa pared, no era la orilla del río.
El miedo le entró de golpe en el cuerpo con dolorosos tumbos. Quiso darse la vuelta y correr, pero las largas raíces se estiraron de golpe y la agarraron, enredándose fuerte en sus brazos y arrebatándole la linterna de la mano. Los ladrillos se partieron con un crujido tremendo. Un torrente de aire helado salió a recibirla. Las raíces se apretaron y la jalaron hacia la apertura, pero Lin estaba tan asombrada por lo que veía pasando la pared que no opuso demasiada resistencia.
No había más sótano, ni tampoco la orilla del río. En vez de eso, contemplaba un desolado valle montañoso glacial, donde el crepúsculo invernal pintaba la nieve de azul y severas cumbres se alzaban hasta el cielo. Había una criatura agazapada en la nieve frente a ella, que miraba hacia el otro lado, pero tan cerca que la podía oler: un aroma almizclado. Ahora volteó a verla. Lin observó impotente cómo aparecía una cara alargada. Dos dientes como agujas relucieron en su boca, y un par de líquidos ojos negros le devolvieron la mirada.
Luego la criatura salió disparada hacia ella. Con garras firmes jaló a Lin y la liberó de las raíces, para darle un oloroso abrazo.
CAPÍTULO Tres
El viento se calmó y un frío lacerante tomó su lugar. La cara de Lin estaba sepultada en un pelaje grueso y sedoso. No se podía mover, pues la criatura era fuerte, y la apretaba tanto que sus pantuflas colgaban en el aire. No obstante, Lin sintió que el pánico que había sentido iba saliendo de sus miembros con cada respiración. Era ese olor, tan extraño y tan conocido a la vez. Ahora que la envolvía, descubrió que el almizcle estaba salpicado de otros aromas: nuez moscada y heno dulce y humo de leña. Pero volvió a respingar cuando la criatura habló.
—Estás aquí —exhaló en su suéter, con voz medio quebrada—. ¡Empezaba a temer que no vinieras!
El abrazo se desenvolvió y Lin cayó en la nieve hasta la rodilla. Trató de retroceder, pero la criatura la agarró de los hombros. Era un roedor de metro y medio de alto, con bigotes que le rozaban las mejillas. La criatura la contemplaba con tanta intensidad que Lin sintió que estaba a punto de zambullirse en sus ojos como de tinta, en lo alto de un rostro que se estrechaba hasta un hocico café.
Era una cara que había visto mil veces.
Rufus.
Aparte de su tamaño y de la larga bufanda verde alrededor de su cuello, se veía exactamente como él: la franja color teja en su lomo y los costados suaves y grises; las orejas redondas, tan finas y delicadas que se translucía el crepúsculo. Un topillo de Sundevall gigante.
Con manos temblorosas Lin alcanzó el cuello peludo, bajo la barbilla. Era grueso y brilloso, el pelaje de un animal joven y sano. Enterró los dedos y él se apoyó suavemente en su mano.
—¿Pequeñito? —murmuró.
—No mucho —respondió él, levantando su labio leporino para revelar sus largos dientes frontales en una sonrisa—. Ya estoy de tu tamaño. ¡O más alto, si cuentas esto! —dio un coletazo en un arco elegante y luego sostuvo la cola en alto para que Lin la viera. Era tan gruesa como su muñeca.
—Deberías alegrarte de que aún la tenga —continuó Rufus—. Llevo horas esperando. ¿Tienes idea de lo mucho que es eso aquí? Se me hubiera podido congelar la cola y…
Lin lo interrumpió con otro abrazo. Estaba tan atolondrada que tenía todos los pensamientos revueltos.
—¡Rufus! ¿Cómo? Digo, estás tan… Estás tan…
—¿Guapo? —sonrió—. ¿Elocuente? ¿Vivo?
—¡Sí! —rio Lin—. ¡Todo eso! —giró en círculo. Del viento no quedaba más que una ondulación en la nieve. Las huellas de Rufus llevaban a la entrada de una pequeña madriguera, donde las últimas brasas de una fogata se apagaban, junto a una mochilita. Las pisadas de la propia Lin aparecieron de la nada, y el muro y las raíces se esfumaron—. ¿Dónde está el sótano de la señora Ichalar?
—Desapareció, y qué bueno. Una vez bajé, ¿sabes? ¡Un sótano lleno de animales desollados y disecados! ¡Con razón el lugar huele a crueldad! —rápidamente Rufus se puso en cuatro patas y pateó un poco de nieve sobre la fogata, que chisporroteó. Luego agarró su mochila y se paró en sus patas traseras—. Ven. Me muero de ganas de enseñarte esto.
La guio por una corta pendiente; parecía perfectamente cómodo de caminar en dos patas. Lin avanzaba con dificultad entre la nieve, batallaba para que no se le salieran las pantuflas. Por poco se le fueron los pies al vacío cuando la cresta de la pendiente se abrió ante ellos.
Estaban al borde de un valle profundo de lomas y pendientes cubiertas de bosque. La nieve yacía sobre las laderas como un manto resplandeciente. Un río desnudo, congelado, corría por el fondo como un listón de acero, y al final brillaban las luces de un pueblo cercado por árboles cargados de nieve en tres lados y un lago de hielo azul en el cuarto.
El pueblo estaba rodeado de un cálido resplandor. Lin alcanzaba a distinguir una multitud de pequeños chapiteles, una torre altísima y esbelta en medio del pueblo, y un palacio blanco con una sola cúpula. De todos los valles nevados que Lin había visto, ninguno podía presumir de semejantes torres y domos.
Pero lo que más la confundía era el cielo. Sus colores eran los de un crepúsculo invernal, un azul suave con bordes teñidos de oro que hablaban de la puesta del sol detrás de las montañas. Sobre las elevadas cumbres al final del valle colgaba una luz extraordinaria, que veteaba el cielo como un cometa o una estrella fugaz suspendida en el aire. Una aureola de hojas curvas giraba alrededor de su cabeza, y su cola danzaba como la aurora boreal.
Lin apoyó su mano en el brazo de Rufus, sin saber qué decir.
—El Valle de Plata. Impresionante, ¿verdad? —Rufus volvió a lanzarle una sonrisa leporina—. Vi subir la estrella desde mi campamento. Es un extraño fenómeno llamado la Vagabunda, y hoy en la noche habrá un gran festín para celebrarlo. Las campanas sonaron la tercera hora justo antes de que llegaras, así que nos tenemos que apurar o…
A lo lejos se oyó un largo y tembloroso aullido. Lin sintió cómo se erizaba el pelo de Rufus bajo sus dedos y lo apretó fuerte. Sólo podía pensar en una criatura capaz de aullar así.
—¡Lobos!
—No son lobos —había una nota nueva en la voz de Rufus, callada y tensa—. Los he estado oyendo desde que salió la Vagabunda. Andan en alguna parte en lo profundo de las montañas, pero se están acercando. Y no puedo evitar pensar si no tendrá algo que ver con que tú hayas venido —oteó las cumbres a sus espaldas, con los bigotes bien abiertos. De repente se puso la mochila en la espalda y giró abruptamente a la derecha—. Nos tenemos que ir.
Arrancó por la cresta casi corriendo y Lin lo siguió a trompicones. Sus pantuflas se empezaban a congelar alrededor de sus dedos y la pijama le pesaba por los trozos de nieve que se aferraban a la tela. Volteó a ver los restos del campamento. ¿Cómo se suponía que iba a regresar a su casa? Y ¿qué podía ser peor que los lobos?
—¡Rufus! —le gritó—. ¿Cómo es eso de que tiene algo que ver conmigo?
Rufus no aflojó el paso. Aunque arrastraba un poco su pata mala, iba lo suficientemente rápido para que el aire le lastimara los pulmones a Lin.
—No estoy seguro —dijo él sobre su hombro—. No sé los detalles porque a mí nunca me cuentan esos secretos. Pero he visto las estatuas y he oído las historias, así que sé que es algo grande —saltó con agilidad sobre un surco poco profundo en la nieve. Esas depresiones se veían inocentes, pero Lin sabía por sus salidas a esquiar con su padre que a veces ocultaban grietas en las laderas. Si no tenías cuidado, te podías romper una pierna, o algo peor. Bajó la velocidad para medir su salto. Rufus volteó a mirarla—. Ten cuidado. La última vez por poco me caigo. Yo también llegué por aquí. Aunque a mí no me dieron ninguna llave ni un portal elegante. Un momento estaba acostado en la jaula, oyendo tu respiración, y al siguiente estaba parado aquí en esta cresta.
Lin sintió que la garganta le dolía más.
—Lo siento tanto…
Rufus se encogió un poco de hombros mientras la llevaba a jalones hacia un pequeño pliegue oscuro en el paisaje.
—En realidad no fue tan aterrador. Después me sentí ligero, como si se hubiera aflojado una correa que traía en el pecho, y lúcido, como si se hubiera despejado una neblina en mi cabeza. Había despertado. En ese momento no supe cómo llamarlo, pero me había convertido en un Mascotín.
—¿Masco… tín? —jadeó Lin. Esto de vadear rápido con la nieve hasta las rodillas la había agotado en poco tiempo.
—Así es. Casi todos los que vivimos aquí en Platelia alguna vez fuimos la mascota consentida de un niño humano, así que nos llamamos Mascotines. Excepto los Silvestres. Sus costumbres son un poco diferentes. Ya lo verás cuando entremos al pueblo.
La cabeza de Lin giraba con preguntas, pero estaba demasiado agotada para hacerlas, así que sólo apretó la mano de Rufus para hacerle saber que ella también lo había extrañado. Rufus la miró de reojo y aflojó un poco el paso.
—Conozco esa cara —dijo—. Te prometo que pronto tendrás más respuestas. Pero de veras tenemos que volver a Platelia antes de que caiga la noche. No es sólo por los aullidos. Teodor nos espera hace horas, y no le gusta esperar. Por eso te traje aquí.
Rufus le soltó la mano. Habían llegado al oscuro pliegue, que resultó ser un matorral de junípero aferrado al risco bajo un lomo de nieve. Lin apoyó las rodillas para recuperar el aliento mientras Rufus se puso a buscar algo bajo las ramas espinosas.
—Ay, esta cosa se te mete en el pelaje —pronto volvió a salir con un cabo de cuerda azul oscuro en la boca—. Encontré esto la última vez que estuve aquí. Ayúdame a sacarlo.
Plantó bien las patas y jaló. Los roedores eran fuertes; el padre de Lin le había enseñado eso. Era sobre todo su tamaño lo que los ponía en desventaja contra sus enemigos naturales como los zorros, búhos y linces. Así que a Lin no le sorprendió que Rufus no necesitara su ayuda para nada. Con una lluvia de ramitas y agujas de junípero rotas, lo liberó: el trineo más grande que Lin había visto en su vida.
Rufus caminó alrededor del trineo, silbando entre dientes.
—Mira nada más, ¡pero si eres una belleza! —y lo era. Tenía asientos bajos de madera impecablemente pulida y patines de hierro forjado que se enroscaban en extravagantes espirales en ambos extremos. La cuerda azul estaba atada a la barra transversal plateada al frente del trineo, y hasta tenía una pequeña linterna. Hermoso, sí, pero Lin supo de inmediato que no lo podrían usar. El patín izquierdo estaba roto, trozado del frente.
—Qué lástima —dijo—. No lograremos bajar esta colina con el patín así.
—Cierto —Rufus abrió su mochila—. Pero vengo preparado. De todas formas tenía planeado regresar. No soportaba la idea de que esta cosa maravillosa se quedara abandonada a oxidarse sólo porque está un poco averiada. Así que mandé a hacer esto.
Levantó una pieza de metal, rizada en espiral de un extremo y hueca del otro. Una punta de repuesto.
—Vamos, amigo —Rufus se agachó para poner la punta en su lugar—. No es tan hermosa como la original, pero te lo dice un experto: cualquier pata es mejor que ninguna.
El repuesto entró como hecho a la medida. Rufus festejó con un pequeño grito. Pero su entusiasmo palideció un poco conforme arrastraron el trineo hasta la orilla de la colina.
—Está un poco empinado —masculló, mordisqueando las borlas de su bufanda—. Pero me tomó siglos bajar esta colina a pie, y Teodor dijo “con toda la velocidad posible”. Además, tú has hecho esto infinidad de veces, ¿verdad?
Lin se asomó hacia abajo, al valle. Era verdad que había pasado mucho tiempo en el trineo y que las laderas de atrás de Lomaverano no eran aptas para cardiacos. Pero esto no era una ladera. Era una caída casi vertical que se nivelaba hasta allá donde se perdía de vista, bajo las ramas del bosque, muy abajo. Ni siquiera Niklas sería tan temerario.
Sin embargo, Lin se encontró subida detrás de Rufus, con los brazos alrededor de su cintura y agarrada de las riendas. La nieve crujía como arcos de violín bajo los patines cuando asomaron sobre el borde del acantilado, pero Lin no tenía miedo. Hasta se asomó para ver mejor, porque tuvo la tranquilizadora idea de que en realidad no iban a bajar por la colina en absoluto, sino que saldrían flotando serenamente hacia la estrella fugaz suspendida hasta que despertara de este extraño y maravilloso sueño. Y si no, la caída se encargaría de todo.
Rufus temblaba, sentado delante de ella, pero si tenía miedo fingió que no.
—Muy bien —dijo, echándose hacia delante—. ¡Vamos a ver a Teodor!
Se arrojaron al salvaje traqueteo de la caída y Lin sintió una patada en las tripas que se las subió al pecho. Cerró fuerte los ojos y esperó a que la sacudida la despertara. Pero no la despertó. En vez de eso las sacudidas siguieron. La ladera los pasaba tan rápido y el trineo se zarandeaba de tal manera que era imposible distinguir arriba de abajo. Oleadas de nieve le salpicaban la cara.
Lin se resguardó detrás de Rufus y abrió los ojos. Una sombra ancha y borrosa crecía frente a ellos. Iban a pegar en la frontera de árboles a toda velocidad.
Cuando el bosque los engulló, las ramas les azotaron la espalda y las varas se enredaron en el pelo de Lin. Pero el trineo siguió a tumbos entre los troncos en una serie de escapes milagrosos, hasta que pasaron un gran roble y salieron a un claro en el bosque.
El trineo iba directo hacia un tocón gigante que sobresalía de la nieve. No, no era un tocón, sino un pozo de piedra oscura, con la tapa rota y tirada a un lado. No tenía cubeta, sólo una cuerda deshilachada, que colgaba del travesaño enchapopotado como una horca. Lin apretó los puños en el pelaje de Rufus, aguardando el choque, esperando no romperse dedos ni piernas.
Sin embargo, justo antes de que se estrellaran con el pozo, el trineo debió saltar por una rampa de nieve, porque de pronto estaban en el aire. Lin soltó las riendas y salió volando del trineo. Aterrizó de cara en un pequeño montón de nieve que amortiguó su caída. La cabeza le resonaba con un extraño zumbido, pero por lo demás estaba ilesa.
—¡Rufus! —dijo, levantándose sobre sus rodillas—. ¿Estás bien?
Rufus no respondió. Ya estaba parado en dos patas y, con la boca abierta y los bigotes extendidos, miraba la cabaña en medio del claro. No era más grande que el viejo cuarto de leña al fondo de los campos de Lomaverano, con un techo de pasto hundido bajo un manto blanco.
—El Aventador —dijo Rufus—. Pero Platelia está protegida. Es segura. ¡Es que no puede ser cierto!
—¿Qué? —Lin buscó señales de peligro en la cabaña. Los troncos relucían de escarcha, al igual que el destartalado porche que salía de la esquina izquierda. No había humo saliendo de la chimenea, y las toscas ventanas estaban oscuras. Y sin embargo sentía que había alguien allí, susurrándoles.
Una puerta rechinó a la vuelta.
Rufus se volvió hacia Lin. Se le veía lo blanco de los ojos y su voz era un chillido quebrado.
—¡Corre!
CAPÍTULO Cuatro
Rufus se puso en cuatro patas y salió disparado hacia los árboles, cruzando el claro. En el porche rechinaron pasos. Se acercaban.
Pero las piernas de Lin no se movieron. Sus articulaciones parecían haberse congelado, y tenía los pies demasiado fríos para levantarlos. Antes de que pudiera correr a ningún lado, tropezó y cayó. Tirada de bruces en la nieve volteó hacia atrás para ver la cabaña.
En el porche había una figura encorvada y encapuchada, negra contra la nieve resplandeciente. Levantó el brazo. De lo profundo de la capucha se oyó un graznido chillón.
Lin quería levantarse, pero todas sus fuerzas la habían abandonado. ¿Por qué no podía despertar y ya? Bajó la cara hasta la nieve.
La zambullida helada no la despertó, pero sí revivió sus piernas. Las recogió y echó a correr para atravesar el claro hacia Rufus, quien la esperaba a la orilla del bosque. Bajo el cobijo de los árboles, la nieve era menos profunda. Pronto iban galopando como caballos asustados, esquivando ramas y troncos, corriendo sobre piñas y huellas de animales, hasta que dieron con un camino.
Sólo entonces Lin se dio cuenta de que uno de sus pies estaba descalzo. En algún momento de su frenética huida había perdido una pantufla, y ahora estaba sangrando de una cortada en la planta. Cojeó hasta un tocón y se sentó.
Rufus se regresó y olfateó su pie.
—Una cortada fea —dijo, arrugando el hocico—. Buscaremos alguien que la cure, pero primero debemos llegar al pueblo. Creo que ésta es la ruta vieja a Sotosonoro. Si recuerdo bien los mapas, el camino debe estar pasando esta cresta. ¿Puedes llegar?
Lin se volvió a parar y apoyó el pie herido. La cortada no le dolía. Más bien sentía como si estuviera sobre un pedazo de hielo.
—Creo que sí.
—Vamos —Rufus le ofreció su brazo—. Apóyate en mí.
Dejaron el camino y subieron por un cerrito escarpado. El avance era lento y penoso. Las montañas estaban ocultas por una tupida celosía de ramas, y apenas se escurría una tenue luz para brillar en los ojos de Rufus, que le daba ánimos a Lin. Atrás de ellos, el bosque estaba en silencio. La nieve no crujía ni se oían ramas quebradas, y lo más importante: no había espeluznantes graznidos chillones.
—¿Ése quién era? ¿Lo viste? —la voz de Lin salió muy quedito.
—Lo vi —Rufus dobló hacia atrás una rama de serbal—. A esa cosa. Pero todavía no alcanzo a creer que de veras estuviera allí. El Pozo del Aventador es un cuento, una leyenda para espantar a los novatos en el Pájaro en Llamas cuando son todos nuevos y asustadizos. Se supone que no es cierto.
Cargó a Lin sobre una rama caída, y continuó, bajando la voz:
—La leyenda del Pozo del Aventador dice que hace mucho tiempo, antes de que se tallaran las runas guardianas y antes de que el seto se pusiera alto y grueso, una Pesadilla de las montañas pasó arrastrándose y se estableció en el Valle de Plata. Las Pesadillas son monstruos, criaturas viles con almas sombrías y hambrientas. Y ninguno más hambriento que el Aventador, llamado así porque cosecha a sus víctimas de entre los Mascotines incautos que caminan por el bosque.
“Claro que yo pensé que era sólo un cuento. Pero ahora me doy cuenta de que todo estaba allí, tal como dice la leyenda. El techo hundido, el porche que rechina, el pozo roto… y el Aventador encapuchado —la voz de Rufus ya era un susurro—. Retuerce los caminos alrededor de su cabaña para que todos vuelvan a salir al claro, sin importar por dónde trates de huir. Y cuando alcanza a sus víctimas y se las come, echa sus huesos al pozo”.
Lin estaba congelada. El frío se le estaba metiendo, entorpeciendo su mente al igual que sus brazos y piernas. A su alrededor, el bosque suspiraba y murmuraba, y por un momento sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Sacudió la cabeza para despejarse.
—Eso pensaba yo también, en el calor acogedor del salón de aguamieles —dijo Rufus, confundiendo su reacción con incredulidad—. Es sólo que no hay ningún otro pozo en Platelia. ¿Por qué iba a haberlos? El suelo siempre está congelado.
Lin no respondió. No quería pensar en el pozo y la figura encapuchada, pero era como si ganchos invisibles jalaran sus pensamientos otra vez hacia el claro. Así que trató de no pensar en nada, y en vez de eso se concentró en poner un pie delante del otro, pasando arbustos y rocas, hasta que lograron llegar al otro lado de la cresta. Allí, el bosque daba paso a un camino despejado que avanzaba sinuoso junto al río oscuro y resplandeciente entre altos montículos de nieve. Rufus ayudó a Lin a saltar la nieve amontonada a la orilla del camino.
—El Camino de Caravanas —dijo él—. Ya deberíamos estar a salvo.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















