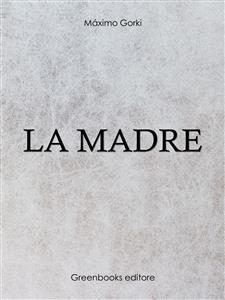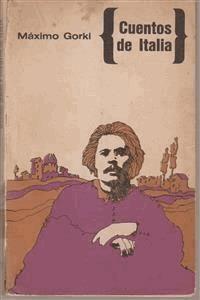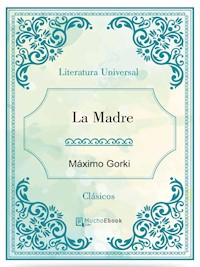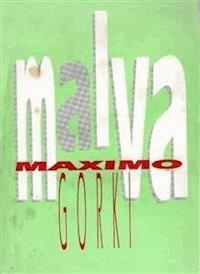1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La madre es una de las novelas más representativas de Máximo Gorki y refleja con fuerza el clima social y político de la Rusia zarista a comienzos del siglo XX. La obra narra la historia de Pelagia Nilovna, una mujer humilde que, a partir de la militancia revolucionaria de su hijo Pável, comienza a tomar conciencia de las injusticias que marcan la vida de los obreros. Lo que al inicio es miedo y resignación frente a la represión y la miseria, se transforma poco a poco en valor y compromiso, haciendo de Nilovna un símbolo de la esperanza y de la lucha colectiva. A lo largo de la novela, Gorki describe la dureza de la vida en las fábricas, la brutalidad de la policía y la organización clandestina de los trabajadores. El relato muestra cómo el despertar de la conciencia política no es solo individual, sino también comunitario, y cómo la solidaridad se convierte en una fuerza capaz de resistir a la opresión. Nilovna encarna esa transformación: de madre temerosa y pasiva, pasa a ser una figura activa que difunde panfletos, participa en reuniones y asume riesgos en nombre de un futuro más justo. Desde su publicación en 1906, La madre se consolidó como una obra emblemática del realismo socialista y como un testimonio del poder de la literatura para retratar la miseria y al mismo tiempo señalar caminos de transformación. Su combinación de narrativa íntima y denuncia social mantiene la vigencia del texto en la reflexión sobre las luchas populares y la dignidad humana. Máximo Gorki (1868–1936) fue un escritor y pensador ruso, considerado una de las voces más influyentes de su tiempo. De origen humilde y marcado por la experiencia del trabajo obrero, volcó en su literatura una mirada crítica sobre la desigualdad y la injusticia social. Su obra no solo dio forma a la narrativa revolucionaria, sino que también lo convirtió en una figura central en la vida cultural y política de la Rusia de comienzos del siglo XX
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Máximo Gorki
LA MADRE
Título original:
“The Mother”
Sumario
PRESENTACIÓN
LA MADRE
PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE
PRESENTACIÓN
Máximo Gorki
1868 – 1936
Máximo Gorki fue un escritor y pensador ruso, ampliamente reconocido como una de las figuras más influyentes de la literatura y la política de principios del siglo XX. Nacido en Nizhni Nóvgorod, en el seno de una familia humilde, Gorki es conocido por sus obras que retratan la dura vida del pueblo, la injusticia social y la lucha por la dignidad humana. Además de su papel como novelista y dramaturgo, tuvo una activa participación política y se convirtió en un símbolo de la literatura comprometida con las transformaciones sociales.
Infancia y educación
Gorki, cuyo nombre real era Alekséi Maksímovich Peshkov, creció en condiciones de extrema pobreza tras quedar huérfano a una edad temprana. Trabajó en diversos oficios desde niño, lo que le permitió conocer de cerca la dureza de la vida popular, experiencia que marcaría profundamente su obra literaria. Aunque no tuvo una educación formal extensa, se formó de manera autodidacta a través de la lectura y el contacto con diferentes ambientes sociales, desarrollando un profundo sentido crítico hacia las desigualdades de su tiempo.
Carrera y contribuciones
Gorki alcanzó notoriedad a fines del siglo XIX con relatos y novelas que reflejaban la miseria, pero también la esperanza y la fuerza del pueblo ruso. Entre sus obras más destacadas se encuentran La madre (1906), considerada una de las novelas fundacionales de la literatura socialista, y sus memorias en varios volúmenes, donde retrata su infancia y juventud con honestidad y vigor narrativo. Como dramaturgo, aportó piezas esenciales al teatro ruso, como Los bajos fondos (1902), que exploraba las vidas de los marginados.
Además de su producción literaria, Gorki desempeñó un papel importante en la vida política e intelectual de Rusia. Mantuvo relaciones tanto con los movimientos revolucionarios como con la intelectualidad de su época, y más tarde fue considerado uno de los principales referentes culturales del régimen soviético.
Impacto y legado
Gorki se destacó por unir la literatura con la acción social, creando obras que no solo tenían un valor estético, sino también un profundo compromiso ideológico. Su visión de la literatura como herramienta de transformación social influyó en generaciones de escritores y consolidó el realismo socialista como una corriente fundamental en la Unión Soviética.
Su obra ofrece un testimonio de la lucha del hombre común por la dignidad en medio de la opresión y la injusticia, y su estilo, directo y apasionado, refleja la intensidad de su experiencia vital. Gorki logró convertir la voz de los marginados en literatura universal, marcando un hito en la narrativa de compromiso político y social.
Máximo Gorki murió en 1936, en circunstancias que aún generan debate histórico. Aunque en vida fue celebrado como “el escritor del pueblo”, su figura también estuvo rodeada de tensiones políticas debido a su relación ambivalente con el poder soviético. A pesar de ello, su legado literario y social continúa vigente.
Hoy en día, Gorki es recordado como uno de los grandes exponentes de la literatura rusa y como un escritor que supo dar voz a los desfavorecidos, convirtiéndose en un referente del pensamiento crítico y de la literatura comprometida con la justicia social.
Sobre la obra
La madre es una de las novelas más representativas de Máximo Gorki y refleja con fuerza el clima social y político de la Rusia zarista a comienzos del siglo XX. La obra narra la historia de Pelagia Nilovna, una mujer humilde que, a partir de la militancia revolucionaria de su hijo Pável, comienza a tomar conciencia de las injusticias que marcan la vida de los obreros. Lo que al inicio es miedo y resignación frente a la represión y la miseria, se transforma poco a poco en valor y compromiso, haciendo de Nilovna un símbolo de la esperanza y de la lucha colectiva.
A lo largo de la novela, Gorki describe la dureza de la vida en las fábricas, la brutalidad de la policía y la organización clandestina de los trabajadores. El relato muestra cómo el despertar de la conciencia política no es solo individual, sino también comunitario, y cómo la solidaridad se convierte en una fuerza capaz de resistir a la opresión. Nilovna encarna esa transformación: de madre temerosa y pasiva, pasa a ser una figura activa que difunde panfletos, participa en reuniones y asume riesgos en nombre de un futuro más justo.
Desde su publicación en 1906, La madre se consolidó como una obra emblemática del realismo socialista y como un testimonio del poder de la literatura para retratar la miseria y al mismo tiempo señalar caminos de transformación. Su combinación de narrativa íntima y denuncia social mantiene la vigencia del texto en la reflexión sobre las luchas populares y la dignidad humana.
Máximo Gorki (1868–1936) fue un escritor y pensador ruso, considerado una de las voces más influyentes de su tiempo. De origen humilde y marcado por la experiencia del trabajo obrero, volcó en su literatura una mirada crítica sobre la desigualdad y la injusticia social. Su obra no solo dio forma a la narrativa revolucionaria, sino que también lo convirtió en una figura central en la vida cultural y política de la Rusia de comienzos del siglo XX.
LA MADRE
PRIMERA PARTE
I
Cada mañana, entre el humo y el olor a aceite del barrio obrero, la sirena de la fábrica mugía y temblaba. Y de las casuchas grises salían apresuradamente, como cucarachas asustadas, gentes hoscas, con el cansancio todavía en los músculos. En el aire frío del amanecer, iban por las callejuelas sin pavimentar hacia la alta jaula de piedra que, serena e indiferente, los esperaba con sus innumerables ojos, cuadrados y viscosos. Se oía el chapoteo de los pasos en el fango. Las exclamaciones roncas de las voces dormidas se encontraban unas con otras: injurias soeces desgarraban el aire. Había también otros sonidos: el ruido sordo de las máquinas, el silbido del vapor. Sombrías y adustas, las altas chimeneas negras se perfilaban, dominando el barrio como gruesas columnas.
Por la tarde, cuando el sol se ponía y sus rayos rojos brillaban en los cristales de las casas, la fábrica vomitaba de sus entrañas de piedra la escoria humana, y los obreros, los rostros negros de humo, brillantes sus dientes de hambrientos, se esparcían nuevamente por las calles, dejando en el aire exhalaciones húmedas de la grasa de las máquinas. Ahora, las voces eran animadas e incluso alegres: su trabajo de forzados había concluido por aquel día, la cena y el reposo los esperaban en casa.
La fábrica había devorado su jornada: las máquinas habían succionado en los músculos de los hombres toda la fuerza que necesitaban. El día había pasado sin dejar huella: cada hombre había dado un paso más hacia su tumba, pero la dulzura del reposo se aproximaba, con el placer de la taberna llena de humo, y cada hombre estaba contento.
Los días de fiesta se dormía hasta las diez. Después, las gentes serias y casadas, se ponían su mejor ropa e iban a misa, reprochando a los jóvenes su indiferencia en materia religiosa. Al volver de la iglesia, comían y se acostaban de nuevo, hasta el anochecer.
La fatiga, amasada durante años, quita el apetito, y, para comer, bebían, excitando su estómago con la aguda quemadura del alcohol.
Por la tarde, paseaban perezosamente por las calles: los que tenían botas de goma, se las ponían aunque no lloviera, y los que poseían un paraguas, lo sacaban aunque hiciera sol.
Al encontrarse, se hablaba de la fábrica, de las máquinas, o se deshacían en invectivas contra los capataces. Las palabras y los pensamientos no se referían más que a cosas concernientes al trabajo. Apenas si alguna idea, pobre y mal expresada, arrojaba una solitaria chispa en la monotonía gris de los días. Al volver a casa, los hombres reñían con sus mujeres y con frecuencia les pegaban, sin ahorrar los golpes. Los jóvenes permanecían en el café u organizaban pequeñas reuniones en casa de alguno, tocaban el acordeón, cantaban canciones innobles, bailaban, contaban obscenidades y bebían. Extenuados por el trabajo, los hombres se embriagaban fácilmente: la bebida provocaba una irritación sin fundamento, mórbida, que buscaba una salida. Entonces, para liberarse, bajo un pretexto fútil, se lanzaban uno contra otro con furor bestial. Se producían riñas sangrientas, de las que algunos salían heridos; algunas veces había muertos…
En sus relaciones, predominaba un sentimiento de animosidad al acecho, que dominaba a todos y parecía tan normal como la fatiga de los músculos. Habían nacido con esta enfermedad del alma que heredaban de sus padres, los acompañaba como una sombra negra hasta la tumba, y les hacía cometer actos odiosos, de inútil crueldad.
Los días de fiesta, los jóvenes volvían tarde por la noche, los vestidos rotos, cubiertos de lodo y de polvo, los rostros contusionados; se alababan, con voz maligna, de los golpes propinados a sus camaradas, o bien, venían furiosos o llorando por los insultos recibidos, ebrios, lamentables, desdichados y repugnantes. A veces eran los padres quienes traían su hijo a casa: lo habían encontrado borracho, perdido al pie de una valla, o en la taberna; las injurias y los golpes llovían sobre el cuerpo inerte del muchacho; luego lo acostaban con más o menos precauciones, para despertarlo muy temprano, a la mañana siguiente, y enviarlo al trabajo cuando la sirena esparcía, como un sombrío torrente, su irritado mugir.
Las injurias y los golpes caían duramente sobre los muchachos, pero sus borracheras y sus peleas parecían perfectamente legítimas a los viejos: también ellos, en su juventud, se habían embriagado y pegado; también a ellos les habían golpeado sus padres. Era la vida. Como un agua turbia, corría igual y lenta, un año tras otro; cada día estaba hecho de las mismas costumbres, antiguas y tenaces, para pensar y obrar. Y nadie experimentaba el deseo de cambiar nada.
Algunas veces, aparecían por el barrio extraños, venidos nadie sabía de dónde. Al principio, atraían la atención, simplemente porque eran desconocidos; suscitaban luego un poco de curiosidad, cuando hablaban de los lugares donde habían trabajado; después, la atracción de la novedad se gastaba, se acostumbraba uno a ellos y volvían a pasar desapercibidos. Sus relatos confirmaban una evidencia: la vida del obrero es en todas partes la misma. Así, ¿para qué hablar de ello?
Pero alguna vez ocurría que decían cosas inéditas para el barrio. No se discutía con ellos, pero escuchaban, sin darles crédito, sus extrañas frases que provocaban en algunos una sorda irritación, inquietud en otros; no faltaban quienes se sentían turbados por una vaga esperanza y bebían todavía más para borrar aquel sentimiento inútil y molesto.
Si en un extraño observaban algo extraordinario, los habitantes de la barriada no lo miraban bien, y lo trataban con una repulsión instintiva, como si temiesen verlo traer a su existencia algo que podría turbar la regularidad sombría, penosa, pero tranquila. Habituados a ser aplastados por una fuerza constante, no esperaban ninguna mejora, y consideraban cualquier cambio como tendiente tan sólo a hacerles el yugo todavía más pesado.
Los que hablaban de cosas nuevas, veían a las gentes del barrio huirles en silencio. Entonces desaparecían, volvían al camino, o si se quedaban en la fábrica, vivían al margen, sin lograr fundirse en la masa uniforme de los obreros…
El hombre vivía así unos cincuenta años; después, moría…
II
Tal era la vida del cerrajero Michel Vlassov, un ser sombrío, velludo, de ojillos desconfiados bajo espesas cejas, de sonrisa maligna. El mejor cerrajero de la fábrica y el hércules del barrio: ganaba poco, porque era grosero con sus jefes; cada domingo dejaba sin sentido a alguno; todo el mundo le detestaba y le temía Habían tratado de pegarle, pero sin éxito. Cuando Vlassov veía que iban a atacarle, cogía una piedra, una plancha, un trozo de hierro, y, plantándose sobre sus piernas abiertas, esperaba al enemigo, en silencio. Su rostro, cubierto desde los ojos hasta la garganta por una barba negra, y sus peludas manos, excitaban el pánico general. Causaban miedo, sobre todo, sus ojos, pequeños y agudos, que parecían perforar a las gentes como una punta de acero; cuando se encontraba aquella mirada, se sentían los demás en presencia de una fuerza salvaje, inaccesible al miedo, pronta a herir sin piedad.
— ¡Fuera de aquí, carroña! — decía sordamente. En el espeso vellón de su rostro, sus grandes dientes amarillos relucían. Sus adversarios lo colmaban de insultos, pero retrocedían intimidados.
— ¡Carroña! — les gritaba aún, y su mirada resplandecía, malvada, aguda como una lezna. Después, erguía la cabeza con aire desafiante, y los seguía, provocándolos:
— Bueno, ¿quién quiere morir?
Nadie quería…
Hablaba poco, y su expresión favorita era "carroña". Llamaba así a los capataces de la fábrica y a la policía; empleaba el mismo epíteto dirigiéndose a su mujer:
— ¿No ves, carroña, que tengo los pantalones rotos?
Cuando su hijo Paul cumplió catorce años, Vlassov intentó un día tirarle de los cabellos. Pero Paul se apoderó de un pesado martillo y dijo secamente:
— No me toques.
— ¿Qué? — preguntó el padre; avanzó sobre el erguido y esbelto rapaz como una sombra sobre un abedul joven.
— Basta — dijo Paul — : no me dejaré pegar más…
Y blandió el martillo.
El padre lo miró, cruzó a la espalda sus velludas manos y dijo burlonamente:
— Bueno…
Luego, añadió con un profundo suspiro:
— Bribón de carroña…
Poco después dijo a su esposa:
— No me pidas más dinero, Paul te mantendrá.
Ella se envalentonó:
— ¿Vas a bebértelo todo?
— No es asunto tuyo, carroña. Tomaré una amiguita…
No tomó amante alguna, pero desde aquel momento hasta su muerte, durante casi dos años, no volvió a mirar a su hijo, ni a dirigirle la palabra.
Tenía un perro tan grande y peludo como él mismo. Cada día, el animal lo acompañaba a la fábrica y lo esperaba por la tarde, a la salida. El domingo, Vlassov iba a recorrer los cafés. Caminaba sin decir palabra, parecía buscar a alguien, mirando insolentemente a las personas, a su paso. El perro le seguía todo el día, el rabo bajo, gordo y peludo. Cuando Vlassov, borracho, volvía a su casa, se sentaba a la mesa y daba de comer al perro en su plato. No le pegaba jamás, ni le reñía, pero tampoco le acariaciaba nunca. Después de la comida, si su mujer no se llevaba el servicio a tiempo, tiraba los platos al suelo, colocaba ante sí una botella de aguardiente y, con la espalda apoyada en la pared, con una voz sorda que daba dentera, aullaba una canción, la boca abierta y los ojos cerrados. Las palabras melancólicas y vulgares de la canción, parecían enredarse en su bigote, del que caían migas de pan; el cerrajero se peinaba la barba con los dedos y cantaba. Las palabras eran incomprensibles, arrastradas; la melodía recordaba el aullido de los lobos en invierno. Cantaba mientras había aguardiente en la botella; después, se tendía sobre un costado, en el banco o ponía la cabeza encima de la mesa, y dormía así hasta la llamada de la sirena. El perro se acostaba a su lado.
Murió de una hernia. Durante cinco días, con la tez negruzca, se agitó en el lecho, cerrados los párpados, rechinando los dientes. A veces, decía a su mujer:
— Dame veneno para las ratas, envenéname…
El doctor recetó cataplasmas, pero añadió que era indispensable una operación y que había que trasladar al enfermo al hospital inmediatamente.
— ¡Al diablo…, moriré solo! ¡Carroña! — gritó Vlassov.
Cuando el doctor sé hubo marchado, su mujer, llorando, quiso convencerlo de que se sometiese a la operación; él le declaró, amenazándola con el puño:
— ¡Si me curo vas a verlas peores!
Murió una mañana, en el momento en que la sirena llamaba al trabajo.
En el ataúd, tenía la boca abierta y las cejas fruncidas e irritadas. Lo enterraron su mujer, su hijo, su perro, Danilo Vessovchikov, viejo ladrón borracho, expulsado de la fábrica, y algunos miserables del barrio. Su mujer lloraba un poco. Paul no derramó una lágrima. Los transeúntes que encontraban el entierro se detenían y se persignaban, diciendo a sus vecinos:
— Sin duda que Pelagia debe estar contenta de que se haya muerto.
Rectificaban:
— ¡De que haya reventado!
Después de darle sepultura, todos se volvieron, pero el perro se quedó allí, tendido en la fresca tierra, y, sin aullar, olfateó largamente la tumba. Unos días más tarde, lo mataron; nadie supo quién…
III
Un domingo, quince días después de la muerte de su padre, Paul Vlassov volvió a casa borracho. Titubeando, entró en la pieza delantera, y golpeando la mesa con el puño como su padre hacía, gritó:
— ¡A cenar!
Su madre se acercó, se sentó a su lado y, abrazándolo, atrajo sobre su pecho la cabeza del hijo. El, apoyando la mano sobre su hombro, la rechazó y gritó:
— ¡Vamos, madre, de prisa!
— ¡Pobre animalito! — dijo ella con voz triste y acariciadora, ignorando la resistencia de Paul.
— ¡Y voy a fumar! Dame la pipa de padre — gruñó el muchacho; la lengua rebelde articulaba con dificultad.
Era la primera vez que se embriagaba. El alcohol había debilitado su cuerpo, pero no había apagado su conciencia, y una pregunta le golpeaba la cabeza:
— ¿Estoy borracho …?¿estoy borracho?
Las caricias de su madre lo confundían, y la tristeza de sus ojos lo conmovió. Tenía ganas de llorar, y para vencer este deseo fingió estar más borracho de lo que realmente estaba.
La madre acariciaba sus cabellos, enmarañados y empapados en sudor, y le hablaba dulcemente:
— No has debido…
Le invadieron las náuseas. Después de una serie de violentos vómitos, la madre le acostó y cubrió su frente lívida con una toalla húmeda. Se repuso un poco, pero todo daba vueltas a su alrededor, los párpados le pesaban, tenía en la boca un gusto repugnante y amargo. Miraba a través de las pestañas el rostro de su madre y pensaba:
— Es demasiado pronto para mí. Los otros beben y no les pasa nada, y a mí me hace vomitar…
La dulce voz de su madre le llegaba, lejana: — Cómo vas a mantenerme, si te pones a beber… El cerró los ojos y dijo:
— Todos beben…
Pelagia suspiró. Tenía razón. Bien sabía ella que la gente no tiene otro sitio que la taberna para obtener un poco de alegría. Sin embargo, respondió:
— ¡Tú no bebas! Tu padre ha bebido bastante por ti. Y me ha atormentado bastante…; tú podrías tener lástima de tu madre. Paul escuchaba estas palabras, tristes y tiernas; recordaba la existencia callada y borrosa de su madre, siempre a la espera angustiosa de los golpes. Los últimos tiempos, Paul había estado poco en casa para evitar encontrarse con su padre: había olvidado algo a su madre. Y ahora, recuperando poco a poco los sentidos, la miraba fijamente.
Era alta y un poco encorvada; su cuerpo, roto por un trabajo incesante y los malos tratos de su marido, se movía sin ruido, ligeramente ladeado, como si temiera tropezar con algo. El ancho rostro surcado de arrugas, un poco hinchado, se iluminaba con dos ojos oscuros, tristes e inquietos como los de la mayoría de las mujeres del barrio. Una profunda cicatriz levantaba levemente la ceja derecha, y parecía que también la oreja de ese lado era más alta que la otra; tenía el aire de tender siempre un oído alerta. Las canas contrastaban con el espeso pelo negro. Era toda dulzura, tristeza, resignación…
A lo largo de sus mejillas corrían lentamente las lágrimas.
— ¡No llores más! — dijo dulcemente su hijo — . Dame de beber. — Voy a traerte agua con hielo.
Pero cuando Pelagia volvió, se había dormido. Ella permaneció un instante móvil ante él: la jarra temblaba en su mano y el hielo tintineaba suavemente en el borde. Dejó el cacharro sobre una mesa y, silenciosa, se arrodilló ante las santas imágenes. Los vidrios de las ventanas vibraban con gritos de borrachos. En la oscuridad y la niebla de la noche de otoño, gemía un acordeón; alguien cantaba a plena voz; alguien juraba con palabras soeces; se oían voces de mujeres inquietas, irritadas, cansadas…
En la casita de los Vlassov la vida continuó, más tranquila y apacible que antes, y un poco diferente de la de las otras casas. Su mansión se encontraba al fondo de la calle principal, cerca de una cuesta pequeña pero empinada que terminaba en una laguna. Un tercio de la vivienda lo ocupaban la cocina y una pequeña habitación, separada por un delgado tabique, donde dormía la madre. El resto era una pieza cuadrada con dos ventanas: en un rincón, la cama de Paul, en el otro, una mesa y dos bancos. Algunas sillas, una cómoda para la ropa, un espejillo encima, un baúl, un reloj de pared y dos iconos en un rincón, eso era todo.
Paul hizo todo lo que un muchacho debía hacer: se compró un acordeón, una camisa con pechera almidonada, una corbata llamativa, botas de goma, un bastón, y se convirtió en uno más entre los jóvenes de su edad. Fue a fiestas, aprendió a bailar la cuadrilla y la polka, el domingo volvía después de haber bebido mucho y seguía soportando mal el vodka. Al día siguiente, tenía dolor de cabeza, sufría ardor de estómago, estaba lívido y abatido.
Un día, su madre le preguntó:
— Entonces, ¿te has divertido mucho ayer?
El respondió con sombría irritación:
— ¡Me aburrí condenadamente! Me iré a pescar, que será mejor; o me compraré un fusil.
Trabajaba con celo, sin ausencias ni reprimendas. Era taciturno, y sus ojos azules, grandes como los de su madre, expresaban descontento. No se compró un fusil ni fue a pescar, pero se desvió cada vez más de la vida corriente de los jóvenes, frecuentó cada vez menos las fiestas y, donde quiera que fuese el domingo, volvía sin haber bebido. La madre, que lo vigilaba con mirada atenta, veía demacrarse el rostro bronceado de su hijo; su expresión se hacía más grave y sus labios adquirían un pliegue de extraña severidad.
Parecía lleno de una cólera sorda, o minado por una enfermedad. Antes, sus camaradas venían a verlo, pero ahora, al no encontrarlo nunca en casa, dejaron de aparecer. La madre veía, con placer, que Paul no imitaba ya a los muchachos de la fábrica, pero cuando observó esta obstinación en huir la sombría corriente de la vida común, el sentimiento de un oscuro peligro invadió su corazón.
— ¿No te sientes bien, Paul? — le preguntaba alguna vez.
— Sí, estoy bien — respondía.
— ¡Estás tan delgado! — suspiraba ella.
Comenzó a traer libros y a leerlos a escondidas; luego los guardaba en alguna parte. A veces, copiaba algún pasaje, en un trozo de papel que también escondía.
Se hablaban poco y apenas se veían por la mañana, él tomaba su té sin decir nada y se iba al trabajo; a mediodía, venía a almorzar; en la mesa, cambiaban algunas palabras insignificantes y de nuevo desaparecía hasta la noche. Al concluir la jornada, se lavaba cuidadosamente, tomaba la sopa y luego leía largamente sus libros. El domingo, se marchaba por la mañana para no volver hasta entrada la noche. Pelagia sabía que iba a la ciudad, que frecuentaba el teatro, pero nadie de la ciudad venía a verlo. Le parecía que, cuanto más pasaba el tiempo, menos comunicativo era su hijo, y al mismo tiempo notaba que, en ocasiones, empleaba algunas palabras nuevas que ella no comprendía, en tanto que las expresiones groseras y brutales que antes utilizaba, habían desaparecido de su lenguaje. En su comportamiento, había muchos detalles que atraían la atención de Pelagia; dejó de hacer el gomoso, pero concedió más cuidado a la limpieza de su cuerpo y de sus ropas; su manera de andar adquirió mayor libertad y soltura, y su apariencia se hizo más sencilla y dulce. Su madre se preocupaba. Y en su actitud con respecto a ella, había también algo de nuevo: barría a veces su cuarto, se hacía él mismo la cama los domingos y se esforzaba, en general, por quitarle trabajo. Nadie obraba así en el barrio…
Un día trajo y colgó del muro, un cuadro representando a tres personas que caminaban con ligereza conversando.
— Es Cristo resucitado, camino de Emaús — explicó Paul.
El cuadro agradó a Pelagia, pero pensó:
"Honras a Cristo y no vas a la iglesia…"
El número de libros aumentaba de día en día sobre la hermosa estantería que un carpintero, amigo de Paul, le había fabricado. La habitación tomaba un aspecto agradable.
El la trataba de "usted" y le llamaba "la madre", pero algunas veces tenía para ella palabras afectuosas:
— No te inquietes, madre: volveré tarde hoy.
Y, bajo estas palabras, ella sentía algo de fuerte, de serio, que le gustaba.
Pero su inquietud crecía, y el paso del tiempo no la tranquilizaba: el presentimiento de algo extraordinario rondaba su corazón. A veces, estaba descontenta de su hijo, y pensaba:
— Los hombres deben vivir como hombres, pero éste es como un monje… Es demasiado serio… No es propio de su edad.
Se preguntaba:
— ¿Tendrá, quizá, alguna amiga?
Pero para cargarse con una muchacha hacía falta dinero, y él le entregaba casi todo su salario.
Así pasaron semanas, meses, dos años de una vida extraña, silenciosa, llena de pensamientos oscuros y temores, que crecían sin cesar.
IV
Una noche, después de cenar, Paul, corriendo la cortina de las ventanas, se sentó en un rincón y se puso a leer, bajo la lámpara de petróleo colgada en la pared sobre su cabeza. Su madre, lavada la vajilla, salió de la cocina y se acercó con paso vacilante. El levantó la cabeza y la miró interrogante.
— No… no es nada, Paul, soy yo — dijo ella, y se alejó vivamente, enarcadas las cejas con aire confuso. Permaneció inmóvil un momento en medio de la cocina, pensativa, preocupada; se lavó despaciosamente las manos y volvió junto a su hijo.
— Querría preguntarte — dijo muy bajo — , qué es lo que estás leyendo siempre.
El dejó el libro.
— Siéntate, mamá.
Se sentó pesadamente al lado de él y se irguió, esperando algo grave. Sin mirarla, a media voz, y tomando sin saber por qué un tono áspero, Paul comenzó a hablar.
— Leo libros prohibidos. Se prohíbe leerlos porque dicen la verdad sobre nuestra vida de obreros… Se imprimen en secreto, y si los encuentran aquí, me llevarán a la cárcel…, a la cárcel, porque quiero saber la verdad. ¿Comprendes?
Ella sintió que su respiración se cortaba, y fijó sobre su hijo unos ojos espantados. Le pareció diferente, extraño. Tenía otra voz, más baja, más llena, más sonora. Con sus dedos afilados, retorcía su fino bigote de adolescente, y su mirada vaga, bajo las cejas, se perdía en el vacío. Se sintió invadida de miedo y de piedad por su hijo.
— ¿Por qué haces eso, Paul? — preguntó.
Levantó él la cabeza, le lanzó una ojeada, y sin alzar la voz, tranquilamente, respondió:
— Quiero saber la verdad.
Su voz era baja pero firme, y sus ojos brillaban de obstinación. En su corazón, ella comprendió que su hijo se había consagrado Para siempre a algo misterioso y terrible. Todo, en la vida, le había parecido inevitable: estaba acostumbrada a someterse sin reflexionar, y solamente se echó a llorar, dulcemente, sin encontrar palabras, el corazón oprimido por la pena y la angustia.
— ¡No llores! — dijo Paul con voz tierna; pero a la madre le pareció que le decía adiós.
— Reflexiona, ¿qué vida es la nuestra? Tú tienes cuarenta años, y, sin embargo, ¿es que verdaderamente has vivido? Padre te pegaba… Comprendo ahora que se vengaba sobre ti de su propia miseria, de la miseria de la vida, que lo ahogaba sin que él comprendiese por qué. Había trabajado treinta años; empezó cuando la fábrica no tenía más que dos edificios, ¡y ahora tiene siete!
Ella escuchaba con terror y avidez. Los ojos de su hijo brillaban, hermosos y claros; apoyando el pecho en la mesa, se había acercado a su madre, y tocando casi su rostro bañado en lágrimas, decía por primera vez lo que había comprendido. Con toda la fe de la juventud y el ardor del discípulo, orgulloso de sus conocimientos en cuya verdad cree religiosamente, hablaba de todo lo que para él era evidente; y hablaba menos para su madre, que para verificar sus propias convicciones. Algunos momentos se detenía, cuando le faltaban las palabras, y entonces veía el afligido rostro en el que brillaron los ojos bondadosos, llenos de lágrimas, de terror y de perplejidad. Tuvo lástima de su madre, y siguió hablando, pero esta vez de ella, de su vida.
— ¿Qué alegrías has conocido tú? ¿Puedes decirme qué ha habido de bueno en tu vida?
Ella escuchaba y movía tristemente la cabeza: experimentaba el sentimiento de algo nuevo que no conocía, alegría y pena, y esto acariciaba deliciosamente su corazón dolorido. Era la primera vez que oía hablar así de ella misma, de su vida, y aquellas palabras despertaban pensamientos vagos, dormidos hacía mucho tiempo; reavivaban dulcemente el sentir apagado de una insatisfacción oscura de la existencia, reanimaban las ideas e impresiones de una lejana juventud. Contó su niñez, con sus amigas, habló largamente de todo, pero, como las demás, no sabía más que quejarse: nade explicaba por qué la vida era tan penosa y difícil. Y he aquí que su hijo estaba allí sentado, y todo lo que decían sus dos, su rostro, sus palabras, todo aquello llegaba a su corazón, la llenaba le orgullo ante su hijo que comprendía tan bien la vida de su madre, le hablaba de sus sufrimientos, la compadecía.
No suele compadecerse a las madres.
Ella lo sabía. Todo lo que decía Paul de la vida de las mujeres era la verdad, la amarga verdad; y palpitaban en su pecho una muchedumbre de dulces sensaciones, cuya desconocida ternura confortaba su corazón.
— Y entonces, ¿qué quieres hacer?
— Aprender, y luego enseñar a los otros. Los obreros debemos estudiar. Debemos saber, debemos comprender dónde está el origen de la dureza de nuestras vidas.
Era dulce para la madre ver los ojos azules de su hijo, siempre serios y severos, brillar ahora con tanta ternura y afecto. En los labios de Pelagia apareció una leve sonrisa de contente, mientras en las arrugas de sus mejillas temblaban aún las lágrimas. Se sentía dividida interiormente: estaba orgullosa de su hijo, que tan bien veía las razones de la miseria de la existencia; pero tampoco podía olvidar que era joven, que no hablaba como sus compañeros, y que se había resuelto a entrar solo en lucha contra la vida rutinaria que los otros, y ella también, llevaban. Quiso decirle: "Pero, niño…, ¿qué puedes hacer tú?"
Paul vio la sonrisa en los labios de su madre, la atención en su rostro, el amor en sus ojos; creyó haberle hecho comprender su verdad, y el juvenil orgullo de la fuerza de su palabra, exaltó su fe en sí mismo. Lleno de excitación, hablaba, tan pronto sarcástico como frunciendo las cejas; algunas veces, el odio resonaba en su voz, y cuando su madre oía aquellos crueles acentos, sacudía la cabeza, espantada, y le preguntaba en voz baja:
— ¿Es verdad eso, Paul?
— ¡Sí! — respondía él con voz firme.
Y le hablaba de los que querían el bien del pueblo, que sembraban la verdad y a causa de ello eran acosados como bestias salvajes, encerrados en prisión, enviados al penal por los enemigos de la existencia.
— He conocido a estas gentes gritó — con ardor: son las mejores del mundo.
Pero a su madre la aterrorizaban, y preguntaba una vez más a su hijo: "¿Es verdad eso?"
No se sentía segura. Desfallecida, escuchaba los relatos de Paul sobre aquellas gentes, incomprensibles para ella, que habían enseñado a su hijo una manera de hablar y de pensar, tan peligrosa para él.
— Va a amanecer pronto: debías acostarte — dijo ella.
— En seguida. — E inclinándose hacia ella, preguntó — : ¿Me has comprendido?
— ¡Sí! — suspiró la madre. De nuevo brotaron lágrimas de sus ojos, y añadió en un sollozo:
— ¡Te perderás!
El se levantó y dio algunos pasos por la habitación.
— Bien, ahora sabes lo que hago y adónde voy: te he dicho todo… Y te suplico, madre, que si me quieres no me retengas…
— ¡Cariño! — exclamó ella — . Quizá hubiera sido mejor no decirme nada…
Le tomó una mano que él estrechó con fuerza entre las suyas. ;
A ella la conmovió la palabra "madre", que él había pronunciado con tanto calor, y aquel apretón de manos, nuevo y extraño. — No haré nada por contrariarte — dijo jadeando — . ¡Solamente, ten cuidado!, ¡ten mucho cuidado!
Sin saber de qué debía guardarse, añadió tristemente:
— Cada vez adelgazas más…
Y envolviendo su cuerpo, robusto y bien hecho, con una cálida mirada acariciadora, le dijo rápidamente y en voz baja:
— ¡Que Dios te proteja! Haz lo que quieras, no te lo impediré. No pido más que una cosa: sé prudente cuando hables con los otros. Hay que desconfiar: se odian entre sí. Son ávidos, envidiosos… Les gusta hacer daño. Si empiezas a decirles tus verdades, a juzgarlos, te detestarán y te perderán.
De pie junto a la puerta, Paul escuchaba sonriendo estas amargas palabras:
— La gente es mala, sí. Pero cuando supe que había tuna verdad sobre la tierra, se volvieron mejores.
Sonrió de nuevo.
— Yo mismo no comprendo cómo ha ocurrido esto. Desde que era niño, tuve miedo de todo el mundo. Cuando crecí, me encontré odiando a unos por su cobardía, a otros no sé por qué, ¡por nada…!
Y ahora se han vuelto diferentes para mí: siento piedad por ellos, creo… no sé cómo, pero mi corazón se enternece desde que he comprendido que no todos son responsables de su bajeza…
Se calló un instante, pareciendo escuchar algo dentro de sí mismo: luego continuó, pensativo:
— ¡He aquí cómo sopla la verdad!
Ella alzó los ojos hacia él y murmuró:
— ¡Cómo has cambiado, y qué miedo tengo, Dios mío!
Cuando su hijo estuvo acostado y dormido, la madre se levantó sin ruido, y se acercó dulcemente a su lecho. Paul dormía sobre la espalda, y en la blanca almohada se perfilaba su rostro tostado, obstinado y severo. Las manos cruzadas sobre el pecho, descalza y en camisa, la madre se mantuvo junto a la cama de su hijo, sus labios se movieron en silencio y de sus ojos corrieron lentamente, una tras otra, gruesas lágrimas de angustia.
V
Y la vida continuó para ellos, silenciosa: de nuevo se sentían lejanos y próximos.
Un día de fiesta, a la mitad de la semana, Paul dijo a su madre al salir:
— El sábado tendré invitados de la ciudad.
— ¿De la ciudad? — repitió la madre…, y repentinamente estalló en sollozos.
— Vamos mamá, ¿por qué lloras? — preguntó Paul, disgustado.
Ella suspiró, enjugándose el rostro con el delantal.
— No sé…, por nada.
— ¿Tienes miedo?
— Sí — confesó.
El se inclinó sobre ella y dijo con voz irritada como la de un niño:
— ¡Todos reventamos de miedo! Y los que nos mandan, se aprovechan de ese miedo para asustarnos todavía más.
La madre gimió:
— ¡No te enfades! ¡Cómo podría no tener miedo! Lo he tenido toda mi vida.
El respondió a media voz, apaciguado:
— Perdóname. No puedo hacer otra cosa.
Y salió.
Ella tembló durante tres días: su corazón dejaba de latir cuando recordaba que "aquella gente" iba a venir a su casa: extraños, que debían ser terribles. Eran los que habían mostrado a su hijo la senda que ahora seguía…
El sábado por la tarde, Paul volvió de la fábrica, se lavó, se cambió de ropa y salió de nuevo, diciendo a su madre, sin mirarla:
— Si vienen, diles que volveré en seguida. Y no tengas miedo, por favor…
Ella se dejó caer sobre el banco, sin fuerzas. Paul frunció las cejas y le propuso:
— ¿Quizá… prefieres salir?
Ella se sintió herida. Sacudió negativamente la cabeza.
— No. ¿Por qué iba a salir?
Era el final de noviembre. Durante el día había caído, sobre el suelo helado, una nieve fina y en polvo, que ahora ella oía chirriar bajo los pasos de Paul, que se iba. En los cristales de la ventana se agolpaban las tinieblas espesas, inmóviles, hostiles, al acecho. La madre, con las manos apoyadas en el banco, permanecía sentada y esperaba, la mirada en la puerta.
Le parecía que, en la oscuridad, seres malvados con extrañas vestiduras, convergían de todas partes hacia la casa: marchaban a paso de lobo, encorvados y mirando a todos lados. Pero alguien caminaba verdaderamente alrededor de la casa, palpaba la pared con las manos…
Se oyó un silbido. En el silencio era un hilo delgado, triste y melodioso, que erraba meditabundo en el vacío de las tinieblas: buscaba algo, se acercaba. Y de pronto, desapareció bajo la ventana, como si hubiese penetrado en la madera del tabique.
Unos pasos se arrastraron en la entrada: la madre se estremeció y, con los ojos dilatados, se puso en pie.
La puerta se abrió. Primero apareció una cabeza tocada con un gran gorro de felpa, luego un cuerpo largo, encorvado, se deslizó lentamente, se irguió, levantó sin apresurarse el brazo derecho y, suspirando ruidosamente, con una voz que salía de lo más hondo del pecho, dijo:
— ¡Buenas noches!
La madre se inclinó sin decir palabra.
— Paul, ¿no está?
El hombre se quitó lentamente su chaquetón forrado, levantó un pie, hizo caer, con el gorro, la nieve de la bota: repitió el mismo gesto con la otra, arrojó el gorro en un rincón y, balanceándose sobre sus largas piernas, entró en la habitación. Se acercó a una silla, la examinó como para convencerse de su solidez, se sentó al fin y, llevándose la mano a la boca, bostezó. Tenía la cabeza redonda y pelada al cero, las mejillas afeitadas, y largos bigotes cuyas puntas caían. Inspeccionó el cuarto con sus grandes ojos grises y salientes, cruzó las piernas y preguntó, columpiándose en la silla:
— ¿La cabaña es vuestra o la tenéis alquilada? Pelagia, sentada frente a él, respondió: — Alquilada.
— No es gran cosa — observó él.
— Paul volverá pronto: espérele — dijo ella débilmente.
— Es lo que estoy haciendo — dijo tranquilamente el largo personaje.
Su calma, su voz dulce y la sencillez de su expresión, devolvieron el valor a la madre. El hombre la miraba francamente, con aire benévolo: una alegre lucecita jugaba en el fondo de sus ojos transparentes, y en toda su persona angulosa, encorvada, de largas piernas, había algo divertido y que predisponía en su favor. Iba vestido con una camisa azul y pantalones negros, metidos en las botas. La madre tuvo ganas de preguntarle quién era, de dónde venía, si hacía mucho tiempo que conocía a su hijo, pero súbitamente, el forastero balanceó el cuerpo y le preguntó:
— ¿Quién le ha hecho ese agujero en la frente, madrecita?
Su tono era familiar, y había una buena y clara sonrisa en sus ojos. Pero la pregunta irritó a Pelagia. Apretó los labios, y tras un instante de silencio, respondió con fría cortesía:
— ¿Qué puede importarle eso, mi querido señor?
El volvió hacia ella todo su largo cuerpo.
— ¡Vamos, no se incomode! Se lo preguntaba porque mi madre adoptiva tenía también un agujero en la frente, como usted. Fue su cónyuge, un zapatero, quien se lo había hecho con una lezna. Ella era lavandera y él zapatero. Cuando ella me había adoptado ya, encontró no sé dónde a aquel borracho, para su desgracia. Le pegaba, no le digo más. Yo tenía un miedo de todos los diablos…
La madre se sintió desarmada ante aquella franqueza, y pensó que, sin duda, Paul se irritaría por el mal humor que manifestaba con respecto a aquel ser original. Sonrió con aire contrito:
— No me enfadaba, pero usted me preguntó así…, de pronto… Fue mi marido quien me hizo este regalo. Dios tenga piedad de su alma. ¿No es usted tártaro?
Las largas piernas se sobresaltaron, y el rostro se iluminó con una sonrisa tan amplia que incluso las orejas se estiraron hacia la nuca. Luego dijo, muy serio:
— No, todavía no.
— ¡Pero su modo de hablar, no parece ruso! — explicó ella, sonriendo y comprendiendo la broma.
— Es mejor que el ruso — gritó alegremente el visitante moviendo la cabeza — . Soy Pequeño Ruso, de la ciudad de Kaniev.
— ¿Está aquí desde hace mucho tiempo?
— Vivo en la ciudad desde hace casi un año, y ahora hace un mes que he venido a la fábrica. He encontrado en ella gente buena, su hijo y otros… Quiero quedarme aquí, dijo retorciendo su bigote.
Le gustaba, y agradecida a la buena opinión que tenía de su hijo, experimentó el deseo de demostrárselo:
— ¿Quiere tomar el té?
— ¡Pero no voy a regalarme yo solo! — respondió él, alzando los hombres — . Cuando todos estén aquí, nos hará usted los honores…
Volvió el miedo.
"Con tal que todos sean como él …", deseó calurosamente. Volvieron a oírse pasos en el vestíbulo, la puerta se abrió vivamente y la madre se levantó. Pero, con gran asombro, vio entrar a una muchacha, más bien menuda, con un sencillo rostro de campesina y una espesa trenza de cabellos claros.
— ¿Llego tarde?
— ¡En absoluto! — respondió el Pequeño Ruso, que había permanecido en la habitación — . ¿A pie?
— Por supuesto. ¿Usted es la madre de Paul? Buenas noches: me llamo Natacha.
— ¿Y el nombre de su padre?
— Vassilievna. ¿Y usted?
— Pelagia Nilovna.
— Bien, pues ahora ya nos conocemos.
— Sí — dijo la madre con un ligero suspiro; y sonriendo examinó a la muchacha.
El Pequeño Ruso la ayudó a quitarse el abrigo.
— ¿Hace frío?
— Sí, en el campo mucho frío. Sopla el viento…
Su voz era sonora y clara, su boca pequeña y carnosa, toda su persona era redonda y fresca. Después de quitarse el abrigo, frotó vigorosamente las sonrosadas mejillas con sus pequeñas manos, rojas de frío, y entró rápidamente en el cuarto haciendo sonar sobre el piso los tacones de sus botines.
"No tiene chanclos", pensó la madre.
— Sí…, sí… — dijo la muchacha, arrastrando las palabras y temblando — . De verdad que estoy helada.
— ¡Voy en seguida a prepararle un poco de té! — dijo vivamente la madre, dirigiéndose hacia la cocina — . Esto la calentará.
Le parecía que conocía a la joven desde hacía mucho tiempo, y que la quería como una madre bondadosa y comprensiva. Sonriendo, prestó oído a la conversación en el cuarto.
— No tiene el aspecto alegre, Nakhodka.
— Así, así… — respondió el Pequeño Ruso a media voz — . Esta viuda tiene los ojos dulces, y pensaba yo que quizá los de mi madre son parecidos. Ya sabe que pienso frecuentemente en mi madre, y creo siempre que está viva.
— ¿No dice que está muerta?
— No, esa es mi madre adoptiva. Yo hablo de mi verdadera madre. Me figuro que pide limosna en cualquier parte, en Kiev. Y que bebe vodka… Y cuando está borracha, los "polis" le parten la cara.
"¡Pobre hombre!", pensó la madre, y suspiró.
Natacha se puso a hablar de prisa, con calor pero en voz baja. Después, resonó de nuevo la voz sonora del Pequeño Ruso:
— Es todavía muy joven, camarada, y no ha aguantado demasiadas cosas. Echar un crío al mundo es difícil: educarlo bien, es todavía más duro.
"¡Vaya!", se dijo la madre; y hubiera querido decir algo amable al Pequeño Ruso. Pero la puerta se abrió sin prisa y entró Nicolás Vessovchikov: era hijo del viejo ladrón de Danilo, y todo el barrio lo consideraba como un oso. Se mantenía siempre al margen de la gente, huraño, y se burlaban de él por su carácter insociable.
Extrañada, Pelagia, le preguntó:
— ¿Qué quieres, Nicolás?
El enjugó con la ancha palma de la mano el rostro helado, de pómulos salientes, y, sin dar las buenas noches, preguntó sordamente:
— Paul, ¿no está?
— No.
Echó una ojeada a la habitación y luego entró.
— Buenas noches, camaradas.
"¿Este también?", pensó la madre con hostilidad, y se extrañó mucho al ver a Natacha tenderle la mano con aire alegre y afectuoso.
Después, llegaron dos muchachos muy jóvenes, casi niños. Pelagia conocía a uno de ellos: era Théo, el sobrino de un viejo obrero de la fábrica, llamado Sizov; tenía los rasgos angulosos, la frente alta y los cabellos rizados. El otro, de cabello liso y aspecto modesto, le era desconocido, pero tampoco tenía apariencia terrible. Por fin, llegó Paul, acompañado de dos amigos que ella conocía, obreros de la fábrica. Su hijo le dijo amablemente: — ¿Has hecho té? Gracias.
— ¿Hay que comprar aguardiente? — preguntó ella, no sabiendo cómo expresarle el sentimiento de gratitud que inconscientemente experimentaba.
— No, no hace falta — le replicó Paul, sonriéndole con bondad.
De pronto, se le ocurrió la idea de que su hijo había exagerado adrede el peligro de aquella reunión, para burlarse de ella.
— ¿Estas son las gentes peligrosas? — preguntó en voz baja.
— ¡Absolutamente! — dijo Paul, entrando en el cuarto.
— ¡Bueno! — respondió ella animosa; pero para sus adentros, pensó:
"¡Sigue siendo un niño!"
VI
El agua del samovar hervía, y lo trajo a la habitación. Los invitados se estrechaban alrededor de la mesa, y Natacha, un libro en la mano, se había colocado en una esquina, bajo la lámpara.
— Para comprender por qué las gentes viven tan mal… — dijo Natacha.
— Y por qué son, ellos mismos, tan malvados… — intervino el Pequeño Ruso.
— Hay que mirar cómo han comenzado a vivir…
— ¡Mirad, hijos míos, mirad! — murmuró la madre, preparando el té.
Todos se callaron.
— ¿Qué dices, mamá? — preguntó Paul, con las cejas fruncidas.
— ¿Yo? — viendo todos los ojos fijos en ella, se explicó embarazosamente — : No decía nada…, así…, nada.
Natacha se echó a reír, y Paul sonrió, en tanto que el Pequeño Ruso decía:
— Gracias por el té, madrecita.
— ¡Aún no lo habéis bebido y ya me dais las gracias! — replicó ella. Luego añadió, mirando a su hijo — : ¿Quizá les estorbo?
Fue Natacha quien respondió:
— ¿Cómo la dueña de la casa podría molestar a sus huéspedes?
Y gritó con tono infantil y quejumbroso:
— ¡Déme en seguida el té, mi buena Pelagia! Estoy temblando… Tengo los pies helados.
— Ahora mismo, ahora mismo — dijo vivamente la madre.
Natacha bebió su taza de té, suspiró ruidosamente, rechazó su trenza por encima del hombro y comenzó a leer un libro ilustrado, de cubierta amarilla. La madre se esforzaba en no hacer ruido con las tazas, servía el té y prestaba oído a la voz armoniosa y clara de la muchacha, acompañada por la dulce canción del samovar. Como una cinta magnífica, se desarrollaba la historia de los hombres Primitivos y salvajes, que vivían en cavernas y dejaban fuera de combate, a golpes de piedra, las bestias feroces. Era como un cuento maravilloso, y Pelagia dirigió varias veces una ojeada a su hijo, deseosa de preguntarle qué había de prohibido en aquella historia.
Pero se cansó pronto de seguir el relato y se puso a examinar a sus invitados.
Paul estaba sentado al lado de Natacha: era el más guapo de todos. La joven, inclinada sobre su libro, echaba hacia atrás, a cada momento, los cabellos que le caían sobre la frente. Sacudía la cabeza, y, bajando la voz, dejaba el libro para hacer algunas observaciones de su cosecha, mientras su mirada resbalaba amistosamente sobre el rostro de sus oyentes. El Pequeño Ruso apoyaba su amplio pecho en el ángulo de la mesa, bizqueando sobre su bigote, del que se esforzaba en ver las puntas rebeldes. Vessovchikov estaba sentado en su silla, rígido como un maniquí, las manos en las rodillas, y su rostro glacial, desprovisto de cejas, con los labios delgados, no se movía más que una máscara. Sus ojos estrechos, miraban obstinadamente los destellos del cobre brillante del samovar: parecía que no respiraba. El pequeño Théo escuchaba la lectura, removiendo silenciosamente los labios, como si repitiese las palabras del libro, en tanto que su camarada, inclinado, los codos en las rodillas, las mejillas en el hueco de las manos, sonreía pensativo. Uno de los muchachos que vinieron con Paul era pelirrojo, de cabello rizado: sin duda tenía ganas de decir algo, porque se agitaba con impaciencia. El otro, de cabello rubio muy corto, se pasaba la mano sobre la cabeza, que inclinaba hacia el suelo, y no se le veía la cara. Se estaba bien en la habitación. La madre sentía un bienestar especial, desconocido hasta entonces, y mientras que Natacha, volublemente, continuaba su lectura, ella recordaba las fiestas ruidosas de su juventud, las palabras groseras de los jóvenes, cuyo aliento apestaba a alcohol, sus cínicas bromas, Ante estos recuerdos, un sentimiento de piedad hacia sí misma le mordía sordamente el corazón.
Su imaginación revivió la solicitud de matrimonio de su difunto marido. En el curso de una reunión la había abrazado en la oscuridad de la entrada, apretándola con todo su cuerpo contra el muro, y con voz sorda e irritada, le había preguntado:
— ¿Quieres casarte conmigo?
Ella se había sentido ofendida: le hacía daño oprimiéndole el pecho; el jadeo de él le lanzaba al rostro un aliento cálido y húmedo. Trató de arrancarse a sus manos, de huir.
— ¿Dónde vas? — rugió él — . ¿Contestas o no?
Sofocante de vergüenza y profundamente herida, ella callaba. Alguien abrió la puerta del vestíbulo, él la soltó sin prisa, y dijo:
— El domingo te mandaré a preguntar…
Lo había cumplido.
Pelagia cerró los ojos y lanzó un profundo suspiro. De pronto, resonó la voz irritada de Vessovchikov.
— ¡No necesito saber cómo vivían antes los hombres, sino cómo hay que vivir ahora!
— ¡Eso es! — dijo el pelirrojo levantándose.
— ¡No estoy de acuerdo! — gritó Théo.
Estalló la discusión, las exclamaciones brotaron como lenguas de fuego en una hoguera. La madre no comprendía por qué gritaban. Todos los rostros estaban rojos de excitación, pero nadie se ofendía ni decía las palabras groseras a las que ella estaba acostumbrada.
"Se sienten embarazados ante la señorita", pensó.
Le agradaba observar el serio rostro de Natacha, que los miraba con atención, como una madre a sus hijos.
— Atended, camaradas — dijo súbitamente la joven. Y todos callaron, volviendo la cara hacia ella.
— Los que dicen que debemos saber todo, están en lo cierto. La luz de la razón debe iluminarnos: si queremos esclarecer a quienes están en tinieblas, debemos poder responder a todas las preguntas, honrada y fielmente. Debemos conocer toda la verdad y toda la mentira…
El Pequeño Ruso escuchaba inclinando la cabeza al ritmo de las frases. Vessovchikov, el pelirrojo y el obrero llegado con Paul, formaban un grupo distinto, y disgustaban a la madre, sin que ella supiese por qué.
Cuando Natacha hubo concluido, Paul se levantó y preguntó tranquilamente:
— ¿Es que lo único que queremos es comer y beber hasta hartarnos?¡No! — contestóse él mismo a su pregunta, mirando con firmeza al trío — , debemos mostrar a los que nos tienen sujetos por el cuello y nos tapan los ojos, que vemos todo, que no somos idiotas ni brutos, y que lo que queremos no es solamente comer, sino vivir como seres dignos de viva. ¡Debemos mostrar a nuestros enemigos que la vida de forzado que nos imponen no nos impide medirnos con ellos en inteligencia, e incluso, elevarnos mucho más alto que ellos!
La madre escuchaba y se estremecía de orgullo al oírlo hablar tan bien.
— Hay muchos bribones, pero poca gente honrada — dijo el Pequeño Ruso — . A través del pantano de esta vida podrida, debemos construir un puente que nos conduzca hasta un nuevo mundo de bondad fraternal. Esta es nuestra tarea, camaradas.
— Cuando llega el momento de batirse, no hay tiempo para limpiarse las uñas — replicó sordamente Vessovchikov.
Era más de medianoche cuando se separaron. Los primeros en marchar fueron Vessovchikov y el pelirrojo, lo que disgustó a la madre.
"¡Mira qué prisa tienen!", pensó hostil, contestando a sus "buenas noches".
— ¿Me acompaña, Nakhodka? — preguntó Natacha.
— Desde luego — respondió el Pequeño Ruso.
Mientras Natacha se ponía el abrigo en la cocina, la madre le dijo:
— Esas medias son muy finas para semejante tiempo. Si quiere le haré unas de lana.
— Gracias, Pelagia, ¡las medias de lana pican! — respondió Natacha riendo.
— Le haré unas que no le picarán.
Natacha la miró guiñando un poco los ojos, y aquella mirada fija turbó a la madre, que añadió en voz baja:
— Perdone mi tontería…, era de corazón…
— ¡Qué buena es usted! — contestó dulcemente Natacha, estrechándole la mano.
— ¡Buenas noches, madrecita! — dijo el Pequeño Ruso mirándola francamente; se inclinó para salir detrás de Natacha.
La madre miró a su hijo, que sonreía de pie en el umbral.
— ¿De qué te ríes? — preguntó desconcertada.
— ¡De nada…, estoy contento!
— Claro que yo soy vieja y tonta, pero puedo comprender lo que es bueno — observó ella, un poco ofendida.
— Y tienes razón — replicó él — . Hay que acostarse, es tarde.
— Voy ahora mismo.
Se afanó alrededor de la mesa para recogerla, satisfecha, incluso transpirando un poco por la grata emoción que sentía. Era feliz: todo había ido bien y apaciblemente.
— Has tenido una buena idea, Paul. El Pequeño Ruso es muy amable. Y la señorita… ¡Eso es una muchacha inteligente! ¿Quién es?
— Una maestra de escuela — respondió brevemente Paul, midiendo la habitación a grandes pasos.
— ¡Es muy pobre! Y mal vestida, tan mal… Cogerá frío. ¿Dónde están sus padres?
— En Moscú — Y deteniéndose ante ella, Paul añadió en tono grave:
— Mira, su padre es rico, vende hierro, tiene muchas casas. La ha expulsado porque ella ha elegido este camino. Ha sido bien educada, mimada por todos los suyos, y ahora, ya ves, tiene que hacer más de siete kilómetros a pie, en plena noche, completamente sola…
Estos detalles conmovieron a Pelagia. De pie en medio del cuarto, miraba a su hijo sin decir palabra, las cejas enarcadas de asombro. Luego preguntó:
— ¿Va a la ciudad?
— Sí.
— ¡Ah…! ¿Y no tiene miedo?
— No, no tiene miedo — dijo Paul sonriendo.
— Pero, ¿por qué? Habría podido pasar aquí la noche: se habría acostado en mi cama…
— No es tan fácil. Habrían podido verla salir mañana por la mañana, y no conviene.
La madre miró a la ventana con aire pensativo, y dijo dulcemente:
— No comprendo, Paul, lo que hay de peligroso, de prohibido… No hay nada malo en esto, ¿no?
No estaba segura, y esperaba una confirmación de parte de su hijo.
Este la miró tranquilamente a los ojos.
— No, no hay nada malo. Y, sin embargo, a todos nosotros nos espera la cárcel: es preciso que lo sepas.
Las manos de la madre temblaron. Con voz rota, dijo:
— Pero tal vez… Si Dios quiere no ocurrirá eso.
— ¡No! — dijo tiernamente el muchacho — . No quiero engañarte. ¡No escaparemos!
Sonrió:
— Acuéstate, debes estar cansada. Buenas noches.
Al quedar sola, se acercó a la ventana y se puso a mirar a la calle. Fuera estaba frío y oscuro. El viento, jugando, barría la nieve en los tejados de las casitas dormidas, golpeaba las paredes susurrando, caía sobre la tierra y esparcía a lo largo de las calles, las blancas nubes de copos en polvo…
— Jesús, ten piedad de nosotros — murmuró con dulzura la madre.
Sentía invadirla el llanto, y esta espera de la desgracia de que su hijo había hablado con tanta serenidad, tanta certeza, palpitaba en ella como una mariposa nocturna, ciega y desamparada. Ante sus ojos apareció una llanura desnuda, cubierta de nieve. Acompañado de leves silbidos, el viento frío sopla y torbellinea, blanco, adusto. Por el medio de la llanura marcha, solitaria y vacilante, una pequeña silueta oscura. El viento se enrosca en sus piernas, hincha sus faldas, le arroja a la cara pequeños y punzantes cristales de nieve. Le cuesta trabajo andar, sus pies se hunden en la espesa capa. Tiene frío, tiene miedo. La muchacha, encorvada, es como una brizna de hierba en la medrosa llanura, en el loco juego del viento de otoño. A su derecha, se yergue sobre el pantano el muro sombrío del bosque, donde gimen los abedules y los pinos helados y desnudos. En alguna parte, lejos, ante ella, el espejismo débil de las luces de la ciudad.
— ¡Señor, ten piedad de nosotros! — murmuró la madre, estremecida de pavor.
VII
Los días se deslizaban uno tras otro como las cuentas de un ábaco, e iban sumando semanas y meses. Cada sábado, los camaradas de Paul se reunían en casa de éste; cada reunión era como un peldaño, en una larga escalera en pendiente suave, que conducía lejos, no se sabía dónde, y que elevaba lentamente a quienes la ascendían.
Aparecieron caras nuevas. La pequeña habitación de los Vlassov se hacía demasiado estrecha, asfixiante. Natacha llegaba aterida, fatigada, pero trayendo siempre consigo una inagotable provisión de alegría y entusiasmo.
La madre le había hecho unas medias que ella misma le calzó. Natacha rió primero, pero luego se calló para decir, pensativa:
— La nodriza que tuve era también maravillosamente buena. ¡Qué asombroso es que el pueblo que lleva una vida tan dura, tan llena de humillaciones, tenga más corazón, más bondad que los otros…!
E hizo con la mano un gesto como para indicar un lugar desconocido, lejos, muy lejos…
— Así es usted — dijo la madre — , ha sacrificado a sus padres, y todo…
No consiguió terminar su pensamiento, suspiró y calló mirando a Natacha: le estaba agradecida sin saber por qué, y permaneció acurrucada en el suelo, ante ella, mientras la muchacha sonreía soñadora, la cabeza inclinada.
— ¿Mis padres? — dijo — , eso no es nada. Mi padre es tan grosero, mi hermano también… Y bebe. Mi hermana mayor es desgraciada. Se casó con un hombre mucho más viejo que ella… Muy rico, aburrido, avaro. A mamá sí la echo de menos. Es sencilla, como usted, pequeñita como un ratón: se afana siempre y tiene miedo de todo el mundo. A veces, ¡tengo tantas ganas de verla!
— ¡Pobre niña!, — dijo la madre, moviendo tristemente la cabeza.
La muchacha se irguió bruscamente y tendió la mano, como para rechazar algo.
— ¡Oh, no! ¡Hay momentos en que siento tanta alegría, tanta felicidad!
Su rostro palideció y sus ojos brillaron. Y poniendo la manota sobre el hombro de la madre, añadió muy bajo, con voz profunda e intensa:
— Si supiese…, ¡si comprendiese qué grande es lo que estamos haciendo!
Un sentimiento, próximo a la envidia, rozó el corazón de Pelagia. Se levantó y dijo tristemente:
— Soy muy vieja para eso… y muy ignorante.
Paul tomaba la palabra cada vez con mayor frecuencia, discutía con ardor creciente y enflaquecía. La madre creía notar que cuando hablaba con Natacha o la miraba, su mirada severa se dulcificaba, su voz se hacía más acariciadora y se volvía más sencillo.
"¡Dios lo quiera!", pensaba; y sonreía.
Cuando, en las reuniones, las discusiones se hacían más ardorosas y violentas, el Pequeño Ruso se levantaba, y balanceándose como el badajo de una campana, hablaba con su voz sonora y cadenciosa; la sencillez, la bondad de sus palabras, calmaban a todos. Vessovchikov, siempre gruñón, provocaba una atmósfera de tensión general; eran él y el pelirrojo, llamado Samoïlov, quienes iniciaban todas las disputas. Tenían como partidario a Ivan Boukhine, el muchacho de cabeza redonda y cejas rubias, que parecía haber sido lavado con lejía. Jacques Somov, de cabellos lisos, siempre limpio, hablaba poco, sin gritar, con voz grave: al igual que Théo Mazine, el joven de la frente ancha, era siempre de la misma opinión que Paul y el Pequeño Ruso.
A veces, en lugar de Natacha, era Nicolás Ivanovitch quien venía de la ciudad: llevaba lentes y ostentaba una barbita rubia. Originario de una provincia remota, cuyo acento campesino conservaba, tenía siempre un aire lejano y distraído. Hablaba de cosas sencillas: de la vida familiar, de los niños, del comercio, de la policía, del precio del pan y la carne, de todo lo concerniente a la vida cotidiana. Y en todas ellas descubría la hipocresía, el desorden, una especie de estupidez frecuentemente ridícula, pero siempre malvada. Pelagia tenía la impresión de que venía de muy lejos, de otro reino donde todo el mundo vivía una vida honesta y fácil, mientras que aquí todo le era extraño; no podía habituarse a esta existencia, aceptarla como necesaria; no le gustaba y suscitaba en él un deseo tranquilo, pero obstinado, de reconstruir todo según sus ideas. Tenía la tez amarillenta, finas arrugas alrededor de los ojos, la voz dulce y las manos siempre cálidas. Cuando saludaba a Pelagia le estrechaba toda la mano entre sus dedos vigorosos, y este gesto aliviaba, calmaba, el corazón de la madre.
Entre las personas que también venían de la ciudad, una de las más asiduas era una muchacha alta y bien hecha, con unos ojos inmensos en un rostro flaco y pálido. Le llamaban Sandrina. En su andar y sus gestos había algo de varonil; fruncía las negras cejas con aire irritado, pero cuando hablaba, las delgadas aletas de su nariz recta, se estremecían.
Fue la primera que dijo, con su voz dura y fuerte:
— Nosotros somos socialistas…
Cuando la madre oyó esta palabra, miró a la joven con un silencioso terror. Ella había oído decir que los socialistas habían matado al Zar. Era en el tiempo de su juventud: se decía entonces que los propietarios, deseando vengarse del Zar porque había liberado a los siervos, habían hecho juramento de no cortarse los cabellos hasta que no lo hubiesen matado; a causa de esto les llamaban socialistas. Y ahora no lograba comprender por qué sus hijos y sus camaradas eran socialistas.
Cuando todo el mundo se marchó, se franqueó a Paul:
— ¿Es verdad que eres socialista, Paul?
— Sí — dijo él, firme y franco como siempre — . ¿Y qué? Ella lanzó un profundo suspiro, y continuó, bajando los ojos:
— ¿Es posible eso, Paul? ¡Pero ellos están contra el Zar: han asesinado a uno!
El muchacho dio unos pasos por la habitación, pasándose la mano por la mejilla, y contestó con una sonrisa:
— ¡Podemos pasarnos muy bien sin él!
Habló largo rato a su madre, con voz apacible, tranquila. Ella lo miraba a los ojos y pensaba:
"¡No hará nada malo: no podría!"
Después la palabra terrible se fue repitiendo cada vez con más frecuencia; su virulencia se perdió poco a poco y se hizo tan familiar a su oído como otros muchos términos incomprensibles… Pero Sandrina no le gustaba, y cuando aparecía la madre se sentía ansiosa, incómoda…
Una noche dijo al Pequeño Ruso con una mueca de disgusto:
— ¡Es bien severa, Sandrina! Siempre está mandando: "usted debe hacer esto, usted esto otro…"
El Pequeño Ruso rió ruidosamente.
— ¡Bien observado! Ha dado en el clavo la madrecita, ¿eh, Paul?
Y, guiñando un ojo a la madre, dijo, con mirada burlona: