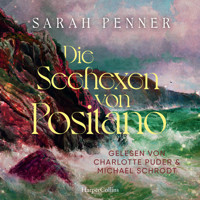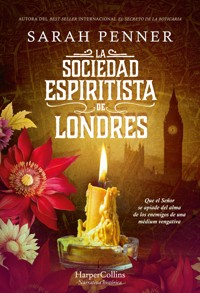9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El poder de la brujería. La búsqueda de un tesoro hundido. Un amor prohibido en alta mar. Cuidado con la maldición de Amalfi... La arqueóloga náutica Haven Ambrose acaba de llegar a la soleada ciudad de Positano para investigar los misteriosos naufragios de la costa amalfitana, pero a la vez, en secreto, busca el tesoro de gemas de valor incalculable que su padre descubrió durante su última inmersión. Tras la llegada de Haven, extraños remolinos y desgracias comienzan a encadenarse. En 1821, Mari DeLuca y las mujeres de la ciudad practican el legendario arte de la stregheria, la magia para controlar el poder del mar. Mari planea huir con su amante, Holmes, marinero en un barco mercante propiedad de los hermanos Mazza, conocidos por su codicia y su brutalidad. Cuando los Mazza se dan cuenta del poder de las mujeres de Positano y orquestan un plan para raptar a varias de ellas, Mari se ve obligada a elegir entre la seguridad de sus amigas y el hombre al que ama. Mientras Haven investiga el tesoro hundido, empieza a vislumbrar una historia de amor llena de peligros y poderosa hechicería. ¿Podrá descifrar la maldición de Amalfi antes de que la región sea destruida para siempre? «Una excitante historia de brujas, inmersiones en las profundidades del mar y secretos familiares en la costa de Amalfi... Penner hace imposible dejar de leer con momentos de máximo suspense y personajes complejos. Los fans de la autora disfrutarán de esta aventura». Publishers Weekly «Una historia mística y apasionante que hechizará a los lectores». Booklist «Me ha cautivado esta historia de secretos, naufragios y brujas del mar. Con su prosa precisa y deslumbrante, Sarah Penner me ha transportado hasta los acantilados de Positano y me ha presentado a unos personajes que nunca olvidaré. ¡Una lectura mágica!». Emilia Hart, escritora superventas del New York Times «Inmersiva y deliciosa, La maldición de Amalfi es lo mejor de Sarah Penner. Este libro te fascinará, te dejará sin respiración, te llenará los ojos de lágrimas y, si eres como yo, buscarás en Google vuelos a Positano al instante. ¡Prepárate para dejarte conquistar!». Rachel Hawkins, escritora superventas del New York Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Portadilla
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www. harpercollinsiberica.com
La maldición de Amalfi
Título original: The Amalfi Curse
© 2025, S.L.PENNER, LLC
© 2025, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicada originalmente por Park Row Books
© De la traducción del inglés, Victoria León Varela
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S. A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor, editor y colaboradores de esta publicación, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta publicación para entrenar tecnologías de inteligencia artificial (IA).
HarperCollins Ibérica S.A. puede ejercer sus derechos bajo el Artículo 4 (3) de la Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor en el mercado único digital y prohíbe expresamente el uso de esta publicación para actividades de minería de textos y datos.
Diseño e ilustraciones de cubierta: Elita Sidiropoulou y Mary Luna
Imágenes de cubierta: Adobe Stock y Shutterstock
ISBN: 9788419809759
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Dedicatoria
Cita
Registro degli Incantesimi Marini
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Epílogo
Recetas
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Dedicatoria
A mi esposo, Marc
Cita
En torno al remolino en que el barco se hundió, el bote daba vueltas y más vueltas, y todo era silencio salvo el monte que del sonido hablaba.
«Balada del viejo marinero», 1798
Registro degli Incantesimi Marini
Prólogo
Carta a Matteo Mazza en Nápoles, Italia
Lunes, 9 de abril de 1821
Signor Mazza:
No hemos tenido ocasión de conocernos; aun así, le ruego se tome muy en serio lo que tengo que decir.
Es usted el dueño de una de las compañías navieras más preeminentes de Nápoles, y sus intereses se hallan a merced del mar. Sin embargo, últimamente, me he convencido de que el mar se halla a su vez a merced de otra cosa: un reducido grupo de mujeres que viven en Positano.
Muchos se han asombrado en estos años de la buena fortuna de la pequeña ciudad pesquera y de las condiciones siempre favorables de su litoral. Los marineros a menudo comentan la ausencia de erosión en el lugar, a pesar de que este apenas se halla protegido por un arrecife natural y no tiene refugio en ninguna ensenada. ¿Por qué los castigados acantilados de Amalfi y Minori sufren desprendimientos y peligrosas cascadas de rocas y no sucede así con los de Positano?
Lo mismo puede decirse de la sobreabundancia de corvinas rojas y pezzogne. ¿Cómo es posible que cuando los pescadores de otros lugares regresan con una captura accesoria o con las redes vacías, sus hombres obtengan —una y otra vez— una pesca soberbia? Incluso con cuarto de luna. Es como si los ritmos lunares no tuvieran efecto sobre esa población.
Ah, y una cosa son las mareas y la pesca. Pero, además…, están los piratas, que son algo muy distinto. No es mi intención hacer suposiciones sobre sus socios, signor Mazza, pero sin duda será usted consciente de tal incongruencia: no hay testimonio de que los piratas hayan desembarcado jamás en Positano.
Los bucaneros saquean barcos en Sicilia. Saquean desde Salerno hasta Capri. Si colocara un alfiler en cada punto del mapa de nuestra costa en que los piratas han desembarcado, quedaría una franja perfecta bordeando todo el litoral de Amalfi y señalando cada población ¡excepto una!
Se diría que Positano estuviera aislada. Protegida. Favorecida.
En el resto de la península, los hombres se lamentan del agua sucia del mar, de los saqueadores, de las malas capturas. «Sí, Positano ha sido próspera —me dicen—, pero nunca llevaremos a nuestras familias allí, porque su suerte podría acabarse. Cualquier día. Lo veremos».
Incluso entre los propios habitantes de Positano hay quienes se asombran de su buena suerte. Los hombres se pertrechan bien de armas, convencidos de que serán objetivo de los ataques de los piratas. Otros conservan su pescado en salazón, seguros de que sus aguas no tardarán en agotarse. Y otros son reacios a construir demasiado cerca de la orilla, pues dicen que los acantilados se desmoronarán al fin, condenando a los residentes de sus alturas a una muerte en las rocas.
Algo sucede en Positano, un secreto muy bien guardado.
Y yo creo saber exactamente cuál es.
¿Sería posible hacer un trato, signor Mazza? Por un precio, yo estaría encantado de revelar lo que sé; de contarle lo que he averiguado y lo que he visto: a quiénes he visto.
No puedo ni imaginarme la fortuna que semejante información le traerá.
Quedo a la espera de sus noticias.
Firmado,
Su devoto amigo y socio
Capítulo 1
MARI
Miércoles, 11 de abril de 1821
En la oscura playa al pie del acantilado donde se asienta la ciudad de Positano, doce mujeres con edades comprendidas entre los seis y los cuarenta y cuatro años se hallaban sentadas en círculo. Eran las dos de la mañana, y tenían la luna creciente justo encima de ellas.
Una de las mujeres se levantó, rompiendo el círculo. Tenía el pelo de un color bermellón natural. Completamente vestida, se internó en el agua hasta que le llegó a la cintura. Con un fósil de belemnites entre los dedos, sumergió las manos bajo las olas y empezó a mover los labios recitando el incantesimo di riflusso que se sabía de memoria desde niña. En cuestión de unos instantes, la corriente submarina que había invocado empezó a arremolinársele en los tobillos para luego dirigirse al sur, alejándose de ella.
Salió del agua y regresó a la orilla.
Entonces, una segunda mujer con el pelo más claro —del color del caqui— se puso en pie para dejar el círculo. Ella también se acercó al mar y hundió las manos bajo la superficie. Y recitó a las aguas su silencioso hechizo, complacida a medida que la corriente submarina se iba haciendo aún más poderosa. Contempló el horizonte, un firme trazo negro en el que el cielo se encontraba con el mar, y sonrió.
Como el resto de los habitantes de la costa aquella noche, las mujeres sabían lo que se acercaba: una flota de barcos pirata que iba rumbo al nordeste desde Túnez. Según sus fuentes, los vientos eran favorables y se esperaba que la flotilla llegara al día siguiente.
¿Su destino? Tal vez Capri, Sorrento o Maiori. Había quien pensaba que incluso Positano; quizá, al fin, Positano.
Teniendo eso en cuenta, los pescadores de toda la costa de Amalfi habían decidido quedarse en casa con sus familias el día entero hasta la noche. No sería seguro salir a navegar. El destino de los piratas era desconocido y lo que buscaban, también un misterio. Los piratas codiciosos solían ir a por todo tipo de botín. Los piratas hambrientos buscaban redes llenas de peces. Los piratas lujuriosos iban en busca de mujeres.
En la playa, una tercera y última mujer se levantó del círculo. Su pelo tenía el color intenso y profundo de la sangre. Rápidamente, se desvistió. No le gustaba la sensación de la tela húmeda sobre la piel, y las otras mujeres la habían visto desnuda en mil ocasiones anteriores.
Llevaba el fósil de belemnites en una mano y sostenía en la otra el extremo de una cuerda atada a una pesada ancla que había sobre la arena, a escasa distancia. Ella sería la encargada de recitar la última parte de aquel conjuro marino. La suya era la más importante y poderosa, y una vez pronunciada, la corriente submarina se volvería aún más violenta; de ahí la cuerda, la cual se ataría con fuerza a la cintura antes de completar el hechizo.
Se trataba de un trabajo peligroso y siniestro. Pero, de las doce mujeres que había en la playa aquella noche, la veinteañera Mari DeLuca era la más apta para aquella tarea final.
Todas eran streghe del mare —brujas del mar— que tenían un poder sin igual sobre las aguas. Poseían una magia que no podía encontrarse en ningún otro lugar del mundo como resultado de su linaje, pues descendían de las sirenas que en otro tiempo habían habitado las pequeñas islas de Li Galli cercanas.
Aquellas mujeres sabían que, desembarcaran donde desembarcasen finalmente los piratas, no sería en Positano. Los piratas no se harían con sus bienes, sus víveres ni sus hijas. No importaba cómo maniobrasen sus barcos con las velas; ellos no lograrían encontrar paso fácil con la corriente submarina en contra que las mujeres desataban desde el fondo del mar. Virarían al este o al oeste. Irían a otro sitio.
Siempre lo hacían.
En tanto que el linaje de las otras once mujeres se había desviado y mezclado al llenarse de hijos varones y confundirse con otros a través del matrimonio, la línea hereditaria de Mari DeLuca seguía perfectamente intacta: su madre había sido una strega, al igual que la madre de su madre, y así sucesivamente, remontándose miles de años atrás hasta las propias sirenas. De las mujeres que estaban en la playa aquella noche, Mari era la única strega finisima.
Ello cargaba sobre sus hombros numerosas e importantes responsabilidades. Mari sabía leer el agua instintivamente mejor que cualquiera de las demás. Sus hechizos eran también los más eficaces, y por sí sola era capaz de hacer cosas que normalmente requerían la colaboración de dos o tres streghe. Por su condición, se la había escogido para liderar a las otras once. Para ser su guía, su maestra, la que tomaba las decisiones.
La pena era que ella odiara el mar tanto como lo odiaba.
Al entrar en el agua, Mari se desató la larga trenza de cabellos. Era su rasgo más llamativo —aquel cabello color sangre era casi inaudito en Italia, y más aún en aquella pequeña ciudad pesquera de Positano—, pero muchas de las cosas que Mari había heredado eran inusuales. Se tensó cuando las frías olas le tocaron los pies. «Tendría que ser mi madre la que estuviera haciendo esto», pensó con amargura. Un resentimiento que nunca había expresado en doce años, desde la noche en la que una Mari de ocho vio cómo el mar reclamaba como suya a su madre, Imelda.
En aquella terrible noche, huérfana y confusa, Mari supo que el mar ya no era su amigo. Pero peor que eso fue la preocupación por su hermana pequeña, Sofia. ¿Cómo iba a contarle Mari lo ocurrido? ¿Cómo iba a poder cuidar de la vivaz Sofia con tanta paciencia y cariño como su mamma?
Apenas había tenido tiempo para el duelo. Al día siguiente, las otras streghe habían elegido precipitadamente a la joven Mari su nueva strega finisima. Su madre le había enseñado bien, después de todo, y ella era, de nacimiento, capaz de hacer más cosas que cualquiera de las otras. A nadie pareció importarle que Mari fuera aún tan joven y estuviera tan desolada, ni que desde entonces detestara aquello mismo sobre lo que tenía tanto poder.
Pero muchos niños pierden a su madre en algún momento, ¿no? Y la alegre Sofia había sido razón suficiente para seguir adelante —un bálsamo para el corazón dolorido de Mari—. Sofia la había hecho mantenerse firme y disciplinada. Incluso alegre gran parte del tiempo. Y mientras Sofia estuviera a su lado, Mari cargaría con las responsabilidades que se habían depositado sobre sus hombros, lo quisiera o no.
Sin embargo, en aquel momento, con el agua rozándole los dedos de los pies, Mari sintió un aguijonazo de angustia, como a menudo le sucedía en ocasiones similares.
Ni su mamma ni Sofia estaban a su lado aquella noche.
Mari exhaló aire lentamente. Era un momento importante que merecía la pena recordar. Era el final de dos años de agónica indecisión. Nadie más en la playa lo sabía, pero aquel hechizo, aquel conjuro que estaba a punto de recitar, sería el último para ella. Se marcharía en cuestión de unas semanas; sería libre. Y el lugar al que iba se hallaba, afortunadamente, lejos del mar.
Con los ojos bajos, Mari se deslizó desnuda bajo el agua, maldiciendo su aguijón cuando esta entró en contacto con una pequeña abrasión que tenía en el tobillo. De inmediato, el agua que la rodeaba cambió del azul oscuro a un denso negro entintado como el del vinagre. Mari llevaba toda la vida acostumbrada a eso: el mar copiaba su estado de ánimo, su humor.
De niña le parecía maravilloso que el agua leyera sus pensamientos tan bien. Incontables veces sus amigas habían mostrado su envidia por el fenómeno. Pero, en aquel momento, el agua negra que le envolvía las piernas no hacía más que traicionar los secretos que Mari quería mantener a buen recaudo, y se alegró de que la oscuridad le permitiera esconder sus sentimientos a las mujeres que estaban en la playa.
A medio camino dentro del agua, ya pudo percibir los cambios en esta: las dos mujeres que la habían precedido habían hecho un buen trabajo. Eso, al menos, era alentador. Unas cuantas rocas afiladas revueltas por la corriente submarina le arañaban como espinas los empeines, y necesitó una gran concentración para resistir a la resaca que la empujaba sin moverse del sitio. Utilizaba los brazos para no perder el equilibrio, igual que un pájaro cansado batiría sus alas posado en una rama temblorosa.
Se enrolló la cuerda al antebrazo con dos vueltas. Una vez que estuvo segura, empezó a recitar el conjuro. Con cada palabra, tira y obbedisci —tira y obedece—, la cuerda se le iba apretando contra la piel. La corriente submarina creció rápidamente e incluso con mayor potencia de la que ella esperaba. Se dobló de dolor cuando la cuerda le desgarró la piel, y la herida recién abierta quedó expuesta enseguida a la dentellada del agua salada. Empezó a tambalearse, perdiendo el equilibrio, y completó el hechizo lo más rápidamente posible para que la cuerda no le destrozara el brazo.
No iba a echar de menos las noches como aquella, desde luego.
Cuando acabó, Mari hizo una señal a las otras mujeres para decirles que era el momento de tirar de ella. De inmediato, sintió un tirón desde el otro extremo de la soga. Unos segundos después estaba en aguas poco profundas y calmadas. Hizo el resto del camino a gatas. Cuando estuvo a salvo en la orilla, se tumbó a descansar, y la arena y la grava se le pegaron fastidiosamente a la piel húmeda. Tendría que lavarse bien luego.
Consumía demasiado tiempo todo aquello.
Un grito repentino llamó su atención, y Mari se sentó y miró a su alrededor intentando ver en la oscuridad. Su mejor amiga, Ami, estaba ahora con el agua por las rodillas, luchando por mantener el equilibrio.
—¡Lia! —gritaba, frenética, Ami—. Lia, ¿dónde estás?
Lia era la hija de seis años de Ami, una aprendiz de strega con el cabello de un delicado rojo rosáceo. Solo unos momentos antes estaba en el círculo de mujeres con sus piernecitas abrazadas contra el pecho, viendo cómo se desarrollaban los hechizos.
Mari se puso en pie de inmediato, tropezando por el camino al lanzarse corriendo al océano.
—No, por favor, no —gritó.
Si Lia estaba en el agua, sería imposible para la niña volver a la orilla. Era más pequeña que otras niñas de su edad y tenía los huesos frágiles como conchas marinas; además, aunque sabía nadar, no tenía nada que hacer frente al poder de aquellas mareas. El propósito del encantamiento era empujar las corrientes hacia el mar profundo y oscuro con la fuerza suficiente como para rechazar al barco pirata.
Lia no llevaba tampoco la cimaruta que daba a las mujeres gran fuerza y vigor en momentos de peligro. Era demasiado joven: las streghe no obtenían su collar con el talismán hasta que cumplían los quince años, cuando su magia había madurado y se las consideraba aptas para ejercer su arte.
Enseguida todas las mujeres que había en la playa se hallaban al borde del mar, mirando la agitada superficie del agua. Aquellas mujeres podrían ser poderosas, sí, pero no eran inmortales. Como Mari sabía demasiado bien, podían sucumbir al ahogamiento igual que cualquiera.
Mari giró en círculo examinando la orilla. De repente, su vientre se tensó y ella se dobló hacia delante, con la visión nublada, sintiendo que la bilis le subía a la garganta.
Le resultó algo demasiado familiar; girar en círculo escrutando el horizonte en busca de alguien.
Sin ver nada.
Y luego viendo lo peor.
Como el pelo de color cobre de su hermana pequeña extendido alrededor de los hombros de su cuerpo inerte, bocabajo sobre las olas.
Mari se había visto impotente, incapaz de proteger a su hermana de catorce años, Sofia, de lo que quiera que se hubiera encontrado bajo el oleaje aquel día de hacía solo dos años. Mari había pasado años intentando proteger a su hermana como la habría protegido su madre, pero, al final, había fracasado. Había fallado a Sofia.
Aquel día, el mar había vuelto a mostrarse no solo codicioso, sino también vil, como algo aborrecible.
Algo —decidió al fin Mari— de lo que tenía que escapar.
En aquel momento, Mari cayó de rodillas, demasiado mareada como para tenerse en pie. Era como si su cuerpo hubiera viajado en el tiempo hasta aquella aciaga mañana. Se inclinó hacia delante jadeando, a punto de vomitar…
Entonces, de repente, oyó una risa aguda y juguetona. Le pareció la de Sofia y, por un momento, pensó que estaba soñando.
—Estoy aquí, mamma —se oyó la voz de Lia a escasa distancia—. Estoy buscando en la arena bebés gran… He olvidado la palabra.
Ami dejó escapar un grito que era a la vez de alivio y enfado.
—Granchio, y no se te ocurra volver a darme un susto como este.
Mari se levantó, abrumada por la sensación de alivio. Ella no tenía hijos, ni siquiera se había casado, pero a veces sentía que Lia era suya.
Su respiración volvió a la normalidad. «Lia está bien», se dijo en silencio. «Está perfectamente, en tierra firme, justo delante de nosotras». Sin embargo, aunque su respiración se calmara, no podía evitar volver a mirar a su espalda y escudriñar las crestas del oleaje.
Las mujeres que habían realizado el hechizo se pusieron ropa seca. Lia se escabulló de Ami para ir en busca de Mari, que la recibió con un cálido y fuerte abrazo. Mari se inclinó para besar la cabeza de la niña e inhaló su olor a naranjas, azúcar y sudor.
Lia volvió su pequeño rostro hacia Mari con un mohín en los labios.
—¿El hechizo nos protegerá de los piratas para siempre?
Mari sonrió. Ojalá funcionara de esa forma. Pensó en el barco pirata que se acercaba a la península aquella noche. Si, en efecto, se dirigía a Positano, imaginó al capitán maldiciendo en voz baja.«Malditas corrientes —diría—. Tenía el ojo puesto en Positano. ¿Qué pasa con ese lugar?».Se volvería hacia su primer oficial de cubierta y daría orden de maniobrar y poner rumbo al este.«A cualquier sitio menos a esa franja de aguas problemáticas», le diría entre dientes a su tripulación.
—No —le dijo Mari, entonces—. Nuestra magia no funciona así.
Hizo una pausa para valorar qué más decirle a la niña. Casi todos los hechizos que las mujeres lanzaban se disipaban en cuestión de días, pero había uno, el vortice centuriaria, que duraba cien años. Solo podía lanzarse si una strega se quitaba su cimaruta protectora. Y el coste de esa magia era considerable: tenía que sacrificar su propia vida para que el hechizo fuera eficaz. Hasta donde Mari sabía, nadie lo había lanzado en cientos, en miles de años quizá.
Cuestión tan lúgubre no era apropiada en aquel momento para la joven Lia, así que optó por la explicación más sencilla:
—Nuestros encantamientos duran unos días como mucho. No son muy distintos de lo que una tormenta le hace al mar: lo revuelve y lo zarandea. Pero, al final, el mar vuelve a la normalidad. El mar siempre prevalece.
Cómo odiaba admitirlo. Incluso el vortice centuriaria, pese a su larga duración, al final se acababa desvaneciendo. Las mujeres podían ejercer su poder sobre el mar, sí, pero no dominarlo.
—Por eso nunca prescindimos de nuestros informantes —continuó Mari—. Hay gente que nos dice que se han avistado piratas o barcos extranjeros frente a la costa. Sabiendo que nuestros hechizos solo duran unos días, debemos ser diligentes. No podemos lanzar al agua la maldición ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Nuestros pescadores necesitan aguas buenas y calmas para sus capturas, y solo podemos actuar cuando tenemos la certeza de que hay una verdadera amenaza —sonrió, envaneciéndose un poco—. Se nos da muy bien, Lia.
Lia trazó un gran óvalo con el dedo en la arena.
—Mamma me dice que podré hacer lo que quiera con el mar cuando sea mayor. Absolutamente cualquier cosa.
Aquella idea de tener un perfecto control sobre las aguas era seductora, pero falsa. Sus hechizos eran en realidad bastante simples y muy pocos —había solo siete—. Y acataban las leyes de la naturaleza.
—A mí me gustaría ver uno de esos grandes osos blancos —continuó Lia—, así que me traeré un iceberg desde el Ártico.
—Por desgracia —dijo Mari—, me temo que eso está demasiado lejos. Podemos repeler a los piratas porque ellos están mucho más cerca. Pero ¿el Ártico? Hay demasiadas masas de tierra que nos separan de tus queridos osos polares…
—Entonces, me iré a vivir con otras brujas del mar cuando sea mayor —dijo Lia—. Brujas que vivan más cerca del Ártico.
—Solo estamos nosotras, cariño. No hay otras brujas del mar. —Ante la mirada confusa de Lia, Mari añadió—: Nosotras descendemos de las sirenas, que vivían en aquellas islas. —Señaló al horizonte, donde las islas de Li Galli se erguían sobre el agua—. Y somos las únicas mujeres del mundo que hemos heredado poder sobre el mar.
Lia se dejó caer hacia delante y suspiró.
—Aun así, podrás hacer muchas cosas —la animó Mari.
—Pero no todas.
—Como salvar a tus seres queridos—musitó.
La pérdida de Sofia…, qué absurda, qué innecesaria seguía pareciendo aún. Las hermanas habían estado en aguas poco profundas, dando volteretas, haciendo el pino y sumergiéndose en busca de vidrios marinos. Habían pasado así la tarde mil veces. Después, Mari se preguntaría si Sofia se había golpeado la cabeza contra el suelo o quizá había tragado agua accidentalmente. Pero fuera lo que fuese lo que sucedió, Sofia se había hundido silenciosamente bajo las olas.
«Me está gastando una broma —pensó Mari mientras los minutos pasaban—. Está aguantando la respiración y aparecerá en cualquier momento. Las niñas hacen estas cosas a menudo, juegan a adivinar por dónde va a emerger la otra». Pero Sofia no emergió, no aquella vez. A solo unos meses de cumplir quince años, por lo que aún no llevaba una cimaruta.
Lia empezó a añadir pequeñas líneas al borde del círculo. Estaba dibujando un ojo con pestañas.
—Mamma dice que tú puedes hacer más cosas que ella —gorjeó—. Que hacen falta dos o tres streghe para hacer lo mismo que tú sola.
—Sí —respondió Mari—. Sí, así es.
—¿Por tu mamma que murió?
Mari se estremeció al oír aquellas palabras, pero se repuso rápidamente.
—Sí. Y por mi nonna, y por su mamma, y así hasta remontarnos a miles de años atrás. Hay algo diferente en nuestra sangre.
—Pero no en la mía.
—Tú eres especial en muchos sentidos. Piensa en las crías de agujones, por ejemplo. Tú siempre las descubres, aunque sean casi invisibles y se muevan con terrible rapidez.
—Es fácil descubrirlas —protestó Lia con el ceño fruncido.
—Para mí no. ¿Lo entiendes? Cada una tiene su propia habilidad.
De repente, Lia volvió el rostro hacia Mari.
—Pero yo espero que tú no te mueras, ya que tienes esa sangre especial que nadie más tiene.
Mari retrocedió, sorprendida por el comentario de Lia. Era casi como si la niña presintiera los planes encubiertos de Mari.
—Ve en busca de tu mamma —le dijo a Lia, que se levantó de inmediato, arruinando su dibujo en la arena.
Cuando la niña se fue, Mari se quedó mirando la montaña que se alzaba tras ellas. Aquella playa no era el lugar donde habitualmente practicaban magia: Mari solía llevar a las mujeres a alguna de las innumerables cuevas o grutas cercanas que se hallaban protegidas de la vista en un par de pequeños gozzi con seis asientos cada uno. Sin embargo, aquella noche había sido diferente. Uno de los gozzi se había soltado de sus amarras y había acabado a la deriva en mar abierto. Y eso había dejado a las mujeres con una sola embarcación que no era lo bastante grande como para llevarlas a todas.
—Reunámonos en la playa —urgió—. Solo serán unos minutos.
Además, era mitad de la noche y la luna estaba prácticamente oculta tras las nubes, por lo que la oscuridad era grande.
Aunque algunas mujeres la miraron algo recelosas, todas se mostraron de acuerdo al final.
Mari se puso de pie y se escurrió el agua del pelo. Eran casi las tres de la mañana y todas las mujeres bostezaban. Metió la ropa mojada en su bolsa y se vistió rápidamente, volviendo a colocar en su lugar el collar protector de cimaruta. El suyo llevaba pequeños amuletos del mar y la playa: una concha de luna, un fósil de amonites y un grano de piedra pómez volcánica gris. Hacía poco tiempo, Mari había encontrado un pequeño fragmento de coral con la forma perfecta de una montaña que le gustaba especialmente. Las montañas la hacían pensar en lugares del interior, y estos la hacían pensar en la libertad.
Mientras las mujeres comenzaban a subir por la ladera, Mari sintió las yemas de unos dedos pasándole por el brazo.
—Pst —le susurró Ami. En la mano llevaba un pequeño sobre muy bien doblado por la mitad.
A Mari el corazón le dio un vuelco.
—Una carta.
Ami le hizo un guiño.
—Llegó ayer.
Habían pasado dos semanas desde la última, y aunque Mari estuvo tentada de abrir el sobre y leerlo a la luz de la luna, se lo guardó junto al pecho.
—Gracias —susurró.
De pronto, Mari percibió un movimiento por el rabillo del ojo, algo en el muelle a escasa distancia. Al principio pensó que eran imaginaciones suyas —las nubes cubrían todo el cielo y la noche estaba llena de sombras—, pero entonces lanzó un grito ahogado cuando una forma oscura salió rápidamente del muelle, rodeó un pequeño edificio y se perdió de vista.
Algo —alguien—, definitivamente, había estado allí.
Un hombre. ¿Un encuentro nocturno, tal vez? ¿O habría estado allí a solas espiando a las mujeres?
Mari se volvió para decírselo a Ami, pero su amiga ya se había ido y caminaba por delante con una mano protectora en la espalda de Lia.
Mientras ascendían por el sucio camino lleno de carros dispersos y puestos de comerciantes cerrados, Mari se volvió una vez más para mirar al muelle. No había nada, nadie. Solo el muelle sumido en la oscuridad.
«Solo una ilusión de la luna», se dijo.
Además, llevaba una carta demasiado importante cobijada contra su pecho; una que tenía intención de abrir en cuanto llegara a su casa.
Capítulo 2
HAVEN
Lunes
En mi primera mañana en Positano, me despertó el sonido de las sirenas.
Me di la vuelta en la cama buscando a tientas el móvil, que marcaba las 08:22. Podía dormir una hora más, quizá dos. En condiciones normales, ya habría estado levantada, pero mi reloj interno seguía con la hora de casa; los Cayos de Florida en los que había pasado toda mi vida hasta entonces.
Pero continuó el eco de las lejanas sirenas, una serie de agudos gemidos que crispaba los nervios. Aparté las sábanas con un resoplido de fastidio y me hice un moño suelto con mi pelo oscuro. Como había llegado a aquella villa alquilada justo el día anterior, me llevó un momento trazar mentalmente el plano del que iba a ser mi hogar todo el año. Arrastrando los pies por los fríos suelos de terracota, me dirigí hacia la pequeña terraza, orientada al sudeste. Tenía una vista panorámica de la ciudad de Positano y de sus muchos edificios: salpicaduras de color rosa, naranja y blanco apiladas en vertical sobre la ladera como si fueran los pisos de una tarta. A sus pies se extendía la playa principal, Spiaggia Grande, con sus cientos de sombrillas que formaban filas perfectas. Y más allá de ellas, el mar Tirreno, que mostraba en su resplandor todas y cada una de las tonalidades del azul.
Las vistas eran la razón por la cual yo había escogido la villa, y mi equipo —formado por otras cuatro mujeres, todas arqueólogas náuticas— enseguida había estado de acuerdo conmigo. Se ajustaba al presupuesto de nuestro proyecto, cosa que me sorprendió hasta que comprendí que, a cambio de las vistas, habíamos renunciado al espacio. Solo contaba con dos dormitorios, lo que significaba que tendríamos que dormir por parejas en literas con una de nosotras en el sofá cama.
Pero teníamos aquellas vistas. Y no en vano Positano era la joya de la costa de Amalfi. Después de una vida entera buceando en busca de pecios de los Cayos y de todo el Atlántico, yo jamás había visto un mar como aquel mar ni un azul como aquel azul.
El gemido lejano de las sirenas continuaba, y una vez fuera, contemplé las aguas. A un poco menos de medio kilómetro de la playa, un par de botes se dirigía velozmente hacia el oeste con unas luces rojas encendidas y aquel llanto de sirenas.
—Buenos días —oí una voz a mi espalda.
Al darme la vuelta me encontré con Mal, que salía a la terraza con una taza de café solo entre las manos. Las dos habíamos llegado juntas la víspera, antes que las otras tres integrantes del equipo, que iban a unirse a nosotras la semana siguiente. Mal y yo, que contábamos treinta y cinco años, nos habíamos conocido en nuestro programa de doctorado años atrás en Texas A&M. Y, siendo las únicas mujeres de nuestro curso de laboratorio de conservación, nos hicimos amigas de inmediato.
—Buenos días —respondí—. ¿También te han despertado las sirenas?
Ella asintió con la cabeza.
—He visto a unos paramédicos por allí, yendo hacia el oeste.
Señaló hacia la 163 Amalfitana, la carretera por la que habíamos llegado a la ciudad el día anterior. El trayecto desde Nápoles hasta Positano había durado noventa minutos, pero no podía quejarme. Nos habíamos detenido en varias ocasiones a hacer fotos y una vez más al borde bañado de la carretera para comprar una bolsa de albaricoques e higos chumbos. Resulta fácil entender por qué la 163 Amalfitana, sobre todo a principios de verano, era una de las carreteras más famosas del mundo. Con sus acantilados de caliza que se precipitaban en el mar desde la carretera a solo unos centímetros y el mar deslumbrante más allá, las vistas eran incomparables.
—También la policía portuaria —dije señalando al mar. Me incliné sobre la baranda y sentí la piedra tibia por el sol de la mañana—. Pero no veo hacia dónde se dirigen.
Mal se pasó la mano por el pelo rubio, que llevaba corto y de punta.
—Me pregunto qué estará pasando.
Miré su café.
—No tengo ni idea, pero necesito una taza como esa.
—He encontrado una Nespresso dentro —sonrió—. Bien provista de cápsulas.
Mientras me dirigía a la cocina, tropecé con el asa de una maleta y solté un improperio entre dientes. Solo habíamos llegado dos de nosotras, pero el interior de aquella villa alquilada ya era, en una palabra, «caótico»: equipaje sin deshacer amontonado contra las paredes, equipamiento de submarinismo sobre los muebles y cámaras subacuáticas atestando las encimeras. Ni Mal ni yo nos habíamos ocupado de instalarnos el día anterior. En lugar de eso, nos habíamos ido directas al ristorante más próximo en busca de marisco fresco y vino de la tierra a buen precio. Solo dispondríamos de unos días de descanso antes de que el proyecto se pusiera en marcha, y teníamos planeado aprovecharlos al máximo. Aquel día íbamos a llevarnos la vespa de dos plazas que había en la villa a una playa cercana.
Al volver a la terraza con mi café, encontré a Mal inclinada sobre la baranda con expresión de extrañeza.
—¿Ves ese barco blanco de allí? —Señaló al horizonte de agua y distinguí una embarcación distinta, más rápida, que navegaba hacia el oeste.
—Mierda —dije, e indiqué la franja roja en el casco del barco.
La guardia costera italiana. Mientras que la policía portuaria se ocupaba de toda clase de cuestiones, incluso las relativamente triviales, la guardia costera en cualquier jurisdicción implicaba que había pasado algo de importancia. Búsqueda. Rescate. Recuperación de cuerpos. Ese tipo de cosas.
—Y tienen prisa por llegar a algo que está por allí. —Mal señaló al oeste, pero nuestra línea de visión quedaba bloqueada por el acantilado rocoso que separaba Positano de las poblaciones más adelante siguiendo la costa—. Ojalá esa ladera no estuviera en medio…
Nos miramos entonces la una a la otra con un brillo de picardía en los ojos. Yo podría liderar el proyecto, pero Mal era la guía de buceo, quien garantizaba la seguridad de mi equipo bajo el agua. Si se producía un incidente local digno de llamar a la guardia costera, la curiosidad se despertaría en Mal.
Y lo mismo pasaba, en honor a la verdad, conmigo.
Solté mi café entusiasmada.
—Vamos —dije.
El agua siempre había sido mi parque de juegos. Aunque, siendo la hija de un arqueólogo náutico internacionalmente reconocido, supongo que tampoco tenía mucha elección. Era inevitable que mi padre enseñara a su única hija a amar el océano tanto como él. Con tres años, ya me tenía haciendo esnórquel; buceando, a los ocho. Exploré mi primer pecio poco después.
No era casual que viviéramos en el lugar idóneo para ello. Los Cayos de Florida estaban plagados de más de mil pecios, muchos de ellos tan cerca de la superficie que ni siquiera era necesario un traje de neopreno y un solo tanque de oxígeno podía durar hasta dos horas. Mi padre elaboró y publicó planos de las localizaciones de esos pecios, y fue así como se labró su reputación en el mundo de la arqueología náutica.
Con el golfo de México como patio trasero, tuve una niñez aventurera y poco ortodoxa. Todos los sábados por la mañana sin falta significaban ir a bucear en busca de pecios. Los dos anclábamos frente a la orilla, izábamos nuestra bandera de buceo blanca y roja y explorábamos el paraíso de nuestro patio trasero subacuático. Pronto mi padre me enseñó habilidades básicas —navegación subacuática, control de las boyas— y, cuando llegó el momento, empecé a dominar habilidades técnicas también, como bucear de forma segura en el entorno de cueva de los pecios.
Las habilidades y técnicas tenían su lugar, pero mi padre nunca me dejó olvidar el disfrute. Los pecios estaban llenos de misterio, y él me enseñó a explorarlos como una arqueóloga náutica. ¿Qué hundió el navío? ¿Qué cargamento llevaba? ¿A dónde se dirigía y por qué?
«No pases por alto tampoco los archivos», le gustaba decir. Los cuadernos de bitácora, los planos de los barcos, las crónicas de incidentes a menudo revelaban mucho más sobre un pecio que los propios restos. «A veces las respuestas no están en el agua, sino fuera de ella».
Sin embargo, había algo más que la investigación y lo académico en el interés de mi padre por los pecios —también había sido un declarado buscador de tesoros—. En el marco de su estudio, escribió varios artículos sobre el valor estimado de los tesoros hundidos del mundo: más de cuatro mil millones de dólares, según calculaban los expertos. Y solo un selecto número de personas, lo suficientemente cualificadas y valerosas como para sumirse en las profundidades del océano, tenían alguna oportunidad de encontrarlos.
Aun así, también hacía falta suerte. Y mi padre nunca pareció tropezarse con ella, aunque no había sido por falta de intentos. Año tras año, inmersión tras inmersión, aquel Gran Descubrimiento parecía esquivarlo. A su amigo y viejo compañero de estudios, Conrad Cass, le gustaba pincharlo a propósito. «¿Has encontrado algo que no sea basura últimamente?», le preguntaba cada vez que se encontraban. Para él había sido fácil: Conrad, su compañero de inmersiones, supuestamente se había tropezado con varios pecios afortunados a lo largo de los años, si bien él nunca había revelado dónde se hallaban ni qué clase de botín había encontrado en ellos.
A mi padre le parecía injusto: él creía en seguir las reglas, y sabía bien que era importante informar de cualquier hallazgo a las autoridades competentes, aunque ello supusiera no ver un céntimo al final. Pero ¿los tipos como Conrad? Mi padre no tenía clara su adhesión a los mismos valores.
Siempre contemporizador, él movía la cabeza ante las pullas de Conrad. «Aún no», respondía siempre riendo.
Pero yo sabía que había frustración bajo aquella fachada. Mi padre se había acercado muchas veces. En una ocasión, frente a la costa de Sudáfrica, recuperó lo que creyó una moneda de oro de un barco hundido a principios del siglo XVII. Su valor habría superado los cien mil dólares.
Pero, ay, era pirita. Falso oro.
En otra ocasión, lo habían seleccionado para unirse a un grupo de colegas arqueólogos que iban a hacer una prometedora inmersión cerca de las Azores. Pero aquella mañana despertó con un severo catarro. Y todo buceador es consciente de los peligros de bucear con congestión nasal —romperse un tímpano—, por lo que mi padre se quedó en el barco.
Aquel pecio acabó rindiendo un cuarto de millón de dólares en doblones de oro españoles.
Siempre fue su sueño hacer un gran descubrimiento submarino, pero una y otra vez se le escapó entre los dedos.
Y, entonces, al fin, seis meses atrás, encontró algo. «Algo grande», dijo, mayor que todo lo que había visto hasta entonces. Sin los medios para excavar, se había visto obligado a regresar a la superficie. De vuelta en la orilla, sin aliento, de inmediato había empezado a planear la nueva inmersión para regresar a aquel pecio.
Sin embargo, la mala suerte aún no había terminado con él, y nunca tuvo la oportunidad de regresar. Solo unas semanas después de haber puesto los ojos en aquel «algo grande», mi padre había muerto.
Mal conducía la vespa, dejando que yo me extasiara con los más pequeños detalles que formaban parte del encanto de Positano: buganvillas de un rosa cálido que trepaban por los muros, golondrinas que iban y venían como flechas de los bajos de los tejados, gaviotas que volaban en círculo en el cielo. Hacía un día perfecto de junio con unas cuantas nubes algodonosas y una ligera brisa. Si, en efecto, se había producido algún incidente en el agua, no se podía culpar al mal tiempo.
Al llegar a un cruce, sentí que el móvil me vibraba en el bolsillo. Eché un rápido vistazo. Era un mensaje de Conrad Cass.
«Acordándome de ti hoy, pequeña. Si pudiera, le enviaría una caja de vino de ciruela».
Se me hizo un nudo en la garganta. Mi padre habría cumplido aquel día sesenta años. Y el vino de ciruela era su favorito.
Me guardé el teléfono en el bolsillo trasero, agradecida por el amable gesto de Conrad. Era un pez gordo ahora, se había retirado y vivía en una hacienda de nueve dormitorios en Naples, Florida, con un montón de financieros y políticos en su círculo íntimo. Me conmovió que se acordara de mí. Ni siquiera Mal había mencionado el cumpleaños de mi difunto padre todavía.
En la 163 Amalfitana, giramos a la izquierda para dirigirnos al oeste. Unos minutos después, rodeábamos el acantilado. Desde aquella nueva perspectiva, podíamos contemplar kilómetros y kilómetros de resplandeciente costa italiana e incluso la isla de Capri a lo lejos.
Podíamos ver las islas de Li Galli también —aquel archipiélago formado por tres pequeñas islas en el que a lo largo del año siguiente desarrollaríamos nuestro trabajo de campo subacuático—. Al contemplar las islas, un escalofrío me recorrió: docenas de pecios atestaban el lecho del mar alrededor de las islas de Li Galli. Un auténtico cementerio a treinta metros bajo la superficie marina.
¿Quién podía saber los secretos que se ocultaban entre aquellos pecios? Una indecible cantidad de información podría obtenerse de su examen e inventario: rutas de comercio históricas, incidentes de piratería, cruzadas… Y eso sin contar con lo que podría haber en los propios pecios. Dinero, joyas y tesoros.
Sorteamos algunas curvas cerradas y sentí que las palmas de las manos empezaban a sudarme; en parte, porque Mal las estaba tomando más rápido de lo que me habría gustado, pero también porque nos acercábamos a la localización del primer gran proyecto de mi carrera. Después de tantos meses de preparativos, allí estábamos por fin.
Teniendo en cuenta sus muchos pecios, la localización elegida para nuestro proyecto era un caos inexplorado: los arqueólogos no sabían cómo investigarlo. Tecnología existente como el ecosondaje o el sonar de barrido lateral solía utilizarse para encontrar anomalías en el fondo del mar —una extensión de lecho marino interrumpida por el casco de un único barco—, pero las islas de Li Galli eran medio kilómetro de escombros sumergidos densamente amontonados. No había tecnología para examinar, y mucho menos para excavar, aquella localización caótica.
Justamente eso era lo que mi equipo de arqueólogas náuticas se proponía cambiar.
Mal y yo avanzamos unos minutos más y las islas de Li Galli aparecieron claramente ante la vista. Pero, conforme los detalles de las islas se hacían más nítidos —ya incluso conseguía distinguir la antigua torre de vigilancia de piedra en la isla más oriental—, sentí que el pulso se me aceleraba.
Las islas estaban rodeadas de botes de rescate. Hacia la mitad del archipiélago, oteé un yate, pero algo iba mal…
De repente, contuve la respiración.
Mal debió verlo exactamente al mismo tiempo, pues detuvo la vespa a un lado de la carretera y apagó el motor. Corrí hacia el guardarraíl de metal con plantas de azafrán y achicoria florecidas a mis pies. Por debajo, el abrupto acantilado caía en vertical hacia el agua. Miré hacia el mar y parpadeé, incapaz de dar crédito a lo que estaba viendo: entre las islas de Li Galli, un enorme yate —que sin duda debía de costar millones— se escoraba peligrosamente hacia un lado y se sumergía por babor.
—Mal… —dije, apenas capaz de articular palabra.
Según mis investigaciones, el último naufragio en las islas de Li Galli había sucedido una década atrás, causado por una fuerte tormenta. Y, aunque habíamos elegido aquella localización para nuestro proyecto por su abundancia de pecios, aquellos naufragios eran… antiguos. Tanto que parecían fuera de la realidad, incluso míticos. Pero ¿aquello? Aquello era un yate moderno hundiéndose justo delante de nosotras.
Mi formación como submarinista se activó y consideré los peligros, cualquier posible explicación de lo que estaba viendo.
Profundidad. Fruncí el ceño, recordando las cartas náuticas que llevaba meses estudiando. Sabía que las aguas que rodeaban al yate a punto de hundirse tenían veinticinco metros de profundidad. No podía haber encallado.
Arrecifes. No había ninguno en la zona. Rocas. Eso era imposible también, pues el yate estaba bastante lejos de las islas propiamente dichas. Volví a mirar al cielo, absolutamente claro y en calma. El tiempo no podía ser la causa tampoco.
—¿Fuego? —preguntó Mal—. ¿Quizá una explosión del motor?
Miré a través de unos prismáticos que llevaba en el bolso y moví la cabeza.
—No hay humo. ¿Corrientes submarinas, quizá? —musité en voz alta—. ¿Remolinos? Todo el mundo sabe que son aguas turbulentas.
Según mi investigación previa al trabajo de campo, las islas de Li Galli llevaban siglos siendo problemáticas. Un vórtice de corrientes submarinas convergía allí y se veía amplificado por la topografía irregular del lecho marino. Los marineros supervivientes a menudo culpaban de sus travesías aciagas a remolinos imprevistos cerca de las islas.
Pero, con todo, había algo extraño en los datos que había revisado: el temprano siglo XIX conoció un repunte de los naufragios en las islas de Li Galli: se sucedieron uno tras otro a lo largo de las décadas de 1820 y 1830. Los habitantes de los alrededores no se explicaban el aumento de incidentes, aunque algunos especulaban con que un sumidero hubiera alterado la topografía alrededor de las islas.
El fenómeno se había conocido como la maldición de Amalfi y, durante más de ochenta años, los marineros habían evitado a toda costa las islas de Li Galli.
Hasta que, a finales de la década de 1920, varios navegantes desinformados atravesaron la zona sin problemas. Y pareció que el vórtice marítimo que había azotado la zona desaparecía. Yo sospechaba que la actividad sísmica, o incluso el cambio climático, habrían tenido algo que ver. Para mí, la teoría de la maldición era absurda.
Mal me dirigió una mirada escéptica.
—¿Un megayate como ese arrastrado por un remolino? Por muy violento que fuera, no tiene sentido alguno.
Yo no podía disentir de ella. El mar que teníamos delante estaba sereno, inmóvil. Ni una sola ola espumosa a la vista. Dejé escapar una larga exhalación y le tendí los prismáticos.
—Cielo santo. Las mujeres de la cubierta: mira. —Me detuve casi sin palabras y mareada—. Presas del pánico.
En la cubierta, varias mujeres en traje de baño se dirigían frenéticamente hacia el guardacostas. Una mujer cayó de rodillas, llorando, mientras otra se inclinaba sobre la borda del barco haciendo un inútil esfuerzo por alcanzar uno de los ojos de buey. Objetos de colores fluorescentes flotaban alrededor de la embarcación, chalecos salvavidas y restos que se habían caído o habían sido lanzados por la borda. Y el barco mismo estaba haciendo aguas. Rápidamente. Los camarotes estarían ya inundados casi con toda seguridad.
—Es terrible —susurró Mal.
Los ojos se me llenaron de lágrimas. Estaba presenciando, en tiempo real, un incidente que probablemente causaría bajas.
Pero no tenía sentido, y eso dejaba a la científica que yo era sumida en un mayor desasosiego. Aparentemente, aquel era un yate en perfecto estado para navegar. No había tormenta ni viento. El mar estaba en calma. En las islas cercanas distinguí a varios observadores, gente cerca del agua que observaba la escena que se estaba desarrollando.
El yate, que se escoraba unos momentos antes hacia un lado, ahora se estaba hundiendo por la popa. En dos o tres minutos más se hallaría completamente sumergido. La sensación era de impotencia en el punto de observación, aunque tranquilizaba la proximidad de los botes de rescate.
Mal me miró con expresión dubitativa. Yo sabía exactamente lo que estaba a punto de decir, por mucho que no quisiera oírlo.
—La maldición de Amalfi —musitó.
Permanecí en silencio. La parte científica de mi mente deseaba con todas sus fuerzas tener una explicación mejor y más razonable.
Pero la verdad era que no tenía ninguna.
Capítulo 3
Carta de Matteo Mazza a su hermano menor, Massimo
Miércoles, 11 de abril de 1821
Querido hermano Massimo:
Acabo de pasar por tu residencia y no te encontrabas allí. Disculpa que te transmita la noticia de esta forma, pero es de la mayor importancia.
En este sobre encontrarás una carta que recibí esta mañana de un caballero de Positano. Llama la atención sobre la sospechosa buena fortuna que favorece a esa pequeña e insignificante población; el tipo de lugar en que no tenemos otro interés que el que nos llevó allí hace tres años.
Yo pensaba que ya nos habíamos llevado todo lo que allí había de valor. Pero ¿y si quedara algo, algo que pasamos por alto la primera vez?
Pide dinero a cambio de su información. Me dispongo a hacer el trato y enseguida voy a responderle. Pero, entretanto, me gustaría ver la ciudad y explorar los alrededores por mí mismo.
¿Querrías acompañarme? Podemos hacer la ruta a caballo desde Nápoles. Estoy en condiciones de partir mañana mismo al amanecer.
Ven a verme en cuanto leas esto.
Tenemos mucho que discutir.
Con cariño,
Tu hermano mayor Matteo
Capítulo 4
MARI
Miércoles, 11 de abril de 1821
Mari regresó a casa con otras dos streghe: Paola, su hermanastra de diecinueve años, y Cleila, su madrastra.
Tras perder a su madre doce años atrás, el padre de Mari enseguida se había casado con Cleila, una viuda que no vivía lejos de la familia DeLuca.
Mari no podía evitar preguntarse si alguna de las dos sería elegida como siguiente líder. Ninguna era una strega finisima, pero estaban emparentadas con Mari a través de un matrimonio, y eso contaba.
Cuando estuvieron de vuelta en la villa familiar, las mujeres entraron en el vestíbulo a oscuras. Mari dejó escapar un ruidoso bostezo, desesperada por disfrutar de algunas horas de descanso. Sin embargo, en aquel mismo momento tuvo que tragar saliva: Corso —un primo lejano, el hombre con el que se suponía que tenía que casarse— y su padre estaban despiertos a aquella hora absurdamente temprana. Corso había estado pasando unos días en la ciudad, pues había venido de visita desde Roma como hacía con frecuencia. Los dos hombres se hallaban sentados uno al lado del otro en el salotto con un farol encendido sobre una de las mesas. Su luz se reflejaba en los suelos de terracota.
El padre de Mari llevaba unos pantalones oscuros y una sencilla camisa de lino blanco. Corso, por su parte, vestía un traje de mañana, perfectamente planchado y cortado a medida, de un vibrante color azul. En la humilde ciudad de Positano, ningún otro hombre lucía tejidos tan caros ni colores tan audaces como él.
Al ver a Corso, Paola se peinó el pelo con los dedos y dejó caer unos mechones alrededor de su rostro. Siempre daba mucha importancia a su vestimenta a la moda y a su piel de niño.
Pero Mari prefería un aspecto menos civilizado. A ella no le importaba una camisa con algún desgarro ni tampoco un par de cicatrices.
Se llevó la mano al pecho, pensando en la carta que guardaba.
Al ver a las mujeres, los dos se levantaron.
—Le mie ragazze —dijo el padre. Mis niñas—. ¿Ha traído la marea algo interesante?
Al igual que el resto de los hombres de la ciudad, aquellos dos ignoraban por completo la existencia de las brujas del mar. Creían que las mujeres salían a cotillear, en busca de conchas o a nadar desnudas y acurrucadas unas con otras en el mar gélido.
Eran buenos hombres, a su modo, aquellos esposos, padres e hijos aún en edad de crecer. Trabajadores, fuertes. Muchos eran pescadores de brazos fibrosos acribillados de cicatrices. Y también tenían manos ágiles que sabían usar con rapidez anzuelos y redes.
Pero, pese a su diligencia, los hombres de la ciudad —en realidad, todos los hombres del mundo, a tales efectos— eran completamente ignorantes, y eso era precisamente lo que querían las streghe. Pues, si los hombres de la ciudad llegaban a saber la verdad, habría complicaciones. Se lo dirían a sus amigos, y sus amigos se lo dirían a otros amigos a su vez, y pronto todo el litoral estaría mudándose allí, monetizando y explotando a las mujeres y sus dones.
—Alguna cosa —dijo Mari—, pero nada del otro mundo.
La bolsa que le colgaba del hombro se le clavaba en la blanda carne debido al peso de la cuerda aún cargada de agua de mar. Paola fue a ponerse junto a ella.
Aunque lejos de ser íntimas amigas, tenían aquel secreto en común.
—Los dos os habéis levantado pronto —añadió Mari.
—Algunos estamos planeando una vigilia matutina. —El padre comprobó el reloj que tenía al lado. De una taza de algo caliente que había en la mesa tras él salían volutas de vapor—. Saldremos en cuestión de una hora. No habéis visto nada fuera de lo normal esta noche, ¿verdad?
Se refería a los piratas, por supuesto. Mari negó con la cabeza.
—No hemos visto rastro de nada. —Ni lo verían.
Corso señaló con la cabeza hacia la bolsa de Mari.
—¿Puedo echar un vistazo? —preguntó—. ¿Algo para añadir a tu colección de chincaglieria?
Chincaglieria. Baratijas. Curiosidades. Así era como Corso llamaba siempre a las cosas que las mujeres llevaban a casa, aunque casi solo Paola ya, pues Mari había dejado de recoger conchas del mar hacía tiempo. Lo único que ella quería de él eran las dos personas que le había arrebatado. Sin embargo, a lo largo de los años, Corso de vez en cuando le había pedido ver su antigua colección, y ella le había enseñado algunas cosas: su peine hecho con la mandíbula de un pez sierra o el tarro de polvo seco de algas marinas que era bueno para las manchas de la piel. Y Mari se había esforzado por explicar que todo lo que había en su colección tenía alguna función o propósito, que una mujer podía hacer algo más que reunir baratijas inútiles.
—Son como regalos del mar —había comentado Corso una vez—. Pequeñas ofrendas.
Al oír aquello, Mari había contraído la mandíbula. Ojalá entendiera lo cruel que había sido con ella el mar, lo cruel que había sido la vida. Su plan de casarse algún día con él era prueba de ello.
Al padre de Mari le había ido bien en otro tiempo como dueño de la única tienda de redes de Positano, pues vendía las herramientas que los hombres de la ciudad necesitaban a diario: corchos, plomos, agujas de red y cáñamo de todos los tamaños y pesos. Pero, a la muerte de su esposa, se había vuelto distraído, incluso negligente, con la contabilidad del negocio. Y uno de los empleados de la tienda empezó a robar discretamente hasta llevarse al fin una cantidad extraordinaria que nunca había recuperado. De no haber sido por las dotes que el padre había guardado para Mari y Sofia, la familia habría quedado en la ruina, incluso sin casa. Todavía después de tantos años seguía trabajando por reflotar el negocio.
Corso, aquel primo pudiente del padre de Mari, siempre había visitado a la familia con regularidad. Varios años antes, cuando Mari pasaba de adolescente larguirucha a joven atractiva, había empezado a mostrar su interés por ella, a menudo llevándole lujosos regalos y alguna bolsita de ducati a su padre. Consciente de las dificultades financieras de la familia, Corso dejó claro que no esperaba dote. Todo lo contrario, él quería ayudar a proporcionársela, e incluso se ofreció a reponer la de Sofia.
Aunque no sentía atracción hacia Corso, Mari sabía que el acuerdo le daría a su hermana, con esa dote, la oportunidad de un amor verdadero. Y así quedó decidido que Mari y Corso se casarían poco después de que ella cumpliera los veintiuno.
Por supuesto, Mari no podía saber que Sofia estaría muerta un año después de que se hiciera el acuerdo. Su sacrificio había sido en vano y la había dejado atrapada y desolada.
Mari movió la cabeza para responder a la petición de Corso.
—Ahora no. Luego, tal vez, cuando lo hayamos limpiado todo.
Él permaneció callado, pensativo.
—Tienes el pelo mojado y la ropa seca —dijo entrecerrando los ojos levemente.
Tras él, el padre seguía en silencio.
—He estado nadando.
Corso lentamente recorrió con los ojos su cintura y sus pechos.
«Me está imaginando desnuda en el mar —pensó Mari—, como si fuera otra curiosidad salida de una bolsa».
—¿Te importaría salir a la terraza conmigo un momento? —le preguntó pasando distraídamente un dedo por el borde de su chaleco.
Al acercarse, a Mari le sorprendió, como le sucedía a menudo, su estatura. Se alzaba sobre ella, todo miembros desgarbados y sin nada de músculo. Era un comerciante de terrazo que trabajaba tras la mesa de un despacho en Roma negociando con números mientras otros hombres movían la pesada mercancía. Y era tan rico como repelente, al menos a los ojos de Mari. Porque el resto del mundo parecía adorar a aquel hombre.
Mari empezó a rechazar la invitación, cansada como estaba. Solo quería leer la carta.
—Estoy tan cansada que…
De inmediato, el padre se levantó de la silla.
—Mari —dijo en voz baja. Una sola palabra de advertencia.
Aunque su matrimonio se había concertado hacía mucho tiempo, Corso no había pedido su mano formalmente, ni mucho menos sacado un anillo. ¿Estaría planeando hacerle la propuesta ahora, en la terraza, mientras el sol se alzaba lentamente sobre el mar? No podía imaginar nada más triste que aquella conjunción del escenario y el hombre.
Sintiendo la mirada vigilante de su padre, se colocó una mano en el bajo vientre y retorció la cara en una expresión de dolor.
—Solo dadme unos minutos, por favor —dijo a los hombres. Solía utilizar ese truco con frecuencia, el de fingir molestias femeninas—. Diez minutos, Corso, y nos vemos en la terraza.
¿Qué importaba que le propusiera matrimonio aquel día, después de todo? Todos la creerían muerta en unas semanas. Corso lloraría a su casi esposa y, con el tiempo, inevitablemente dirigiría su atención hacia Paola, quien lo deseaba con desesperación, en cualquier caso. El padre conservaría sus ducati. Todo saldría perfecto.
Sin esperar una respuesta, Mari subió apresuradamente las escaleras hasta su dormitorio. Ni siquiera había cerrado la puerta al abrir el sobre. Encendió la vela que había junto a su cama, sacó la carta y se fue hasta la última página —a la línea de la firma— solo para leer su nombre. «Holmes». Había firmado, como siempre, con el final de la s en una caprichosa floritura.
Había una mancha de brea en la esquina inferior del papel. Las cartas de Holmes a menudo llevaban esas marcas a consecuencia de su trabajo con la jarcia y las velas, que eran regularmente embadurnadas con ella para protegerlas del agua. Mari no sentía repulsión ante la visión de aquella suciedad; si acaso, la hacía sentirse más cerca de él.
Pasó el pulgar por la mancha, dejando que esta le tiñera la piel, y empezó a leer. La carta llevaba fecha del 22 de marzo, varias semanas atrás.
Mari, belleza mía. Ya han pasado tres semanas desde la última vez que te vi. No puedo echarte más de menos, pero llevo pensando eso mismo desde que salí de Positano. ¿Sabes que cuando zarpamos hacia el oeste podía verte en tu terraza?
Al llegar a ese punto, Mari se detuvo. Recordó el momento exacto: ella lo había visto irse, con su barco en silueta y el cielo de un rosa anaranjado. Siguió leyendo: