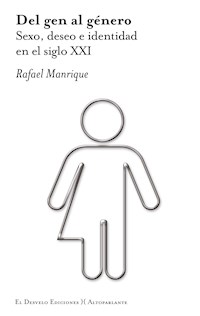Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Línea Del Horizonte Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fuera de sí. Contemporáneo
- Sprache: Spanisch
Extraña y remota hasta para los propios australianos, Kimberley es una región imponente por su salvaje naturaleza, y también una geografía radical que convoca azar, peligro o asombro; un escenario distópico para la saga Mad Max filmada en sus paisajes. Nos dice su autor que atravesarla ha de parecerse a la extraordinaria experiencia que hubieron de tener los seres humanos cada vez que, hace miles de años, daban sus primeros pasos en lo que fue la expansión migratoria de África. También es un territorio espiritual, sobrenatural. En él los antepasados de su población aborigen crearon un sofisticado universo simbólico para interpretar su mundo. El Ensueño habla de seres míticos que, con sus actos, sus canciones y su deambular esencial crearon vida en la tierra. Huellas y marcas que aún son visibles para ellos y que los europeos llamaron Huellas del Ensueño o Trazos de la canción, como hizo Bruce Chatwin; mientras que sus habitantes lo denominan Pisadas de los antepasados o Camino de la Ley. Este Far West australiano es geografía con memoria, un holograma de lo que la Tierra puede expresar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SOBRE EL AUTOR
RAFAEL MANRIQUE (Santander, 1955)
Viajero empedernido, apasionado del cine y la lectura, es doctor en Psiquiatría y ejerce la práctica privada en Santander. Fue becario del Fondo de Investigaciones Sanitarias y de la Universidad de Massachusetts en el Berkshire Medical Center. También es, en la actualidad, supervisor clínico y docente en diversas instituciones fuera y dentro de nuestro país. A su pasión por los temas de su especialidad, y al mundo de la cultura en general, dedica el contenido de sus columnas en prensa.
Autor de una larga bibliografía sobre temas de su ámbito profesional, entre ellos: La psicoterapia como conversación crítica (1994), Sexo, erotismo y amor. Complejidad y libertad en las relaciones amorosas (1996), El diamante sin límites. La mente que podemos tener (1999), todas ellas en Libertarias-Prodhufi; ¿Me amas? (Paz México, 2009) o Celos, la patología de la certidumbre (Trilla, México, 2011). También sobre mente y pensamiento ha publicado Con lugar a dudas. Hilos y raíces de pensamiento crítico (Límite, 2005); al séptimo arte ha dedicado Al cine le gusto yo junto a Carlos Rodríguez Hoyos (Laertes, 2017); a la ficción, el libro de relatos 19 rayas (Milrazones, 2009) y la novela El gran vacío amarillo, con Silvia Andrés (El Desvelo, 2016).
El viaje por los cinco continentes es una circunstancia que llena su tiempo de ocio y a ello pertenece La densidad del desierto (Zanzíbar, 2006) y El viaje y las horas (Laertes, 2014). En los últimos años Australia ha ocupado un lugar privilegiado y lo ha recorrido en diversas ocasiones.
SOBRE EL LIBRO
Extraña y remota hasta para los propios australianos, Kimberley es una región imponente por su salvaje naturaleza, y también una geografía radical que convoca azar, peligro o asombro; un escenario distópico para la saga Mad Max filmada en sus paisajes. Nos dice su autor que atravesarla ha de parecerse a la extraordinaria experiencia que hubieron de tener los seres humanos cada vez que, hace miles de años, daban sus primeros pasos en lo que fue la expansión migratoria de África.
También es un territorio espiritual, sobrenatural. En él los antepasados de su población aborigen crearon un sofisticado universo simbólico para interpretar su mundo. El Ensueño habla de seres míticos que, con sus actos, sus canciones y su deambular esencial crearon vida en la tierra. Huellas y marcas que aún son visibles para ellos y que los europeos llamaron Huellas del Ensueño o Trazos de la canción, como hizo Bruce Chatwin; mientras que sus habitantes lo denominan Pisadas de los antepasados o Camino de la Ley. Este Far West australiano es geografía con memoria, un holograma de lo que la Tierra puede expresar.
Lo que hace especial a Kimberley no es su geología ni la genética de sus pobladores originales, que comparte con el resto de los aborígenes de Australia, sino la configuración de un espacio que conecta cuatro territorios superpuestos: población humana, interpretación cultural, producción artística y realidad colonial. Esta mezcla hace del viaje una experiencia fascinante y singular, ya que lo convierte en un sistema principal en la comprensión de los ecosistemas que tienen importancia ontológica, esto es, aquellos que definen la Tierra y a los seres humanos. Pocos lugares llegan a tener tanta importancia.
RAFAEL MANRIQUE
La memoria de la Tierra
Kimberley o el Far West australiano
Título de esta edición: La memoria de la Tierra. Kimberley o el Far West australiano
Primera edición en LA LÍNEA DEL HORIZONTE Ediciones: noviembre de 2018
© de esta edición: LA LÍNEA DEL HORIZONTE Ediciones, 2018
www.lalineadelhorizonte.com | [email protected]
© del texto y las fotografías de interior: Rafael Manrique
© de la cartografía: Blauset
© de la maquetación y el diseño gráfico:
Víctor Montalbán | Montalbán Estudio Gráfico
© de la maquetación y versión digital: Valentín Pérez Venzalá
ISBN ePub: 978-84-17594-08-4 | IBIC: WTL; 1MBF
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
LA MEMORIA DE LA TIERRA
KIMBERLEY O EL FAR WEST AUSTRALIANO
-
RAFAEL MANRIQUE
-
COLECCIÓN
FUERA DE SÍ. CONTEMPORÁNEOS
N°12
ÍNDICE
LA MATERIA DEL TIEMPO
Nota 1 Extraños en tierra extraña
Nota 2 El viajero en su paisaje
Nota 3 A través de aquella Gondwana
TERRITORIOS DEL PRINCIPIO
Nota 4 Territorio del Ensueño
Nota 5 Territorio aborigen
Nota 6 Territorio artístico
Nota 7 Territorio europeo
POÉTICA DE KIMBERLEY
Nota 8 Ligera meditación sobre su belleza
Nota 9 Un desierto que es una casa
Nota 10 Si no fuera por el agua
Nota 11 ¿Dónde, cuándo, a qué distancia, qué tiempo…?
DOS CIUDADES
Nota 12 Darwin, bajo el nombre del genio
Nota 13 Broome, madreperla
LA GIBB RIVER ROAD
Nota 14 La gran pista
Nota 15 Las estaciones en la Gibb River Road
Nota 16 Baobabs y termiteros
CÓMO NO AMAR ESE EXTRAÑO MUNDO
Nota 17 Refugios en la sabana
Nota 18 Intemperie
Nota 19 En el lago Argyle
Nota 20 Bungle-Bungles
Nota 21 El Questro
Nota 22 Una playa en el río Manning
Nota 23 Tunnel Creek
EL TIEMPO QUE VENDRÁ
Nota 24 El viaje realizado
ALGUNAS LECTURAS
AGRADECIMIENTOS
A Elvira
Todos los viajes tienen destinos secretos sobre los que el viajero nada sabe.
MARTIN BUBER
Siempre me ha parecido que estaría bien donde no estoy.
CHARLES BAUDELAIRE
Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos.
FERNANDO PESSOA
La aventura se recorre a la vez por las rutas del mundo y por las avenidas que llevan al centro oculto del yo.
PIERRE MABILLE
LA MATERIA DEL TIEMPO
Miro un pequeño koala de peluche al lado de mi ordenador. Compré un paquete de doce. Por tres dólares. De los chinos. De los de Broome, Kimberley, Australia Occidental. En su barrio… chino.
De niño me atormentaban, entre otras muchas cosas, los australianos. Pensaba en la redondez de la Tierra y temía por los antípodas. Los caminos del agobio neurótico obsesivo son infinitos... ¿Cómo era posible que caminaran cabeza abajo? Estaba seguro, como los antiguos geógrafos griegos, de que todo animal y humano en esa tierra había de ser extrañísimo. Confirmé mis sospechas cuando leí sobre los ornitorrincos en las enciclopedias. No solo descubrí su extraña morfología. Además, se afirmaba que era el único mamífero que no sueña. «Mejor —pensé—, así no tendrán pesadillas acerca de sí mismos». No hay ideología creacionista que sobreviva a la visión de ese animal que, con su esencia y su apariencia, resulta más propio del oficio de un taxidermista delirante que de un ser realmente existente. Una chapuza. Era como si Australia fuera un lugar en el que la evolución hubiera hecho locuras aprovechando su lejanía. En el tiempo de la infancia también jugaba con los naipes Familias del mundo. Papá bantú, mamá bantú o abuelo esquimal por primera vez me proporcionaron una visión democrática de la diversidad del mundo. Los niños esquimales, indios, bantúes o mexicanos eran iguales y diferentes a mí. Le quité miedo a las diferencias entre los seres humanos. En esos naipes con vocación multicultural no estaban los aborígenes australianos. Mucho tiempo después ya tuve conciencia de ellos y de sus paisajes. Visité el Uluru, el Parque Nacional Pèron, los grandes desiertos del centro del continente, la Ópera de Sídney, la Bahía de los Tiburones (Shark Bay)… Y ahora Kimberley, el noroeste de Australia. Su Far West, un lugar remoto y ajeno a la existencia de la mayor parte de los seres humanos, incluidos la mayoría de los que viven en Australia.
No tengo una respuesta acabada a qué es Kimberley. Henry David Thoreau se preguntaba lo mismo, en su libro Walden, acerca de ese estanque, tras vivir en sus orillas y amar ese lugar. Me gusta pensar que este relato se conecta con él, salvando las distancias, claro. Con su esfuerzo, compromiso, fascinación y, en ocasiones, con su estupor y ambigüedad ante lo que experimentaba. El famoso naturalista describe sus paseos y exploraciones como si fuesen, usando sus palabras, «un diario meteorológico de la mente», en el que se unen observaciones, impresiones y narraciones tal como se van produciendo. Es un estilo apropiado para mi mente, que funciona de forma contradictoria, inestable, curiosa, dudosa. Lujuriosa cual selva y áspera cual desierto. A días.
Tal vez la mejor respuesta se encuentre en las explicaciones aborígenes: estamos ante el paisaje que quedó tras el paso de la Serpiente Arco Iris en la época del Ensueño (Dreamtime). No pretendo ponerme espiritualista, y menos aun cursi, pero no es mala explicación. Estar en cualquier zona de Australia supone contactar con la cosmogonía creada durante milenios por sus diversos pueblos aborígenes, que se engloba bajo ese nombre. Las poéticas explicaciones que ofrecen me resultan sobrecogedoras. Con frecuencia sobrepasan mi entendimiento. Pero sí llego a intuir que este territorio es aquel tiempo hecho materia.
Este viaje a Kimberley, a priori tan interesante como otros que había realizado, resultó ser una experiencia completa de la Tierra, el planeta en que vivimos. Es una tierra frágil, poco fértil, dura, híbrida entre lo desértico y lo monzónico, producto de una geología un tanto loca; casi vacía, pero, simultáneamente, llena de una fauna extravagante; con notas de civilización del siglo XXI al tiempo que el hogar de diferentes grupos aborígenes…; una tierra que no se deja abarcar con facilidad. Y adquirió forma y sentido para mí a medida que recordaba, relataba a los amigos y escribía. Como tantas veces me ha pasado en la vida, lo importante lo supe después de que pasó. Es la curiosa y melancólica condición humana. Algo así le debió ocurrir a Marcel Proust. Solo que a él le cundió más, mucho más, muchísimo más. Concebía la escritura «…con continuos reagrupamientos de fuerzas, como una ofensiva», y hablaba de la necesidad de «soportarla como una fatiga, aceptarla como una regla, construirla como una iglesia, vencerla como un obstáculo, conquistarla como una amistad, sobrealimentarla como a un niño, crearla como un mundo». Sí, así pensaba la escritura en La memoria de la Tierra.
En la tradicional diferencia entre nómadas y sedentarios, Adam Zagajewski hace un matiz: los sedentarios mueren donde nacen y los emigrantes lo hacen en otro sitio. Allí suelen dar lugar a otras generaciones que, a su vez, serán sedentarias. Pero, como si estos guardaran memoria de que la vida había sido diferente en un tiempo anterior a su estabilidad, viajan. Son ellos, los enraizados, los que suelen hacerlo por placer, pero, eso sí, asegurándose de que van a volver a casa. Se puede pensar que serían necesarias razones más poderosas o profundas que el placer. No hacen falta. «Todo en la vida es locura, excepto el placer», decía Violetta, la protagonista de La traviata. El deseo y el gozo son esencias de nuestra subjetividad. Y no en vano, ya que, si son genuinos, nunca se acaban: resultan ser un poderoso motor. Unos llevan a otros. Construyen nuestra singularidad. Eso pasa con los viajes. No me refiero a los que se realizan por trabajo, obligación o peligro de muerte. Aunque no sabría decir si en esas situaciones el término apropiado es el de viaje. Me refiero ahora, en este texto, a los que se realizan por placer; bien se va a los lugares que ya se conocen o entienden, bien se va a aquellos que uno no comprende. De estos últimos, si todo va bien, volvemos fascinados, pero con el dolor de seguir desconociéndolos. Por eso los recordamos y perduran en nuestra mente. Se parecen a los amores que no fueron o que se perdieron. Dejan una herida, una huella, un anhelo. Quedan.
Durante el trayecto fui tomando apuntes rápidos de datos, referencias, detalles, pensamientos, sentimientos… y alguna que otra bobada. Todo ello a trompicones. Las duras pistas no permitían bellas caligrafías. A veces escribía en una Moleskine. Otras, en unos cuadernos de aspecto similar comprados en una papelería de barrio. Sin glamour alguno, claro está, pero con una utilidad semejante. Ya están en la papelera. No los conservo, no soy fetichista. O sí, pero de otra clase de objetos. Con ellos he venido elaborando un relato del trayecto entre Darwin y Broome, atravesando la región de Kimberley, una de las zonas más fascinantes de Australia, en un continente que tiene muchas. Ahora, una vez finalizado, pienso en la razón que nos mueve a ir a cualquier destino, al que sea. Y, como tantas veces, este viajero, psiquiatra de profesión, ha comprobado que el deseo no se deja explicar.
En los días en que andaba escribiendo este relato, leía Magia de William Butler Yeats. En él, de forma una tanto mística, describe la «gran memoria» y la «gran mente». Y esos conceptos acabaron por resultarme útiles. Son dos ideas acerca de nuestra forma de pensar. Creí que podían tener importancia en un viaje como este. Decía el poeta que se pueden obtener percepciones de Verdad en lo profundo de la mente y de la memoria mediante el espiritismo. —Lo escribo con mayúsculas, como él quería, ya que de ningún modo consideraba que fuera relativa—. Dicho así parece una chifladura. Y lo es, aunque esas ideas no son tan locas si nos referimos a cómo símbolos, percepciones y acontecimientos pueden llegar a desatar estados psicológicos. Son, precisamente, los que hacen que esa experiencia nos transforme, nos pertenezca. Estoy hablando, a través de Yeats, de una sensación extraña, difusa, difícil de precisar, pero, al tiempo, clara. El poeta persa Yalāl ad-Dīn Muhammad Balkhi, también conocido como Rumi, ya en el siglo XIII usaba esa misma sensación para definir nada menos que el amor. El recorrido de este territorio es una de las formas de acercarse a ella. No es fácil en esta época que un viaje proporcione esa experiencia y sea algo más que una sucesión de banales vistas coleccionables, por bellas y remotas que sean.
Así que, entre Rumi y Yeats, escribía con un cierto complejo de inferioridad. Solo me salvaba la esperanza de que, habiéndome gustado el viaje, otros disfrutaran con el relato. Esta expansiva idea no es mía. Es de Charles Dickens. Así explicaba algunas de sus obras. Pero no todo en un escritor es generosidad. Envidia, ambición y vanidad siempre están presentes: ¿Qué tiene Jack London que no tenga uno? La respuesta es rápida y dolorosamente clara. Y, además, llevaba cuatro citas en unas pocas líneas. Había que acabar el texto.
Al repasar estas últimas palabras del libro, que serán las primeras, pienso que sobre nuestro placer por el nomadismo y la narratividad se asienta el gozo de viajar. Al relatar el viaje me apropiaba de él. Todo lo que hice, lo que pensé y lo que sentí se convierte en parte de una identidad que tiene sentido para mí. Todo lo acontecido en esos días se anclará en mi existencia. Aunque siento la fuerza y el vértigo de ese deseo y ese placer, apenas puedo decir de dónde vienen. Quizá sea que hayan de permanecer en el misterio. Como todo anhelo.
Lo universal y lo local, lo ontológico y lo singular. Este viajero muere por algunos relatos de viaje que despliegan estas dimensiones en dos direcciones. Como los de Alexander Humboldt. En ellos se muestra la intensa y singular conmoción por lo que ve y vive, así como la descripción de sus experiencias hecha con precisión y belleza. Tal vez no se pueda pedir más. Ni menos. De ahí que, acabado el libro y ya redactando esta introducción, tenga una cierta ansiedad. ¿Qué es Kimberley?, ¿le importa a alguien?, ¿he sabido contarlo?
Miro, por un momento y de nuevo, al koala que está encima del ordenador. Va perdiendo pelo. No era normal que solo costara tres dólares la docena. Por cierto, los koalas no viven en Kimberley.
NOTA 1 EXTRAÑOS EN TIERRA EXTRAÑA
Una revista sobre la barra del bar Hemingway, en Manly, Sídney. En ella, un reportaje de poca calidad, pero con unas fotos impresionantes. «¿Dónde está esto?», pensé. Leí: «Kimberley». Si uno se imagina Australia como un cuadrado, estaría en la esquina superior izquierda. El noroccidente. Un territorio tan grande como casi dos veces España. Ese nombre tan inglés viene, desde luego, de un inglés: John Wodehouse, primer conde de Kimberley y Secretario de Estado para las Colonias de 1870 a 1874 y de 1880 a 1882. Alexander Forrest, el famoso explorador de estas tierras, las denominó así. Supongo que tratando de ganarse favores del gobierno. Entonces y ahora hay que intentar estar a buenas con el poder para según qué cosas.
Un año después de la lectura de aquel artículo, este viajero entraba, junto con unas pocas personas más, en un mundo aborigen y europeo, cultural y salvaje, desarrollado y fronterizo, monótono y contrastado, bello y peligroso.
A lo largo de los días completamos un largo trayecto atravesando el último Far West de la Tierra, que, paradójicamente, se inicia y termina en ciudades, Broome y Darwin, propias del siglo XXI. Un territorio que se configura a través de una historia de abnegación, sufrimiento, exploración, explotación, acogida, integración, belleza, violencia, colonialismo y ambición. Hay otros lugares en los que destaca una dimensión: cultural, histórica, etnográfica, paisajística…; incluso hay algunos que se distinguen por su extravagancia. De esa manera permiten una cierta orientación acerca del mundo que se está recorriendo. Allí se percibían todos al tiempo, configurando un viaje que resulta una metáfora del conjunto de este planeta delicado y, actualmente, muy amenazado.
A los pioneros europeos les costó asumir el supremo vacío de Australia, esa mortificante inutilidad de tal masa de tierra. Posar los ojos en cualquiera de las direcciones hace que uno quede sobrecogido. Cuando en Kimberley se mira hacia el Índico o al mar de Timor, se está dando la espalda a territorios terribles y ásperos. Si se dirige la mirada al Outback, ese tórrido y horrendo espacio en blanco, se dará la espalda a los mares que aislaron Australia y, al tiempo, permitieron que se poblara. Estamos rodeados de vida y de muerte. De extremos. Océanos que contienen algunos de los misterios importantes de la Tierra, fosas abisales, islas desconocidas en áreas marítimas que, por una razón o por otra, no son transitadas, sabanas infinitas y desiertos temibles. Intemporalidad y destrucción geológica se dan una al lado de la otra.
Se trata de un sistema ecológico salvaje y antiguo, pero frágil. Un territorio diferente, lo que se constata de manera obvia al llegar a las estaciones de cuarentena que hay en todas las vías de acceso que rodean Kimberley. En ellas se inspeccionan y desinfectan los vehículos. Han de proteger ese espacio impidiendo que, entre los bajos y las ruedas de los vehículos o los equipajes de los pasajeros, entren semillas, esporas, gérmenes o especies foráneas. Animales y alimentos crudos tampoco pueden pasar al interior. Ni la miel. Entramos por la de Kununurra, cercana a la frontera del Territorio del Norte. Por comodidad y solidaridad, es mejor llegar a esos puntos habiendo evitado ya ese peligroso tráfico. Como a lo largo de todo el recorrido, un mandato legal y un compromiso personal llevan a procurar activamente que el impacto sea el mínimo posible. Sobre todo, en estas tierras en las que se acampa al aire libre y las infraestructuras turísticas o sanitarias son escasas.
La palabra cuarentena tiene sombrías y emocionantes resonancias. Plagas, enfermedades mortales, contagios, infecciones. La muerte oculta en cada lugar, en cada gesto, en cada objeto, en cada persona. El contacto físico, fuente de los mayores placeres, puede convertirse en el mayor peligro. Pasar por estaciones de cuarentena crea una sensación que, sin duda, hubieron de tener los seres humanos de otras épocas. Epidemias de peste o cólera, lugares remotos, la constancia de estar entrando en otros mundos, el azar y el vértigo de una muerte siempre posible en toda aventura. Cuarentena…, cuando el mundo era lo otro, lo ajeno, lo peligroso.
El proceder es muy antiguo. Se citan medidas de evitación de contagios ya en la Biblia. Para mí, tiene resonancias cercanas. La cuarentena evoca la peste del siglo XIV, la casa de los esclavos de la isla de Gorée, la llegada de los barcos a América, a la isla de Ellis, en Nueva York. Todo ello vino a la mente de este viajero mientras esperaba a la sombra todos los trámites, declaraciones y procedimientos.
Cuarenta días suelen ser suficientes para evitar el contagio de muchas enfermedades, pero son ineficaces en muchas otras. No hay nada científico en ese número. Es, simplemente, el de los años míticos que, según la Biblia, pasaron los israelitas en el Sinaí y el de los días que estuvo Jesús en el desierto. Mientras muchos contemplábamos fascinados la vuelta de los primeros seres humanos de la Luna, los científicos preparaban una cuarentena en previsión de que trajesen gérmenes desconocidos del espacio exterior. Poco románticos y muy impresionables, los de la NASA.
Toda cuarentena lleva a Venecia, una ciudad muy expuesta dado su tráfico marítimo y su dependencia de fuentes de agua fácilmente contaminables. ¡Cómo no recordar a la entrada de la estación de Kununurra al profesor Aschenbach en el filme Muerte en Venecia, de Luchino Visconti, deambulando por una ciudad sumida en el cólera!
Aunque la densidad de población es muy baja, no es un territorio vacío, sino poblado por aborígenes perfectamente adaptados a él gracias a la creación de la gran cosmogonía mítica y práctica que conocemos como el tiempo del Ensueño, que describe una época anterior a los seres humanos. La existencia de ese relato tiene una lógica y una importancia vital en la forma de vivir de estos actuales aborígenes, como la tuvo en tiempos pasados, cuando fueron capaces tanto de realizar pinturas que figuran entre las más antiguas que existen, como de vivir en medio de una colección de animales que están entre los más exóticos y peligrosos de la Tierra. El exceso es allí una norma. El azar, el peligro, el asombro, la belleza y la singularidad de ese paisaje suponen un desafío a la capacidad cognitiva y emocional de un viajero. Ha de parecerse a la extraordinaria experiencia que hubieron de tener los seres humanos cada vez que, hace miles de años, daban pasos en lo que fue la expansión migratoria fuera de África, Out of Africa, por citar el título del hermoso libro de Isak Dinesen. Cualquiera que recorra o viva la exigencia de estos mundos se va construyendo a sí mismo como un ser singular. De ahí que sea una experiencia con tintes místicos y melancólicos. Pero, en ocasiones, harto de tanto calor, tanto bicho y tanta precaución, a uno le daba igual Dinesen, Bruce Chatwin o hasta el mismísimo Charles Darwin, que ya es decir.
No considero, como sí hace Rainer Maria Rilke, que la infancia sea la auténtica patria. Kimberley no me lleva a una infancia perdida, sino a una tierra nunca comprendida. O a la infancia del planeta. Hay espacios que, por su hermosura, originalidad y exigencia, son una metáfora, una especie de holograma; si se quiere una descripción algo menos poética, que parece tener la capacidad de expresar todo lo que la Tierra puede ofrecer. Ese remoto lugar nos muestra aquello de lo que somos capaces, pero también lo que nos limita. Nos da la sensación de estar en casa siendo a la vez foráneos; de ser el visitante apreciado, aunque, al tiempo, un poco incómodo. Al paisaje nunca le importamos, incluso cuando hemos contribuido a crearlo. Es dulce y amargo, tierno y duro. Jacques Derrida pensaba que deconstruir significaba elegir el polo conceptual olvidado en lugar del dominante. Allí no se aplica. Hemos de quedarnos con los dos, y por ello Kimberley no se comprende de una sola vez. No hay mirada que sea suficiente. De ahí la ansiedad que produce y que los viajeros experimentan y explican como pueden. Deja huella. Como ocurre con el amor, con el desamor, con los celos o con toda pérdida…, incluso con todo logro, con todo éxito.
Buena parte del tiempo estuvimos recorriendo antiquísimas planicies de areniscas que parecían querer volver a hundirse en el mar…, de nuevo. Allí nacieron. Tendrán apego. Son los depósitos de un mar ancestral que los ríos, con frecuencia estacionales, cortan y diseccionan. Construyen un paisaje de locura que solo habíamos visto en los planetas exteriores de La guerra de las galaxias. Solo que no está la reina Amidala. Un defecto, desde luego. Para aumentar el ilusorio impacto extraterrestre, los diversos cráteres dejados por los meteoritos. Cercano a nuestra ruta estaba el enorme Wolfe Creek Meteorite Crater, al lado de la carretera que, desde Alice Springs, cruza el terrible desierto Tanami hasta llegar a Halls Creek. Pero también la huella humana contribuye a ese efecto. Las estaciones de servicio y las antiguas y actuales explotaciones ganaderas crean un cruce extravagante entre el lejano oeste norteamericano y la estética retrofuturista de la saga Mad Max. Y minas enormes; muchas, a cielo abierto. Entre ellas, una de diamantes rosas cerca de Kununurra. ¿Se puede pedir más exotismo o extrañeza? La Holly de Desayuno con diamantes, Audrey Hepburn, no hubiera podido despegarse del escaparate de Tiffany’s si estuvieran expuestos. No pudimos ver las minas ni el cráter. Las distancias son grandes y las pistas malas. Si no se tienen muchos días es inevitable dejar pasar algunas cosas muy interesantes.
Estábamos en la estación seca cuando el polvo, el calor extremo y el estado de las pistas tras las lluvias pueden ser una trampa mortal para personas y vehículos. Es el único momento en que es posible hacerlo. Por algunas de las pistas secundarias casi nunca pasa nadie. Y en otras, que no llegamos a tomar, ese «casi» desaparece. No había cobertura alguna de teléfono en muchas áreas que visitamos y el cordón umbilical que supone el móvil no existía. Estábamos fuera del útero materno. La belleza tiene un precio en todo lugar. Allí también.
Cuando el viaje estaba a punto de empezar, el mundo que fue, el que es y el que tal vez siga siendo se extendía frente al camión Iveco, sencillo y rotundo, preparado para los menesteres que había de sufrir. ¡Y vaya si los sufrió! No eran momentos de devaneos poéticos. Cargábamos gasoil en los bidones antes de salir. Eran las seis de la mañana. El agua y los alimentos ya estaban preparados desde el día anterior.
Al lado del camión estaba PT, el guía, quintaesencia del australiano del Outback, es decir, de todos los inmensos territorios que están detrás de las zonas costeras urbanas muy pobladas, modernas y cosmopolitas, como Melbourne, Sídney o Perth. Alrededor de cincuenta años, tal vez, y con mucha experiencia en Kimberley. Chaleco, sombrero, camisa de manga corta, pantalón también corto, simpático, tranquilo, fibroso, de piel curtida. Un tipo confiable.