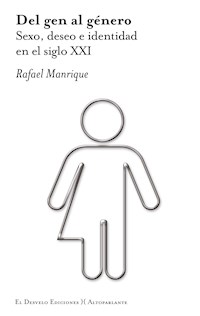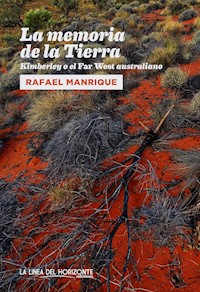Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: El Desvelo Ediciones
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Altoparlante
- Sprache: Spanisch
Amar y casarse no tienen que ser sinónimos. A amar se va aprendiendo y, al tiempo, no se aprende nunca. A vivir en las instituciones en las que el amor acaba por colapsarse, aún menos. Es lógico que el orden social quiera adoctrinar. Este es un cursillo prematrimonial crítico, al margen de las instituciones, y realizado sobre la base de la psicología y la antropología. El psiquiatra Rafael Manrique, experto en relaciones de pareja, firma esta aguda percepción de una institución a la que despoja de ritos y prejuicios, aportando 27 consejos para los que quieran afrontar este paso en su vida. Va al grano en un divertido y muy instructivo cursillo prematrimonial para gente desprejuiciada. Es para pensárselo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
27 cosas en las que pensar antes de casarte
27 COSAS EN LAS QUE PENSAR ANTES DE CASARTE
Rafael Manrique
El Desvelo | Altoparlante
Primera edición en papel, marzo de 2019
Primera edición digital, julio de 2023
El Desvelo Ediciones
Paseo de Canalejas, 13
39004-Santander
Cantabria
www.eldesvelo.es
@eldesvelo
© de la obra,Rafael Manrique, 2018
© del diseño de cubierta y colección, Bleak House, 2019
© de la edición, El Desvelo Ediciones, 2019
ISBN edición papel: 978-84-949395-6-3
ISBN edición digital: 978-84-127246-3-9
IBIC: JHBK
Confección ePub: Booqlab
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Ella: ¿Llego tarde?
Él: Para mí, tú siempre llegarás tarde;
porque siempre querré que llegues antes.
M. CASARIEGO CÓRDOBA
Di quell’amor ch’è palpito
Dell’universo intero,
Misterioso, altero,
Croce e delizia al cor.
G. VERDI, La traviata.
Dar el sí, dar el no
UN cursillo! Julio Cortázar se moriría del disgusto. Escribió: «Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto. Como si se pudiese elegir el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio». Sus palabras en Rayuela señalan la necesidad de ser conscientes de la brutal y desasosegante contradicción que esta tarea tiene. Será bueno reconocer que el escritor se refiere no tanto al amor y a su proyecto como a su inicio, el enamoramiento. Ese que llevó a Dante a quedar prendado de Beatriz con solo verla desde un puente de Florencia o el que justifica que el anciano señor Bernstein, en Ciudadano Kane, relatara que una vez, hacía ya muchos años, había visto por unos segundos llegar en el ferri a una mujer con un vestido blanco. Ella no lo vio. «Y no pasa un mes sin que me acuerde de ella», afirmaba. Están hablando de enamoramiento. El amor es otra cosa. Casarse es otra cosa.
Conviene precisar el término casarse. En este caso se refiere a una relación amorosa estable y con vocación de durar. No necesariamente hasta que la muerte nos separe, pero sí por un tiempo suficientemente largo. Tarea difícil y dura. De gran importancia social. Por ello, ninguna cultura lo deja al libre albedrío de las personas, sino que lo controla. Ya de manera estricta e impositiva, ya de forma laxa y persuasiva.
A amar se va aprendiendo y, al tiempo, no se aprende nunca. A vivir en las instituciones en las que el amor acaba por colapsarse, aún menos. Es lógico que el orden social quiera adoctrinar, quiera forzar el proceso. En la actualidad los encargados de ese control, destacando en esa función a la Iglesia católica, desarrollan cursos y diversos sistemas de formación para el matrimonio. Y aquí es donde está situado este libro que aspira a ser una contratarea, una guerrilla destinada a unirse a todas aquellas iniciativas e ideas que quieren objetar y criticar las ideas convencionales de lo amoroso, que generan desilusión y violencia. Se trata de una reflexión que pretende ser válida para mujeres y para hombres, aunque sus circunstancias ante este fenómeno son diferentes. Si bien este libro va dirigido a las personas que van a adquirir ese compromiso por primera vez, las indicaciones mencionadas seguramente conserven validez a cualquier edad.
HIPÓTESIS DE URGENCIA SOBRE EL AMOR
CASARSE por amor es algo reciente en la historia de la humanidad y de una eficacia incierta, aunque bastante satisfactoria desde el punto de vista de la emocionalidad actual. Como todo concepto básico, de esos que se escriben con mayúsculas, este tampoco puede ser definido con precisión. A modo de introducción será útil desarrollar algunas hipótesis de urgencia que sitúen qué vamos a entender cuando hablemos de él. De ellas podremos derivar cuáles serían las condiciones para, tras la elección de pareja, tomar la decisión de casarse.
El amor incluye deseo, sexo, erotismo, reciprocidad, compromiso…, si bien no queda definido por ninguno de esos conceptos. Manuel Vicent lo comprende como una conjunción, espiritual, que se alimenta de imaginación, sueños, viajes, huidas, aventuras, renovaciones, fantasías y palabras. Afirma que es tenue, frágil y que desaparece por la costumbre, el tedio, la hermandad de las carnes y la falta de imaginación. Recuerda Vicent la necesidad de bajar con el amor al pozo del sexo, el cual «solo es un calambre si no se le dota de misterio, de oscuridad, de la pulsión de la muerte». Una hermosa manera de formular lo bello y lo triste que contiene, parafraseando el maravilloso libro de Yasunari Kawabata. Fascinante, misterioso, frágil, doloroso a veces.
Se ha criticado por insuficiente la formulación de Platón, que lo explica por un deseo que proviene de una carencia: amamos aquello que nos falta, que no poseemos. Aunque no sea solo eso, algo hay de verdad en ello. No es fácil escapar a la pesimista conclusión de que amamos lo que no tenemos y cuando lo conseguimos nos aburrimos de ello. La teoría de Baruch Spinoza resulta más esperanzadora. En su concepción es alegría y deseo, no el producto de una falta. Es una fuerza que nos mueve y nos conmueve. Es la potencia de existir y de actuar. Es la felicidad del que ama lo que tiene y del que desea lo que no le falta. No hemos de prescindir de ninguna de las dos miradas. Para André Comte-Sponville las declaraciones del tipo: «me alegra la idea de que existas» serían spinozistas por desinteresadas; mientras que «te quiero, te echo de menos o te necesito» serían platónicas por el hecho de llevar implícitas la carencia que anhela recibir algo a cambio.
El ser humano, en los primeros meses, es uno, solo vive para sí. Siente necesidades, llora y, si ha tenido suerte en su entrada a la vida, son atendidas por los adultos que lo rodean. El mundo le ha de parecer un lugar perfecto. Basta un lloro y sus deseos son satisfechos. Esa vida alucinada acaba pronto, cuando descubre que, en realidad, vive gracias a la madre o quien haga esa función. Y se instala en una relación que se da entre dos. No es tan mala esa situación. Pero pronto llega el siguiente descubrimiento: existe un tercero, habitualmente, el padre, que es a quien ella ama y a quien el infante tomará por el responsable de las limitaciones de la dualidad maravillosa con ella. Precisamente, el concepto, tan mal usado, de complejo de Edipo describe la necesidad de dar el paso que transforma una relación entre dos en una terna. Liberarse de esa relación en espejo, como decía Jacques Lacan, de verse a sí mismo en el rostro de la madre y acercarse a un tercero que no es él ni su imagen, sino un otro diferente, es el secreto de la evolución psicológica humana. A partir de ese momento, la pulsión, entendida como búsqueda de un objeto externo dador de placer, pierde fuerza y se va convirtiendo en un amor que se interesa en un objeto único e irremplazable.
Así descrito, parece fácil y natural. No lo es. Alrededor de esa construcción se tejen las grandes felicidades de la existencia y las grandes calamidades también. Más de la mitad de los que afirman que se casan para toda la vida se divorciarán. Algunos, pocos, incluso entrarán en conflictos tan severos que pueden llegar a la violencia más extrema. Sin duda, entre ellos los habrá gravemente trastornados mentalmente, pero la mayoría no lo están. «Es el amor, huyamos», decía Jorge Luis Borges. La construcción y la creencia en esos conceptos tan máximos llevan a la decepción, al fracaso y, a veces, como ya hemos dicho, a la violencia. Todos estamos contaminados por la tóxica y peligrosa idea de su totalidad y omnipotencia. Esperamos de él la completa realización personal y la satisfacción de nuestras aspiraciones. Al casarse según el rito católico, a los contrayentes se les lee un texto que suena casi como una amenaza: el amor todo lo puede, todo lo merece, todo lo vale. Esa visión absoluta implica despreciar la mayor de las esencias de esta experiencia: su incompletitud y su contradicción: «Dar la vida y el alma a un desengaño», decía Lope de Vega.
Frente a las posiciones románticas o materialistas, el fin de la pulsión erótica no es el encuentro ni la comunicación ni la reproducción ni la familia. El fin es el placer mediante una actividad que podríamos considerar una especie de autoerotismo, un gozo destinado a uno mismo. Pero como mejor se obtiene es a través del otro, cuando este también lo obtiene, cuando se realimenta, cuando va y viene entre los amantes.
La irreversibilidad de la crisis del patriarcado, la globalización y los avances tecnológicos han hecho que las ideas tradicionales estén saltando por los aires. Se hace preciso buscar nuevas definiciones, nuevas comprensiones de lo que es el amor, el sexo, la pasión, el matrimonio, la exclusividad… Tal vez estas hipótesis sean de ayuda.
Hipótesis 1: El amor no es los sentimientos que crea.
Las miradas hacen temblar; también el roce de la piel. La imaginación, definida por Julien Green como la memoria de lo que no ha existido, estimula, calienta, conmociona, pero eso no es el amor, son estados sentimentales, emociones, que tienen diversas fuentes, explicaciones y efectos.
Hipótesis 2: El amor y el lenguaje no se llevan bien.
El desarrollo del lenguaje en los seres humanos no es contemporáneo de la diferencia entre los sexos. Es muy posterior y, seguramente por ello, no se acoplan bien. Decir «te amo» tiene poco que ver con el amor, que está más relacionado con el hacer que con el decir.
Hipótesis 3: El amor es antisocial.
La sociedad estimula el matrimonio, no el amor. Este es la vida secreta, la vida alejada y sagrada, la vida apartada de la familia. Tiene una cierta tendencia antisocial. Además, desacredita todos los demás valores, desacraliza las ideas, desnacionaliza a los individuos, anula las clases sociales. Su potencial subversivo es inmenso.
Hipótesis 4: Amar supone depender.
Casi es innecesario decir que nadie es independiente del medio. Amar es situarse en estados de dependencia que nos vinculan y retrotraen a los estados infantiles. Siempre somos seres necesitados y apegados. Al tiempo que aspiramos a la libertad, a la independencia del medio, hemos de reconocer esa necesidad. Y eso supone depender. Esa contradicción implica admitir que el amor nos deja inconsolables.
Hipótesis 5: Todo amor es un amor antiguo.
Ni siquiera «el primer amor» es el primero. Siempre ha sido precedido por lo que fuimos, por la crianza, por la familia y la cultura. Es una huella enigmática del pasado que antecede a nuestra memoria y de la que no somos conscientes, aunque nos influya.
Hipótesis 6: El amor y la sabiduría no se llevan bien.
Al inconsciente no le gustan los modos de la consciencia, ya que si esta aceptara el gozo libre habría de asumir la culpa o la vergüenza que da el placer. Consciencia e inconsciencia se huyen. Como tan acertadamente vio Sigmund Freud. Es el dios Amor, que no quiere que Psique lo observe. Y solo existe en una cierta oscuridad. La excesiva transparencia lo mata.
Hipótesis 7: No hay amor no comprometido.
La relación entre dos personas, incluso la mediada únicamente por el placer sexual, genera alguna forma de implicación, de responsabilidad. No hay erotismo que no lleve a algún tipo de compromiso que se deriva de saber que se está en relación con otro sujeto.
Hipótesis 8: El amor surge del deseo, pero no es el deseo.
El deseo es un flujo que mana, impregna lo que nos rodea. Crea significados que hay que aceptar o rechazar. Sobre la experiencia humana del deseo, se edifica lo que en nuestro mundo llamamos amor. En él la satisfacción sexual no es el primer objetivo, aunque sea fundamental, ya que lo erótico puede ser capaz de modificar las características más estables y rígidas de nuestra personalidad. Desear lo que falta es el territorio de la carencia; desear lo que no falta es el territorio del amor.
Hipótesis 9: El amor precisa la calma para decir adiós.
El amor es eterno mientras dura. Si llega el momento de decir adiós, es preciso mantener la calma para no acumular rencor, para empezar de nuevo, para no añorar; para aceptar, aun con dolor, que no siempre es imperecedero, aunque, a veces, pueda durar toda la vida. Estamos hechos de tiempo.
Hipótesis 10: Amar es un acontecimiento único. No se puede aprender.
Aunque todo amor sea antiguo, siempre es la primera vez. Cada situación es nueva. La experiencia acumulada, sea buena o mala, sirve para poco. Eso crea ansiedad, pero al tiempo hace de él, sobre todo en sus inicios, algo fascinante, una experiencia que conecta con la de la aventura.
Hipótesis 11: El amor vive en el riesgo.
No hay amores tranquilos, salvo aquellos que ya se han esclerotizado, que son fósiles. La posesión, la dependencia, el control nunca son amor, pero con frecuencia los integrantes de la pareja buscan disminuir la incertidumbre y el riesgo. Se marchitan en cuanto lo consiguen. Siempre se ignora el final.
Hipótesis 12: El amor tiene hijos perversos.
Los cita Zygmunt Bauman: tratar de complacer al otro y tratar de cambiarlo. La sinceridad, la verdad, la entrega sin reservas, la confesión compulsiva intentan lograr una defensa contra la soledad en esa fusión perversa, pero con buena prensa. Puede ser un digno propósito, pero eso no es amor.
Hipótesis 13: Amar es haber sido amado.
Amamos porque fuimos amados, solo así podemos hacerlo. Y, en ese caso, nos amamos a nosotros mismos. No existe otra manera. Nos conmueve el hecho de tener unas características que nos hacen sentirnos dignos de ser queridos. De ahí que sea tan importante una buena crianza para que se generen personas tiernas.
Hipótesis 14: El amor, si lo es, no es total.
La totalidad, la incondicionalidad, el absoluto no son propios del amor entre seres contradictorios, cambiantes, imperfectos como somos. Se puede dar casi todo por la relación y, al tiempo, es solo una parte. Sin él quizá la vida no sea completa, pero solo con él, tampoco. Toda totalidad acabará en algún tipo de violencia.
Hipótesis 15: Todo amor es imposible.
Todo amor es una comunicación entre sensibilidades irreductibles debidas a una soledad intrínseca a la naturaleza humana. Los amantes se mueven teniendo en cuenta esa grieta, esa pared que no se puede atravesar, cuya máxima expresión es la diferencia biológica sexualizada. Y, precisamente por eso, designa la reciprocidad más imposible. Recordemos a los místicos y su experiencia: la de un amor inaccesible que devora el alma.
EL AMOR ES CONDICIONAL, CONFLICTIVO, IMPOSIBLE Y NECESARIO
CONDICIONAL, conflictivo, imposible y necesario, así es su complejidad. Decir que es condicional no es popular. Suena a algo artificial, pactado, racional y poco generoso. Pero es esa su naturaleza. Solo un amor que pone condiciones puede durar. El único incondicional es el de la madre (o quien haga su función) durante los primeros meses de vida. Después empiezan las condiciones. El niño irá aprendiendo que el mundo no consiste en una realización alucinatoria de sus deseos. El control de esfínteres, el establecimiento de las horas del sueño, la regulación de la alimentación y otras muchas obligaciones y protocolos que irán apareciendo le harán salir de su artificial paraíso para siempre.
Al hablar de amor se está haciendo referencia a una relación intersubjetiva que conlleva responsabilidad y riesgo. Siempre provisional y que se mueve en un marco con condiciones. ¿Cuáles? Fundamentalmente, dos. Una, la más general, es el respeto a los derechos humanos básicos que, para ser preciso, pueden resumirse así: no me toques y déjame hablar. La otra condición es que satisfaga las demandas que imponen, simultáneamente, la ley del deseo y la de la racionalidad. Una articulación difícil. Ya he hecho referencia a la afirmación de Pablo de Tarso sobre el amor: todo lo puede, todo lo merece y todo lo exige. Cuando esto se intenta, se construye un amor machista, violento y esclavizador. Sobre todo, para las mujeres.
Prepararse, objetivo de este libro, para un compromiso erótico de larga duración supone el desarrollo de la capacidad de gestionar de forma responsable y real los conflictos que, sin duda, aparecerán mientras se mantiene el núcleo amoroso. No consiste, como a veces se nos presenta, en un programa de autoayuda, una meditación más o menos transcendental o una lista de trucos para mantenerse sexi. No hay un pasaporte al paraíso.
No se puede mantener la creencia de que ese compromiso es gratuito y no espera nada a cambio. Se hace necesario aprender que, en realidad, es un intercambio igualitario; un préstamo de identidades para que ambos disfruten de ellas y las usen para crear proyectos personales de vida. Pero en esta definición, en su práctica, se encuentra también el origen del problema inherente a todo amor: el conflicto que se deriva de que un intercambio igualitario exige, para existir, desigualdades. Uno ha de ser A y otro B. Unas diferencias que son irremediables e irreconciliables, pero solo en ellas vive el deseo, aunque eso nos complique la existencia. Si es condicional, si existen esas diferencias mencionadas y si el tiempo pasa y las personas van cambiando, más tarde o más temprano los problemas aparecerán. Amor y conflicto están siempre vinculados. No existe la pureza, salvo en esa etapa de locura transitoria que llamamos enamoramiento.
Si hay algo que es seguro en la evolución de una pareja es que estarán en muchos momentos en conflicto. Este no es sinónimo de enfado o de mala relación. Es el resultado del compromiso simultáneo con dos acciones importantes a las que se atribuyen significados incompatibles. Sin embargo, es frecuente, irreal y un tanto vulgar presentarlo como una elección entre «cabeza» y «corazón», entre sentimiento y razón, Marte y Venus. Se caracteriza no tanto por generar un estado de sufrimiento o miedo como por presentarse frecuentemente como irresoluble. Toda relación amorosa produce contradicciones, ya que las posiciones que se mantienen pertenecen al mundo motivacional de los amantes. Pueden ser ambas lógicas, pero no son posibles simultáneamente. Si se renuncia a una de ellas, el resultado es el conflicto. Uno ama y no ama, desea a una persona y a otra, está comprometido y desea escapar. Todo nos pertenece, todo se puede explicar, pero no todo se puede realizar al tiempo. Un ejemplo quizá nos ayude. Un hombre piensa que si se muestra tierno con su cónyuge, tal y como le apetece, puede parecer a ojos de otros como poco viril. Se desarrolla un conflicto entre ese deseo y el deseo de no sentirse humillado. Ese falso dilema le genera un estado de intensa ansiedad. Para sentirse mejor, el camino más fácil es negar una de las oposiciones, así no hay más choque. El polo más sencillo de eliminar, pasándolo a un terreno no consciente, es su deseo de delicadeza. En consecuencia, la evita. De este modo, se encuentra mejor, pero ya no es el mismo de antes; se ha convertido en un hombre duro, suspicaz, atento a evitar todo sentimiento de ternura. Esta dureza acaba por darle problemas, y puede llegar a responder con la única opción que le queda: más dureza, lo cual puede acabar en violencia. Un círculo infernal que se alimenta de miedo. Como señala Charles Brenner, lo que tememos son, al final, peligros que están por llegar (lo que llamamos ansiedad) o peligros causados por circunstancias ya pasadas (lo que llamamos depresión). El contenido particular de ellos se vincula al presente de la vida de los amantes, pero también está conectado con las experiencias de pérdida y de dolor, consubstanciales a la naturaleza humana, que empiezan a vivirse desde la más temprana infancia.
Se vive mal con esos sentimientos. La incomodidad que producen lleva a tratar de paliar esa lucha entre polos extremos desarrollando acciones destinadas a eliminar uno de ellos y volver al bienestar. Si uno se elimina o atenúa de forma consciente, el conflicto es claro y abierto: se sabe lo que se ha hecho y a lo que se ha renunciado. Pero también sucede frecuentemente que neguemos que esas operaciones mentales sean acciones responsables y no se acepten como propias o voluntarias, y se plantean como acontecimientos que nos suceden y que atribuimos a una mente que funciona de manera autónoma, a la educación, a una enfermedad, a los impulsos o a cualquier otro ente ajeno a la responsabilidad personal. Por ello, creamos rápidas explicaciones que, si bien alejan lo más doloroso de nuestra experiencia, crean nuevos malestares y dificultades. Son narraciones —formaciones de compromiso, en definitiva— en las que eliminamos lo que no nos interesa para conseguir ser queridos de la forma que más nos conviene. Nos autoengañamos y conseguimos no ser sabedores de aquello que muchas veces es obvio a ojos de los demás.
Alguna de las innecesariamente rebuscadas definiciones de Jacques Lacan acaso tengan importancia para comprender esta dinámica del conflicto humano y su relación con lo amoroso. Lo Imaginario, lo Simbólico y lo Real son las tres dimensiones fundamentales en las que habitamos. La dimensión imaginaria describe la experiencia directa obtenida de la realidad que vivimos: placeres, anhelos, sueños y pesadillas. Es el dominio de la apariencia, de las imágenes que nos hacemos a partir de las cosas que aparecen ante nosotros, pero nunca podemos llegar a saber cómo son y, por tanto, constituye un elemento de desconocimiento, nos aleja de la sabiduría y de la dinámica creativa del deseo. La dimensión simbólica es lo que Lacan describe como el orden invisible que estructura y define nuestra experiencia de la realidad: la compleja red de normas y significados que crea cómo nos concebimos a partir de lo que vemos y creemos ver. También a partir de aquello que no queremos ver o que ignoramos que no vemos. La dimensión real, por su parte, no es simplemente la realidad externa, sino más bien lo «imposible», algo que no puede ser ni directamente experimentado ni simbolizado. Lo Real, como el Ello freudiano, generaría un encuentro traumático de extrema violencia que, de producirse, desestabilizaría nuestro universo de significados por completo.
Me detengo en estas complejas descripciones porque el amor roza los tres registros simultáneamente. Vive en lo Imaginario, es Simbólico y toca lo Real. Por eso es tan inestable y tan temido, y trata, tanto por los amantes como por la sociedad, de conducirse por caminos estriados y convencionales. Pero no se puede construir como algo único, sólido, objetivo, igual para todos, transparente; más bien es contradictorio, múltiple, subjetivo y cambiante. Es el amor romántico el que se presenta como una experiencia total, mágica y sagrada. Pero, al sacralizarlo, no se está más cerca de él, antes al contrario, se convierte en inalcanzable, imposible y abstracto, como si fuera una realidad objetiva y necesaria frente a la que uno ha de situarse y esforzarse de una forma obligatoria, pero imposible. Es curioso comprobar cómo, cuando se considera algo ideal y abstracto, se fundamenta en una afirmación circular, tautológica: te amo porque te amo. Ni siquiera la belleza o la bondad del otro parecen necesarias. La realidad no importa. Es bello o bueno porque lo amamos. Es el caso de Don Quijote y Dulcinea, y el de tantos adolescentes que se casan atraídos por esta idea, que pronto se revela no solo imposible, sino además peligrosa. Aman el Amor, entendido así, con mayúsculas, como algo ajeno a uno, como un objeto a obtener.
La consideración romántica del siglo XIX creyó que la vida podía consumirse en la experiencia de ese amor absoluto. Pero, al no poder hallarlo, aparecieron la desconfianza y el miedo, lo que condujo a su estandarización en una institución matrimonial, con tanta frecuencia, anodina. Una concepción que implicaba la simplificación y vulgaridad de la vida emotiva. Si no llegamos a vivir en un jardín del Edén, al menos compremos enanos en el centro comercial.
El amor no es identificable con el deseo, ya que eso lo convertiría en inalcanzable, pero le da fuerza. Todo deseo es el deseo de algo. Implica una posesión que referida al campo de las relaciones humanas es, afortunadamente, una metáfora. No se puede poseer a nadie. Tan solo esclavizar u obligar es posible. Pero desde el punto de vista de lo imaginario lo pensamos como factible y, con frecuencia, queremos poseer a quien amamos o, al menos, lo intentamos. Es curioso que el uso que se le da al verbo poseer nos puede hacer pensar que solo los varones poseen; muy rara vez se habla de una mujer que posea a un varón. Sin embargo, ambos podemos poseer y ser poseídos y dependientes del ser amado. Esa imposibilidad de poseer a otro se muestra en el film Johnny Guitar con sutil sabiduría. Al pedir «miénteme», Johnny acepta que la declaración que viene a continuación quede en una ambigüedad insoluble. Es necesario comprender, sin llegar a los pantanos del melodrama, que el amor es, al final, imposible, ya que nunca se puede obtener la trascendencia de uno mismo. Siempre hay una brecha que nos separa de los otros. Esa relación contiene lo mejor y lo peor de cuanto somos. Se asienta sobre silencios y sobreentendidos, sobre ocultaciones y mentiras; sobre una cierta crueldad y egoísmo.
Lo afirmaba S. Freud con ese pesimismo lúcido que lo caracterizaba: «Amar es sufrir, no amar es enfermar». Y amar, precisamente, designa la reciprocidad más bella, pero también la más inalcanzable. Somos seres incompletos, parciales, contradictorios, insatisfechos, limitados, egocéntricos. Una realidad que no encaja con la plenitud y totalidad a las que aspira el deseo y, sobre todo, el enamoramiento: esa experiencia completa que pide la poesía o el cine y, en general, el conjunto del imaginario social que pretende excluir de la existencia la dimensión Real, entendida esta con el contenido que da Lacan a todo aquello que es incompatible con lo humano, es decir, lo inasumible, lo siniestro, lo horroroso, lo violento, lo perverso o cruel. El universo de lo natural define aquello de lo que lo humano siempre ha de huir para poder ser seres simbólicos, culturales y amorosos. Estamos ante una realidad que fundamenta la imposibilidad última de todo deseo. No podemos cumplirlos. Siempre acaban en otro deseo, no en una satisfacción, pero no por ello en un dolor o una desilusión. Algunos de los mitos que fundan el universo conceptual por el que nos comprendemos previenen en contra del cumplimiento del deseo: las sirenas de Ulises, cuyos hermosos cánticos enloquecían a cualquiera que los escuchase; o Pasífae, cuyo deseo por el toro generó al monstruoso Minotauro. Pero el discurso canónico acerca del cumplimiento del deseo lo encarna el conocido mito del andrógino de Platón. Según él, somos seres incompletos, solo hombres, solo mujeres, que nunca estaremos satisfechos, y la búsqueda del placer, de la completitud de la que fuimos expulsados, es tan imposible que solo puede hacernos desgraciados. Según él, desear llevaría a la desgracia. Pero no es así. Lo que sí ocurre es que su cumplimiento implica su desaparición. Lo importante del deseo es que lleva a más deseo. Eso es conflictivo, pero, al tiempo, enriquecedor y liberador. Por ello, todas la religiones, desde el cristianismo al islam pasando por el budismo, desconfían de él y buscan formas de anularlo.
Esa dificultad es aún mayor en el terreno de la sexualidad. La propia tradición cristiana lo describe. Ante la realidad de lo disolvente y peligroso del sexo, Agustín de Hipona llega a diferenciar el amor como caritas —un amor sin deseo—, que exigía una totalidad imposible, del amor como cupiditas —un deseo sin amor—, que exigía vivir siempre en un eterno presente sin compromiso. Y cierra el círculo Tomás de Aquino diferenciando el amor de benevolencia —orientado hacia otros— del amor de concupiscencia —orientado hacia uno mismo—. Caridad y benevolencia son las marcas que para ese sentimiento propone el cristianismo. Con ello estos dos santos de la Iglesia católica crean una división que separa el erotismo del compromiso, y convierten la tarea de amar en una mutilación inhumana por imposible e insoportable.
Así que hemos de concluir que, como en todo lo existente, la entropía, el desorden, la homogeneidad y la destrucción están presentes en lo amoroso en forma de conflictos, posesividad, aburrimiento y renuncias. Hay que aceptarlo, al tiempo que se gestiona de la mejor manera posible. Lo que no impide cuestionar y modificar muchos de los valores conservadores: el castigo, la fidelidad sexual, la continencia, la procreación, la monogamia, la virginidad, la castidad, el autodesprecio… Eso no significa una falta de compromiso con el otro, sino una definición distinta de esa relación.
Una precisión parece ahora útil. Lacan distinguía el deseo de la necesidad y de la demanda. Necesitamos objetos reales y nos dirigimos a una satisfacción que se puede obtener si las condiciones son adecuadas. Ello permite una graduación que puede ser total o parcial. El ejemplo más sencillo es la comida. Tenemos hambre y comemos más o menos. Podemos saciarnos y esa sensación desaparece. La demanda, por otra parte, se dirige a sujetos, no a objetos, y remite a una petición de amor que nunca se puede saciar, no hay un objeto concreto al que se dirija que haga que esta pueda ser completa.
De todo lo anterior se deducirá que amar no significa situarse en una posición olímpica de radical independencia y autosuficiencia. Por el contrario, siempre supone depender; es situarse en estados que nos vinculan con territorios infantiles muy alejados de un pretendido paraíso.
Ocurre que, a veces, hacemos esas demandas disfrazadas de objetos de necesidad —alimentos, sexo, dinero— y que, precisamente porque son falsas, resultan insatisfactorias: no era lo que se estaba pidiendo. Quizá a eso se deba esa sensación tan humana de incompletitud y conflicto a la que se han referido desde el mito del pecado original hasta las teorías freudianas.
No solo es difícil el amor, sino que tiene algunas condiciones sin las cuales no existe. Una de ellas es, contra lo que pudiera parecer, la privacidad y, por tanto, la mayor o menor exclusión del amado del mundo propio. Ser observado en todo tiempo y lugar es literalmente mortal. Esa era la perversa lógica del sistema penitenciario basado en el panóptico que todo lo veía.
Es imposible vivir sin secretos. Una relación en la que el otro conociera o tuviera que conocer todos y cada uno de los aspectos del ser amado, donde no quedara un espacio para lo íntimo, escondido o secreto, sería totalmente insoportable. El mismo Agustín de Hipona afirma que, a veces, un estadio superior de la bondad supone no decir la verdad.
Como señala Karl Marx, con mucho acierto, la materialidad de la existencia determina la conciencia. Por eso será necesaria una cierta riqueza material. «Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana», dice un refrán español. Y, aunque sea algo cínico y no siempre cierto, no podemos olvidar que en condiciones de pocos recursos, de pobreza, de abandono, es más probable que el desarrollo de una relación se asfixie en medio de las dificultades. Desde luego, «los ricos también lloran», pero aunque sea cierto que la riqueza no da felicidad, también suele serlo que ayuda a soportar la desgracia. No estoy manteniendo que amar necesite lujos, riquezas o grandes comodidades. Tan solo quiero indicar que la lucha permanente contra la escasez, el desempleo, la complicación de acceder a una vivienda o de pagarla… como mínimo, no favorece. Será necesaria una síntesis de la pasión con la normalidad de un vivir en donde lo que se gana por un lado en estabilidad y permanencia se pierde por el otro en goce. Solo la complejidad y la imaginación pueden salvar este encuentro. Los personajes de Rayuela, de J. Cortázar, nos aportan un buen ejemplo del tipo de equilibrio al que se llega entre la poética del amor y la fuerza pulsional del deseo.