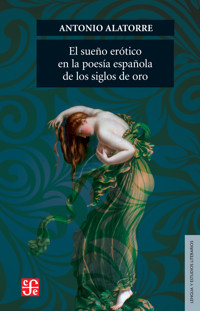3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La migraña es una novela breve y de gran intensidad en la que se entreteje la memoria y el diálogo interior de su personaje principal, Guillermo, para trazar una historia que se remonta a la infancia, los primeros años de formación en un colegio católico y el descubrimiento del amor, para ilustrar las repercusiones que el pasado tiene en la vida del ser humano. Muy emparentada con la autobiografía, se trata de una obra que permite al lector conocer la vertiente narrativa de Antonio Alatorre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
La migraña
Antonio Alatorre
Primera edición, 2012 Primera edición electrónica, 2012
Fotografía del autor: Silvia Alatorre
D. R. © 2012, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1074-4
Hecho en México - Made in Mexico
Acerca del autor
Antonio Alatorre (Autlán, Jalisco, 1922 - ciudad de México, 2010) estudió literatura y filología; además de su destacado trabajo como traductor, fue editor y director de la Nueva Revista de Filología Hispánica y profesor de la UNAM, El Colegio de México y la Universidad de Princeton. Formó parte de El Colegio Nacional y fue miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua. Entre su vasta obra destacan Los 1001 años de la lengua española (FCE, 1989), Ensayos sobre crítica literaria (1994) y El apogeo del castellano (1996). En 1998 se le galardonó con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura.
Índice
Advertencia editorial
La migraña
Advertencia editorial
A muchos extrañará la existencia de esta novela de Antonio Alatorre; no a sus más allegados, quienes todo el tiempo supimos de este proyecto siempre latente, nunca olvidado del todo y, al final, inconcluso. Sin embargo, no debería ser una sorpresa para sus lectores más atentos: no es más que lógico y natural que un hombre tan apasionada y vitalmente preocupado por la lengua y la literatura, de una curiosidad y avidez intelectuales insaciables y con una capacidad de asombro nunca mermada por los años, buscara objetivar todas esas emociones en un texto de creación literaria.
Alatorre tuvo siempre en mente y corazón esta novela: nunca la destruyó y la atesoró hasta el final entre sus papeles. Dejó dos versiones: una más temprana y fragmentaria; otra, posterior, más acabada, aunque igualmente no terminada. De cada versión, a su vez, había varias copias: hechas por el propio Alatorre en su mítica Olivetti Lettera, con anotaciones de puño y letra, y copias fotostáticas. Sus tres hijos, Silvia, Gerardo y Claudio, recogieron la segunda versión; la capturaron, trabajaron, revisaron con amoroso cuidado, y decidieron darla a conocer, honrando la implícita voluntad de su padre de preservarla. En su lógica literaria, La migraña quedó trunca. Sus hijos ofrecen un final: unas cuantas líneas marcadas en cursivas.
MARTHA LILIA TENORIO
LA MIGRAÑA
Me dan envidia los escritores que lo maduran todo, situaciones, personajes, mensaje, sentido de la vida; que, cuando escriben, lo dan todo hecho, conformado, con sus elementos bien trabados, sin unas partes más capitales o más sentidas que otras, unas esenciales y otras triviales, unas sustanciosas y otras prescindibles. Pero en realidad no sé si me dan envidia.
Inmediatamente pienso en un interlocutor: me gustaría hablar con alguien; ¿pero si ese interlocutor se aburre con mis divagaciones, con mis instrucciones, con mis ensueños? No, mejor no. Mejor no imaginar ningún interlocutor, aunque de hecho sí lo haya; mejor hablar conmigo mismo, como si yo fuera otro, un “otro” que no va a aburrirse.
Se me ha ocurrido un pasaje del libro que quiero escribir. Me ha venido al recuerdo —a la fantasía, más bien— un pasaje de mi vida, un pasaje que puede ser dramático y patético, o simplemente tierno, provocador de lástima, un pasaje que puede ser muchas cosas, significar muchas cosas; esto depende del lector, o más bien depende de mí, es decir, de la manera como ahora lo siento, de la manera de decirlo, de la “escritura” que resulte. Hasta podrá significar todas esas cosas, el patetismo, el drama, la conmiseración, y también la futilidad, el vacío, el ridículo. Se me ha ocurrido ese pasaje tal como a un músico se le ocurre un pasaje dentro del movimiento de una sonata, tal como a un pintor se le ocurre un… (pero basta; a veces mi lenguaje retoza demasiado por cuenta propia, y es tan fácil ensartar comparaciones: como esto, como aquello, como lo de más allá). Se me ha ocurrido un pasaje y no me lanzo a contarlo como esos escritores que lo maduran todo, y que no sé si me dan envidia.
No me lanzo a contarlo, sino que antes de contarlo (y durante la narración misma; lo sé, aunque en este momento siento que el comienzo está todavía lejos) necesito hablar del momento actual, el momento en que decidí, ahora mismo, poner por escrito mi fantasía. Es un momento como todos los momentos, una confluencia, una coyuntura, con la diferencia de que esta coyuntura tiene no sé qué de dinámico, no sé qué de explosivo. Porque a primera vista, por así decir, las partes constitutivas de ese momento son perfectamente triviales: la lectura del original de un artículo sobre Roberto Arlt que hace unos días me enviaron para la revista: un artículo sobre el primer intento novelístico de Arlt; y luego, un estar tendido boca arriba en el césped para recibir un sol al que la bruma va velando poco a poco (la lectura del artículo ha quedado a medias); pero, aunque algo brumoso, el sol me estorba; me protejo entonces los ojos cubriéndomelos con el brazo izquierdo, y esto me produce una ilusión óptica que me tiene embebecido, profundamente concentrado, de tal manera que cuando Celia sale al jardín para ofrecerme un gin and tonic, que yo encuentro oportunísimo, debe de haber sentido esa concentración, y me pregunta: “¿Estabas dormido?” (y no, no estaba dormido: estaba tan en silencio, tan intensamente activo, que mi inmovilidad podía dar la apariencia del sueño).
¿Eran éstas las partes constitutivas del momento? No, qué va. La lectura del artículo sobre Roberto Arlt, la interrupción de la lectura, el tenderme sobre el césped, el protegerme del sol, no eran sino el comienzo. Después vino la ilusión óptica, de la cual me sacó el ofrecimiento del gin and tonic. Pero al regresar Celia a la sala continué yo entregado a la ilusión, y la ilusión cuajó en una de esas alucinaciones que todos tenemos, y que obedece a leyes físicas perfectamente conocidas, y la alucinación me tenía absorto, alucinado.
(¡Complicaciones! En estos momentos estoy arriba, en mi cuarto, escribiendo y al mismo tiempo oyendo la obertura de Egmont. En días pasados estuve leyendo las cartas que le mandé a Celia durante veinticinco años, y me llamó la atención la frecuencia con que le hablo de la música que estoy oyendo en el momento mismo de escribirlas. Esta obertura de Egmont que en estos momentos me está gritando su impulso casi desesperado, su ansia de libertad, su afán de expresión, habrá determinado o encauzado quizá algún giro, alguna idea, algún adjetivo del párrafo anterior. Y seguramente también cuenta el hecho de que ese sol, todavía agresivo en el momento de protegerme la cara con el brazo izquierdo, está ahora tan velado de brumas, que ha dejado el día hundido en sombras, y las sombras parecen anunciar, para esta tarde, un chubasco como el de ayer. Pero si en mi escribir cuenta también el tiempo que está haciendo, debo aclarar que este velarse del sol a mí no me hunde en una fácil y obvia melancolía. Al contrario, cuenta como un estímulo más. ¿Y por qué cuento esto? Ya lo dije: no soy yo el escritor que todo lo tiene madurado. Me siento lanzado al mar de la vida, a todos sus aconteceres, y la música de Beethoven y el tibio bochorno del día nebuloso son ingredientes que cuentan. “Cuando el día se nubla —le escribí a Celia hace muchos años—, entonces el alma se me despeja.”)
El “momento” del jardín ocurrió bajo un sol todavía fuerte, que se clavaba en los ojos, de manera que tenía que defendérmelos con el brazo. (Vaga imagen homérica: guerrero caído, sobre el cual el rubicundo Apolo lanza una tras otra sus agudas saetas, contra las cuales nada puede el escudo.) Placer de la evocación, del acto de evocar, que retarda el momento del verdadero placer, el momento en que confluyen el sentido y la palabra, el sentimiento de algo ocurrido hace treinta y cinco años, eso que la palabra va a decir y que yo retardo para que el placer sea mayor, como en los preliminares del amor.
¿Y miedo de la impotencia? Tal vez. Pero entonces habré convertido el placer del evocar en el placer esencial, el placer en sí. Por eso todo cuenta. Puedo deleitarme durante páginas y páginas con el paladeo de las partes que han constituido un momento. Si me lanzo, a una velocidad mayor que la de la luz, hasta un episodio de hace treinta y cinco años; si me meto, intrépido astronauta, de una vez por todas en la máquina del tiempo, entonces habré sacrificado mi momento, este momento, y seguramente acabaré llorándolo. Por eso quiero salvarlo.
Lo que pasa, Guillermo, es que no tienes pasta de novelista. Decididamente no. Y lo más sensato es borrar todo eso de la envidia que me dan los que al escribir lo tienen todo estructurado y compacto. La envidia está fuera de lugar, pues no pertenezco a la misma especie que ellos. Pertenezco más bien a la especie de los memorialistas, los que se ponen a escribir a los setenta años y hablan de su madre, o de su padre, o de alguien que conocieron a los dieciséis años, y al hacerlo comprueban que están melancólicos o alegres por dentro. Entre el Guillermo de hace treinta y cinco años y el Guillermo que hace unos momentos, llevado por una conjunción tenuísima de minúsculos aconteceres, evocó cierto episodio de hace mucho tiempo, no hay la desconexión brutal de la máquina del tiempo. Lo vivido por aquel Guillermo semidesconocido de hace treinta y cinco años era actual en el Guillermo tendido boca arriba en el jardín, junto a la higuera, cara al sol, y es el Guillermo que en este momento escribe, movido ahora por un cuarteto de Mozart. El recuerdo de aquel día en que me despedí de Autlán, mi pueblo, puede hacer que en estos momentos se humedezcan mis ojos con lágrimas que podrían dejar su humedad en este pañuelo cuidadosamente lavado y planchado que esta mañana me he puesto en el bolsillo.
El memorialista es el escritor que menos se interesa en el pasado: es una madeja de antenas para el momento presente, y el pasado no es sino la materia sonora captada por las antenas, materia cambiante, infinitamente sustituible. ¿O estaré hablando de más? ¿No será simplemente que aún no sé lo que voy a hacer? Me viene a la cabeza tantas veces esta pregunta, que me tiene inmovilizado. Acepto la duda. Avanzo a partir de la duda, desde ella, a base de ella. He leído muchos libros, y en mis clases suelo hablar de la “necesidad” que tiene el artista de objetivar sus emociones, de desligarse de sí mismo, y pongo el consabido ejemplo de Flaubert y Madame Bovary.
A veces me desligo en efecto de mí mismo, me veo a distancia, me mido, me puedo describir minuciosamente. Son momentos en que se forma en el fondo de mí la frase “Estoy maduro para escribir”. Irrumpe de nuevo el sol (ese sol ahora oculto del todo por nubes de color gris perla). Irrumpe el abandono de mi cuerpo en el jardín, y mi falta de defensas, y el sonriente ofrecimiento de un gin and tonic. Y está el miedo. Pero “miedo” no es sino una manera de decir lo que me pasa. Más bien, lo que me pasa puede también verse a través del prisma del miedo, y no sólo a través del prisma encantador de la alegría de crear. Pero me detengo en los preliminares, como el aspirante tímido que ha sido admitido a su primera cita con un personaje importante, y se sienta en la orillita de una silla y se pone a examinar cada dibujo y cada mota de la alfombra, cada moldura del marco de la preciosa pintura que adorna la sala de espera. He aceptado la duda y acepto también el miedo. Yo diría que el Proust de la Recherche, el Rilke de los Cuadernos, el Connolly de The Unquiet Grave no sólo revelan su miedo, sino que hacen de él su materia prima, hasta identificarlo con ese fugaz y misterioso “sentido de la vida” que todos, todos, han andado buscando.
Toda esta digresión desatada por la enérgica orquesta de Beethoven me pilló en el momento en que hablaba de un estado de fascinación. Fascinación en el más estricto sentido de la palabra: algo próximo a la hipnosis. Sólo que, en lugar del trance hipnótico, lo que me sobrevino fue un fragmento de mi vida, algo vivido por mí cuando tenía quince años. Pero no es que me haya sobrevenido un recuerdo. Fue otra cosa. No lo sé decir sino de esta manera: me sobrevino el episodio mismo, ese fragmento de mi vida. Y estaba yo allí, cerca de la higuera, siendo ese Guillermo de 1937, cuando llegó Celia a ponerme en la mano un martini