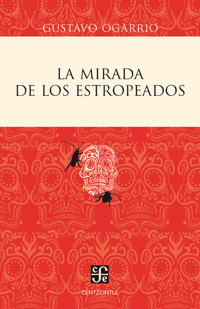
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La ruta que nos propone el autor inicia con la exploración de los túneles de aguas negras de los Viveros de Coyoacán, avanza durante su juventud por el rock, José José, el temblor de 1985 y el cambio de milenio, y termina en las aguas tranquilas que surcan los "estropeados", aquellos vagabundos y locos que pasaron de los parques y mercados a poblar la interminable y violenta ciudad de México.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
GUSTAVO OGARRIO
LA MIRADA DE LOS ESTROPEADOS
CENTZONTLE
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición, 2010Primera edición electrónica, 2016
Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero
D. R. © 2010, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-3955-4 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
Para Ana Camila Ogarrio Fuentes,
por haber llegado de esa manera,
contundente y cálida
Para Mariela Fuentes,
por el dulce estallar de su amor y compañía
Para Elvira y Gustavo,
por la intervención de los recuerdos prestados
Para Lucía, Silvia y María Esther
Para Victoria, Mariana, Adrián, Osvaldo y Juan Carlos
A la memoria de Miguel (Vargas) Enríquez
Para la lista interminable de anacondas de paso que dejaron su polvo magnético y furioso sobre la triste superficie de esta ciudad
Sumario
Liminar
I. Fragmentos iniciales o el dulce lamentar de las imágenes
II. La década espeluznante
III. «A mí no me engañan, vivo en un cadáver»
IV. Horrenda y diamantina
V. La mirada de los estropeados
Índice
Ciudad
montón de palabras rotas.
Octavio Paz
…en medio de la gran polis representaron, ante los sin duda admirados ojos de los nahuas conquistados, el maravilloso espectáculo del salvajismo occidental.
El salvaje en el espejo,
Roger Bartra
Serás nuestra, ciudad.
Los siete locos,
Roberto Arlt
Liminar
Los monstruos y las bestias milenarias de este asfalto ultramarino aquietan su rencor largamente acumulado con la gran promesa del olvido, su eternidad enmascarada y colonizada crece sin remedio en la intimidad cósmica del sacrificio urbano. En cada pálpito de futuro una sombra impertinente invoca la huella eléctrica de algún pasado enemigo, en cada integrante minúsculo un respirar conjunto anticipa la desaparición y la fuga. Y fue la infancia rodeada por el poderoso olor del crecimiento demográfico. Y fueron también las siluetas de los infantes marinos transformadas en espejo, el laberinto subterráneo y su minotauro invisible. El Vivero respiraba ya sus últimas tardes de reposo vegetal envuelto en la atmósfera póstuma del eucalipto. Y entonces vino la cabeza en el granizo, la sangre y su gélido avance hacia el amanecer, la imagen estropeada del héroe, nunca vista pero siempre evocada bajo las agónicas leyes del bolero. Y así surgió también, de la misma oscuridad lunar, el dulce lamentar de las imágenes en la pantalla cinematográfica. Rostros inmaculados que escapaban por los poros hidráulicos de la nostalgia, asediados por las lombrices en el vientre. Y arribaron también —puntuales y feroces— los cuerpos encerrados en la sombra de los tabiques en masa; creciéndose ante el castigo, ante el golpeteo que lo mismo salía de los educados puños del Roy Hernández que del sufrimiento cantado por el Príncipe del melodrama o de las guitarras eléctricas y los tambores y las trompetas, que dejaron sobre la nada citadina la huella de su estridencia. Y del centro de esta teoría del olvido surgió triunfalmente el nirvana del consumo frenético y una cartografía de agonías empolvadas y rematadas por el aroma colonial de Coyoacán. Felicidad sin plenitud, iluminación momentánea de los que nunca intentaron ir más alto, más fuerte, más recio, como mandan los cánones de la belleza en la pantalla y los homicidas del sobrepeso. La urbe del horror inquebrantable, las adversidades del anhelo modernizador y la garra fulminante del relámpago. Así le crecieron a esta ciudad las frustraciones en su garganta de piedra para engarzarse a su lengua de polvo y contar a ustedes la falsedad de su viaje, la lamentable crónica de sus deseos: aprendices de lo espeluznante que ofrecieron a los dioses de la nada su caricia de tiniebla y los muñones sagrados de sus noches y sus días. La ciudad y sus habitantes también de piedra que de golpe se transformaron en los pestañeos platinados de la muerte. Quiero decir: la antigüedad solar de las avenidas enganchándose al movimiento telúrico del subsuelo una triste mañana de septiembre de 1985. Esta ciudad, con todas sus ciudades subiéndole por el esófago, quedó para siempre boca arriba, con la lengua atada a la desaparición y con el valle enredado en el cuerpo. Entonces salimos nosotros del tiempo y se acabaron los mitos y las memorias, la hora de la verdad nunca llegó y muchos de nosotros nos convertimos en focas, en gusanos, anacondas de paso. Sobre nuestro cadáver se modernizó la muerte. Para entonces sólo quedaba la presencia implacable del pasamontañas, una ceniza más bien celeste y la larga agonía del dinosaurio, con todo y el embrujo de alguna música de viento. Desde tus entrañas de agua miramos exhaustivamente a los pájaros de fuego al cruzar por el cielo de Manhattan, el incendio anticipado del nuevo milenio. Sepultados por el viento y olvidados por la tierra, los estropeados divulgaron sobre la urbe, horrenda y diamantina, sus dañadas figuras y sus miradas, donde aún cabe toda la miseria de los seres humanos.
I. FRAGMENTOS INICIALES O EL DULCE LAMENTAR DE LAS IMÁGENES
Se otorgaron enseguida encomiendas, privilegios, peonías y mercedes; se decretaron tributos; se hicieron repartimientos de solares; se hizo la traza de la nueva ciudad; se nombraron oficiales reales y ayuntamientos, y de las favilas de la ciudad destruida empezó a surgir lentamente, llena de maciza hosquedad y de rudeza noblem la Imperial ciudad de México-Tenochtitlán, perla de la Nueva España.
La muy noble y leal Ciudad de México,
Artemio de Valle-Arizpe
Infantes marinos en la periferia del mundo
Al paso del tiempo me di cuenta que el verdadero temor era cosa de niños.
Netzahualcóyotl Ávalos
Poca gente sabe que debajo de la superficie de lo que se conoce como los Viveros de Coyoacán dormía un laberinto de concreto, rocas, fango, ratas, animales rastreros, basura y una atmósfera de cuartos negros que brevemente se iluminaban con algunos chispazos de luz que penetraban al remover dos o tres losas escondidas entre los matorrales. Casi todas las entradas a los túneles, al menos las que estaban ocultas por las losas que conocí, nacían en el área de los juegos que se encuentra a un costado de los Viveros y que en algún momento de la historia burocrática reciente fue bautizada con el nombre de José Gorostiza.
Alrededor de estos sótanos se erigía también una cadena de leyendas. Residuos materiales de un sistema de comunicación subterránea, se especulaba que los sótanos sirvieron para resguardarse de alguna rebelión indígena o de cierta turba criolla que pedía la cabeza de algún oficiante católico que defendía vehementemente la supremacía de la Corona española; o fueron descubiertos por zapatistas que jamás se atreverían a cruzarlos, por razones estratégicas, durante su estancia revolucionaria en la ciudad de México; o designados como resguardos para ocultarse de un probable bombardeo durante la segunda Guerra Mundial. Quizás eran los cimientos fantasma de un hospital que nunca se construyó y sobre el cual pesaba una maldición de muertes prematuras entre sus hacedores. Cada tramo de la leyenda dependía de la época invocada. Se decía también que por estos túneles corrían las voces de mujeres lamentándose por hijos perdidos o los gritos apagados de algunos curas y de sus almas en pena que devoraban desde la oscuridad a todo aquel que intentaba recorrerlos.
Se hablaba de ellos como senderos casi marinos, irregulares y colmados de esqueletos que fueron traicionados por su audacia y curiosidad. También alcancé a escuchar que algunos túneles iban a dar a la iglesia de Santa Catarina, al Templo de Panzacola, a la Conchita, a San Francisco, al Palacio de Cortés, a la Parroquia de San Juan Bautista y a la Catedral Metropolitana. En otro de sus vértigos, la leyenda decía que Maximiliano había recorrido en secreto parte del interior de los sótanos y había ordenado, por cuestiones de seguridad, que se construyera una extensión hasta los alrededores del Castillo de Chapultepec.
No recuerdo el momento en que empecé a concebir la idea de sumergirme en aquellos túneles, lo que sí tengo grabado es que esta obsesión siempre fue guiada por ciertas herencias orales que le imprimían a los sótanos su atmósfera de misterio e intriga. Tampoco recuerdo el día de mi primera inmersión. Lo que sí conservo es la sensación de buscar con las yemas de los dedos las orillas de la losa para retirarla mediante un esfuerzo conjunto y cómplice con otros infantes, la excitación de ir bajando por los costados de algún cuarto-oscuro e infinito— o de encontrar a tientas un piso o la columna que dividía el interior de la boca del túnel. Recuerdo el flashazo de la linterna al romper contra la oscuridad, persiguiendo ratas con la luz breve pero intensa y dando cuenta de las cantidades de lodo que sería necesario atravesar. Todo esto como si del laberinto subterráneo viniera hacia nosotros el beso monstruoso de lo desconocido, la huella incierta de algún secreto.
Recorrí los sótanos cientos de veces, sobre todo en las tardes doblegadas por la curiosidad compartida de ir más lejos, más profundo. Descubrir nuevos pasadizos, cuartos y lodos era la base de una competencia entre nueve o diez compañeros de escuela que al mismo tiempo eran mis vecinos. Sobre las paredes oscuras dejábamos escrito el nombre del descubridor del cuarto, del conquistador del pasillo o de cualquier estructura inédita para nuestros pasos. Vivíamos muy cerca de los Viveros, del «Vivero», como le decíamos, en singular, para cubrirnos con él de los demás, quizás de los más ajenos y de los cercanos mayores. Y era como si por el simple hecho de vivir cerca del gran coágulo verde tuviéramos una marca, una alteración compuesta de árboles, niebla matutina y nocturna, ardillas, culebras, moras y eucalipto. Seres divididos entre el latigazo ruidoso y violento de la ciudad y la alfombra de hojas verdes y de tierra apisonada de un Vivero que parecía respirar al ritmo de nuestras curiosidades infantiles en franco camino hacia ninguna parte.
Porque el centro de muchas vidas infantes era el Vivero y su área de juegos. Y era también el lugar donde disputábamos los poderes y placeres que rigen la niñez: la cancha de basquetbol, la canchita de futbol rápido sumergida en concreto, las resbaladillas y el subibaja, para finalmente enloquecernos con una silla-columpio donde cabíamos tres o cuatro y que empujábamos hasta que alguien caía estruendosamente y daba el motivo suficiente para reírnos del momento como unos enajenados y carcajearnos del absurdo de ser niños en una ciudad que poco a poco nos empujaría hacia sus afueras. La mayoría habitaba casas de adobe o de cartón, cubiertas con láminas de asbesto, en vecin- dades que se escondían por las calles de Torresco, Dulce Olivia, Aurora, Progreso, La Escondida, Belisario Domínguez, Melchor Ocampo y así hasta Tecualiapan y Santo Domingo. Muchos de nosotros viviríamos el fin de nuestras infancias lejos de Santa Catarina y del Vivero. Algunos saldrían al exilio económico sin saberlo y otros serían aniquilados al personificar la transición de la delincuencia de barrio —que en esta parte de la ciudad moriría en los años setenta y ochenta— al crimen organizado de fin de siglo. Es verdad que la muerte se comunica rápido: varios de los que conocí se transformaron en contraportadas de periódico, en nota roja de televisión, en la mueca del asaltabancos que caía a los pies de la justicia y de su historia de infante marino que había vivido radicalmente su integración al odio y a la destrucción citadina.
Los que habitaban con sus familias casas o cuartos rentados se iban pronto de las cercanías del Vivero, las rentas subían deprisa y estaban siempre de paso en escuelas públicas. Eran como fantasmas en un mundo de arquitectura colonial que jamás los registraba en sus recuentos de la armonía y la exclusividad, en su progresivo avance hacia el consumo frenético, hacia la modernización y consolidación de Coyoacán como el lugar por excelencia de la recolonización económica y cultural de la ciudad. Porque el hechizo colonial de Coyoacán fue también la tumba de muchas aspiraciones de permanencia y continuidad. En los años ochenta, el precio de los terrenos y las propiedades se eleva drásticamente y poco a poco la gran mayoría de habitantes de los barrios tradicionales, colmados de familias tradicionales y empobrecidas, experimentan el éxodo económico. Los más afortunados cambian su pequeña propiedad por una casa en Iztapalapa, Ecatepec, Ixtapaluca y en algunos casos la migración culmina en un cambio de ciudad. Desaparecen las caballerizas de Tata Vasco y La Escondida, las peluquerías y las tintorerías de Santa Catarina, las pulquerías de Pino y Aurora. Se va hasta la leyenda de un jinete sin cabeza que se paseaba en las noches por el callejón del Aguacate. Los más golpeados por la vida se refunden en cuartos aún más estrechos en las afueras densamente pobladas de la ciudad. Todos ceden su lugar al paso triunfante de la modernidad o a lo que esto último signifique.
Los que conocí eran niños periféricos. Infantes que vivían en un Coyoacán empobrecido y en una ciudad herida por el crecimiento de un país tan periférico que a veces hasta nos engañaba haciéndonos creer que eso era la vida, la que transcurría entre las inmersiones en los sótanos y las caminatas nocturnas por el Vivero, entre la terca permanencia de la pobreza y el ajuste de la arquitectura colonial a los requerimientos de la modernización y el consumo, entre la búsqueda de certezas económicas y la imposible reconciliación de la vida





























