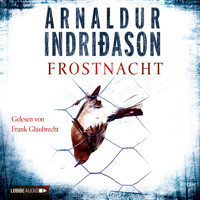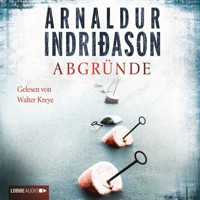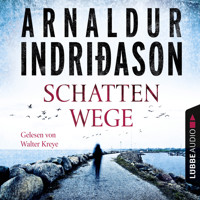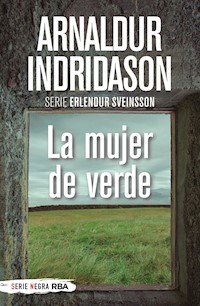
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Erlendur Sveinsson
- Sprache: Spanisch
UNO DE LOS MEJORES THRILLERS NÓRDICOS QUE JAMÁS SE HAN ESCRITO En un terreno a medio edificar, un niño encuentra un hueso humano. Llevaba enterrado allí décadas, así que la policía necesita la ayuda de arqueólogos para averiguar su origen y confirmar que es la prueba de una muerte violenta. El inspector Erlendur y sus compañeros saben de inmediato que se encuentran ante una pieza de un rompecabezas antiguo. Y poco a poco empiezan a vislumbrar una escalofriante historia que quizá está a punto de perderse. "Indridason es un fenómeno literario internacional". HARLAN COBEN
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Grafarþögn
© Arnaldur Indridason, 2001.
Publicado por acuerdo con Edda Publishing, www.edda.is
© traducción, Enrique Bernárdez, 2008.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO537
ISBN: 978-84-9056-080-8
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nota del traductor sobre los nombres propios
1
Vio que se trataba de un hueso humano en cuanto se lo quitó a la niña, que estaba sentada en el suelo jugueteando con él.
El cumpleaños acababa de alcanzar su clímax con un estrépito horroroso. El de la pizzería había llegado y se había marchado, y los chicos ya habían devorado las porciones de pizza y se habían bebido los refrescos, sin parar de gritarse unos a otros ni un momento. Luego se fueron pitando de la mesa, como si hubieran dado una señal para salir, unos armados de ametralladoras y escopetas y otros, los más pequeños, con cochecitos o dinosaurios de goma. No comprendía de qué iba el juego. Para él, todo aquello no era sino un estruendo atronador.
La madre del cumpleañero se había puesto a hacer palomitas en el microondas. Le dijo que iba a calmar a los niños encendiendo la televisión y poniendo un vídeo. Si aquello no servía, los haría salir afuera. Era ya la tercera vez que celebraba el octavo cumpleaños de su hijo, y sus nervios no aguantaban más. ¡La tercera fiesta de cumpleaños, una tras otra! Primero salieron a comer fuera, toda la familia, a una hamburguesería carísima donde sonaba una enervante música de rock. Luego habían celebrado una fiesta de cumpleaños con parientes y amigos, que era como si estuvieran celebrando una Confirmación. Hoy, el chico había invitado a sus compañeros de colegio y a sus amigos del barrio.
Abrió el microondas, sacó la hinchada bolsa de palomitas, metió otra y pensó que la próxima vez no haría más que una fiesta como ésta. Solamente una fiesta de cumpleaños, y vale. Como cuando ella era pequeña.
Tampoco mejoraba mucho las cosas que el joven que estaba allí sentado en el sofá estuviera silencioso como una tumba. Había intentado charlar con él pero lo dejó por imposible, y le resultaba estresante tenerlo allí delante en el sofá. No había posibilidad alguna de ponerse a charlar; el ruido y el alboroto de los niños la superaban. Y él no se había ofrecido a ayudarla. Se limitaba a estar allí sentado en silencio. La timidez lo está matando, pensó.
No lo había visto nunca. Aquel chico tendría unos veinticinco años y era hermano de un amigo de su hijo, que había acudido a la fiesta. Debía de haber veinte años de diferencia entre los dos. Era muy delgado y cuando le dio la mano en la puerta, ella notó que tenía los dedos largos y la palma fría y húmeda; y que era muy tímido. Venía a buscar a su hermano al cumpleaños, pero el pequeño se negó tajantemente a marcharse, ya que la fiesta estaba en su apogeo. Decidieron que se quedara un ratito. Terminan enseguida, dijo ella. Él le explicó que sus padres, que vivían en un edificio de apartamentos más abajo, en la misma calle, estaban en el extranjero y entretanto él se encargaba de su hermano pequeño; habitualmente vivía en el centro de la ciudad. Se movía inquieto en la puerta delantera. El hermano pequeño había vuelto a meterse en pleno jaleo.
Se sentó en el sofá mirando a la hermana del cumpleañero, una niña de un año, que iba gateando hacia una de las habitaciones de los niños. Llevaba un vestidito blanco de blonda y una cinta en el pelo y hacía gorgoritos. Pero él maldijo a su propio hermano en silencio. Le resultaba de lo más incómodo estar allí sentado en una casa desconocida. Estuvo pensando si sería conveniente ofrecerse a ayudar. La mujer le había dicho que el padre trabajaba hasta tarde. Él asintió con la cabeza e intentó sonreír. Rechazó Coca-cola y pizza.
Se dio cuenta de que la niña tenía en la mano una especie de juguete que se puso a chupar y mordisquear con gran dedicación dejándose caer sobre el trasero. Era como si le dolieran las encías, y el joven pensó que le estarían saliendo los dientes.
La niña se acercó con su juguete en la mano y él intentó averiguar qué podía ser aquello. La niña se detuvo, se dejó caer sobre el trasero y se quedó sentada en el suelo con la boca abierta, mirándolo. Un hilillo de saliva le bajaba por el pecho. Levantó el juguete y lo mordió y luego volvió a gatear hacia él con el objeto en la boca. Se estiró, hizo una mueca y el juguete se le cayó de la boca. Volvió a encontrarlo con ciertas dificultades y lo cogió con la mano y se agarró al brazo del sofá hasta que consiguió ponerse en pie al lado del joven, insegura pero orgullosa.
Él le cogió el objeto y lo observó. La niña le miró como sin poder dar crédito a sus ojos y al cabo se puso a berrear como si le fuera la vida en ello. El joven no tardó mucho en darse cuenta de que lo que tenía en la mano era un hueso humano, el extremo de una costilla, de unos diez centímetros de largo. Era de color amarillento, sometido a muchos años de erosión, de tal forma que los bordes ya no eran afilados, y en el corte había unas manchitas como de tierra.
Pensó que debía de tratarse de la parte delantera de la costilla, y que ya tenía muchos años.
La madre oyó a la niña llorar a gritos, y cuando miró a la sala la vio de pie junto al sofá, al lado del desconocido. Dejó el cuenco de palomitas y fue hacia su hija, la cogió en brazos y luego lo miró a él, que parecía no darse ni cuenta de la presencia de madre e hija.
—¿Qué ha pasado? —preguntó la madre en voz alta intentando hacerse oír por encima del ruido que hacían los chicos, preocupada, intentando consolar a su hija.
Él levantó la cabeza, se puso de pie lentamente y acercó el hueso a la madre.
—¿De dónde ha sacado esto? —preguntó.
—¿El qué? —respondió la madre.
—El hueso —dijo él—. ¿De dónde ha sacado este hueso?
—¿Qué hueso? —preguntó la madre.
La niña paró de llorar al volver a ver el hueso y se esforzó por cogerlo, sacándose de la boca el pulgar lleno de babas. Lo agarró, se lo apropió y miró a su alrededor.
—Creo que es un hueso —dijo el chico.
La niña se lo introdujo en la boca y se calmó.
—¿Qué dices de un hueso? —preguntó la madre.
—Eso que está mordiendo —dijo él—. Creo que es un hueso humano.
La madre miró a su hija, que mordisqueaba el hueso.
—Nunca lo había visto. ¿Qué quieres decir, un hueso humano?
—Creo que es parte de una costilla humana —precisó—. Estudio medicina —añadió para justificar sus palabras—, estoy en quinto.
—¿Una costilla? ¿Qué tontería es ésta? ¿La trajiste tú?
—¿Yo? No. ¿No sabes de dónde ha salido? —preguntó.
La madre miró a la niña y de pronto reaccionó y le quitó el hueso de la boca y lo tiró al suelo. La niña se echó a llorar otra vez. El chico cogió el hueso y lo examinó más detenidamente.
—A lo mejor lo sabe su hermano...
Miró a la madre, que le devolvió la mirada con un gesto de desconfianza. Ella miró a su hija, que lloraba a voz en cuello, luego el hueso, luego por la ventana de la sala que daba a un solar en construcción, otra vez al hueso y al desconocido y finalmente a su hijo, que apareció corriendo desde uno de los cuartos de los niños.
—¡Tóti! —lo llamó, pero el chico no hizo ningún caso.
Se metió entre los niños y sacó de allí a su Tóti, no sin ciertas dificultades, y lo llevó frente al estudiante de medicina.
—¿Es tuyo esto? —preguntó al muchacho, mostrándole el hueso.
—Me lo encontré —dijo Tóti, que no quería perderse ni un minuto de la fiesta de cumpleaños.
—¿Dónde? —preguntó su madre.
Dejó en el suelo a la niña, que se quedó mirándola fijamente sin saber si volver a empezar sus gritos.
—Fuera —dijo el chaval—. Es una piedra chulísima. La lavé. —Jadeaba. Una gota de sudor le corría por la mejilla.
—¿Dónde es fuera? —preguntó su madre—. ¿Cuándo? ¿Qué estabas haciendo?
El niño miró a su madre. No sabía si había hecho algo malo, pero a juzgar por el gesto de ella parecía que sí, de modo que se puso a pensar en cuál podía haber sido su maldad.
—Creo que ayer —dijo—. En la pared del extremo del hoyo. ¿Pasa algo malo?
Su madre y el desconocido se miraron a los ojos.
—¿Puedes indicarme dónde encontraste esto, exactamente? —preguntó ella.
—Ay, ¡que es mi cumple! —protestó.
—Vamos —dijo su madre—. Enséñanoslo.
Levantó a la niña del suelo y fue empujando al chaval por delante, salieron de la sala en dirección a la puerta de la calle. El chico los siguió de cerca. El silencio se había adueñado del montón de niños en cuanto el cumpleañero se quedó callado, observando cómo la madre de Tóti lo hacía salir de casa a empujones, con gesto muy serio, y con la hermana pequeña en brazos. Se miraron unos a otros y salieron detrás.
Era el barrio nuevo junto a la carretera que subía al lago Reynisvatn. El barrio del Milenario. Se construía en una ladera de la colina de Grafarholt, en cuya cima se erguían los depósitos de agua para calefacción de Energía de Reikiavik, unos colosos pintados de marrón que se encumbraban como castillos sobre el barrio nuevo. Las calles se habían abierto en ambas laderas ante la presencia de los depósitos, de modo que cada casa crecía a los pies de otra, alguna con un jardín alrededor, tierra nueva y arbolitos que aún tenían que crecer para proporcionar abrigo a sus dueños.
La tropa siguió al cumpleañero con pasos raudos hacia el este de la casa más alta, que estaba al lado de los depósitos. Allí, casas adosadas, recién construidas, se extendían hacia el prado y a lo lejos, hacia el norte y el este, empezaban las viejas residencias de veraneo de los ciudadanos de Reikiavik. Igual que en todos los barrios nuevos, los chicos invadían las casas a medio construir, trepaban por los andamios y jugaban al escondite a la sombra de los muros, o se ocultaban en las excavaciones recién abiertas y chapoteaban en el agua que se acumulaba allí.
Fue a uno de esos solares adonde Tóti condujo al desconocido y a su madre, y a toda la tropa de la fiesta, y allí señaló el lugar donde había encontrado aquella extraña piedra blanca que pesaba tan poco, tan poco, que se la metió en el bolsillo y decidió quedársela. Recordaba exactamente dónde la había encontrado, y delante de ellos se metió en el foso de un salto y se dirigió sin dudarlo al lugar donde la había visto, en la tierra seca. Su madre ordenó al muchacho que no se moviera y descendió al hoyo con ayuda del joven. Cuando llegó, Tóti le quitó el hueso y lo dejó en el suelo.
—La piedra estaba así —dijo, hablando del hueso como si no fuera más que una piedra rara.
Era ya viernes por la tarde y no quedaba nadie trabajando en el hoyo. Habían alzado las bases de los cimientos de la casa por dos lados, pero se distinguían los estratos en los lugares donde aún no se habían construido las paredes. El joven se acercó al talud y observó el lugar donde el chico decía que había encontrado el hueso. Arañó la tierra con la uña y con gran sorpresa encontró algo que no podía ser sino un húmero profundamente hundido en el paredón.
La madre miró al joven, abstraído en el talud, y siguió su mirada hasta que descubrió el hueso. Se acercó y creyó distinguir un maxilar y un par de dientes.
Dio un respingo, volvió a mirar al joven y luego a su hija, y se puso a limpiarle la boca como sin darse cuenta.
No se dio cuenta de lo que había pasado hasta que sintió el dolor en la sien. Le había golpeado con el puño cerrado en la cabeza sin previo aviso, de una forma tan repentina que ni vio llegar el golpe. O quizás es que no podía creer que le hubiera pegado. Era el primer golpe, y en los años siguientes pensaría si su vida habría sido distinta de haber roto con él de inmediato.
Si él se lo hubiera permitido.
No conseguía explicarse por qué le había dado de repente, y se quedó mirándolo como tocada por un rayo. Nunca la habían tratado así. Aquello sucedía tres meses después de la boda.
—¿Me has pegado? —dijo llevándose la mano a la sien.
—¿Crees que no he visto cómo lo mirabas? —gruñó él, con aspereza.
—¿A quién? ¿Qué...? ¿Te refieres a Snorri? ¿Que miraba a Snorri?
—¿Crees que no lo vi? ¿Que no vi la lujuria en tus ojos?
Nunca había conocido aquel flanco de su personalidad. Nunca lo había oído utilizar esa palabra. Lujuria. ¿De qué estaba hablando? Había cruzado unas palabras con Snorri por un momento en la puerta del sótano, dándole las gracias por llevarle algo que se había olvidado al dejar el trabajo; no quiso invitarlo a entrar porque su marido llevaba todo el día de morros y no le apetecía hablar. Snorri dijo algo divertido sobre el comerciante en cuya casa había estado sirviendo, y los dos rieron y luego se despidieron.
—Era Snorri —dijo ella—; no seas así. ¿Por qué has estado de tan mal humor todo el día?
—¿Dudas de lo que estoy diciendo? —preguntó él acercándose a ella de nuevo—. Lo vi por la ventana. Vi como bailoteabas a su alrededor. ¡Como una zorra!
—No, no puedes...
Le golpeó de nuevo en el rostro con el puño cerrado, y la empujó contra el armarito de la cocina. Sucedió de una forma tan repentina que no tuvo tiempo ni de protegerse con la mano por delante.
—¡No se te ocurra mentirme! —gritó él—. Vi cómo lo mirabas. ¡Y vi cómo te le insinuabas! ¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Pedazo de puta!
Aquella palabra también la oía por primera vez.
—Dios mío —suspiró. Le había roto el labio superior y la sangre se le metía en la boca, y el sabor de la sangre se mezcló al sabor salado de las lágrimas que le corrían por el rostro—. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué he hecho yo?
Estaba encima de ella como si fuera a darle una paliza. Un gesto de furia llameaba desde el rostro enrojecido. Rechinó los dientes y golpeó el suelo con un pie, dio media vuelta y salió del sótano con pasos rápidos. Ella se quedó atrás sin acabar de comprender realmente lo que había sucedido.
Muchas veces le habían venido a la memoria aquellos momentos, y qué habría pasado de haber reaccionado inmediatamente ante tal violencia, si hubiera intentado dejarlo, si se hubiera marchado para no volver nunca, en vez de no hacer otra cosa que buscar razones por culparse a sí misma. Algo debía de haber hecho para que se comportara así. Algo que ella misma no acabó de entender en la conversación que mantuvieron a su vuelta, prometiendo corregirse, y que todo volvería a ser como antes.
Nunca lo había visto comportarse así, ni con ella ni con nadie. Era un hombre tranquilo y un tanto serio. Conocía esa faceta de su personalidad desde sus tiempos de novios. Incluso quizá demasiado reservado. Trabajaba como bracero al norte de la ciudad, con un hermano del comerciante para el que trabajaba ella, e iba de vez en cuando a su casa a llevar mercancías. Así se conocieron, año y medio atrás. Eran de edad parecida y él hablaba de dejar aquel empleo y embarcarse. Eso sí que daba dinero. Y luego quería ser dueño de su propia casa. Ser su propio señor. El trabajo de bracero rebajaba a la gente, era anticuado y no daba nada bueno.
Ella le dijo que estaba harta de servir en casa del comerciante. Era un avaro y estaba constantemente fastidiando a las sirvientas, y su mujer una bruja que empleaba mano dura. No había hecho aún planes de a qué se iba a dedicar. Nunca había pensado en el futuro. No conocía otra cosa que el duro bregar desde la niñez. Para ella, la vida no era mucho más.
Él solía ir a casa del comerciante y fue huésped frecuente en la cocina. Una cosa condujo a la otra y ella le habló de su hija. Él respondió que ya lo sabía, que se había informado acerca de ella. Fue la primera vez que constató que estaba interesado en conocerla mejor. Le comentó que iba a cumplir los tres años y fue a buscar a la niña, pues estaba jugando con los hijos del comerciante en la parte de atrás.
Cuando hubo vuelto con ella, él le preguntó si había sido fruto de un desliz y sonrió circunspecto. Más tarde utilizaría contra ella, para aniquilarla, lo que él llamaba, sin compasión, su ligereza de cascos. A la niña nunca la llamó por su nombre, siempre utilizaba apodos; la llamaba «hijaputilla» y «gusarapo».
Pero la niña no era fruto de un «desliz». El padre de la niña era un marinero que se había ahogado en Kollafiördur. Sólo tenía veintidós años de edad cuando se vieron envueltos en un temporal y murieron él y tres tripulantes más. Ella tuvo noticia de su muerte a la vez que del embarazo. No llegaron a casarse, de modo que no podía considerarse exactamente una viuda. Tenían planeada la boda pero él murió antes y la dejó sola con una hija natural.
El joven estaba sentado en la cocina, escuchando su historia, y la niña se apegaba a ella. No era tímida, por regla general, pero se agarraba con fuerza a la falda de su madre y no se atrevió a soltarse al decirle él que se acercara. Sacó un caramelito del bolsillo y extendió la mano hacia ella, pero la niña se enzarzó aún más en la falda y empezó a llorar, quería volver con los demás. Pero sí le encantaban los caramelos.
Dos meses más tarde, le propuso matrimonio. La proposición no tuvo nada de romántica, no se parecía a las que ella conocía por los libros. Habían salido varias tardes, habían asistido a fiestas, habían paseado por la ciudad e iban al cine a ver películas de Charlot. Ella se reía de buena gana con el pequeño vagabundo y miraba al joven, que no dejaba escapar ni una sonrisa. Una tarde, al salir del cine, cuando estaban esperando el autobús que iba al centro, él preguntó si no deberían casarse. La atrajo hacia sí.
—Quiero que nos casemos —dijo.
Ella se quedó de lo más confusa, aunque no sucedía sino lo que ya estaba esperando, según reconoció mucho más tarde, pero aquello no era una proposición de matrimonio y en ningún momento le preguntó si ella lo deseaba también.
«Quiero que nos casemos.»
Ella ya había considerado la posibilidad de que le propusiera matrimonio. En realidad, su relación no había llegado aún tan lejos, pero la niña necesitaba un hogar. También ella quería ocuparse de un hogar que fuera suyo propio. Tener más hijos. No habían sido muchos los que se habían interesado por ella. Quizá por culpa de la niña. Quizá, pensaba, no tenía suficientes atractivos femeninos, pues era de baja estatura y un tanto regordeta, el rostro de rasgos grandes, los dientes un poquitín salidos hacia delante, las manos pequeñas y marcadas por el trabajo, y que nunca parecían estar quietas. Quizá no recibiría nunca una proposición mejor.
—¿Qué me contestas? —preguntó él.
Ella asintió con la cabeza. Él le dio un beso y se abrazaron. Poco más tarde se celebró la boda en la iglesia de Mosfell. Asistió poca gente, ellos dos, los amigos de la granja donde trabajaba él y dos amigas de ella de Reikiavik. El sacerdote los invitó a merendar después de la ceremonia. Ella le había preguntado por su familia, pero él no contó casi nada. Según dijo no tenía hermanos, su padre había muerto al poco de nacer él, y su madre no tenía medios para mantenerlo, así que lo envió a una familia adoptiva. Vivió en diversas granjas hasta que empezó a trabajar en la de Kjós. No mostró interés alguno por saber algo de la familia de ella. No parecía tener interés por el pasado. Ella le dijo que los dos andaban por un igual, pues no sabía quiénes eran sus padres. Fue niña de acogida y creció mal que bien en un hogar tras otro de Reikiavik, hasta que acabó sirviendo en casa del comerciante. Él asintió con la cabeza.
—Ahora empezaremos de nuevo —dijo—. Olvidemos el pasado.
Alquilaron una pequeña vivienda en un sótano en la calle Lindargata, que consistía en la sala y una cocina. El excusado estaba fuera, en el patio. Ella dejó el trabajo en casa del comerciante. Él buscó un trabajo en el puerto, para empezar, hasta conseguir plaza en un barco. Soñaba con embarcarse.
Estaba junto a la mesa de la cocina sujetándose el vientre con las manos. Al menos lo esperaba de todo corazón. No se lo había dicho a él, pero estaba segura de estar embarazada. Habían hablado de tener hijos, pero no estaba segura de los deseos de su esposo, tan poco comunicativo era. Ya tenía decidido cómo se llamaría el niño si era un varón. Quería un varón. Se llamaría Símon.
Había oído hablar de hombres que pegaban a sus mujeres. Había oído de mujeres que vivían sometidas a la violencia de sus esposos. Había oído historias. No creía que él pudiera ser uno de ésos, que pudiera hacer aquello. Aquello tenía que ser algo casual, se dijo a sí misma. Le vino el pronto de que estaba tonteando con Snorri, pensó. «Tengo que andarme con cuidado para que no se repita.»
Se limpió la cara y se sonó la nariz. Qué furia la del marido. Había salido como una tromba, pero volvería enseguida y le pediría perdón. No podía comportarse con ella de aquella forma. No podía ser. No debía hacerlo. Entró furiosa en el dormitorio para atender a su hija Mikkelína. Había despertado con fiebre por la mañana, pero había dormido casi todo el día y aún seguía durmiendo. La cogió en brazos y notó que estaba ardiendo de fiebre. Se sentó con ella en el regazo y empezó a canturrear en voz baja, aún aturdida y ensimismada tras la agresión.
Al pasar la barca,
me dijo el barquero,
las niñas bonitas,
no pagan dinero.
La niña respiraba muy deprisa. La pequeña caja torácica subía y bajaba y emitía un silbido por la nariz. Tenía el rostro rojo. Intentó despertar a Mikkelína pero no reaccionaba.
Dejó escapar un gemido.
La niña estaba muy enferma.
2
Fue Elínborg quien recibió la notificación del hallazgo de unos huesos en el barrio del Milenario. Era la única que quedaba en la oficina, y estaba a punto de marcharse cuando sonó el teléfono. Vaciló un instante, miró al reloj, luego otra vez al teléfono. Tenía invitados a cenar esa noche, había tenido todo el día un pollo macerándose en tandoori. Dejó escapar un profundo suspiro y cogió el teléfono.
Elínborg tenía una edad indefinible, por algún sitio entre los cuarenta y los cincuenta, entrada en carnes aunque sin ser gruesa, y era muy glotona. Estaba divorciada y tenía cuatro hijos, entre ellos uno adoptivo que ya no vivía en casa. Se había vuelto a casar con un mecánico de automóviles que compartía con ella el amor por la comida, y vivía con él y sus tres hijos en un adosado en Grafarvogur. Tenía un viejo título de licenciada en geología pero nunca había trabajado en esa profesión. Empezó a trabajar en la policía de Reikiavik durante los veranos como sustituta, y acabó por quedarse allí. Era una de las pocas mujeres de la brigada de investigación.
Sigurdur Óli estaba en medio de una desenfrenada relación amorosa con su compañera, Bergthóra, cuando empezó a sonar su busca. Lo llevaba sujeto al cinturón de sus pantalones, y los pantalones estaban en el suelo de la cocina, de donde surgía el insoportable pitido. Seguro que no se detendría hasta que se levantara de la cama. Había salido pronto del trabajo. Bergthóra había llegado a casa antes que él y lo había recibido con un profundo y apasionado beso. Una cosa llevó a la otra y dejó los pantalones en la cocina, desconectó el teléfono y apagó el móvil. Se olvidó del busca.
Sigurdur Óli suspiró pesadamente y miró a Bergthóra, que estaba sentada a caballo encima de él, sudorosa y con el rostro enrojecido. Vio por la expresión de su rostro que no pensaba detenerse en ese momento. Cerró los ojos, se tumbó encima de él y dejó que sus muslos trabajaran lenta y rítmicamente hasta que el orgasmo llegó al clímax y relajó todos los músculos de su cuerpo.
Pero Sigurdur Óli tendría que esperar un momento mejor. En su vida, el busca llevaba siempre la iniciativa.
Se escurrió por debajo de Bergthóra, que se quedó sobre la almohada como inconsciente.
Erlendur estaba en el restaurante Skúlakaffi ante un plato de carne salada. Comía allí de vez en cuando porque el Skúlakaffi era el único sitio de Reikiavik que ofrecía comida casera islandesa como la prepararía el mismo Erlendur si tuviera ganas de cocinar. La decoración también le agradaba, todo era sórdido plástico marrón, viejas sillas de cocina, algunas con la gomaespuma saliendo por el revestimiento de plástico rajado, y el suelo de linóleo desgastado por las pisadas de camioneros, taxistas y gruístas, de jornaleros y obreros. Se sentaba solo a una mesa, en una esquina, enfrascado en degustar la grasienta carne salada acompañada de patatas cocidas, guisantes y zanahorias, todo ello cubierto por una espesa y dulzona salsa blanca.
La animación de la hora del almuerzo había terminado ya hacía tiempo, pero consiguió que el cocinero le preparase la carne salada. Cortaba un gran trozo de carne, lo cargaba de patata y zanahoria, lo cubría todo generosamente con la salsa con ayuda del cuchillo y se lo llevaba a la boca.
Había acabado de colocar otro bocado igual sobre el tenedor y ya tenía la boca abierta para darle la bienvenida, cuando empezó a sonar el teléfono móvil, que había dejado sobre la mesa al lado del plato. Detuvo el tenedor en el aire y miró por un instante el teléfono, al tenedor bien cargado y otra vez al teléfono, y finalmente dejó el primero con mucho pesar.
—¿Por qué no pueden dejarme en paz? —dijo antes de que Sigurdur Óli pudiera articular una palabra.
—Han encontrado unos huesos en el barrio del Milenario —dijo Sigurdur Óli—. Elínborg y yo vamos de camino para allá.
—¿Cómo que han encontrado unos huesos?
—No sé. Llamó Elínborg y yo voy para allá. Ya he avisado a la brigada científica.
—Yo estoy comiendo —dijo Erlendur lentamente.
Sigurdur Óli estuvo a punto de responder con lo que estaba haciendo él, pero se contuvo a tiempo.
—Entonces nos vemos allí arriba —dijo—. Es en la carretera de Reynisvatn, debajo del lado norte de los depósitos de agua. No lejos de la carretera de Vesturland.
—¿Qué es un milenario? —preguntó Erlendur.
—¿Cómo? —dijo Sigurdur Óli, aún molesto por haberse visto interrumpido en sus retozos con Bergthóra.
—¿Son mil siglos o un siglo de mil años? ¿Qué clase de siglo es ese? ¿Los siglos no tienen sólo cien años? ¿A qué se refiere esa palabra? ¿Qué es eso?
—Dios mío —suspiró Sigurdur Óli, y apagó el teléfono.
Tres cuartos de hora más tarde, Erlendur entraba en la calle en su baqueteado utilitario japonés de doce años de antigüedad y se detenía en el solar de Grafarholt. La policía ya estaba allí y había delimitado el área con una cinta amarilla; Erlendur se escurrió por debajo. Elínborg y Sigurdur Óli habían bajado al hoyo y estaban junto al talud. El joven estudiante de medicina, que había dado el aviso del hallazgo de huesos, seguía con ellos.
La madre del cumpleañero había reunido a los niños y los había vuelto a meter en casa. El médico de distrito de Reikiavik, un hombre gordo de cincuenta y tantos años de edad, bajaba con grandes dificultades los tres escalones que habían dispuesto para acceder allí. Erlendur fue tras él.
Los medios de comunicación mostraron especial atención por aquel hallazgo de huesos. Periodistas de prensa y televisión se habían congregado en torno al hoyo, donde estaban apiñados los vecinos. Algunos ya estaban viviendo en el barrio, pero otros, que seguían trabajando en sus casas, que aún carecían de tejado, estaban allí con martillos y palancas en las manos admirando el revuelo. Esto sucedía a finales de abril y reinaba un tiempo primaveral, hermoso y suave.
Los especialistas de la policía de investigación estaban atareados quitando con mucho cuidado la tierra de la pared. La retiraban con palas pequeñas y la metían en bolsas de plástico. La parte superior del esqueleto quedaba al descubierto dentro de la pared, dejando ver un brazo, parte de la caja torácica y la zona inferior de la mandíbula.
—¿Es éste el Hombre del Milenario? —preguntó Erlendur, acercándose a la pared de tierra.
Elínborg miró con ojos interrogantes a Sigurdur Óli, que estaba detrás de Erlendur, y que se señaló la cabeza con el dedo índice y lo hizo girar.
—He llamado al Museo Nacional —dijo Sigurdur Óli, que se puso a rascarse la cabeza cuando Erlendur se volvió hacia él de pronto y lo miró—. Un arqueólogo viene de camino. Quizás él pueda decirnos qué es esto.
—¿No necesitaremos también un geólogo? —preguntó Elínborg—. Para que nos explique el estado de los huesos, la edad de los estratos.
—¿Y no puedes ayudarnos tú? —preguntó Sigurdur Óli—. ¿No estudiaste tú eso?
—No me acuerdo de nada —dijo Elínborg—. Sé que esa cosa marrón es tierra.
—No está ni a seis pies de profundidad —apreció Erlendur—. Como mucho hay un metro o metro y medio. Lo sepultaron a toda prisa. Y estoy seguro de que son restos mortales recientes. No lleva ahí demasiado tiempo. No es un esqueleto de tiempos de la colonización. No es ningún Ingólfur.
—¿Ingólfur? —dijo Sigurdur Óli.
—Arnarson —explicó Elínborg—. El primero que llegó a Islandia.
—¿Por qué crees que se trata de él? —preguntó el médico de distrito.
—No, lo que creo es que no se trata de él —dijo Erlendur.
—Lo que quiero decir —repuso el médico— es que podría tratarse de una mujer. ¿Por qué estás tan seguro de que es un varón?
—O una mujer, da igual —dijo Erlendur—. Me es lo mismo —se encogió de hombros—. ¿Puedes decirnos algo sobre esos huesos?
—Apenas se ve nada —objetó el médico—. Lo mejor es no decir demasiado hasta que lo hayáis sacado de la pared.
—¿Hombre o mujer? ¿Edad?
—Imposible decirlo.
Un hombre vestido con jersey de lana y pantalones vaqueros, estatura elevada, barba redonda y boca grande con dos colmillos amarillentos que asomaban bajo el bigote entrecano, se acercó hacia ellos y dijo ser arqueólogo. Miró las maniobras de los especialistas y les pidió con las palabras más complicadas posibles que se dejaran de aquellas tonterías. Los hombres de las palas vacilaron. Iban vestidos con batas blancas y llevaban guantes de goma y gafas protectoras. Erlendur pensó que así vestían los que trabajaban en una central nuclear. Le miraron esperando instrucciones.
—Tenemos que excavar desde arriba, por Dios —protestó Colmillos Salientes, alzando las manos al cielo—. ¿Pensáis sacarlo con esas palitas? Pero ¿quién está a cargo de esto?
Erlendur se presentó.
—Esto no es un hallazgo arqueológico —continuó Colmillos Salientes dándole la mano—. Soy Skarphédinn, encantado, pero lo mejor es tratar esto como si fuera un hallazgo arqueológico. ¿Comprendes?
—No sé de qué me estás hablando —dijo Erlendur.
—Los huesos no llevan demasiado tiempo en la tierra. Unos sesenta o setenta años, diría yo. Incluso menos. Aún tienen restos de ropa.
—¿De ropa?
—Sí, eso de ahí —dijo Skarphédinn señalando con un dedo grueso—. Y sin duda habrá más.
—Yo pensaba que era carne —espetó Erlendur avergonzado.
—Lo más prudente que puedes hacer, dada la situación, aparte de no estropear las pruebas, sería dejar que mi equipo haga la excavación con nuestros propios métodos. Vuestros especialistas pueden ayudarnos. Tenemos que vallar el lugar por arriba e ir bajando hasta el esqueleto, y dejar aquí toda la tierra. No tenemos costumbre de perder pruebas. Simplemente la forma de colocación del esqueleto revela muchísimas cosas. Lo que encontremos a su alrededor puede proporcionar muchos datos.
—¿Qué crees que puede haber pasado? —preguntó Erlendur.
—No lo sé —dijo Skarphédinn—. Demasiado pronto para aventurarse a decir nada. Tenemos que excavar y entonces es de esperar que se aclare algo.
—¿Puede ser alguien que haya muerto al perderse en campo abierto? Que se congelara y se quedara enterrado.
—Nadie se hunde tan profundamente en tierra —dijo Skarphédinn.
—De modo que es una tumba.
—Eso parece —continuó Skarphédinn con solemnidad—. Todo parece indicarlo. ¿Y qué tal si echamos un vistazo?
Erlendur asintió.
Skarphédinn se dirigió a zancadas hacia la escalera y salió ágilmente del foso. Erlendur lo siguió inmediatamente detrás. Estaban por encima del esqueleto y el arqueólogo explicó cómo sería mejor organizar la excavación. A Erlendur le cayó bien aquel hombre y lo que decía, y al poco estaba éste al teléfono llamando a su gente. Había participado en algunas de las excavaciones más importantes de los últimos decenios y conocía bien su oficio. Erlendur depositó su confianza en él.
El responsable del equipo científico era de distinta opinión. Rechazó tajantemente la idea de que la excavación quedara en manos de arqueólogos que no tenían ni la menor idea de investigación criminal. Había que separar el esqueleto de la pared lo antes posible y al hacerlo podrían ir examinando la posición y las posibles pistas, si las había, sobre el homicidio. Erlendur estuvo escuchando un rato aquella perorata pero luego tomó la decisión de que Skarphédinn y su gente empezaran a excavar el esqueleto desde arriba aunque, seguramente, llevara más tiempo.
—Esos huesos llevan ahí medio siglo, unos días más o menos no importan mucho —dijo; y así quedó resuelto el tema.
Erlendur contempló el barrio nuevo que estaba levantándose a su alrededor. Miró los depósitos de agua de calefacción, pintados de marrón, y en dirección al lago Reynisvatn, y luego se dio la vuelta y miró hacia el este, sobre los prados que empezaban donde terminaban las nuevas edificaciones.
Le llamaron la atención cuatro arbolitos que destacaban entre los achaparrados matorrales, a unos treinta metros de distancia. Fue hacia ellos, parecían groselleros. Estaban uno junto al otro en línea recta hacia el este, y mientras acariciaba las ramas desnudas y retorcidas de los arbustos, se puso a pensar en quién pudo haberlos plantado en aquella tierra de nadie.
3
Los arqueólogos aparecieron ataviados con forros polares y anoraks, con sus cucharas y sus palas, vallaron un área grande por encima del esqueleto y se pusieron a arrancar con mucho cuidado la vegetación, hacia la hora de la cena. Aún había tanta luz como en pleno día, el sol no quería ponerse antes de las diez. Eran cuatro hombres y dos mujeres y trabajaban con tranquilidad y profesionalidad, examinando cuidadosamente cada paletada que sacaban. Se podían apreciar alteraciones en la tierra de la zona en cuanto la sacaban del suelo. El tiempo y los trabajos que se estaban llevando a cabo se habían encargado de ello.
Elínborg localizó a un geólogo de la Facultad de Geología de la universidad, que se mostró más que dispuesto a ayudar a la policía, dejó todo lo que estaba haciendo y apareció en el solar justo media hora después de que Elínborg cortara la comunicación telefónica con él. Andaba por los cuarenta, era de pelo negro, delgado y de voz inusualmente grave, doctor por una universidad de París. Elínborg lo condujo hasta el talud. La policía lo había cubierto con un toldo para que no siguiera cubriendo de polvo a visitantes y viandantes, e hizo pasar al geólogo por debajo.
Un gran fluorescente iluminaba y arrojaba sombras lúgubres hacia el lugar de reposo del esqueleto. El geólogo no se dio ninguna prisa. Observó la pared, cogió un puñado de tierra y lo desmenuzó con la mano. Comparó el estrato de tierra que rodeaba al esqueleto por arriba y por abajo y examinó la compactación de la tierra que contenía los huesos. Explicó que ya lo habían llamado una vez por un homicidio, pidiéndole que analizara un pedazo de tierra que se hallaba en la escena del crimen, y había sido todo un éxito. A continuación se puso a contarle a Elínborg que había publicaciones científicas sobre criminología y geología, una especie de geología forense, si entendía lo que quería decir.
Ella escuchó aquel torrente de palabras hasta que perdió la paciencia.
—¿Cuánto tiempo lleva enterrado? —preguntó.
—No es fácil decirlo —respondió el geólogo con voz grave y adoptó pose de científico—. No demasiado.
—¿Qué quiere decir «no demasiado» tiempo en geología? —preguntó Elínborg—. ¿Mil años? ¿Diez?
El geólogo la miró.
—No es fácil decirlo —repitió.
—¿Qué puedes decir con seguridad? —preguntó Elínborg—. Calculado en años.
—No es fácil decirlo.
—¿Así que no es fácil decir nada?
El geólogo miró a Elínborg y sonrió.
—Perdona, estaba pensando. ¿Qué quieres saber?
—¿Cuánto tiempo?
—¿Cómo?
—Cuánto lleva eso aquí —suspiró Elínborg.
—Yo adelantaría que entre cincuenta y setenta años. Tendré que hacer exámenes más precisos, pero eso es lo que me parece más probable. La compactación de la tierra... Queda completamente descartado que sea un hombre de la colonización, que esto sea un túmulo pagano.
—Ya lo sabemos —dijo Elínborg—, hay restos de ropa...
—Esta línea verde de aquí —explicó el geólogo señalando una capa de tierra de color verdoso en la parte inferior de la pared— es lodo de la edad de hielo. Estas líneas que aparecen aquí a intervalos regulares —continuó señalando más arriba en la pared— son estratos de ceniza volcánica. El de más arriba es de finales del siglo quince. Es la capa más espesa de ceniza volcánica que hay en la región de Reikiavik desde la colonización. Y luego hay capas más antiguas, de los volcanes Hekla y Katla. Con eso nos remontamos muchos miles de años en el tiempo. Hay poco hasta la roca, como puedes ver aquí —dijo, indicando una gran piedra en el foso—. Eso es dolerita de Reikiavik, un tipo de roca que aparece por toda la región alrededor de la ciudad.
Miró a Elínborg.
—En comparación con toda esta historia, hace una millonésima de segundo desde que cavaron esa tumba.
Los arqueólogos dejaron de trabajar hacia las nueve y media y Skarphédinn informó a Erlendur de que volverían al día siguiente por la mañana temprano. No habían encontrado nada especial en la tierra y solo habían comenzado a retirar la capa de vegetación de encima. Erlendur preguntó si no podrían acelerar un poco los trabajos pero Skarphédinn lo miró con desprecio y preguntó si quería destruir las pruebas. Siguieron de acuerdo en que no había urgencia vital en llegar hasta los huesos.
Erlendur habló con la madre de Tóti, y con el mismo Tóti, sobre los huesos que había encontrado. El muchacho estaba orgullosísimo de la atención que le prestaban. Siempre igual, suspiró su madre. Que su hijo tuviera que encontrar el esqueleto de un hombre en pleno campo.
—Éste ha sido mi mejor cumpleaños —le dijo Tóti a Erlendur—. Ever.
Erlendur y Sigurdur Óli le hicieron al estudiante un par de preguntas sobre los huesos. Él les explicó que había estado mirando a la niña pero que tardó un rato en darse cuenta de que lo que estaba mordisqueando era un hueso. Cuando lo miró más detenidamente comprobó que se trataba de una costilla rota.
—¿Cómo supiste tan pronto que era un hueso humano? —preguntó Erlendur—. Podía haber sido de oveja, por ejemplo.
—Sí, ¿no habría sido más probable que perteneciera a una oveja? —terció Sigurdur Óli, un urbanita que no tenía la menor idea de los animales domésticos islandeses.
—No había duda posible —dijo el estudiante de medicina—. He intervenido en autopsias y no había forma de equivocarse.
—¿Puedes decirnos cuánto tiempo estuvieron los huesos en la tierra? —preguntó Erlendur. Tenía que esperar a los resultados del geólogo al que había llamado Elínborg, y también los del arqueólogo y el forense, pero le pareció que no se perdía nada por oír la opinión del estudiante.
—Examiné la tierra y a la vista del grado de putrefacción quizás estemos hablando de setenta años. No mucho más. Pero claro, yo no soy ningún experto.
—No, claro —dijo Erlendur—. El arqueólogo pensaba lo mismo y él tampoco es un experto. —Se volvió hacia Sigurdur Óli—. Tenemos que examinar las desapariciones de personas en esa época, quizás en torno a mil novecientos treinta o cuarenta. Incluso antes. A ver lo que encontramos.
Apagaron el fluorescente del entoldado. Los periodistas se habían marchado. El hallazgo de huesos fue la noticia principal en los informativos vespertinos. La televisión mostró imágenes de Erlendur y su gente en el fondo del foso y una cadena mostró el momento en que su reportero intentó que Erlendur dijera algo pero él le hizo señales de que se fuera y tuvo que marcharse.
La calma había vuelto a instalarse en el barrio. Los martillazos se acallaron. Los que estaban trabajando en las casas a medio construir se habían ido. Quienes ya vivían allí estaban metiéndose en la cama. Ya no se oían gritos de niños. El joven estudiante de medicina también había regresado a casa con su hermanito. Dos policías, en un coche, estaban encargados de vigilar el terreno durante la noche. Elínborg y Sigurdur Óli se habían vuelto a sus casas. Los especialistas de la policía científica habían estado colaborando con los arqueólogos pero ya se habían marchado.
Erlendur, junto al hoyo bañado en el sol del atardecer, miró hacia el norte, a Mosfellsbær, Kollafiördur y el monte Esja, las casas de Kjalarnes. Vio los coches por la carretera de Vesturland, bajo el monte Úlfarsfell, en dirección al centro de Reikiavik. Oyó un coche que subía hasta el hoyo; de él se apeó un hombre de edad semejante a la suya, en torno a la cincuentena, grueso, vestido con cazadora azul y gorra de visera. Cerró de golpe la puerta del coche y miró a Erlendur y el coche de policía, el desorden que reinaba en la excavación y la lona que ocultaba el esqueleto.
—¿Eres de Hacienda? —preguntó con brusquedad, caminando hacia Erlendur.
—¿De Hacienda? —dijo Erlendur.
—No dejáis a nadie en paz —dijo el hombre—. ¿Llevas un mandamiento, o...?
—¿Es tuya esta parcela? —preguntó Erlendur.
—¿Tú quién eres? ¿Y ese toldo? ¿Qué pasa aquí?
Erlendur le explicó lo sucedido. Aquel hombre, que dijo llamarse Jón, era contratista de obras y propietario de la parcela, pero estaba en bancarrota y acosado por los inspectores de Hacienda. Llevaban un tiempo sin trabajar en el solar, pero él iba con regularidad a comprobar si la obra había sufrido algún daño; los niños de los barrios nuevos eran unos bichos que echaban a correr a sus casas y desaparecían a toda velocidad como sabandijas. No había oído ni leído nada sobre el hallazgo de huesos y estaba mirando la excavación, desesperado, mientras Erlendur le explicaba los métodos de la policía y los arqueólogos.
—Yo no sé nada de eso, y los albañiles no vieron los huesos. ¿Es una tumba de esas antiguas? —preguntó Jón.
—Aún no lo sabemos —contestó Erlendur, no demasiado dispuesto a darle más detalles—. ¿Sabes algo de ese terreno que hay al este de aquí? —preguntó, señalando con el dedo en dirección a los groselleros.
—Solo sé que es buen terreno agrícola —dijo Jón—. No creo que me apeteciera ver a Reikiavik extendiéndose hasta ahí arriba.
—A lo mejor es vegetación silvestre —especuló Erlendur—. ¿Tienes idea si los groselleros crecen silvestres en Islandia?
—¿Los groselleros? Ni idea. Nunca he oído tal cosa.
Charlaron un rato hasta que Jón se despidió y se marchó. Por lo que le había contado, Erlendur coligió que estaba perdiendo sus tierras a manos de los acreedores. Albergaba alguna esperanza si conseguía librarse de otro préstamo más.
Erlendur decidió marcharse a casa él también. El sol del atardecer teñía el horizonte del oeste de un bello color rojo que se extendía desde el mar y llegaba hasta la costa. Había empezado a refrescar.
Había entrado en la zona de la excavación y examinó la oscura turba. Restregó la tierra con un pie y paseó despacio por la zona, nada seguro de si estaría alterándola. Nadie lo esperaba en casa, pensó dando una patada en tierra. No tenía familia que lo esperase, ni esposa que le dijera cómo había pasado el día. Ni hijos que le contaran cómo habían ido los estudios. Solamente un televisor, un sillón, una alfombra medio rota, envoltorios de comida rápida en la cocina y las paredes llenas de libros que leía en soledad. Muchos de ellos trataban de personas desaparecidas en Islandia, de viajeros perdidos en los páramos y muertos en las montañas.
De pronto encontró resistencia en la tierra. Era como una piedrecita que sobresalía del suelo. Le dio unos golpecitos con el pie, pero seguía firme. Se inclinó y se puso a escarbar con la mano la tierra que la cubría, Skarphédinn le había dicho que no tocara nada mientras los arqueólogos estaban fuera. Erlendur tiró con desgana de la piedra pero no consiguió sacarla.
Cavó más hondo, y tenía las manos completamente embarradas cuando encontró otra punta de piedra del mismo tipo y finalmente una tercera, una cuarta y una quinta. Erlendur se arrodilló y esparció la tierra en todas direcciones. El objeto se veía con mayor claridad, y al cabo fijó la mirada en lo que según todo su saber y entender era una mano. Los huesos de cinco dedos y de la palma de la mano, que sobresalían de la tierra. Se puso en pie lentamente.
Los cinco dedos señalaban hacia arriba, separados unos de otros como si el que yacía allí abajo hubiera levantado el brazo para coger algo o para defenderse, quizá pidiendo clemencia. Erlendur estaba como aturdido. Los huesos se extendían hacia él desde la tierra como pidiendo compasión, y en el frescor del anochecer le recorrió un escalofrío.
Vivo, pensó Erlendur. Dirigió sus ojos hacia los groselleros.
—¿Estabas vivo? —preguntó con fuerte voz.
Su teléfono móvil sonó en ese mismo instante. Necesitó un tiempo para darse cuenta de que el timbre rompía la quietud del anochecer, profundamente enfrascado en sus pensamientos; pero sacó el teléfono del bolsillo del abrigo y lo abrió. Al principio no oyó más que un ronquido sordo.
—Ayúdame —dijo una voz que reconoció enseguida—. Please.
Y la comunicación se cortó.
4
Su teléfono mostraba los números, pero éste no pudo verlo. En la pantallita ponía «Privado». Era Eva Lind. Su hija. Se quedó mirando el teléfono con gesto dolorido como si fuera una astilla que se le hubiera clavado en la mano, pero no respondió a la llamada. Eva Lind tenía su número, pero la última vez que hablaron le llamó para decirle que no quería volver a verlo nunca más. Se quedó sin saber qué hacer y sin moverse del sitio, esperando otra llamada que nunca llegó.
Y entonces echó a correr.
Hacía dos meses que no tenía contacto alguno con Eva Lind. En realidad, aquello no era nada fuera de lo común. Su hija vivía su vida sin que él pudiera intervenir mucho en ella. Andaba por los treinta. Drogadicta. Habían tenido otra discusión muy violenta la última vez que sus caminos se cruzaron. Fue en casa de él, en el apartamento del bloque en que vivía, y ella salió de estampida diciendo que era un asqueroso.
Erlendur tenía también un hijo, Sindri Snær, que tenía escasa relación con su padre. Eva Lind y él eran pequeños cuando Erlendur abandonó el hogar dejándolos con su madre. La esposa nunca perdonó a Erlendur y no le permitió que tuviera trato alguno con sus hijos. Él se resignó, aunque se arrepintió cada vez más de aquella decisión. Los dos lo buscaron cuando tuvieron edad para ello.