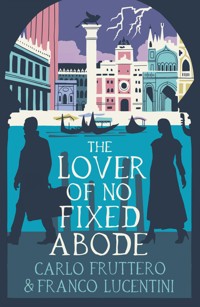Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Un clásico moderno de la novela negra italiana. Una nueva traducción de una obra maestra del giallo. «Que se trata de una novela inteligente y hábil, y que está construida con destreza e ingenio del mismo modo que se edifica una casa o se traza un jardín, no cabe ninguna duda».Natalia Ginzburg Un día de 1972 al despertar, la ciudad de Turín se vio obligada a reconocer algo que podía alterar su legendaria respetabilidad. De pronto tuvo que tomar conciencia de que se había convertido, como Los Ángeles, en un fascinante escenario de crímenes y pesquisas policiales. En otras palabras: acababa de publicarse La mujer del domingo, donde, rodeado por la hipocresía, la vanidad y la cháchara que animaban el mundo de la alta burguesía piamontesa, el inspector Santamaria investigaba un crimen entre magnates con una doble vida y damas atractivas y esnobs. Entre las obras de Fruttero & Lucentini —desprejuiciados, visionarios, «dos Watson sin Sherlock Holmes», como gustaban definirse, y una de las voces más originales de la literatura italiana del siglo XX—, esta es la primera y sin duda la más popular, apasionante y entretenida, algo que demuestra su éxito meteórico. Pero hay más. Se la puede considerar la progenitora de un género literario, un ejemplo de narración noblemente legible, que disimula su complejidad, pero no oculta su fina ironía, la elegancia de la trama y su sabiduría psicológica. «Mientras la leía, me sorprendía tener en mis manos una novela de la que me costaba separarme. Al salir de casa, tuve que luchar contra la tentación de llevármela conmigo y seguir leyéndola mientras paseaba por la ciudad. Ahora estamos tan poco acostumbrados a esa sensación que experimentarla nos hace reír de asombro».Natalia Ginzburg
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 755
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: marzo de 2024
Quest’opera è stata tradotto grazie con il contributo del Centro per il libro e la lettura del Ministero de Cultura italiano.
Esta obra ha sido traducida con la ayuda del Centro del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura italiano.
Título original: La donna della domenica
En cubierta: © Alamy Stock Photo
© Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milán, 1972
© Mondadori Libri S.p.A., Milán, 2022
© De la traducción, Natalia Zarco
© Ediciones Siruela, S. A., 2024
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10183-22-3
Conversión a formato digital: María Belloso
Los «créditos de cabecera»
Entre los personajes de esta novela —ninguno de los cuales se corresponde, obviamente, con la realidad—, figuran:
El inspector jefe de Turín, el subinspector, el comisario Santamaría (con tareas especiales); la señora Anna Carla Dosio y familia; Massimo Campi, Bona di San**, etc. (de la alta sociedad turinesa); los comisarios De Palma y Magliano, los sargentos Pasquale y Nicosia, etc. (de la Patrulla Móvil); el señor Riviera, el matrimonio Botta, la señorita Fogliato y la señora Ripamonti, etc. (del Ayuntamiento de Turín).
Y además:
El señor Federico Simoni (de la Olivetti & Co. de Ivrea); el ingeniero Fontana (de la Dosio S.p.A.); el ingeniero Rino Costamagna (de la Fiat); el arquitecto Lamberto Garrone (el muerto); las condesas G. y C. Piovano (en decadencia); la señora Tabusso (en decadencia); el abogado Arlorio y el juez Mazza Marengo (jubilado); el profesor Felice Bonetto (americanista); los hermanos Zavattaro (marmolistas); Gianni Tasso (peluquero de señoras); el aparejador Bauchiero (de vía Mazzini); el señor Vollero (de vía Maria Vittoria).
Los autores son:
Fruttero, Carlo, de 45 años, nacido en Turín y ahí residente;
y
Lucentini, Franco, de 50 años, nacido en Roma y ahí residente en Turín (ver páginas 46-47).
La acción dura seis días y diez capítulos:
I. El martes de junio en que
II. Una florecilla, pensó Anna Carla (miércoles por la mañana)
III. En el lateral, ocho operarios (miércoles por la tarde)
IV. Santamaría entró de puntillas (miércoles por la noche)
V. En ese momento, a pocos metros del portal (jueves por la mañana)
VI. Los locales de la galería (jueves tarde, noche y madrugada)
VII. Una hora antes de que sonara el despertador (viernes)
VIII. —This —dijo el americanista (sábado por la mañana)
IX. La ley, pensó el comisario (sábado por la tarde)
X. La idea se le ocurrió al comisario el domingo
Hasta aquí hemos citado respetuosamente los textos de la cubierta de la primera edición de La mujer del domingo.
Cualquier coincidencia con hechos reales o personas que existan de verdad debe considerarse fruto del azar.
IEl martes de junio en que
1
El martes de junio en que fue asesinado, el arquitecto Garrone miró la hora muchas veces. Había empezado abriendo los ojos en la oscuridad cerrada de su habitación, donde la ventana bien tapada no dejaba entrar ni el más mínimo rayo de luz. Mientras su mano, torpe por la impaciencia, recorría la espiral del cable buscando el interruptor, el arquitecto se sintió preso de un miedo irracional a que fuera tardísimo, a que la hora de la llamada de teléfono hubiera pasado ya. Pero no eran siquiera las nueve, vio con estupor; para él, que normalmente dormía hasta las diez o más, era un claro síntoma de nerviosismo, de aprensión.
Calma, se dijo.
Su madre, que lo oyó levantarse, fue automáticamente a prepararle el café; y él, después de un buen baño que venía necesitando desde hacía tiempo, se entretuvo afeitándose con meticulosa lentitud. Le quedaban cuatro horas por delante que entretener.
Quedaban tres cuando salió de casa después de haber rozado con los labios la sien de su madre; otra media hora la gastó alargando deliberadamente el recorrido hasta la parada y después esperando el tranvía, que a media mañana pasaba a intervalos largos.
Como era de esperar, el reloj eléctrico del vagón estaba estropeado: a lo largo de la vía Cibrario, la plaza Statuto y luego toda la vía Garibaldi, las agujas no se habían movido de las 15:20. Disgustado por ese pequeño pero significativo indicio de decadencia municipal, el arquitecto Garrone no se movió hacia la salida. Además, tenía el carnet de inválido y podía bajar por delante. Bajó por delante. El tranvía se desvió a causa de unas obras y partió hacia una parada que no era de su recorrido, en dirección a Porta Palazzo.
—¡Señorita, cuidado con el agujero! —dijo el arquitecto.
Había ya subido al estrecho paso de tablones que permitía la circulación de transeúntes por la vía XX Setembre, y le estaba indicando a dos muchachas con aire de forasteras, que habían bajado del mismo tranvía, un socavón entre las tablas de la pasarela. No son sicilianas. Calabresas, o quizá lucanas, juzgó. Una de sus habilidades era que sabía reconocer incluso de espaldas —de hecho, sonrió complacido, sobre todo de espaldas— la procedencia exacta de los sureños. Las siguió durante un trecho, elástico y ágil, avisándolas a media voz de los peligros de la ciudad, después siguió hacia la plaza Castello. Antes de entrar en el café se paró a mirar las corbatas de verano que había en el escaparate de la camisería.
—Seis mil —observó escandalizado, volviéndose hacia un joven con un vestuario vagamente militar, con libros bajo el brazo, que también estaba mirando—. ¡El jornal de un trabajador!
—Cuánto disparate, cuánto disparate, Liliana mía —le dijo después a la cajera del café, al entrar.
—Buenos días, arquitecto —le dijo la cajera, abúlica, sin dejar de leer el periódico.
El arquitecto miró el reloj octogonal encima del mostrador, lo comparó con el suyo —un Patek Philippe de oro que había sido de su padre— y se frotó las manos con satisfacción. La hora se acercaba, y esta vez estaba completamente seguro, esta vez el instinto le decía que todo saldría según lo previsto. Se dirigió a la segunda sala del café y se sentó a una mesita en una esquina junto a las vidrieras amarillas y azules del ventanal.
No había otros clientes. En todo caso, cerca de los servicios, había una cabina telefónica de madera oscura en la que se podía hablar a salvo de orejas indiscretas. Y además, la llamada tampoco iba a ser muy larga. La fase de preparación estaba casi superada. Ahora era solo cuestión de…
—¡Ah! —exclamó al ver de repente a su lado al camarero calvo sin haberlo oído llegar—. Lo de siempre, Alfonsino. Y el periódico, por favor.
Lo importante, pensó mojando en el capuchino el segundo brioche, era saber esperar. Otra de sus habilidades. Todo termina por llegar si se sabe esperar. Self-control, la gran regla de los ingleses. Y si por casualidad, como podía suceder al ser humano, uno caía preso, ya cerca de la meta, de la tensión, de una inquietud insoportable, bueno, era necesario saber contenerla, esconderla. Hacerse desear, hacerse esperar, ese era el secreto.
Apretó con fuerza el puño sobre la mesa. Tenía que llamar él, entre mediodía y la una, eso era lo acordado; y él —decidió— llamaría a la una menos cinco, no antes. O quizá más tarde, si acaso, a la una y diez, a la una y veinte… El tiempo también jugaba a su favor.
Miró de nuevo el reloj y empezó a hojear La Stampa, como hacía casi todas las mañanas en el café. Turín: mínima 19, máxima 28. Lo mismo que en Reggio Calabria, constató con imparcialidad, y el verano aún no había empezado. Examinó con atención las «Graciosas bañistas alemanas en Alassio» que el diario presentaba bisemanalmente, variando solo el nombre de la playa, desde mayo a septiembre.
Muslos largos, pero nada especial, juzgó. En la página de espectáculos, sin embargo, descubrió con placer que en el cine Le Arti, para el que había conseguido una entrada de regalo, ponían todavía la obra de arte franco-nigeriana La sferza. Volvió a las páginas de sucesos para profundizar en los detalles del escuálido asesinato de una nuera a manos de un viejo de ochenta y cuatro años, en Sommariva Bosco. Otro hecho: «Atropellada en el paseo Principe Oddone con el niño en brazos». Los niños no le interesaban, así que dobló el periódico, lo soltó sobre el mármol de la mesita, entre las migas de brioche, y después consultó, irresistiblemente, el reloj. Miró la puerta entreabierta de la cabina telefónica, donde el aparato brillaba siniestro en la penumbra. Ninguna prisa, se dijo, ninguna precipitación. Había sido su gran paciencia y no otra cosa la que lo había llevado tan cerca del éxito.
—Cristo —murmuró—, Cristo.
Los minutos no pasaban nunca, era imposible quedarse quieto. Se levantó despacio, prudentemente, como si le costara arrastrar sus cincuenta y dos años de vida. Pero apenas los puso en pie ya no se entretuvo más, los empujó, los espoleó hacia la cabina, los encerró entre las cuatro paredes de vieja madera agrietada.
Una luz mortecina se encendió sobre su cabeza y en aquel céreo resplandor, apresado en aquel ataúd vertical, el arquitecto Garrone sacó febrilmente del bolsillo un puñado de calderilla, encontró una ficha y marcó el número de su destino.
2
Soy joven —quiso listar Anna Carla—, soy inteligente, soy rica. Tengo un marido perfecto (como yo, dicen). Caigo simpática a todos, me visto bien, no tengo problemas de peso, no tengo problemas sexuales… Citó también otras tres o cuatro cosas al azar: la estupenda bandeja de plata ideada por un diseñador milanés que había comprado la semana anterior; la valiosa ternura del tío Emanuele; la llegada de los primeros días de calor… Pero, naturalmente, no servía para nada, era como si te estuviera respondiendo una de esas redactoras de Consejos para ella de las revistas femeninas. Palabras. Musgos abstractos bajo los cuales la piedra seguía intacta, dolorosamente concreta.
—Hoy doble dosis —dijo con determinación Vittorio, el marido perfecto. Se echó en la palma de la mano dos pastillas violetas del primer frasco y dos naranjas del segundo, después cogió de la estupenda bandeja de plata el vaso de agua mineral sin gas—. La tarde va a ser muy pesada.
Bebió, tragó, se echó atrás en la butaca. Anna Carla se dispuso a echarle al descafeinado una pizca de azúcar.
Soy la mujer de un capitalista, hijo de capitalistas y nieto de capitalistas —trató de pensar en sentido inverso—, estoy cargada de costumbres y prejuicios burgueses y carezco de toda conciencia social y política. No me interesan las tristes condiciones de los presos, de los internos en manicomios, de los enfermos y de los países subdesarrollados, y a los chinos, para ser sincera, me los imagino siempre con las manos metidas en las mangas de una túnica con dragones bordados. No tengo talentos ni capacidades, no sabría pintar telas para decoración (como María Pía), o inventar adornos de hojalata (como Dedè), ni ganar un torneo de golf o de bridge (como ninguna de mis amigas, pero al menos ellas lo intentan), y si pusiera una tienda o una galería de arte quebraría en menos de dos meses. Mi vida es vacía, inútil y frívola.
—Mínimo dos horas con el consejo de dirección —dijo el capitalista con la sufrida voz que tenían, en esos tiempos, todos los capitalistas—, y Dios sabe lo que tendré que oír esta vez, pedirán un picadero para la fábrica, al lado del campo deportivo. Luego tenemos una inspección del ayuntamiento por esa historia de la contaminación, y para rematar llega otro grupo de alemanes, o suecos o daneses, que quieren ver las nuevas instalaciones. A veces uno se pregunta…
Pero no se lo preguntó, movió su café y se lo tomó a pequeños sorbos sospechosos.
No, pensó Anna Carla, invencible, tampoco la autocrítica sirve de nada, son solo palabras, del todo insuficientes para quitarle el sueño. El sueño —y lo admitió con un violento arranque de rabia— en realidad se lo quitaba Massimo, él era la piedra en el estómago, era él quien la obligaba a esos ridículos altibajos de ama de casa insatisfecha. Un tostón, eso es lo que era el querido Massimo. Y tendría que decírselo, tenía el deber de decírselo, con dulzura, con tristeza, por su bien, ¿sabes en lo que te estás convirtiendo, Massimo? ¿Sabes en qué te has convertido? En un tostón.
—Puede ser también —dijo Vittorio soltando la taza— que tenga que ir a cenar con ellos…
—¿Con quién?
—Pues con esos papanatas, claro. Esperemos al menos que… —Se calla al notar la mirada de Anna Carla fija en la taza vacía—. ¿Está todo bien?
Anna Carla levantó la mirada: —Perdona —dijo—, no te estaba escuchando.
—Ah, pues entonces es grave —respondió Vittorio—. ¿Es grave?
—No, no…, qué va. Es solo que… Es decir…
La entrada de Benito, de nuevo sin guantes y con el cuello de la chaqueta desabrochado, le ahorró una explicación más extensa.
—Nada, que no los soporto, ni a él ni a ella —dijo cuando el criado se retiró consiguiendo que la poca porcelana sobre la bandeja hiciera el mismo ruido que las cocinas de un palacio—. ¿Los oyes? —añadió señalando a la puerta, que naturalmente se había dejado abierta y a través de la cual, desde la lejana cocina, un grito salvaje de María y un gutural exabrupto de Benito anunciaban el principio de otra de las discusiones del matrimonio.
—Ya, ya, sí, no son precisamente ideales estos dos —dijo Vittorio haciendo un esfuerzo por participar—. Por otra parte… ¡Anda! Pero si son las dos pasadas…
De repente, había perdido, como ella esperaba, todo interés por sus problemas. Se levantó, se guardó en el bolsillo los dos frascos medicinales (la última novedad en protectores del hígado) y le dio un beso apresurado.
—¿Me disculpas? Entonces, si ceno fuera te llamo.
—Muy bien.
Pobre Vittorio. Si había algo que lo deprimía de verdad, aparte de las comidas de negocios y sus males más o menos imaginarios, era encontrarse metido en el irresoluble problema del servicio.
Se levantó también ella y se quedó un momento mirando a su alrededor, indecisa, descubriendo mecánicamente otros errores del criado: una de las alfombras arrugada bajo el pie de una butaca, el agua turbia que a todas luces no se había cambiado en los dos jarrones de tulipanes sobre la chimenea, y un juguete de Francesca abandonado en un rincón. Cierto, pero de eso debía haberse ocupado la niñera. Massimo le habría replicado que… Bueno, no sabía qué le habría replicado, pero seguro que algo se le habría ocurrido…
Anna Carla, resignada, se dirigió a su habitación. Si aquel tostón creía que le iba a quitar el sueño con sus miserables aguijones es que no la conocía. De acuerdo, la noche anterior no había dormido muy bien, pero ahora recuperaría, y después, con la mente descansada, le escribiría lo que pensaba de él… Se desvistió con un par de bruscos movimientos y se acostó con aire marcial.
Más tarde, después de ducharse, se encontró con el cuaderno de papel carta abandonado sobre las rodillas y la punta de la estilográfica entre los dientes, observando el trapecio de polvo que el sol dibujaba bajo la pequeña cómoda a la izquierda del sofá. Sin barrer desde hacía mínimo tres días. Era increíble —se asombró por enésima vez—, la rabia y la furia primigenia que Benito y María, dos personas de las que a duras penas recordaba el apellido, le encendían dentro. Aunque así había sido también con otras parejas (aunque no era consuelo), procedentes de Cerdeña o de las Marcas, de España, de Madagascar, todas dotadas de ese poder transitorio y demoniaco sobre quienes los tenían a su servicio. Tampoco era consuelo que a sus amigas les sucediese lo mismo, o que otros perfectos desconocidos (como el obsceno Garrone, por ejemplo) tuvieran un poder análogo…
Pero se corrigió de inmediato, mordiendo la estilográfica. Garrone era un caso del todo distinto, era Massimo el que lo había instrumentalizado, usado contra ella, era Massimo el que lo había utilizado de la manera más deshonesta, más ruin y más injusta, sí, más injusta por derrumbarla. Por tratar de derrumbarla, mejor dicho. Porque ella, de Massimo y de Garrone…
Anna Carla cruzó las piernas, se ajustó el cuaderno en el muslo y empezó a escribir con rapidez. Escribió: «Querido Massimo, tengo que decirte…», y ahí se paró.
3
El viejo reloj de péndulo del barbero parecía marcar las nueve, pero la imagen estaba invertida, y el arquitecto Garrone, que estaba sentado delante del gran espejo con los bordes desconchados aquí y allá, sabía que solo eran las tres de la tarde. Esperar, esperar, la vida era un esperar eterno. Bajo la capa blanca pero no inmaculada que lo envolvía del cuello a las rodillas, el arquitecto se sintió de repente como en una camisa de fuerza. La inmensa y triunfante exultación de dos horas antes se había convertido en pesar. El barbero había sido un error, pensó, mejor hubiera sido dar un largo paseo o coger una barca e ir a remar por el Po, moverse, desahogarse físicamente, mantener la mente alejada de la idea fija de «esta noche».
—¿Entresacamos un poco de aquí, arquitecto? —preguntó el barbero.
—Tú entresaca, Salvatore, entresaca sin miedo.
Durante años, cuando nadie tenía el valor de hacerlo, él había llevado el cabello largo hasta el cuello; pero ahora había vuelto a un corte más clásico, no había otra solución para alguien que había querido distinguirse siempre del resto, ir a contracorriente en todas las cosas aun a costa de salir perdiendo. Y él lo sabía, cuánto había salido perdiendo.
La idea de que también esta vez hubiera algo —un arrepentimiento, un imprevisto cualquiera, una tontería— que lo echase todo a perder en el último momento le asaltó tan repentinamente que el barbero detuvo las tijeras alarmado:
—Ay, no, arquitecto, si da esos respingos…
No, imposible. Después de una rendición tan explícita, esos terrores no tenían ningún fundamento lógico, eran secreciones irracionales de quien está alargando la mano hacia la manzana. Una especie de saliva que lo roía. Debilidad humana: hasta esa mañana, antes de la llamada de teléfono, cuando todavía no estaba seguro de nada, habría aceptado con gusto cualquier aplazamiento con tal de estar seguro. ¿Y ahora no iba a ser capaz de esperar tranquilamente hasta después de la cena?
—La carne es débil —le dijo al barbero, tamborileando con los dedos en la rodilla cruzada donde el semanal erótico, abierto por la página central a todo color, iba lentamente cubriéndose de cabellos cortados.
—Ya lo creo, sobre todo delante de una lechería de semejante potencia —dijo el barbero, que había erróneamente relacionado la observación con los senos de la modelo Gungala, todavía visible entre los mechones de pelo canoso y la caspa.
El arquitecto esbozó una sonrisa piadosa. Conocía bien a los hombres, y sabía que a un pobre diablo como Salvatore ese mundo inalcanzable de senos, muslos, nalgas desnudas debía de impresionarlo mucho y hacerle, en definitiva, más mal que bien. La pornografía —junto a muchas otras cosas— era para individuos libres como él, que no se habían embrollado con matrimonios, hijos, rutinas de oficina o de tienda, que habían sabido mantenerse abiertos a todas las experiencias, listos para aprovechar todas las oportunidades de la vida…
Su vida —y la tenía allí, en el espejo— le gustaba, le parecía rica, variada, plena, interesante, y de todo ello se veían las señales: del cono blanco emergía un rostro intenso, expresivo, noble y rapaz, como le había dicho… ¿Quién se lo había dicho? Conocía a tanta gente, frecuentaba todo tipo de ambientes: cualquiera podía habérselo dicho, en el halo rosado de una lamparita de seda, en la mesa del comité, sobre una almohada húmeda, entre los bancos y matorrales del Valentino, o estudiando su perfil en la oscuridad de un cine.
—¿Sabe usted a qué hora abre Le Arti?
—Ah —dijo el barbero—, ¿La sferza? A las tres. Yo ya la he visto dos veces. Es fuerte. Una película artística pero fuerte.
—Es decir, ¿vale la pena?
—La vale.
Una forma inteligente de dejar pasar otro par de horas. Después, justo para el té, les haría una visita a las condesas Piovano, y más tarde se pasaría por la galería Vollero, para la inauguración de esa exposición de mitología. Hay gente con la que es muy útil hacer contactos donde mi buen Vollero. Cenar cenaría fuera; era inútil volver a casa, en la vía Peyron, para después volver a salir hasta su estudio en la vía Mazzini. Aparte del hecho de que mucha hambre, ante la inminencia del encuentro, tampoco tendría. Además, tenía que ordenarlo un poco, el estudio, ponerlo un poco presentable. Aunque, pensó sarcástico, no era el momento de formalizar demasiado. Porque o venía o no venía. Y si venía… Volvió a escuchar como una música la voz que le decía: «Muy bien. Estaré allí entre las diez y las diez y media».
4
En la amplia habitación de Anna Carla el sol de la tarde entraba por la puerta-ventana abierta al fondo, hacia el estrecho balcón que daba a la plaza. Pero detrás de las cortinas de lana, también las ventanas altas y grises que daban a la vía Cavour estaban abiertas. También la puerta del baño se había quedado abierta.
Junto a la cama deshecha, el pequeño teléfono verde oliva dejó de sonar, mientras de lejos, la estridente voz de Benito gritaba algo hacia otro lado. Después, María llamó a la puerta preguntando:
—¿Señora?
Entró e hizo una mueca al ver la cama y el baño por arreglar.
—¡No está! —gritó hacia el pasillo.
Pasó por el baño, contrariada, para cambiar el albornoz y las toallas.
Pero el resto de la habitación se veía en perfecto orden. Los armarios estaban cerrados y no había ropa suelta en ninguna parte, salvo las pantuflas a los pies de la cama y un pequeño chal en el respaldo de una silla. Esa silla pertenecía, por otra parte, al escritorio colocado al bies a la derecha de la puerta-ventana, y formaba, en aquella esquina, con dos butacas y una repisa baja de mármol, el minúsculo estudio de Anna Carla: donde el servicio no debía tocar nada.
El sofá de la esquina opuesta no estaba incluido en el estudio, aunque era ahí, con más frecuencia que en el escritorio, donde Anna Carla se ponía a leer, a escuchar discos, o a escribir cartas. Había que ordenar los cojines, observó, y había que vaciar el cenicero que estaba en la alfombra. En la alfombra estaba también el cuaderno de papel de carta azul, bastante gastado, con una estilográfica amarilla colocada de través, y también había que vaciar la papelera, llena de hojas hechas una bola. María se agachó, resoplando, para volcar el contenido del cenicero en la papelera. Después, viendo lo largas que eran las colillas aplastadas, gritó hacia la puerta:
—¡Tú!
—¿Qué?
—¡Si las quieres ven a por ellas!
—¿El qué?
—Ven aquí, ¿no?
Recogió el cuaderno y se sentó en el sofá con las piernas estiradas, estaba exhausta. Cuando el marido llegó le indicó el cenicero en el suelo.
—¡Ah! —dijo Benito inspeccionando—, aquí hay casi un paquete entero, y están casi completos. —Se puso a pescar los cigarrillos apenas empezados, tratando de restaurarlos lentamente—. ¡Por Cristo!, cómo los ha aplastado, aquí había nerviosismo. —Se quedó agachado con el puñado de los recuperados en la palma de la mano, mirando a su mujer, que se abanicaba con el papel de carta—. Bah —concluyó— siempre vienen bien.
—Pues sí, tú consuélate con las colillas —suspiró María. Dejó de abanicarse y se levantó con un gruñido rabioso para hacer la cama, dejando el bloc de papel carta en el sofá—. Y yo me pregunto dónde está escrito —masculló recolocando las sábanas— que tengo yo que hacer la habitación dos veces al día. Que se la arregle el cornudo de su marido, si ni siquiera duermen juntos.
—Y ese tal Massimo, ¿quién será? —preguntó Benito desde el sofá—. ¿El de Ivrea?
—No, ese es el otro. Massimo es el que vino a cenar ayer por la noche. El tal Campi, con el que se telefonea a todas horas… ¿Por qué lo dices?
—«Massimo, escucha: si soy tan estúpida…» —citó Benito.
—¿Qué dices?
—Digo lo que está escrito aquí.
—Ah —dijo María interesada—, entonces es que han discutido. ¿Qué más dice?
—Nada.
—¿Cómo que nada?
—Nada. Termina aquí, no ha escrito más. Habrá ido a decírselo en persona.
—Sí, claro, en la cama —murmuró con desprecio María—. Cuanto más jóvenes más putas son.
Se dio cuenta de que había puesto la colcha al revés, pero decidió que estaba perfectamente así. Con una eficaz patada que le ahorró tener que agacharse consiguió meter las dos pantuflas debajo de la mesilla de noche. Listo.
—Eh —dijo Benito—, mira esta otra: «Querido Massimo, te he sabido siempre capaz de cualquier bajeza, pero permíteme decirte que la de ayer por la noche ha sido la más…
—La más qué —solicitó María con impaciencia.
—No lo dice.
—¿Cómo que no lo dice?
—Esta también acaba aquí. Estaba en la papelera. Espera, que miro las otras. Está llena.
Encendió una de las colillas, soltando las otras sobre el baúl, y se puso a desplegar las hojas arrugadas. María se sentó pesadamente en la cama.
—Aquí dice: «Querido Massimo: mantengámonos al menos en un nivel de buena educación. Yo a Boston…», y ahí termina. En esta dice: «Massimo querido», pero ha tachado el querido y ya no dice nada más… Aquí en cambio dice; «Massimo, yo en Boston no he estado nunca y no sé si lo pisaré alguna vez. Pero por lo que respecta a mi asociación con el arquitecto…».
—¿Qué arquitecto?
—No lo dice… Ah, aquí está, lo dice en esta otra: «Querido Massimo, independientemente de todo lo demás, yo, del arquitecto Garrone…», pero este quién es. ¿Tú lo sabes?
—No. ¿Eso es todo?
—No, continúa: «… yo, del arquitecto Garrone, ya he tenido suficiente. Todos los días es demasiado. Homicidio habitual o no…».
—¿Homicidio?
—Sí: «homicidio habi…». No: «homicidio ni…». Ah: «homicidio ritual».
—Está loca.
—«Homicidio ritual o no, librémonos de él de una vez por todas. Ganaremos ambos».
—¿Qué más?
—Nada más. Ya no pone nada más.
María se paró un momento a pensar.
—Está loca. Están locos —concluyó algo decepcionada—. Venga, vamos, que está a punto de llegar la francesa con la niña. Que no nos encuentre aquí esa mosca muerta.
Se levantó laboriosamente mientras su marido recogía las colillas en el último folio que había leído, hacía un paquetito y se lo guardaba en el bolsillo.
5
Los críticos cinematográficos (el arquitecto Garrone conocía en persona a más de uno) tenían razón: la secuencia de la gran masacre era de una potencia figurativa memorable, verdaderamente antológica.
Se entretuvo viéndola por segunda vez, después volvió a ver también, ya que estaba, la secuencia de la depilación, de una crudeza inaudita y al mismo tiempo sutilmente poética. Era una película que, como Shakespeare, funcionaba a todos los niveles, impactaba a alguien naif como Salvatore, y hacía meditar a un hombre desencantado y trajinado como él. Había de verdad demasiado egoísmo en el mundo, demasiada injusticia, y el mundo consecuentemente se estaba desmoronando, bastaba mirar alrededor para ver los claros síntomas, también en Turín.
En la pantalla empezó la secuencia de la empalizada, menos importante, y el arquitecto Garrone se calzó los mocasines en los pies sudados y se levantó. En su fila, hacia la izquierda, no había otros espectadores; hacia la derecha, a una decena de butacas de él, había una pareja haciendo sus cosas. El arquitecto salió por ese lado, rozándose un momento contra las piernas de los dos, y después fue al servicio. No había nadie. El color amarillo sobre el zócalo blanco de las baldosas de cerámica presentaba, a lápiz, palabras y dibujos obscenos. Abrochándose el pantalón, el arquitecto sacudió la cabeza, sacó un bolígrafo del bolsillo interior de la chaqueta y silbando entre dientes Polvere di stelle añadió algún rasgo realista a una imagen demasiado idealizada. Mientras, se apercibió de que del puño liso de la camisa asomaba un hilo blanco, trató inútilmente de arrancarlo, y saliendo ya del cine consiguió cortarlo con los dientes. Pasando por los soportales se paró en una tienda de alfombras orientales, delante de un escaparate ocupado por un inmenso y aterciopelado rectángulo color azul y crema. China. Mínimo siete millones. Hizo un vago gesto al propietario, que, al otro lado del cristal, o no lo reconoció o no quiso responderle. Dos años antes, con una «alfombrita de rezo» de cuatro millones, casi habían hecho un negocio juntos, pero la clienta que llevó el arquitecto después no quiso comprar, y así perdió su tanto por ciento. El cinco por ciento de cuatro millones eran doscientas mil liras.
El arquitecto tosió, miró alrededor, escupió al suelo, y continuó sin prisa hacia la plaza Carlo Alberto.
6
—Y una ficha —dijo Anna Carla—. Gracias.
El café-estanco estaba lleno de moscas y de hombres que gritaban jugando al billar. Dejaron de jugar pero no de gritar, y se quedaron mirándola acercarse al teléfono y continuaron observándola mientras marcaba el número y esperaba que le pasaran con Vittorio. Ella se volvió un momento, severa, con un dedo sobre los labios.
—¿Vittorio?
En el silencio, incluso la voz del interlocutor se hizo audible en la sala:
—Hey, hola.
Los hombres volvieron a moverse alrededor del billar, tosiendo torpes, murmurando con los tacos en la mano, apresurados y entristecidos de golpe.
—¿Cómo ha ido la tarde?
—¿Eh? Ah, nada mal, nada mal. Han sido bastante razonables. Sin embargo, para esta noche, nada que hacer. ¿Tú dónde estás? ¿En casa?
—No, en…
—Ah, vale, es que te he llamado hace un rato y no estabas. Según Benito, no habías dejado nada dicho.
—Salí con un poco de prisa. Además, dejarles un encargo a esos dos o no dejárselo es exactamente lo mismo. Tenemos que decidir…
—Sí, es cierto. Como te decía, esta noche tengo que cenar con esos papanatas, pero espero no llegar muy tarde. Por suerte nos quedamos en Turín. Como mucho los llevo a la colina.
—Menos mal.
—¡Y que lo digas! Sabes dónde… Disculpa un momento. Sí, ingeniero, gracias, déjemelo allí… Disculpa, te decía, ¿sabes dónde querían ir a cenar…? ¡Al Alba!
—Dios mío. ¿Quién se lo ha dicho?
—A saber. Esos se pasan la voz. Lo saben todo. Y yo, con ese plan, después tendría que quedarme una semana en cama. ¡Querían llevarme de cabeza al Molinette después de la cenita en el Alba! En fin, basta, podría ser peor. ¿Tú dónde estás? Decías que habías tenido que salir a toda prisa.
—Sí, pero… Es decir, no es que tuviera prisa por nada en especial. Tenía prisa porque…
Miró a los hombres que jugaban. Jugaban con esfuerzo, por deber, charlando y haciendo ruido lo suficiente para proteger su conversación sin molestarla. Hombres amables.
—… tenía prisa porque estaba nerviosa. Anoche dormí mal, así que he dormido un poco esta tarde, y a mí, dormir por la tarde, tú lo sabes. Ahora…
—¡Pues tómate un Saridon, oye! Aunque seguro que tampoco quieres tomar Saridon. Yo…
—Tienes razón, sí. Pero ahora estoy muy bien, solo quería saber cómo estabas tú. Así que hasta luego, que vaya bien.
—Eso espero. El secreto está en evitar el primer plato. Hasta luego, tesoro.
—Adiós.
Colgó y sonrió a los hombres en agradecimiento.
Salió a la plazuela polvorienta.
La luz estaba todavía alta y el aire abrasador, como en pleno verano. Sin embargo, pasó por el coche y cogió un suéter que colgó de las asas del bolso, y luego enfiló entre los muros de la calle que llevaba al río.
7
—No la aplaste, general, yo me ocupo —dijo la Piovano menor. Ágil pese a su edad, corrió a por el bote de insecticida formato familiar que tenía un lugar fijo en la consola estilo imperio, entre el puñal eritreo y una fotografía del duque de Aosta dedicada. Después persiguió velozmente a la cucaracha, que ahora huía hacia el piano, y consiguió acertarle con dos ráfagas seguidas antes de que el insecto desapareciese bajo el mueble.
—¿Le has dado, Clotilde, le has dado? —preguntó quejumbrosa la Piovano mayor, que tenía un problema de vista y no había podido seguir la operación.
—Le ha dado y bien dado —dijo el general—. Pero se ha escapado igualmente.
—Luego mueren en sus escondites —dijo Clotilde.
Volvió a sentarse en el manido sofá, al lado de su hermana, y le pasó al abogado Arlorio la bandeja con la última pasta antes de que desapareciera también.
—Gracias, condesa. La acepto por pura glotonería. Están buenísimas —dijo Arlorio mientras empezaba a mordisquearla con sus escasos dientes.
—Sí, se dejan comer. ¿Verdad, arquitecto?
El arquitecto Garrone tragó sin pestañear. Cada uno era halagado por lo que podía ofrecer, y las Piovano, para ofrecer, tenían sobre todo esas excelentes pastas de Centallo, que una antigua criada suya, ahora retirada allí, no dejaba de traerles fielmente cada mes. Media hora antes, al verlas delante, el arquitecto se dio cuenta con orgullo de que la cita de aquella noche no le había mermado su sensibilidad de gourmet, y entre charla y charla se había zampado una docena. Buena señal, buena señal. Se sentía tranquilo y relajado, a la altura de la situación, y las indirectas de la Piovano menor lo divertían bastante. Le sonrió comprensivo y generoso. Un nombre ilustre, glorioso (pero también gafe: había habido un Piovano en todas las batallas perdidas del ejército italiano, de Novara a El Alamein), una parentela vastísima, ramificadísima, que incluía otros nombres aún más ilustres, y un discreto círculo de viejos amigos, de habituales que significaban (o mejor, que habían significado) algo en la vida de la ciudad: pero no había mucho dinero, el ambiente era un poco délabré.
Del reloj de péndulo dieciochesco, lacado en verde claro y fileteado de oro, que marcaba las seis y veinte (¿por qué no lo vendían?, él mismo podría garantizarles un millón limpio en cualquier momento), la mirada del arquitecto pasó a la desgastada tapicería de seda, a las cortinas rotas aquí y allá en un auténtico voile de Perse,a los marcos de las puertas de Olivero. Al techo estucado, que ahora temblaba de nuevo bajo unos pasos potentes y del que otro fragmento se soltó y cayó desmenuzado sobre una mesa.
—No están quietos nunca —se lamentó la Piovano mayor.
—Eso es lo que ocurre —observó el arquitecto— cuando se alquila a gente del sur. Alquilas a dos personas, te aseguran que sin niños y tres meses después te encuentras con catorce personas sobre la cabeza.
Él no tenía apartamentos para alquilar. En la vía Peyron, donde vivía con su madre y su hermana, no había gente del sur, la zona aún estaba relativamente incontaminada. Y en cuanto a su estudio (un espacio sin servicios, en la planta baja de un decrépito edificio de la vía Mazzini) el problema no era problema: ya podían bailarle encima catorce o veintiocho, a él le daba igual. Pero a las Piovano les encantaba volver a escuchar el relato de ciertas cosas.
—Bueno —dijo—, hay que reconocer que son una raza aparte.
—Todos somos italianos —dijo el general secamente—. En la batalla de Isonzo morían igual que nosotros.
El abogado Arlorio carraspeó conciliador.
—Han sido grandes juristas, penalistas ilustres. Pero es verdad que… —dijo moviendo la cabeza— cuando vienen al norte… He oído que es sobre todo un problema de alimentación, de proteínas, porque no están acostumbrados a la carne.
—Quisiera yo saber a qué están acostumbrados —lloriqueó la Piovano mayor alzando los ojos casi blancos hacia el techo desconchado.
—Sus hombres no lo sé —dijo el arquitecto. Dudó un momento, calculando los pros y los contras: el abogado no contaba, y el general estaba prácticamente chocheando; la Piovano menor, desde hacía un tiempo le resultaba hostil de todos modos, pero con la mayor iba a tiro hecho—, pero sus mujeres están acostumbradas sobre todo al pescado.
Después de treinta segundos de silencio, algo empezó a borbotear; luego, en la garganta apergaminada de la Piovano mayor, la carcajada estalló irrefrenable, larguísima, juvenil, feliz.
8
—Además —rumió Anna Carla, esquivando lo que quedaba de un chopo talado a medio palmo del suelo—, además, la insensatez, la impresionante absurdidad del motivo.
Ella había estado dos veces en Nueva York, la primera para ver cómo era, la segunda para la boda de un hermano de Vittorio. Pero en Boston no había pisado, ni se le había ocurrido jamás hacerlo. Debía de ser una ciudad de mar (¿pero al norte o al sur de Nueva York?) y allí, de un grupo de patriotas como los carbonarios reunidos para tomar el té, nació la idea de hacer la guerra de la Independencia contra los ingleses, en el siglo dieciocho. De Boston no sabía nada más. Henry James (un escritor de esos que hay que empujar como una bicicleta en pendiente) se había marcado una novela titulada precisamente Las bostonianas, pero ella no la había leído. Le parecía recordar que los bostonianos eran un tipo de gente muy puritana y, por alguna razón, muy esnob, pero eso a saber cuánto tiempo atrás, ahora debía de ser una ciudad como todas las demás, llena de negros y de rascacielos y con la habitual e infinita periferia de casitas con su jardincito y su doble garaje. Y por esa aglomeración, por ese lugar que no conocía y que no conocería nunca, que para ella no significaba absolutamente nada, ahora se encontraba allí, caminando como un alma en pena por las afueras de Turín, a lo largo del Po.
—Baast’n —pronunció a media voz, con cuidado—, Baast’n.
Absurdo. Grotesco. Sin embargo (lo decía incluso la Biblia), una única palabra podía tener, a veces, una importancia decisiva, mira Garibaldi, mira Cambronne…
Continuó por la ribera: a la derecha, tenía las aguas bajas y grises del río, vigiladas de lejos por figuras de pescadores; a la izquierda, un vasto y accidentado prado con grandes montones de desechos, perfilados contra un horizonte de rígidas estructuras y negros pilones que se espesaban, dirección Chivasso, a lo largo de una arteria de mucho tráfico con las farolas ya incongruentemente encendidas. El resplandor era caligráfico, perfeccionista, llegaba hasta la planta de acacia solitaria y moribunda, hasta la lata de sardinas oxidada entre las ortigas del sendero. Anna Carla se felicitó: solo el hecho de haber elegido (¡por casualidad, por pura casualidad!) un paisaje semejante para sus meditaciones y sus planes era ya una victoria sobre los oprimentes controles, sobre las extravagancias obstaculizantes de Massimo. Un paisaje de cineclub: así es como lo habría ridiculizado él. O peor, de documental ecológico. Pero entonces, vamos a ver, ¿dónde era lícito dar un pequeño paseo según él? ¿Por los quais del Sena? ¡Por favor! ¿Por la Riviera? ¡Imagínate! ¿Por los jardines de Kew? ¡Pobres de nosotros!
Anna Carla lo vio clarísimamente tal y cómo era: un pobre paralítico que, a fuerza de perseguir morbosamente una espontaneidad, una naturaleza del todo utópica, se había convertido (¡precisamente él!) en esclavo de monstruos artificiales. Le daba pena. Era un obsesionado, quizá un maniaco. Un loco peligroso para él y para los demás. Ella, gracias a Dios, todavía tenía suficiente libertad de carácter para liberarse de aquella imposible sumisión. La tarde anterior, él había conseguido provocarle una crisis, pero bueno, fue una crisis benéfica, resolutiva: ahora sabía que de cualquier modo ella se salvaría, cortaría el nudo, disiparía la pesadilla. Él no, él estaba condenado.
Un golpe de compasión la llevó, además, a admitir que sobre la cuestión concreta de Boston quizá llevaba razón él. Ella no era perfecta, y no le importaba serlo. Pero la asociación con el obsceno Garrone, esa no, ninguna mujer la habría aceptado. Ahí es donde Massimo se había equivocado, y sin remedio, imperdonablemente.
Se paró a contemplar absorta el paisaje de árboles y lomas en la otra orilla del río: un paisaje todavía idílico, gloriosamente dorado por el último sol. Pero el nombre de Garrone había bastado para desmoralizarla de nuevo, para traerle de nuevo a la cabeza los furibundos venenos del día anterior. La extensión de desechos que estaba atravesando le pareció de repente como bajo otra luz, y sus ojos, ahora más atentos y alarmados, distinguieron unos trapos inciertos amontonados entre los huecos, sombras chinas dentro de la carcasa de un automóvil incendiado, furtivas entre pilas de cajas. No se veía ni un niño, notó con un escalofrío, y los pescadores, ¿eran de verdad pescadores? Se echó el suéter por los hombros. Del agua había empezado a desprenderse una humedad neblinosa, y del cielo caía una capa de amarillo sucio y frío. No se debe ir sola a un sitio así, pensó con disgusto. Volvió atrás, esforzándose por no correr, para no sentirse todavía más estúpida.
9
—Yo, a Garrone —dijo duramente el señor Vollero—, no le había enviado invitación; de hecho, no sé ni dónde vive. Pero ya que ha venido tampoco lo voy a echar con un gorila. Esto es una galería de arte antiguo —dijo enfatizando la palabra «antiguo»—, no una discoteca.
Desde el grupito de personas con las que estaba hablando al lado del caballete donde había un Rapto de Europa, su mirada se movió por las otras dos salas de la galería, donde los últimos invitados (personas elegantes y distinguidas) murmuraban educadamente sus observaciones sobre los cuadros de la exposición.
—No exageremos —dijo el crítico de arte—. A mí, en el fondo, Garrone me cae simpático. Me divierte.
—Y no tiene nada de estúpido —dijo el americanista Bonetto—. Tiene una notable apertura de miras para alguien que no se ha movido nunca de Turín. El año pasado, cuando presenté en el Teatro Tu a aquel grupo californiano que se llamaba Plasticidad y Linfa… —hizo una pausa, pero nadie dijo nada; en la galería Vollero iba sobre todo el Turín más sordo y retrógrado—, bueno, pues después del espectáculo nos fuimos todos a cenar; Garrone se sentó a mi lado, y debo decir que me hizo preguntas del todo pertinentes, incluso agudas. Estaba realmente interesado.
—No lo dudo —dijo el señor Vollero. Tenía solo una vaga idea de qué era eso del Teatro Tu y los grupos californianos, pero le bastaba con el nombre para asociarlo a la revolución, a la pornografía y al arte moderno en general, que detestaba primero como hombre y luego como comerciante de cuadros de época. Miró a lo lejos, a la última sala, la Leda y el cisne de finales del dieciséis, y volvió a sentir un rebullir con el recuerdo de las repugnantes observaciones que poco antes Garrone se había permitido hacer sobre la obra. Y encima en presencia de dos buenísimos clientes con quienes los trámites para adquirirla estaban casi rematados. Se volvió hacia el ingeniero Piacenza y esposa (aunque era ella la importante) con una sonrisa entre la aprensión y la disculpa.
—Yo me esfuerzo en mantener una clientela muy selecta —dijo—, pero hay gente que tiene el don de …
—No tema, querido Vollero —se rio la señora Piacenza poniéndose un guante—. Lo compramos igualmente. Pero usted —añadió maliciosamente— nos baja un millón. Garrone de alguna forma ha metido el dedo en la llaga, para ser sinceros: el cuadro tiene, efectivamente, su parte negativa además de su valor artístico, ¿no? Si fuera para un museo, pero en una casa particular, usted comprenderá… También porque en el sitio donde lo quiero poner…
—Oh, sobre el precio no hay problema —dijo el señor Vollero con una alegría forzada. ¡Ese miserable —pensó—, ese criminal!
—Pues yo —dijo ahora volviéndose al americanista—, yo eso no lo veo: de pintura no tiene ni idea; como arquitecto dicen que es nulo; y como persona me parece, con todo el respeto, un asqueroso.
—Muy agradable no es —dijo el ingeniero Piacenza.
—Dios mío —admitió el crítico de prensa, que no tenía ningún interés en oponerse al ingeniero Piacenza, de quien eran por todos conocidas sus influencias en la Fiat—, dije «simpático» desde un punto de vista, por decirlo así, de color local. Queramos o no, es todo un personaje.
—Pero ¿qué es lo que hace exactamente? —preguntó la señora Piacenza.
—Que yo sepa, nada —dijo Vollero levantando los hombros—. El gorrón. El parásito.
—Es un precursor —sonrió el ingeniero Piacenza— del estudiante de arquitectura moderno.
El establishment no tiene piedad, pensó el americanista Bonetto, con dos palabras hunde a un hombre.
—Venga, seamos serios —intervino con firmeza—, Garrone es el caso típico de un hombre de cultura, de un hombre dotado de cierto ingenio, que no ha conseguido encontrar su lugar para acceder a…
—Pero ¡si me lo encuentro hasta en la sopa! —gritó Vollero.
—Pero eso no quiere decir nada: es un hombre que se está buscando a sí mismo. En América es un fenómeno muy común y…
—Ojalá fuera a buscarse allí —dijo Vollero, sentidamente.
—Es usted demasiado severo —dijo el crítico de arte—. Garrone tiene un poco el aire de esos artistas perezosos, del veleidoso, pero a mí más que otra cosa me da lástima. Es una raza en vías de extinción…
—Eso lo dirá usted —protestó el señor Vollero—. Por cada uno que muere nacen otros mil.
10
—Tictac —repitió Francesca.
—Re-loj —insistió pedagógica la niñera, tamborileando en la muñeca con el índice—. Mooontre. Uhr.
—Déjelo, Janine —dijo Anna Carla, a la que el celo políglota de la gafotas francosuiza ponía de los nervios; especialmente esa noche—. Será mejor que se acueste. Tiene sueño. ¿Verdad, mi niña?
—No —dijo Francesca, pero después del beso de buenas noches se dejó llevar en brazos por Janine sin protestar.
—Tictac —gritó desde la puerta con una risilla que era ya, clarísimamente, de alguien que entendía.
Pues sí, pensó con remordimiento, soy una pésima educadora y una jefa injusta; he mortificado a la pobre Janine, que en el fondo sabe hacer su trabajo y lo hace con empeño, mientras que con esos otros dos cazurros continúo sin querer ver ni oír. Por otra parte, con lo que le había costado tres meses antes encontrarlos… Acarició un viejo plan que consistía en volver a contratar a la vieja Sesa para la cocina, y apropiarse definitivamente de Emilio, el chófer de representación de la fábrica, que Vittorio le había prestado en algunas ocasiones de emergencia. En casa no se desenvolvía mal, después de todo, aunque como chófer —presencia impecable aparte— siempre había sido un poco irregular. Por lo que, en definitiva, bastaría con que la agencia Zanco le diese una solución decente y…
Pero aquí el drástico plan se desmoronaba, y sus pensamientos estaban lejísimos de la agencia Zanco cuando, a lo lejos, un fragor como del bufé de una estación anunció que Benito había empezado a poner la mesa. La de platos y vasos que rompían entre los dos… Poco después, un breve intercambio de frases furiosas reveló que María lo había seguido, evidentemente, para continuar con una discusión que había empezado en la cocina.
Anna Carla se levantó de golpe y se dirigió como una flecha hacia el comedor.
—Yo tampoco voy a comer en casa, dejadlo todo —dijo ceñuda.
Se dio la vuelta para ir a cambiarse, pero no había dado ni tres pasos en el pasillo cuando le llegó, con toda claridad, el comentario de María: «Pues podía haberlo dicho antes».
Anna Carla se volvió sobre sí misma como ante una señal, una orden que esperase desde hacía tiempo, calmadísima, confortada por la idea de que era del todo estúpido seguir sufriendo; los problemas, todos los problemas, se resolvían siempre por sí mismos, las circunstancias —la casualidad— acababan siempre decidiendo por ti. La escena que había imaginado desde hacía sesenta días fue muy breve, y no tan gélida como lacónica.
—Quedan despedidos desde mañana por la mañana. Para el preaviso y las indemnizaciones encargaré los cálculos y liquidaremos la semana próxima. —Se volvió a él expresamente porque sabía que era ella la que llevaba los pantalones—. Llámeme el lunes o el martes, Benito, ¿le va bien? Y podrá dar mi nombre en las referencias si así lo precisa.
—Uy, sí —estalló María—, las referencias… ¿No creerá que necesitamos las suyas?
Anna Carla la dejó hablar sin reaccionar. Un incidente cerrado, una fase superada, por fin borrada de su vida. En cuanto cortas el nudo te das cuenta de lo fácil que era. Un instante, y todo ha terminado. ¿Es que nunca aprendería esa vieja lección?
En su habitación, cuando se hubo cambiado, dudó un buen rato si maquillarse o no. No sabía dónde acabaría comiendo, sentarse sola en un restaurante era algo poco habitual, en Turín, y que no la atraía. Pero la ciudad sabría, sin lugar a duda, sugerirle una forma de concluir la belleza de ese día de intensas emociones, de valientes propósitos y de maduradas resoluciones.
11
El ingeniero Fontana, director técnico de las dos sedes de la Dosio S.p.A. (había ya un plan de abrir una tercera cerca de Nápoles, pero solo era una idea), cruzó la mirada con su presidente y administrador delegado, sentado al fondo de una larga mesa en la terraza de un restaurante de la colina. Era la mirada de un mártir.
El pobre Vittorio estaba encajado de lado entre dos gigantescos vikingos que se habían quitado la chaqueta, remangado la camisa, y movían como aspas, tenedor en mano, los brazos grandes y gordos como salmones. Salmones, en este caso, suecos.
Vittorio, de quien el ingeniero Fontana era amigo desde los tiempos del colegio San Giuseppe, sin duda tenía caprichos de hipocondriaco, pero había que reconocer que estos banquetes con nórdicos daban miedo. Allí arriba, entre sus bosques llenos de pajarillos no exterminados y rigurosamente limpios de basura y de construcciones abusivas, eran (¿quién podría negarlo?) maestros del civismo, como La Stampa (lectura cardinal del ingeniero Fontana) no se cansaba de repetir. Pero, por alguna misteriosa razón, de aquellos pueblos compuestos por alegres pagadores de impuestos, por planificadores eficientes e incorruptibles, por monarcas que iban a palacio en bicicleta, además de mujeres todas bellísimas, sanísimas, templadas por los baños invernales en Varazze y Cesenatico, de aquellos pueblos modélicos, el ingeniero Fontana por lo general solo había visto, en Turín, ejemplares del tipo que tenía ante sus ojos esa noche.
A su alrededor, en la terraza habitualmente tranquila, el caos era indescriptible; y en cuanto a las tres mujeres del grupo, era gracias a la cónsul que estuvieran ya en traje de baño. Si bien buenas humaredas se alzaban ya desde las raciones de pasta, las botellas de Campari y de Punt e Mes estaban aún retenidas en la mesa con entusiasmo, mezcladas entre las otras a la mitad de dolcetto y barbera.1 Ni el saqueo de los entremeses, cuarenta minutos después de empezar, conseguía aplacar el furor: encajados entre las sillas como barcos capturados y varados, los cuatro armarios de dos cuerpos no dejaban de servirse su cargamento de pimientos asados, tencas maceradas, quesos, boquerones en salsa roja y verde, calabacines y tomates rellenos, tortillas campestres, salchichas ya frías.
El ingeniero Fontana tenía un estómago de hierro, y aquel espectáculo no turbaba en él más que al hombre ordenado; pero estaba preocupado por Vittorio. Después del pesado día que habían tenido en la fábrica, este epílogo gastronómico se arriesgaba a ser la gota que colmara el vaso, y la empresa no podía permitirse una crisis hepática de su presidente. Al día siguiente y al siguiente había al menos una docena de asuntos que requerían la presencia indefectible de Vittorio…
Otra vez se volvió a mirar al «jefe», esbozando en los labios una sonrisa de ánimo. Pero la sonrisa se le borró rápido: Vittorio había desaparecido.
Por un momento, Fontana pensó que sencillamente estaba debajo de sus macizos vecinos, cuyos brazos ahora se tocaban. Se incorporó un poco, y vio la silla de Vittorio empujada hacia atrás, fuera de la batalla, vacía. Lo buscó entonces con la mirada por la mesa arriba y abajo; luego, sin disculparse con sus vecinos, que por otra parte ni mucho menos estaban pendientes de él, dejó la vociferante reunión, subió la escalera hacia los baños y llamó a la puerta que tenía una pegatina de Gianduja2 pegada en el centro.
—¿Vittorio? —llamó.
Nadie respondió. Giró el pomo: el baño estaba vacío.
Quizá se había sentido mal y había salido a toda prisa al jardín a vomitar el alma, pensó preocupado.
Bajó apresurado, volvió a la terraza y corrió hacia la escalerilla de madera que llevaba directamente al jardín y al aparcamiento. Pero en el tercer escalón se detuvo, aguzó la vista y al final, con una amplia sonrisa indulgente, dio media vuelta preparándose para afrontar él solo el resto de la velada: la sombra que se deslizaba cauta entre los coches, que llegó hasta su DS y lo puso en marcha con un susurro culpable, era la del presidente que salía por pies.
12
Por las ventanas abiertas del salón entró el ruido del cierre de la puerta y la grava estridente, mientras el taxi de Massimo se marchaba dando la vuelta en la rotonda delante de la villa.
—Se ha marchado muy temprano —dijo con pesar la señora Campi—. ¿Dónde tenía que ir con tanta prisa? Tampoco lo ha dicho.
—¿Y dónde crees tú que ha ido? —masculló su marido—. ¿No lo sabes?
Parecía una conversación entre padres preocupados por un hijo que ha cogido un mal camino, notó divertida la señora Campi. Cualquiera que la hubiera oído habría pensado lo mismo. Sin embargo, era solo fruto de la situación: su marido estaba encendiendo otro de sus horribles cigarros y por eso la voz le había salido con esa entonación amarga, suplicante. En cuanto a ella, siempre veía con disgusto que Massimo se fuera, pero por razones mundanas más que maternas. Massimo era uno de los hombres más inteligentes y vivos que conocía, no había nada comparable a su conversación, especialmente las noches que no había otros huéspedes.
—Debería invitarlo a pasar algunos días aquí con nosotros —dijo con un suspiro.
—¿A quién?
—A Massimo.
Su marido se echó a reír, primero despacio, después cada vez más fuerte, a carcajadas, y el humo, naturalmente, se le atragantó, los ojos le lloraban.
—Hombre, no sé… —balbuceó—, si viviera en Japón…
La señora Campi se encogió entre sus elegantísimos hombros.
—¿Qué tiene que ver? ¿No se puede tener como invitado a un hijo solo porque vive a diez minutos de nosotros?
—Sois tal para cual —dijo su marido, todavía riendo—. Tal para cual. Una idea así la podría tener…
—Claro, tú lo ves todos los días, yo no.
—Casi todos los días —precisó el señor Campi, esta vez con un tono de verdadera súplica.
—Es joven —dijo la señora Campi alargando la mano hacia la revista cercana, que era de moda—. Es inteligente. Tiene mucho tiempo por delante.
Abrió la revista al azar, por una página que mostraba una colección de joyas falsas, carísimas y ya pasadas de moda. Su marido, con una mano sobre el respaldo de la butaca, miraba un anillo de humo perfecto ascender diagonalmente hacia el techo.
—El tiempo pasa —dijo cuando el anillo se había casi desvanecido.
—Razón de más. Deja que se divierta.
—Pero ¿se divierte? Eso es lo que me pregunto. Porque se lo pregunto a él…
La señora Campi admitió para sí que desde hacía algunas semanas Massimo no era el mismo. Esta noche, en particular, lo había encontrado mucho menos brillante que de costumbre: como distraído, en ciertos momentos incluso aturdido.
—No lo sé —dijo— y no me preocupa. Siempre ha tenido la cabeza sobre los hombros.
—Ah, no digo yo que no. No obstante, mi opinión personal es que…
Se detuvo. En el silencio se oyeron los frenos del taxi que disminuía la velocidad en el último y empinado tramo del camino, antes de enfilar la pendiente hacia la ciudad. Qué aburrimiento, pensó la señora Campi soltando la revista en la mesita de café, qué inutilidad. Aquí estamos, después de cenar, discutiendo la vida privada y el futuro de nuestro único hijo, que es un adulto, que vive por su cuenta hace años y que es perfectamente capaz de cuidar de sí mismo. Y todo había empezado con una frase banal, que ella misma había dicho sin pensarla, por casualidad. O quizá nada, nunca, como decía la tía Margot, ocurría por casualidad.
13
Doscientas setenta liras.
Desde que el restaurante Maria Vittoria —en la esquina de la calle del mismo nombre con la vía Bogino— existía, no había ocurrido nunca que el arquitecto Garrone dejase una propina tan alta. Pero las 1500 estaban allí, junto a la cuenta por valor de 1230 y la silla vacía.
—Habrá heredado —dijo la camarera de Altopascio a su colega de Colle Val d’Elsa.
—O tenía prisa. Verás como la próxima vez te las pide.
—O me pide otra cosa. Por doscientas setenta liras es capaz.
Desde la caja, en un extremo de la barra, la jefa las increpó con severidad.
—¡Tanta cháchara! —dijo.
Ahorrador y ocasional, el arquitecto era, no obstante, un cliente.
—Anda, entonces, ¿lo que hace él qué es? ¿Eso no es cháchara? —replicó encendida la de Altopascio.
Colle Val d’Elsa gruñó: —Esta noche parecía que le hubieran dado cuerda. Se reía como una mona.
—Esta noche se reía por sus cosas. Pero la última vez estuve a punto de tirarle el frutero a la cabeza. Cogió una banana y quiso saber si mi novio…
—¡Ah! —gritó riéndose la de Colle Val d’Elsa—. Eso de la banana me lo dijo a mí también.
—Chicas, chicas —intervino de nuevo la jefa.
Intervino también, desde una mesa cercana, un joven moreno de baja estatura, que se había quedado hasta la hora de cierre con la vaga intención de preguntarle a la de Altopascio si podía acompañarla a casa.
—Si yo fuera el novio de la señorita —dijo solemne—, a ese apestoso lo apañaba yo…
14
El arquitecto Garrone se sacó del bolsillo el paquete de Muratti Ambassador y lo soltó sobre la mesita de plástico negro, junto a los dos vasos y a la botella de Rémy Martin VSOP que contenía un poco de brandi nacional. Se alejó unos pasos y enseguida se dio cuenta de que todo tenía un aire demasiado preparado.
Le quitó entonces a los Muratti el envoltorio transparente, abrió el paquete y sacó tres cigarrillos, que se guardó en el bolsillo de la chaqueta: un paquete sin abrir podía sugerir que lo había comprado para la ocasión y que habitualmente fumaba (y así era) simples Nazionali con filtro.
Sacudió con un par de manotazos las dos gibosas butacas, estiró con la punta del mocasín la antecama que hacía de alfombra, y encendió la lámpara de pie que él mismo había fabricado, comprando a un quincallero del Balùn un viejo soporte de hierro colado de estilo medieval y poniéndole encima, con feliz encaje, un globo de pergamino plisado made in Denmark, que daba una luz suave y acogedora. Después fue a apagar la desnuda bombilla central (faltaba el globo gemelo, pero costaban un ojo de la cara, teniendo en cuenta que eran solo papel) y miró a su alrededor. Podía servir.
El camastro del rincón se quedaba en una penumbra discreta, así como la cortina del fregadero; y el flexo verde, encendido sobre la mesa de caballetes, le daba al ambiente un tono profesional impecable. En la misma mesa —el arquitecto esbozó una leve sonrisa—, el falo ritual de piedra ponía una nota de desprejuiciado pero no condescendiente exotismo: recordaba que, si bien ese estudio era necesariamente modesto, él era un hombre no solo de mundo, sino de cultura.
Estaba en la parte de atrás de la librería de pared que, en cualquier caso, habría hecho bien en ordenar un poco. En cada estante, los pocos libros, las revistas amarillentas de interiorismo, los rollos con viejos proyectos se mezclaban con los objetos más diversos y menos oportunos: un hornillo de alcohol con una tetera desconchada y tazas sin lavar, una manta militar, un surtido de polvorientas botellas vacías, marañas de cuerda, toallas y trapos varios, frascos de laxante, números sueltos de semanales que le habían parecido audaces cinco o seis años antes, y de otras publicaciones que no eran de arquitectura, un ventilador roto, un paquete de algodón abierto, un par de zapatos deformados, e incluso un panel de madera con ganchos para las llaves que estaba ahí desde los tiempos en que el local era parte de la portería que ya no existía.
El arquitecto fue a considerar de cerca, echando atrás la mesa, la posibilidad de una sumaria reordenación, pero renunció; se limitó a mover los zapatos al estante más bajo y a inclinar el brazo del flexo de manera que la luz destacara sobre todo el falo de piedra.
Las diez en punto. Cerró la estrecha ventana de vidrio esmerilado, que una reja separaba de la calle, y se dirigió hacia la puerta; quitó el cerrojo, que a falta de una cerradura de medio giro servía para mantenerla cerrada desde dentro, y se asomó al rellano en penumbra para comprobar que el portal estuviera abierto. Estaba abierto, como siempre: ninguno de los inquilinos se tomaba ya la molestia de cerrarlo hasta la madrugada.
Dudó un momento, valorando la idea de esperar dentro, con un Muratti en los labios, pero su impaciencia se impuso. Salió a la calle, miró a derecha e izquierda.
A la derecha, hacia la plaza del Conservatorio y la lejana Birreria Mazzini, la calle estaba todavía muy animada, a pesar de la obstrucción de unas obras. Pero a la izquierda, hacia el Po, las aceras estaban prácticamente desiertas; solo había un grupo de jóvenes en camiseta parados delante del bar de los pulleses, en la esquina con la calle Calandra. Poco después, uno de ellos salió en una motocicleta con un estruendo ensordecedor. Pasaron los minutos y un taxi asomó por una vía lateral, pero fue a pararse varios portales más allá, y de ahí bajó alguien con una maleta. Las diez y cuarto.