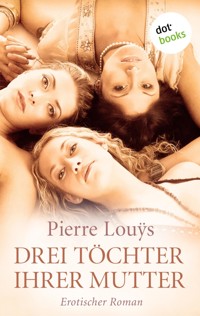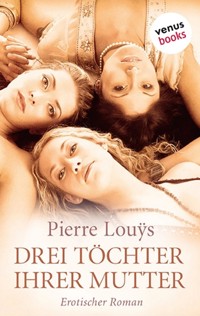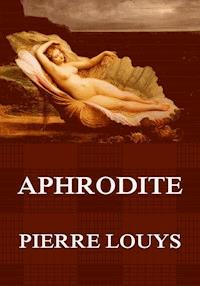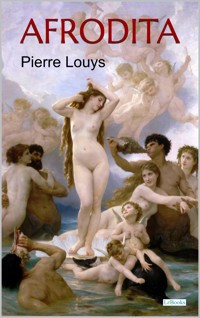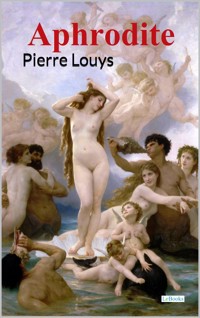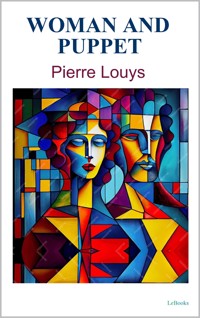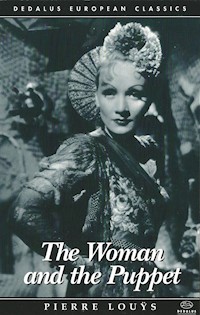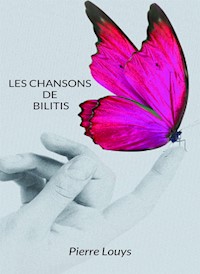Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Cátedra
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Letras Universales
- Sprache: Spanisch
Pierre Louÿs (1870-1925) sigue siendo para algunos un autor desconocido o un eterno secundario. Su perfil inconformista de artista excéntrico, su apología de la libertad sexual que emana tanto de sus ficciones como de sus escritos, le sitúan un tanto al margen de los circuitos de difusión literarios. A pesar del éxito de las adaptaciones cinematográficas de «La mujer y el pelele», el nombre del autor ha sido eclipsado por el de realizadores de la talla de Von Sternberg, Vadim o Buñuel, y sobre todo por el de las bellas actrices que han dado vida a su protagonista, Marlene Dietrich, Brigitte Bardot, Ángela Molina o Carole Bouquet. Por su ambientación en la España del XIX, «La mujer y el pelele», "novela española", parece más próxima al exotismo romántico de «Carmen» que a las búsquedas formales parnasianas. Sin embargo, una lectura atenta revelará la presencia de rasgos que la vinculan no sólo con el naturalismo, sino también con proyectos tan alejados del exotismo popular y costumbrista como pueden ser el decadente y el simbolista. La obra bucea en el abismo de la «naturaleza» misma de la pasión, adelantándose, con sombría lucidez, a las teorías del deseo que abrirán el siglo XX, e ilustra con intensidad el dramatismo de la llamada "guerra de los sexos", pero contribuye también a desenmascarar los mecanismos de un imaginario masculino capaz de generar arquetipos de tan probada eficacia como el de la «femme fatale».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pierre Louÿs
La mujer y el pelele
Edición de Ana González Salvador
Traducción de María Jesús Pacheco
Índice
Cubierta
INTRODUCCIÓN
CRONOLOGÍA
BIBLIOGRAFÍA
LA MUJER Y EL PELELE
I. De cómo una palabra escrita en una cáscara de huevo hace las veces de billete amoroso en dos ocas
II. Donde el lector conoce los diminutivos de «Concepción », nombre españoll
III. Cómo y por qué razones André no acudió a la cita de Concha Pérez
IV. Aparición de una morenita en un paisaje polar
V. Donde reaparece la misma persona en un marco más conocido
VI. Donde Conchita se manifiesta, se reserva y desaparece
VII. Que acaba en culo de lámpara con una cabellera negra
VIII. Donde el lector empieza a comprender quién es el pelele de esta historia
IX. Donde Concha Pérez sufre su tercera metamorfosis
X. En que Mateo asiste a un inesperado espectáculo
XI. En que todo parece explicarse
XII. Escena tras una verja cerrada
XIII. En que Mateo recibe una visita, y lo que ocurrió después
XIV. Donde Concha cambia de vida, pero no de carácte
XV. Que constituye el epílogo, y también, la moraleja de esta historia
Notas
Créditos
INTRODUCCIÓN
Un Ángel pasa...
Dedico esta introducción a aquellos alumnos* que supieron entender que la literatura, contrariamente a lo que se suele transmitir en las aulas, mucho tiene que ver con la vida.
I. PIERRE LOUŸS Y EL CONTEXTO «FIN DE SIGLO»
POR su ambientación en la España del XIX, el relato titulado La Femme et le pantin (1898) [La mujer y el pelele] parece más próximo al exotismo romántico de Carmen (Mérimée, 1845) que a las búsquedas formales parnasianas, cuya huella se hace, por el contrario, patente en las obras de Louÿs de perfil más clasicista, como sugieren los títulos de Astarté, Los cantos de Bilitis, Afrodita, Byblis... Sin embargo, una lectura analítica de La mujer y el pelele, revelará la presencia de rasgos que vinculan esta «novela española» no sólo al realismo experimental del naturalismo, sino también a idearios tan alejados del exotismo popular y costumbrista como pueden ser el decadente y el simbolista. Incluso podría decirse que, concebida en la encrucijada de las estéticas finiseculares, esta obra se alimenta de la riqueza y contradicciones del momento histórico que la ve nacer para bucear en el abismo de la naturaleza misma de la relación amorosa, adelantándose, con sombría lucidez, a las teorías del deseo que abrirán el siglo XX.
De igual modo, el lector se percatará muy pronto de la actualidad de La mujer y el pelele, no tanto por el tema, que al fin y al cabo es eterno, como por un enfoque que incita a reflexionar sobre los grandes interrogantes que, hoy en día, plantea la llamada «violencia de género».
Pero para comprender el alcance de la originalidad de Pierre Louÿs, se hace necesario recordar el contexto en el que nace y se desarrolla su producción literaria.
1. La crisis de 1870 y su complejo legado
Al igual que Paul Claudel, André Gide, Paul Valéry o Marcel Proust, Pierre Louÿs pertenece a una generación, la de 1870, que crece en un contexto de crisis profundamente marcado por los dramáticos sucesos acontecidos a principios de la década de los setenta: caída del Segundo Imperio tras la derrota de Sedan frente a los prusianos; sitio de París; firma del armisticio por el que Francia pierde los territorios de Lorena y Alsacia; sangrienta represión de la Comuna de París. Con este nombre se designa el efímero gobierno federalista —de 73 días de vida— instaurado en la capital francesa a raíz de la insurrección popular del 18 de marzo de 1871. Hostil a la capitulación ante al enemigo invasor, la Comuna se enfrentó a la Asamblea nacional, que se había refugiado en Versalles después de la firma del armisticio. Pero desorganizada y falta de disciplina, sucumbió ante las fuerzas lideradas por Thiers, reforzadas por las tropas artilleras de Mac-Mahon. Durante la «semana sangrienta» del 21 al 27 de mayo, murieron 877 «versalleses» y 25.000 federados (en combate o fusilados); hubo, además, 40.000 prisioneros que, en su mayoría, fueron deportados a Nueva Caledonia mientras que algunos tuvieron que esperar a 1880 para ser amnistiados por el Ministerio de Jules Ferry. Puede, por tanto, decirse que esta represión alcanzó proporciones terribles y sin precedentes. El movimiento revolucionario de la Comuna de París fue enarbolado por Marx y Lenin como uno de los símbolos del levantamiento del proletariado contra la burguesía capitalista. En el ambiente artístico francés, la Comuna suscitó violentas oposiciones pero también apasionadas adhesiones, como la del pintor Gustave Courbet, presidente de un movimiento de intelectuales federalistas del que formaron parte insignes artistas de la talla de Manet, Daumier, Corot o Millet. En cuanto a los escritores, las reacciones son diversas, desde los indiferentes o más apegados al Arte que a la política, como Flaubet, Gautier o De Lisle, hasta los republicanos, como Anatole France o Zola, los monárquicos como Barbey d’Aurevilly o Alphonse Daudet... Entre las obras que se inspirarán en los acontecimientos de 1871 destacan La Débâcle (1892) de Zola o Contes du lundi, de Alphonse Daudet (1873). Los más comprometidos —Jules Vallès y Victor Hugo— enarbolarán la bandera de los vencidos y de la rebelión.
Tras los episodios sangrientos, la promulgación definitiva de la Tercera República parece aportar cierta estabilidad a pesar de algunas incertidumbres en el mundo de las finanzas o crisis políticas tan notorias como el Boulangisme (1888-1889), ligado al nacionalismo antiparlamentario, el escándalo de Panamá (1892) y, sobre todo, el penoso «caso Dreyfus» (1897-1899), uno de los acontecimientos políticos más graves de la Tercera República que dividió a los franceses en dos facciones: por un lado, la derecha nacionalista, conservadora, antisemita y clerical (Liga de la patria francesa) y, por el otro, una izquierda que aglutinó a socialistas, republicanos moderados, radicales, intelectuales o antimilitaristas (Liga de los Derechos Humanos). En el plano económico, los vientos no parecen ser muy favorables, sobre todo a partir de 1860, de modo que la Francia industrializada conoce una de sus depresiones más graves, si bien la situación mejora hacia 1895 y se mantiene hasta 1914.
En este ambiente de inestabilidad política, económica y social, el papel del escritor o del intelectual cobra gran relevancia, como en el caso de Victor Hugo y de Émile Zola, convertidos en notables ejemplos del compromiso ideológico. Enemigo acérrimo de Napoleón III, al que ridiculiza con el apelativo de «Napoleón el pequeño», Hugo ha conocido las amarguras del exilio, pero a su regreso, y hasta su muerte acontecida en 1885, seguirá ejerciendo una gran influencia en el cada vez más complejo panorama literario. Por su parte, Zola hace público su compromiso defendiendo a Dreyfus —injustamente condenado por espionaje a favor de Alemania— en la célebre carta-panfleto J’accuse [Yo acuso] que le valió una condena de un año de prisión y una multa considerable. La carta de Zola será publicada en L’Aurore en 1898, año en el que Louÿs da a conocer La mujer y el pelele.
El escenario de crisis e incertidumbres en el que se gestan las obras de Pierre Louÿs coincide con el período denominado «fin de siècle» [fin de siglo] que, sin que exista unanimidad en su delimitación temporal1, puede ser considerado como privilegiado testigo del estallido que afecta a las formas artísticas y literarias, y cuya sorprendente fertilidad conceptual dejará una huella indeleble en la creación:
¿Cómo definir, cómo captar esta época en la que todo se mezcla, todo acaba, todo comienza a nacer? Es una serie de propuestas sin un después, una explosión, un hervidero, una ruptura y un respiro. Ya nada se mantiene cohesionado, todo se desagrega e intenta surgir2.
Lo cierto es que este «fin de siglo» aglutina los sentimientos más contrapuestos, tanto los negativos, engendrados en gran medida por la filosofía pesimista de Schopenhauer, como los entusiastas, inmersos en el mito del progreso, privilegiado signo de la modernidad. Sin embargo, de la crisis heredada de 1870 y del rechazo del positivismo, nace, en el dolor y el hastío, la conciencia de un declive, de un final próximo y, en especial, de la degeneración que amenaza a las razas occidentales con las leyes inexorables de taras y enfermedades hereditarias que afectan tanto al cuerpo como al espíritu o la mente. En el arte y la literatura, el gusto por los excesos y la exageración característicos del naturalismo y de la decadencia coexistirá no sólo con la emergencia de un nuevo fantástico que subvierte los límites de la realidad y de la razón sin recurrir necesariamente al mundo de lo sobrenatural, sino también con una nueva espiritualidad atraída por el más etéreo misterio. A su vez, ésta no tardará en dar paso a un vitalismo regenerador.
Si bien la vida de Louÿs se prolonga de 1870 a 1925, su producción literaria más conocida y difundida abarca tan sólo una década, entre 1890 y 1901, año en el que inicia su retiro, a las puertas de la despreocupada Belle Époque. A partir de entonces, su escritura adquiere una dimensión privada e incluso secreta. Puede, por tanto, decirse que su obra pertenece de lleno a este periodo «fin de siglo» que, en su profusión misma, es uno de los más fascinantes de la historia de la literatura francesa.
2. Culto a la forma y «nueva mujer»
Alrededor de 1870, irrumpe con fuerza un grupo de poetas detractores de las efusiones del sentimentalismo romántico y defensores de la perfección formal como premisa del verso innovador. Impulsado por Catulle Mendès (anticomunero partidario del orden) y por Louis-Xavier de Ricard, nace Le Parnasse contemporain (El Parnaso contemporáneo), título de los tres volúmenes de poemas editados por Lemerre (1866, 1871, 1876). El Parnaso, que toma el relevo de la Revue Fantaisiste, está destinado a ser un importante foro, en el tránsito del romanticismo al simbolismo, ya que acoge a escritores como Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Théodore de Banville, José María de Heredia, Léon Dierx, François Coppée, Catulle Mendès, Sully Prudhomme... y, también, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé...
El culto a la forma, concebida como la esencia misma del arte, parece ser la principal vocación de la poesía parnasiana que sus opositores consideran demasiado fría e impersonal. Con Petit traité de poésie française de 1872 (Pequeño tratado de poesía francesa), Banville ensalza una rima contraria a los excesos del romanticismo y a la expresión de las pasiones, la moral o las doctrinas sociales y políticas.
Théophile Gautier (1811-1872) es, sin duda, el precursor teórico del ideario parnasiano. Sienta las bases del «arte por el arte», dando prioridad a lo artificial al defender, en el famoso Prefacio a su novela Mademoiselle de Maupin (1835), el carácter «inútil» del arte: «No es realmente bello sino aquello que no sirve para nada; todo lo que es útil es feo, ya que es la expresión de alguna necesidad y las del hombre son innobles y repugnantes, como su pobre y enferma naturaleza». Y añadirá: «Sólo lo superfluo es necesario». Con Mademoiselle de Maupin, Gautier suscitará grandes elogios entre los decadentes mientras que su poética sintonizará con las propuestas estéticas de Baudelaire y con los artificios de finales de siglo. En este sentido, puede considerarse Émaux et Camées (1852; 1872) [Esmaltes y camafeos] como un conjunto de preciosas joyas poéticas que erigen al Poeta como escultor y orfebre. De la obra de este autor, conviene también citar los escritos inspirados de su interés por España: el relato Tras los montes (1843) o los poemas de España (1845), entre los que destaca el titulado Carmen, escrito bajo la influencia de la inmortal obra de Mérimée:
Delgada es Carmen, trazo oscuro
Rodea sus ojos de gitana.
Negros, siniestros sus cabellos
La piel curtida por el diablo
[...] Brota en el centro de su blancura
Una boca de risa triunfante;
Rojo pimiento, flor escarlata,
Toma su púrpura de la sangre3.
Volviendo a Mademoiselle de Maupin, conviene de igual modo subrayar que esta novela puede leerse como una aplicación del ideario formalista de su autor pero también como una reflexión sobre la identidad sexual: «Pertenezco a un tercer sexo distinto, que aún no tiene nombre», dirá el ambiguo personaje de Madelaine-Théodore. Como es sabido, las figuras del andrógino o del hermafrodita —junto con la del ángel y el tema de la homosexualidad masculina o femenina—, proliferarán en los últimos años del siglo gracias a las creaciones de Rachilde (Monsieur Vénus, 1884; Madame Adonis, 1888), Péladan (Le Vice suprême, 1884; Hymne à l’Androgyne, 1891) [El vicio supremo; Himno al Andrógino], Lorrain (Monsieur de Phocas, 1901)... Pero el tratamiento de la sexualidad en los autores finiseculares no es sólo una provocación destinada a perturbar los principios bienpensantes de la moral burguesa. También confirma el interés suscitado por esta cuestión —en especial durante las últimas décadas del siglo XIX—, tanto en el ámbito de los estudios científicos como en el de la literatura y las artes.
En efecto, los grandes interrogantes que suscita el discurso científico referido a la sexualidad —sobre todo la femenina— coinciden con la desconfianza que genera la emergencia de la «nueva mujer» como producto de la sociedad moderna, industrializada y urbana. Mucho tiene que ver esta figura no sólo con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo —y su consiguiente participación en la vida pública— sino también con los incipientes movimientos feministas. Surgirán entonces las preguntas: ¿Quién es esa mujer? Y, sobre todo, ¿qué quiere?
De igual modo, las modificaciones que afectan a la sociedad hacen tambalear las estructuras tradicionales, sobre todo las familiares, ya que cuestionan el consagrado papel de esposa y madre que éstas han venido reservando al género femenino. Por otra parte, la miseria que reina en las clases más desfavorecidas favorece un inquietante auge de la criminalidad pero también de la prostitución, practicada por las clases altas en la clandestinidad. En un contexto donde reina la doble moral burguesa y en cuyo horizonte planea la amenaza de la sífilis —enfermedad que pronto adquiere una dimensión metafórica y simbólica— cierto discurso «científico», entre otros el de Weininger y Lambroso, no tardará mucho en establecer una rápida analogía entre sexo y carácter, es decir, entre mujer y criminalidad. Se acentuará entonces la antigua creencia de que la mujer es depositaria de una sexualidad mortífera. La literatura, sobre todo la finisecular, también hará suya la ancestral equivalencia entre mujer e idea del Mal, consolidando al mismo tiempo la tradicional dicotomía entre la figura de la Virgen (madre, esposa, hermana o amiga) y la de Eva (tentación y pecado), cuando no la de Lilith (como emblema de la sexualidad estéril). Esta dicotomía estará presente en la literatura, sobre todo en los, por otra parte, geniales versos de Baudelaire que, precisamente, mostrará su fascinación por la «mujer estéril», que tanta influencia tendrá en las frías y hieráticas representaciones de la mujer de finales de siglo. Es preciso subrayar que desde el momento en que la sexualidad femenina se desvincula de su función reproductora, la mujer adquiere una libertad y una independencia percibidas por la sociedad patriarcal como una amenaza. Conchita Pérez, la protagonista de La mujer y el pelele es un magnífico ejemplo de esa indómita voluntad de huir de todo sometimiento.
Percibidos como una amenaza, los cambios que irremisiblemente se van produciendo empiezan a minar la supremacía del hombre y contribuyen a consolidar, en el imaginario masculino, el ya muy antiguo arquetipo de la femme fatale4, alimentado a través de los tiempos por figuras heredadas de la mitología y transmitidas, como se verá más adelante, por la ideología judeocristiana: Lilith, Eva, Salomé, Astarté, Dalila, Proserpina... Tanto los decadentes como los simbolistas representarán la impenetrabilidad de esta figura, preferentemente bajo los rasgos hieráticos de la Esfinge, aunque no menos impenetrables serán las carnales y sensuales criaturas concebidas por Prosper Mérimée (Carmen) y, décadas más tarde, por Pierre Louÿs (Conchita).
Entre las numerosas representaciones de la mujer que produce el imaginario masculino de finales de siglo, la «mujer estatua» aparece con gran fuerza como símbolo de esa impenetrabilidad pero también de una diferencia sexual que erige al Otro en objeto de amor inaccesible y, por tanto, incomprensible. Esta lejanía favorece la representación de una figura femenina que se adentra en la dimensión del Ideal o, mejor aún, de la Idea. Pero, al mismo tiempo, el cuerpo mineralizado de la «mujer estatua» es también una ensoñación de la materia, como claro ejemplo del protagonismo que, en las obras finiseculares, no tardará en cobrar el mundo de los elementos: minerales, gemas, metales, espejos, cristal...
En la misma línea, es necesario resaltar el legado de la pasión parnasiana por la escultura clásica como máxima representación de la belleza formal, en la pureza misma de su materialidad hermética, estática, impasible aunque también serena e inmortal: «Soy bella, oh mortales, como un sueño de piedra», advierte Baudelaire en el poema «La belleza» de sus «enfermizas»5Flores del mal. Pero es evidente que, para los parnasianos, la escultura es un referente crucial, no sólo como tema, sino también como modelo que inspira la estructura formal del poema, de la que el soneto será su más perfecta expresión. Parece, por tanto, lógico que este concepto estatuario de la Belleza implique una fascinada veneración por la Antigua Grecia, o que el blanco mármol de la Venus de Milo introduzca la hierática y fría réplica de las Esfinges, tan frecuentes en el arte simbolista de la última década del siglo. De este modo, con el Parnaso, la cultura helénica se impone con gran autoridad en la creación literaria de la segunda mitad del XIX, como lo demuestran los Poèmes antiques (1852) [Poemas Antiguos], de Leconte de Lisle y las obras más tardías de escritores como Pierre Louÿs, autor de la célebre Afrodita, cuya protagonista acaba convertida, precisamente, en estatua.
En la década de los setenta, las obras de Coppée, Banville o el propio de Lisle aún siguen eclipsando, con el culto a la forma clásica, a aquellos que, sin embargo, no tardarán en ser considerados como los grandes maestros de la modernidad poética: Mallarmé, Verlaine, Rimbaud... En efecto, las contradicciones internas del Parnaso contemporáneo se agudizarán hasta provocar su escisión en 1876, de modo que la rigidez de Anatole France, Banville, Leconte de Lisle o Coppée incitará a Verlaine, Mallarmé y Charles Cros a abandonar el grupo. Será Paul Verlaine (1844-1896) quien, en su célebre serie de artículos Les Poètes maudits (Los poetas malditos), dé a conocer, a partir de 1884, la obra casi desconocida de Mallarmé, Corbière, Rimbaud, Marceline Desbordes-Valmore y la de «Pauvre Lélian» (anagrama de Paul Verlaine). Como muy bien pronosticaba Baudelaire, en su ensayo de 1852 titulado L’École païenne (La escuela pagana), «el culto inmoderado de la forma lleva a desordenes monstruosos». De hecho, la fría rigidez del formalismo no tardará en ser eclipsada por la fuerza renovadora y la sensible o apasionada musicalidad de obras como Le Coffret de santal [El cofrecillo de sándalo] de Charles Cros (1873), Les Amours jaunes [Los amores amarillos] de Tristan Corbière (1873), Les Illuminations [Las iluminaciones] de Arthur Rimbaud (1874), Romances sans paroles [Romances sin palabras] de Paul Verlaine (1874), L’Après-midi d’un faune [La tarde de un fauno] de Mallarmé (1876)... Pero a este último le cautiva menos la marmórea textura de la estatua que la blancura de la página, espacio vacío para una escritura que corre en pos de la más pura abstracción. Sabido es que los presupuestos teóricos de Mallarmé aportarán a la literatura una nueva mirada sobre los mecanismos del lenguaje poético, concebido como algo autónomo, fruto de una radical ruptura entre el verbo y una exterioridad que le es ajena. En Mallarmé, el verso es acceso al Conocimiento y se desvincula de una función puramente descriptiva para adentrarse en los «abismos» de la «nada» o del sueño de la Belleza. La tarea del poeta es de índole intelectual puesto que busca la manifestación de la Idea mediante las palabras que generan un sentido comparable a una música mental. En el horizonte de la poesía metafísica de Mallarmé se hallan la Muerte y la Eternidad, como fundamentos del Ser.
3. Naturalismo y decadencia: bases científicas y filosóficas de la misoginia «fin de siglo»
El final de la década de los setenta ve proliferar revistas, grupos (Hirsutes, Zutistes, Jemenfoutistes...) y espacios de encuentro (cafés y cabarets como Le Chat noir). Pero a pesar de tan intensa actividad, crece el sentimiento de un agotamiento vital así como la obsesiva idea de una finitud inminente. De este modo, progresa el pesimismo que alimenta el rechazo del progreso entendido como la gran impostura de la modernidad. Estos signos anuncian la estética de la Decadencia: «Asistimos al final del mundo latino», escribe Flaubert.
Con Théorie de la décadence (1881) [Teoría de la decadencia] y Essais de psychologie contemporaine (1882) [Ensayos de psicología contemporánea], Bourget propone un marco conceptual para la estética decadente mientras que, en 1884, Huysmans publica su novela À Rebours [A contrapelo], considerada en ese momento el breviario de los decadentes, como muy bien revela la frase de Valéry: «Es mi Biblia y mi libro de cabecera». Un año más tarde, Édouard Dujardin crea La Revue Wagnérienne (1885) cuyo título anuncia que Wagner será, para los artistas de esta generación, lo que Beethoven fue para la generación de Balzac. Pero la «leyenda de Bayreuth», según palabras de Villiers de l’Isle Adam, no sólo enriquece las obras simbolistas con las figuras míticas de Tannhaüsser y Lohengrin o las de los héroes medievales Tristan, Parsifal y Siegfried. También introduce en el teatro, la «síntesis de las artes» o las teorías del «drama total». En el ámbito de la novela, encontramos, de igual modo, un claro ejemplo de la influencia de Wagner en el relato de Élemir Bourges Le Crépuscule des dieux (1884) [El crepúsculo de los dioses], que narra la decadencia de una raza corroída por el vicio y el crimen. La huella de Wagner podría igualmente hacerse presente en la novela de Édouard Dujardin Les lauriers sont coupés [Han cortado los laureles], de 1887, que ha pasado a la posteridad por incluir, adelantándose a Joyce, lo que para algunos es el primer ejemplo literario de «monólogo interior».
El ideario estético de la decadencia se fundamenta en la sombría visión de un mundo que se desmorona. Declive que Péladan intentará captar en los veintiún volúmenes de La Décadence latine (1884-1907) [La decadencia latina] cuyo primer libro, Le vice suprême [El vicio supremo] es el más interesante del ciclo. El contexto sociopolítico, profundamente marcado por los desastres de 1870, así como las teorías científicas materialistas sobre la evolución de la especie, la herencia y el determinismo —de vital importancia para el desarrollo del realismo y del naturalismo6—, mucho tienen que ver con el sentimiento de desilusión y desposeimiento que aquejará a las generaciones marcadas por la crisis «fin de siglo». En este sentido, es preciso subrayar que el discurso científico y filosófico que atraviesa el siglo XIX cobrará un extraordinario protagonismo al proporcionar unas bases «objetivas» para la elaboración de mundos de ficción con vocación realista.
En Cours de philosophie positiviste (1834-1842) [Curso de filosofía positivista] y en Synthèse objective (1856) [Síntesis objetiva], Auguste Comte (1789-1857) construye su idea del progreso, basada en una optimista creencia en el conocimiento objetivo. Esta propuesta será uno de los motores del siglo, provocando adhesiones incondicionales pero también controversias y rechazos. El positivismo ejercerá sin duda una gran influencia en la literatura del XIX, al introducir el culto a la descripción y el gusto por la clasificación, así como el rechazo de la interpretación subjetiva como fuente de error y de riesgo. Con Introduction à l’étude de la médecine expérimentale (1865) [Introducción a la medicina experimental], el fisiólogo francés Claude Bernard (1813-1878), dejará una huella significativa en Zola y en su visión teórica de la novela, como indica el título del ensayo Le Roman expérimental (1880) [La novela experimental]. Para el narrador que siga estos presupuestos, la escritura se convertirá en el laboratorio donde ejercerá su propia observación científica de la naturaleza humana. En algunos estudios, ésta se verá reducida a su dimensión más materialista, como sugieren los títulos Physiologie des passions (1868) [Fisiología de las pasiones], del médico y antropólogo francés Charles Letourneau (1831-1902), o Physiologie de l’amour moderne (1890) [Fisiología del amor moderno], de Paul Bourget, así como Physique de l’amour (1903) [Física del amor], de Remy de Gourmont.
De igual modo, cobran un protagonismo creciente las teorías sobre el origen y la herencia, como las de Charles Robert Darwin (1809-1882) o de Prosper Lucas (1805-1885), con su Traité philosophique et physiologique de l’hérédité naturelle, de 1850 [Tratado filosófico y fisiológico sobre la herencia natural]. Por su parte, las leyes del determinismo —en condiciones idénticas, la misma causa produce los mismos efectos— no dejan espacio para la libertad humana, lo que significa una seria restricción que ensombrece el horizonte ideológico con un velo de pesimismo.
El terreno está ya preparado para que, con la rigurosa composición de Die Welt als Wille und Worstellung (1819) [El mundo como voluntad y representación], Arthur Schopenhauer (1788-1860) se afiance como el máximo referente del pesimismo que aquejará a los escritores de finales de siglo. Según este autor, la «voluntad» arrastra al hombre a un «querer vivir» tan ciego como la lucha por la vida que encontramos en el mundo animal. Pero se trata de una pulsión engañosa, suerte de espejismo que, al enmascarar la realidad, sólo conduce a la infelicidad. La «representación», al contrario, nace de un ejercicio de la racionalidad que sustituye el deseo por una postura intelectual y lúcida sobre las posibilidades reales del hombre. En el capítulo XLIV, titulado Metafísica del amor, Schopenhauer hará extensivo este «querer vivir» al amor, reduciéndolo a la procreación y al instinto de conservación de la especie. Guiado por la racionalidad, el hombre debería protegerse de esta ilusión transmitida por una tradición poética que ha elevado a la mujer al rango de ídolo y de objeto de culto erótico. Según Schopenhauer, la mujer es, a la vez, conscientemente cruel e ingenuamente «pueril», cuando no «obtusa» y ajena a la abstracción, la espiritualidad o el Arte: «Las mujeres están hechas para comerciar con nuestra debilidad y con nuestra locura, pero no con nuestra razón». Huelga decir que la percepción de la mujer, no sólo como mujer fatal, sino también como «niña eterna» desatará la imaginación erótica de los escritores y artistas de finales de siglo hasta llegar al personaje de Lolita, perverso ejemplo de la teoría de Nabokov sobre la «nínfula»:
Sucede, de vez en cuando, que jóvenes vírgenes, entre los límites de los nueve y los catorce años, revelan a ciertos viajeros embrujados, que les doblan o quintuplican la edad, su verdadera naturaleza —no ya humana, sino nínfica, es decir, demoníaca; son estas criaturas elegidas las que me propongo designar bajo el nombre genérico de «nínfulas» (Lolita, Primera parte, capítulo V).
La joven protagonista de La mujer y el pelele podría ilustrar a la perfección esa doble faceta de mujer-niña, amalgama de ingenuidad inconsciente y despiadado cálculo. Sin embargo, cabe precisar al respecto que el relato de Louÿs parece más interesado por la dinámica misma del deseo, al que no le puede satisfacer ningún objeto, que por ofrecer al lector un ejemplo más de mujer, como objeto fatal de deseo. Al respecto, es sin duda significativa la intransitividad con la que los protagonistas conjugan el verbo «querer» nada más empezar el relato7.
El carácter ilusorio del amor apuntado por Schopenhauer también será defendido por el filósofo monista alemán E. von Hartmann (1842-1906) cuyos precursores estudios sobre el inconsciente adquieren pronto una dimensión psicológica, aunque en parte también reducida a un marco biológico. El autor de Filosofía del inconsciente (1869) define igualmente el instinto como la ciega fuerza universal que asegura la perpetuación de la vida y obliga al individuo a sacrificar sus intereses personales en favor de los intereses de la especie. Hartmann ejercerá un gran influjo en los creadores y teóricos del simbolismo.
No resulta, pues, extraño que, en un contexto donde imperan los mencionados discursos científicos o filosóficos, la mujer aparezca como causa cierta de la infelicidad del hombre ya que encarna las ciegas fuerzas del «querer vivir», cual criatura dominada por un instinto de supervivencia, aunque más ligado éste a su frío y egoísta interés personal que a cualquier preocupación por el futuro de la especie. Consecuentemente, el hombre sólo puede alcanzar la felicidad y la libertad mediante la renuncia a la mujer (postura del asceta o del homosexual) o la sublimación por el Arte (opción del esteta, como en el caso del escultor Démétrios, en la Afrodita de Louÿs). Al respecto, es preciso señalar que, tras las huellas de los «excesos» naturalistas, los decadentes agotarán estas vías, y optarán finalmente por la exacerbación de las perversiones cerebrales, como muy bien ilustra Des Esseintes, el neurótico personaje de Huysmans en A contrapelo (1884).
La filosofía de Schopenhauer prioriza la Idea de que la materia, en su concreción misma, es el origen de todo sufrimiento existencial. Por consiguiente, el hombre que desee escapar a esta absurda condición humana, deberá renunciar a procrear y a perpetuarse. Este planteamiento tiene como consecuencia el recrudecimiento del pensamiento misógino basado en el rechazo de la mujer como ser condenado, por su naturaleza misma, a la reproducción.
Conviene de igual modo recordar que la profunda y feroz misoginia de finales de siglo no sólo se sustenta en la doble moral de la burguesía del XIX, sino que enraíza su credo en la tradición cristiana y su sentido del pecado, sobre todo a partir de la interpretación que hace San Pablo del Génesis. Bastará recordar el discurso de los padres de la Iglesia y la famosa frase de Tertuliano («De cultu feminarum», Corpus christianorum):
Mujer, deberías ir siempre de luto, estar cubierta de harapos y entregada a la penitencia, a fin de pagar la culpa de haber perdido al género humano […]. Mujer, tú eres la puerta del diablo. Eres tú quien has tocado el árbol de Satanás y la primera que ha violado la ley Divina.
Tampoco hay que olvidar la comparación que hace San Odón de Cluny (S. Oddonis Abatiis Cluniacensis, Collationes, Liber II, cap. IX) cuando equipara a la mujer con «una bolsa de estiércol». Esta referencia será utilizada por el anticlerical Buñuel en la que fue su última película, Ese oscuro objeto del deseo (1977), adaptación cinematográfica de La mujer y el pelele. En la secuencia que transcurre en el patio de la catedral de Sevilla, don Mateo le pregunta a su mayordomo su opinión sobre las mujeres; éste contesta que, según un «amigo» suyo, «todas son un saco de excrementos», citando así la frase de Odón. Por otra parte, el extemporáneo —y para algunos enigmático— saco con el que en ocasiones carga don Mateo, sólo mostrará su contenido, próximo ya el desenlace, cuando la pareja compuesta por don Mateo y Conchita lo perciba tras la vitrina de un pasaje parisino8. Dicho contenido —una prenda femenina blanca manchada de sangre— no es otro que el símbolo de la virginidad perdida y el fantasma de su «restauración» ya que, detrás del cristal del escaparate, se ve a una mujer, réplica de La encajera de Vermeer9, que está zurciendo la tela desgarrada. Es fácil deducir que, con estas imágenes, Buñuel rememora una vez más la palabra de San Odón, subvirtiéndola, no sin antes reflexionar sobre el famoso saco cuyo contenido, más allá de la insultante frase, pone en evidencia la carga simbólica que para el hombre representa la heredada obsesión por la virginidad en la mujer. En este sentido, fiel al relato de Louÿs, la película no perderá de vista el valor comercial de una virginidad convertida, a lo largo de la Historia, en objeto de transacción económica.
La supuesta insaciable lascivia que convierte a la mujer en diablo10 o bruja será una referencia constante en la historia de la sexualidad humana hasta el punto de contaminar el discurso de la sexología producido por la modernidad: los inventarios de Krafft-Ebing (1840-1902) sobre aberraciones sexuales, las clasificaciones de Havelock Ellis (1859-1939) publicadas entre 1897 y 1928 o incluso los pioneros estudios de Charcot (1825-1893), retomados por Freud, sobre la histeria femenina. No resulta, pues, extraño que los delirios orgiásticos de la decadencia finisecular, así como el tratamiento que recibe el mito de la mujer fatal, tengan como referente los manuales de psicopatología sexual del momento.
Aunque de muy antigua raigambre, la vena misógina encontrará un fundamento filosófico en Schopenhauer pero también un referente estético en la obra de Baudelaire. Como afirma este autor, «la mujer es lo contrario del Dandy». Reducida a la animalidad, y falta de inteligencia, se convierte en un ser que provoca horror: «La mujer tiene hambre y quiere comer. Sed, y quiere beber. Está en celo y quiere ser jodida. ¡Vaya mérito! La mujer es natural, es decir, abominable». También suscita el desprecio: «Amar a las mujeres inteligentes es un placer de pederasta!» Sin embargo, Baudelaire admite que, aunque despreciable, el hombre no puede prescindir de ella... como si de una droga se tratase. El triunfo del instinto sexual o, si se prefiere, del deseo, es un hecho que el lector podrá comprobar al recorrer la dinámica en la que se ven inmersos los personajes masculinos de La mujer y el pelele11. Siguiendo al autor de Las flores del mal, la alternativa a la sexualidad mortífera —encarnada por Jeanne Duval, la amante de Baudelaire—, será una figura femenina convertida en Ideal, Mme Sabatier. Con estas dos caras de la mujer —Esfinge y Ángel—, Baudelaire acuñará el molde de un modelo que la literatura y el arte se encargarán de multiplicar hasta la saciedad.
El hombre finisecular es, por tanto, consciente de la fatalidad que subyace en sus propios condicionamientos biológicos que, a modo de un inexorable determinismo físico y psíquico, le convierten en el esclavo de leyes hereditarias que le superan. Al mismo tiempo, se agudiza, en su fuero interno, el sentimiento de una finitud que lleva a la degeneración de la raza y al declive social. Superando en realismo a su anterior novela Afrodita, cuyo título inicial era, precisamente, L’Esclavage [La esclavitud], Louÿs ilustra, con La mujer y el pelele, la dinámica del deseo que tiraniza al hombre hasta convertirle en esclavo. De igual modo, el lector podrá ver en el personaje de don Mateo al desencantado testigo del inexorable declive de lo que en el pasado fue el inmenso Imperio en el que nunca se ponía el sol.
En el ámbito literario y artístico, el decadente es presa de un hastío vital heredado del spleen baudelairiano. Se trata de una melancolía más intensa que la romántica que, como en el caso de Des Esseintes, el aristocrático protagonista de À Rebours, conduce al aislamiento, al retiro y al desprecio de la vulgar y mediocre muchedumbre. El convencimiento de que asiste al agotamiento del individuo, de la raza y de la civilización, sumerge al decadente en la abulia y le lleva a rechazar toda acción o compromiso, en particular el político y social. Su conciencia aristocrática de la vida influye en su odio a la democracia y en la exaltación del individuo excepcional. Desconfía del progreso, como síntoma de la modernidad. Siente repugnancia hacia la mujer como ser «natural» sometido a las leyes de la perpetuación de la especie. Es el vivo exponente del narcisismo más agudo y se deja llevar por los fantasmas de la homosexualidad y del cuerpo andrógino, ejemplificado, en À Rebours, por Miss Urania. Prefiere el estéril goce sexual al amor. Sumido en la duda y corroído por la inseguridad y la impotencia a las que conduce una sensibilidad exacerbada por los estupefacientes, por la neurosis o por sensaciones llevadas al límite, se dedica a cultivar la «voraz ironía», según expresión de Baudelaire. De hecho, las drogas (láudano, opio, haschisch...) tendrán un papel relevante en la creatividad poética, como lo atestiguan Gautier, De Quincey, Baudelaire, Lorrain o Jarry... Las más refinadas perversiones del cuerpo y del espíritu ponen en peligro su equilibrio psíquico y físico. Dedica su actividad cerebral al análisis que a menudo desemboca en el solipsismo estéril o en la obsesión por lo mórbido y la muerte. Su horror hipocondríaco a la vida le lleva a rechazar la Naturaleza y a celebrar lo artificial. Su defensa de la pureza de un Arte exento de contaminaciones le obliga a protegerse del mundo exterior y a concebir la existencia, en un radical individualismo aristocrático, como una prisión de la que sólo puede evadirse mediante el Arte, la ensoñación poética o, como último recurso, el suicidio.
Ante una realidad que acaba por hacerse insoportable, ya que sólo provoca sufrimiento, surge un perentorio deseo de evasión (el Anywhere out of the world de Baudelaire) cuyos caminos son múltiples y opuestos: idealismo, misticismo, ocultismo... o paraísos artificiales creados mediante la ensoñación o la droga, así como universos imaginarios que evocan lugares legendarios y exóticos. El odio a la mediocridad del presente conduce a la exaltación del fastuoso pasado de épocas lejanas y opulentas: civilizaciones perdidas, refinados lujos orientales, mujeres con apariencia de ídolo... como en las obras de Lorrain (Le Sang des dieux, 1882) [La sangre de los dioses] o de Flaubert. No ya el Flaubert de Madame Bovary (1857) o La educación sentimental (1869), sino el de Salammbô (1862), creador de arquitecturas gigantescas, decorados fastuosos de civilizaciones perdidas, escenarios de los más crueles episodios. Este Flaubert influirá en la literatura de Samain, Gustave Khan o Moréas, o en la pintura de Gustave Moreau y Odile Redon.
Un Oriente de fábula, donde confluyen el ocio y el placer, es el marco exótico en el que autores como Huysmans o Mallarmé introducirán las míticas figuras de Salomé y Herodías, encarnaciones de la femme fatale por antonomasia, ídolo misterioso, enigmático e inaccesible: «la indestructible lujuria, la diosa de la inmortal Histeria, la belleza maldita […], la causa de todos los pecados y de todos los crímenes», según puede leerse en À Rebours. Este orientalismo será también el escenario de las crueles exigencias de la cortesana Chrysis, en la Afrodita de Pierre Louÿs.
Numerosas obras ensalzan la decadencia romana y bizantina o las corrupciones alejandrinas, como la citada Afrodita, Byzance de Jean Lombard o Messaline de Jarry... Abundan las evocaciones eruditas de la mitología, los rituales de antiguas religiones, pero también las ostentaciones y oropeles del culto católico que, muy presente en autores como Barbey d’Aurevilly o Léon Bloy, pueden, en efecto, ir más allá de lo puramente espiritual para alcanzar la dimensión profana de un rito cuya estética evoca el decorado de un teatro. De igual modo, las ceremonias de iniciación introducen a sus seguidores en el ocultismo cuando no en el satanismo mientras que el sentimiento de pecado estimula el erotismo y la sexualidad, como muy bien ilustra La mujer y el pelele, con sus incursiones en la beatería española.
De este modo, el gusto por el exceso cerebral y sensorial, así como la exasperación de las pasiones humanas —características del naturalismo y del decadentismo— encuentran también una vía de expresión en la literatura erótica de autores marcados por Baudelaire, pero también por la obra de Sade, como Mendès, Rachilde, Lorrain, Mirbeau o el propio Louÿs. Al respecto, es preciso recordar que el vicio, las perversiones, el sadismo y los comportamientos aberrantes encuentran su justificación erudita en los ya citados estudios sobre la psicopatología sexual.
Las situaciones exacerbadas no sólo tienen al naturalismo francés como referente. En este contexto, prosperará la influencia del americano E. A. Poe —traducido y dado a conocer por Baudelaire— en la escritura de Schwob, Lorrain o Rachilde, donde abundan las personalidades patológicas, los seres crepusculares aquejados de locura o comportamientos perversos, así como los ambientes macabros y mórbidos... De igual modo, se propaga la idea de que el artista es un ser anormal y que su genio es fruto de alguna enfermedad mental, como sostienen las tesis de Cesare Lombroso (El hombre genial, 1889) o las de Max Nordau (Degeneración, 1892). Lombroso, psiquiatra italiano fundador de la antropología criminal, es también el autor de La mujer delincuente (1893) que proporciona unas bases «científicas» a la misoginia generalizada de finales de siglo: «La mujer es, física e intelectualmente, un hombre que se ha detenido en su desarrollo».
La decadencia —estética donde se dan cita el culto a lo artificial, el spleen, el sadismo y la voluptuosa fascinación por el mal— será también celebrada por autores que, como Bourget o Barrès, toman el relevo del naturalismo y destacan en la llamada novela psicológica. Precisamente será Bourget el que, en 1876, proclame: «Aceptamos sin humildad y sin orgullo esta terrible palabra de decadencia». Su novela Edel (1878) perfila una de las primeras manifestaciones del personaje decadente, pero es en Essais de psychologie contemporaine (1883) donde reflexiona sobre la sensibilidad decadente —hecha de pesimismo y nihilismo— y donde expone sus ideas sobre el agotamiento moral, intelectual y físico de las razas y la civilización como una muestra más de desconfianza ante un progreso que anula la poesía. Para Bourget, la decadencia es la esencia misma de la modernidad y un claro exponente de la crisis que aqueja a su generación. Como ya se ha señalado aquí, La mujer y el pelele alude, en boca de don Mateo, al declive de un imperio que se desmorona, en clara referencia a la historia de España y a los acontecimientos de 1898, año de la publicación del relato de Louÿs.
En este breve recorrido por el fin de siglo francés, es importante recordar que, íntimamente vinculada a la decadencia francesa, la Escuela Estética de Inglaterra no olvidará reconocer su deuda con el genio de Gautier, Flaubert o Baudelaire. Buena prueba de ello es la admiración que Oscar Wilde (1854-1900) profesa hacia la cultura y la literatura de su vecino país. Se relacionará con la familia Daudet, con Moréas, Lorrain, Moreau, Bourget, Sarrazin... Una sólida formación clásica, sobre todo helénica, le introduce en el culto a la belleza del ideal pagano. Oponiéndose al naturalismo, el irlandés defiende que el Arte debe servir de modelo a la Naturaleza —y no lo contrario—, y alejarse de la realidad y de la moral. Subyugado por la violencia que impregna el teatro de Shakespeare, seguidor, en el plano estético, de las propuestas de Rossetti, Burne-Jones y Ruskin, el autor del Retrato de Dorian Gray (1891), expone (Intenciones, 1891) su teoría de la Decadencia basada en un idealismo trascendental. Wilde dedicará su Salomé a Louÿs, al que conoce en París en 1891. Éste le ayudará a corregir las pruebas de la primera versión, escrita en francés. Es, por tanto, plausible que, revisado por el genio del irlandés, el mito por excelencia de la mujer fatal haya influido en la composición de La mujer y el pelele que Louÿs empieza a escribir precisamente en 1896, el mismo año del estreno de la célebre Salomé12.
4. El simbolismo y «el demonio de la analogía»