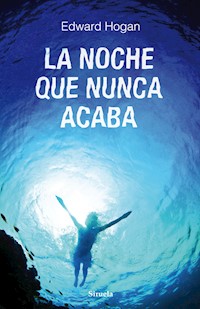
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Las Tres Edades
- Sprache: Spanisch
«Una vertiginosa y apasionante novela de suspense.»welovethisbook.com Desde que sus padres se separaron, hace unos meses, Daniel vive con su padre, y las cosas entre ellos no van muy bien. Para recuperar la relación con su hijo, organiza unas vacaciones con él en el complejo deportivo Mundo Ocio, ¡una auténtica pesadilla para Daniel, que odia el ejercicio y tampoco es especialmente sociable!Allí, Daniel conocerá a Lexi, una misteriosa chica que suele nadar en el lago, siempre alejada de los demás. Ambos conectan de una forma muy especial, pero Daniel nota cada vez más cosas extrañas en ella: tiene unas heridas en los brazos que intenta ocultar y que van empeorando cada día, siempre evita hablar de su pasado cuando Daniel le pregunta algo y los números de su reloj en vez de avanzar, retroceden.La historia se irá tornando cada vez más misteriosa y amenazante... y cuando se acerca el final del verano, Daniel deberá actuar rápidamente para intentar salvar a Lexi de su propio pasado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Domingo 21 de octubre
1
2
3
4
5
Lunes 22 de octubre
6
7
8
Martes 23 de octubre
9
10
11
12
Miércoles 24 de octubre
13
14
15
16
17
18
Jueves 25 de octubre
19
20
21
22
23
Viernes 26 de octubre
24
25
26
27
28
29
30
31
Sábado 27 de octubre
32
33
34
Domingo 28 de octubre
35
36
37
38
Epílogo
Notas
Créditos
Para Jesse, Alice y Emily
Domingo 21 de octubre
1
El día que llegamos creí que le había salvado la vida.
Mi padre entró despacio con el coche en Marwood Forest, el centro neurálgico de Mundo Ocio, el mayor complejo vacacional y deportivo de Europa y, en mi opinión, el hoyo más profundo y descomunal del infierno.
–Necesitamos salir un poco, Daniel –dijo–. Solo será una semana.
–Una semana –dije, negando con la cabeza.
–No es tanto –contestó él–. Necesitamos pasar un poco de tiempo juntos.
Tiempo. Era lo único de lo que hablaba mi familia, o lo que quedaba de ella. «Con el tiempo, las cosas serán cada vez más fáciles. Solo necesitamos distanciarnos un poco de lo que ha ocurrido.» Tiempo separados. Tiempo juntos. Tiempo fuera del colegio…
–Además –dijo mientras se alisaba la sudadera del chándal–, es un sitio donde podemos llevar una vida sana.
–Yo estoy sano. No me pasa nada –dije, aunque estaba un poco preocupado por mi peso.
Mi padre volvió a hacer lo de echar la cabeza hacia atrás y rascarse la barba incipiente del cuello. Era como si se estuviera estrangulando a sí mismo. No lo había hecho siempre. Era algo nuevo, como su obsesión de cultivar verduras y lo de llorar. Aparcamos en el parking más grande que había visto en mi vida. El metal y el cristal brillaban bajo la tenue luz del sol.
–Ya sé que a ti no te pasa nada, chaval –dijo mi padre–. Es a mí a quien le pasa.
Salimos del coche y empezamos a sacar las maletas. Había que dejar los vehículos motorizados fuera del complejo; el folleto decía que nos trasladarían a nuestra cabaña en un «carrito eléctrico». Vi uno esperando donde la caseta de bienvenida. Era un carrito de golf más grande de lo normal.
–Simplemente creo que necesitamos salir fuera un poco. En casa no hay aire –dijo.
–En casa no hay tele –dije, y luego deseé no haberlo dicho. Era cierto que mi padre no había reemplazado la antigua, pero era yo el que la había roto.
Caminamos hacia el carro eléctrico. Mi padre agarró su bolsa de deporte tan fuerte que le sangraron los dedos, haciendo que los pelitos que sobresalían de sus nudillos parecieran más oscuros. Se había quedado en silencio, lo que nunca era una buena señal.
–¿Papá? –dije.
–Habrá televisión donde nos vamos a alojar. He cogido una cabaña Confort Plus. No es tan elegante como la Ejecutiva, pero como bien sabes andamos bastante escasos de dinero. De todas formas aquí no te va a hacer falta una tele porque hay todo tipo de deportes que se te ocurran.
–Se me ocurren unos tres –dije–. Y los odio todos.
Cuando llegamos al carrito, mi padre le dio al conductor nuestro equipaje y el número de nuestra cabaña y se volvió hacia mí.
–Puede que esta semana encuentres un deporte que te guste de verdad –dijo–. Uno que se te dé realmente bien.
Negué despacio con la cabeza.
–Bueno –respondió–. Hay tele.
Me subí a la parte delantera del carro con el conductor –un hombre mayor de barba canosa– y mi padre se sentó detrás con las maletas. Intentó quitarle importancia a la ráfaga de viento otoñal que entraba por los lados del vehículo.
–¡Bienvenido al campo! –gritó, y respiró hondo, satisfecho. Alcancé a ver un Starbucks a lo lejos.
Mundo Ocio era naturaleza rodeada por una valla. Un complejo deportivo con tiendas y restaurantes situado en medio del bosque. Todo el mundo se alojaba en cabañas de madera o casas de madera o altos chalés adosados, dependiendo de lo ricos que fueran, y las familias se paseaban en bici con su chándal. Había tanto nailon y tanta madera que una sola cerilla podría haber provocado un incendio que se habría visto desde el espacio. A lo lejos había una enorme cúpula, una piscina climatizada con pinta de «paraíso tropical», con máquina de olas, palmeras y rápidos. La había visto en el folleto; era la atracción principal de Mundo Ocio.
Nunca lo hubiera reconocido ante mi padre, pero me ilusioné cuando dejamos atrás los campos de hierba artificial y las canchas de tenis y nos adentramos en el bosque. Las sombras de los pinos altos oscurecían el interior del carro y creí oír un zumbido grave y prolongado. Si hacías un esfuerzo podías olvidarte de ese montón de plástico que era Mundo Ocio y concentrarte en el oscuro corazón del bosque. Sabías que cuando anocheciera las criaturas se despertarían. Y sabías que en mil años, cuando todas y cada una de esas familias felices de vacaciones estuvieran muertas y enterradas, la naturaleza volvería a apoderarse de aquel lugar. La hiedra cubriría las pequeñas cabañas y las gruesas raíces de los árboles resquebrajarían el suelo. Con el tiempo, el agua de la cúpula tropical se volvería verde y los peces recuperarían el jacuzzi. Habría pájaros chillando en las palmeras y zorros saqueando los aparadores de las tiendas y trotando por los restaurantes.
–¡Daniel! –gritó mi padre–. No has visto el fertilizante para plantas, ¿verdad?
Tenía la cabeza agachada y hurgaba dentro de las maletas tratando de encontrar los nutrientes de su querida tomatera. No le respondí porque una chica acababa de aparecer en medio de la carretera. Llevaba una sudadera roja con capucha encima del bañador. Tenía el pelo enredado y empapado. Miré al anciano que conducía el carrito y esperé a que disminuyera la velocidad. No lo hizo y la chica no se movió.
–¿No va a…? –le dije.
–¿Qué? –preguntó.
Estábamos a cinco metros de distancia cuando agarré el volante y lo giré con fuerza hacia la izquierda. Faltó poco para que pilláramos a la chica, pero nos estrellamos contra una barrera de madera y el carro se cayó hacia un lado. Todo empezó a dar vueltas y me golpeé la cabeza en el salpicadero. Cuando el carro se paró, yo estaba boca arriba mirando un roble gigante. El conductor se había caído encima de mí y no estaba nada contento.
–¿Qué demonios crees que estás haciendo? –dijo.
–¿Y usted qué estaba haciendo? –le contesté–. Casi atropella a esa chica.
–¿Qué chica? –gritó. Salí arrastrándome de debajo de él y me puse en pie. Miré detenidamente la carretera. No había nadie más que mi padre, que negaba con la cabeza y cuidaba de su tomatera.
2
–¿Qué ha sido eso, Daniel? –preguntó mi padre mientras caminábamos el trecho que faltaba hasta nuestra cabaña.
–Ese tío ha estado a punto de atropellar a una chica –respondí.
–Él ha dicho que no había nadie –contestó.
–¿Y a quién vas a creer?
–Pues dado tu historial reciente…
–¿Qué? Ah, vale, gracias.
–Escucha, hijo, ese es justo el tipo de comportamiento que esperaba que evitaras estas vacaciones. Podías haber matado al viejo, sacando el coche de la carretera de esa forma. Podías habernos matado a todos.
–Era un maldito carrito de golf. Nadie muere en un choque con un carrito de golf.
Recordé a la chica de la carretera y los ligeros hilillos de vapor que le subían de los hombros. Ya había tenido alucinaciones antes. Era parte del comportamiento que mi padre esperaba que evitara. Pero su conducta tampoco era la mejor desde que mi madre se había marchado. Su vida giraba básicamente en torno al pub Star and Sailor, donde jugaba al Quién quiere ser millonario, se bebía nueve pintas de cerveza amarga y luego venía a casa con la nariz rota y salsa de chile en la camisa. Desinhibirse, lo llamaba él.
Llegamos a nuestra cabaña Confort Plus. Era pequeña y oscura y las ramas de un cedro se esparcían sobre ella. Tenía una ventana grande y otra pequeña. Parecía que alguien le hubiera dado un puñetazo en la cara.
Mientras metíamos las maletas, dos mujeres vestidas para jugar al tenis llegaron pedaleando a la entrada de la cabaña que había al lado de la nuestra. Eran un poco más jóvenes que mi padre y ambas tenían el pelo muy rizado y sonreían de oreja a oreja. Eran hermanas. Mi padre estaba levantando la tomatera del suelo con muchísimo cuidado. A mí desde el principio me había dado un poco de vergüenza que la hubiera traído, o sea que verle hablar en público con ella como si fuera un bebé era de lo más humillante.
–Bienvenido a Mundo Ocio –me dijo solemnemente una de ellas. Estaba intentando ser sarcástica.
–Sabes que no podrás marcharte nunca –dijo la otra–. Ella es Chrissy y yo soy Tash.
Chrissy era más baja y tenía el pelo un poco canoso. La más joven, Tash, llevaba ropa más ajustada y una pulsera que tenía pinta de ser muy cara.
–Soy Daniel –dije. Miré a mi padre sin saber qué decir, porque estaba acariciando los tomates como si fueran las perlas de un collar que tuviera un valor incalculable.
–Soy Rick –dijo sin levantar la vista. Hacía un mes o así que se había empezado a llamar a sí mismo Rick y aún me hacía estremecer. Siempre había sido Richard.
–Hola –dijo Tash–. ¿Habíais estado aquí antes?
–No –contestó mi padre.
–También es nuestra primera vez. Hemos venido a ponernos en forma –dijo con una sonrisa, y era evidente que andaba a la caza de un cumplido porque las dos estaban como un fideo. Esperé a que mi padre se lo dijera, pero en cambio respondió:
–Muy bien.
–Bueno, ¿qué os trae por Mundo Ocio? –preguntó Tash.
Mi padre sujetó la maceta por encima de su cabeza y examinó la base.
–Necesitábamos alejarnos de algunas cosas –dijo–. De casa.
–Ah –dijo Chrissy–, entiendo.
Noté cierta tensión en el ambiente.
–En realidad es por los tomates –dije–. Llevan siglos sin irse de vacaciones.
Las dos mujeres se rieron a carcajadas y Chrissy me puso la mano en el brazo.
–Que Dios te bendiga –dijo–. Escuchad, si necesitáis algo o si os apetece jugar un partido de dobles, no dudéis en pasaros por casa y llamar a la puerta.
–Gracias –dije, al ver que mi padre no decía nada–. ¿Conocéis algún buen sitio para comer?
Las hermanas se miraron.
–Están los típicos de siempre, claro, pero el que a mí me gusta de verdad es La Casa de las Tortitas, que está abajo, cerca de la playa –dijo Chrissy.
–Eso no es una playa, Chrissy –corrigió Tash, riéndose.
–Vale –dijo su hermana–. Hay un restaurante que se llama La Casa de las Tortitas en el trozo de arena importada que hay junto al lago artificial. O si no podíais venir a casa a comer. Vamos a hacer una barbacoa de otoño.
Tash señaló la tomatera.
–Vosotros podríais traer la ensalada.
–La Casa de las Tortitas suena bien –dijo mi padre mientras metía dentro la planta. Yo le seguí.
–Adiós –dijeron.
–Adiós –respondí.
Mi padre había empezado a cultivar vegetales poco después de que mi madre se fuera, pero estaba especialmente orgulloso de la tomatera. Era la primera planta que había comprado cuando ella se marchó y era demasiado valiosa para dejarla en casa. «El sabor del Mediterráneo», decía siempre. Y lo decía un hombre que solo podía permitirse ir de vacaciones a Nottinghamshire.
Puso los tomates junto a la ventana de la cocina y colocó un par de espejos de tocador alrededor de la planta para que reflejaran el sol. Luego sacó un biberón lleno de agua de lluvia que recogía en casa y empezó a rociar los frutos grandes y maduros.
–Le das amor y atención a una planta como esta –dijo, y no era la primera vez que lo hacía–, y te da a cambio todo lo que tiene.
Había conducido todo el camino en chanclas con calcetines, y ahora que se las había quitado tenía una marca en el dedo gordo que hacía que sus pies parecieran pezuñas.
–Parecen majas –dije.
–¿Quién? –respondió.
–Esas mujeres. Las vecinas.
–Son lesbianas.
–Papá, ¡eran hermanas!
Se encogió de hombros.
–Y por cierto –dijo–, no hacía falta hacer chistes en público sobre la tomatera, muchas gracias. Hay una cosa llamada lealtad familiar, ¿sabes?, aunque no me imagino…
Su voz se fue apagando y enseguida supe que era porque estaba a punto de decir algo sobre mi madre, o incluso sobre mí. Ojalá lo hubiera dicho. Cualquier cosa era mejor que esa sonrisa falsa que significaba: «No fue tu culpa, muchacho», que claramente quería decir que sí que lo era.
Eché un vistazo a la cabaña mientras mi padre sacaba el resto de las cosas del coche: un montón de leña falsa, unos cuantos sofás duros con suficientes motivos de colores chillones para ocultar las manchas. Supuse que la tele estaría escondida en uno de los armarios. Mundo Ocio garantizaba un sueño a prueba de ruidos (a todo el mundo le gusta la naturaleza, pero nadie quiere que le despierte), así que cuando cerró la puerta, el cierre hermético hizo un ruido absorbente y noté que los ojos se me salían de las órbitas.
–Vale –dijo, mirando el reloj–. Vamos a por las bicis, pasamos un momento por la cúpula tropical para darnos un chapuzón y luego vamos a ver si encontramos La Casa de las Tortitas esa, ¿te parece? Estupendo.
3
O sea que en Mundo Ocio no se podía conducir pero tampoco se podía andar. Había que ir en bici. Si eras un niño pequeño, te daban una bicicross. Si eras un hombre maduro, una bici de montaña. Los de mi tamaño teníamos que conformarnos con una «Shopper» (una bici de mujer de esas de paseo) blanca y rosa, sin barra y con una cesta delante. A decir verdad, casi había perdido la esperanza de parecer otra cosa que no fuera un idiota.
–¿No me podéis dar una bicicross? –pregunté.
–Esa es una bici de niños –dijo mi padre.
–Salud y seguridad –dijo el hombre de las bicis.
–Este chico necesita toda la salud y seguridad del mundo –le dijo mi padre–. Es un peligro para él mismo y para los demás.
Esa era una cita del expediente que había enviado el colegio. El hombre me miró con más respeto.
Cogimos las bicis y nos fuimos pedaleando como marido y mujer.
Había una parte de la cúpula que siempre se veía y en ese momento, mientras nos acercábamos en bici, observamos cómo los árboles se apartaban y la ponían al descubierto. El domo se alzaba imponente sobre nosotros. Su armazón estaba hecho de hexágonos gigantes de plástico reforzado y se podía ver el interior. Nos bajamos de la bici y vimos a los niños tirarse como locos por el tobogán de agua que acababa en los «rápidos», que no eran más que un trecho de agua que se movía un poco. Llevaba quince días sin ir a clase, pero ahora eran las vacaciones de otoño, así que había un montón de chicos por ahí rondando. Era raro volver a estar rodeado de gente de mi edad. Los hombres avanzaban por los rápidos en una fila tan larga como la cola de un supermercado; parecían muy serios y decididos mientras la corriente los arrastraba. Miré sus caras y, claro está, sus cuerpos. Algunas palmeras de verdad se inclinaban sobre las rocas falsas que había al borde del agua. Desde fuera se podía oír el sonido amortiguado de los gritos de dentro.
–Tengo hambre –dije.
–No puede ser –contestó mi padre–. Son solo las seis. Vamos a entrar y abrir el apetito de verdad. Tiene una pinta increíble.
–No me apetece nadar.
–No tienes que nadar. Mira. Hay tumbonas. –Señaló una terraza interior de madera donde un grupo de chicos en bañador hablaba con dos chicas en biquini que estaban bebiendo batidos con pajita e intentaban no reírse.
–Podrías tomar el sol –me dijo.
–No puedo tomar el sol –repliqué–. Porque el sol está fuera, ¿o es que no lo ves?
–Ahí dentro hay una temperatura constante de 29 grados.
–Aquí fuera hace mucho calor –dije, pese a que hacía bastante frío.
–¿Así es como va a ser, Daniel? ¿Todas las vacaciones?
Aparté la vista.
–La mayoría de los chicos darían su brazo derecho por estar aquí. Dios, tampoco te estoy pidiendo que te quites la camiseta.
–Maldita sea, papá –dije. Había otras familias paseando en bici.
–Incluso si lo hicieras nadie te miraría –añadió.
Entonces dejó de hablar. Miré hacia abajo, a la camiseta que se estiraba sobre mi cuerpo flácido. Pensándolo ahora, probablemente lo dijera con buena intención. Lo más seguro era que estuviera intentando decir que la gente estaba demasiado ocupada con su vida como para burlarse de un chico con algo de sobrepeso. Pero había dos problemas en lo que dijo: primero, sabía por experiencia que se equivocaba. La gente sí que mira. Sí que se da cuenta. Y segundo, ¿cómo debía de estar cuando lo mejor que podía esperar era que la gente no me mirara?
–Me vuelvo a la cabaña –dije.
Giré la bici y empecé a alejarme, pero sentía todo el peso de su tristeza detrás de mí. Aunque era yo el que debía estar disgustado, sabía que algo como aquello bastaría para provocarle. Podría pasarse una semana llorando, o peor aún, bebiendo.
Así que me di la vuelta.
Tenía la cabeza entre las manos, los pies clavados en el suelo y la bici apoyada entre las piernas.
–Papá –dije.
–¿Sí?
–¿Podemos ir al sitio de las tortitas? Quizá me apetezca nadar mañana.
Esperé un momento. Al final se apartó las manos de la cara. Y ahí estaba otra vez esa sonrisa. La cosa más triste que he visto en mi vida.
–Claro que sí, Daniel.
4
La Casa de las Tortitas era como una de esas cafeterías que salen en las películas americanas. Era un edificio blanco y circular con grandes ventanas distribuidas a su alrededor, ofreciendo a los clientes una buena vista del lago. Estaba situado sobre la playa falsa y, a medida que nos acercábamos caminando con las bicis, noté cómo se me metía arena en las zapatillas.
Ver el lago me tranquilizó. Mientras observaba el agua al otro lado de la ventana sentí que la temperatura de mi cuerpo descendía y que mi corazón latía más despacio. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y.
Afuera solo quedaban algunas lanchas y la mayoría de ellas se dirigían hacia el pequeño puerto de madera. Casi podía sentir las abismales profundidades del mar en mi estómago. El lago estaba rodeado de árboles y apenas se veía la otra orilla, salvo por unas cuantas luces que se habían encendido en las cabañas. Había un letrero en la playa que decía: estrictamente prohibido nadar. Parecía un programa de televisión.
–Venga, ¿no querías entrar? –dijo mi padre mientras abría la puerta.
Los Beach Boys sonaban en la minicadena de La Casa de las Tortitas.
–Todo el mundo se va a hacer surf, ¿eh, Daniel? –dijo–. Todos menos nosotros. –Me dio un ligero puñetazo en el brazo que sonó como un golpe seco. Me pareció demasiado fuerte para ser en broma.
Pedí una crepe de queso y champiñones y unas tortitas con cereza y helado para después. Mi padre pidió una hamburguesa y de postre unas tortitas con sirope de arce.
–¿Vendéis cerveza? –le dijo al camarero.
–En este bar tenemos licencia para servir alcohol, señor –dijo el camarero, e hizo un gesto hacia las bebidas alcohólicas de la repisa que había detrás de él.
–¡Hala! ¡Este sitio es genial! Esas lesbianas tenían razón –dijo mi padre.
–¿Cómo dice, señor? –preguntó el camarero.
–Nada. Quiero un botellín de vuestra mejor cerveza rubia, por favor.
Yo tenía sentimientos encontrados hacia el bar. Por un lado significaba que mi padre no me obligaría a ir a la cúpula tropical, pero también que lo tendría que llevar de vuelta a la cabaña por la noche. Quizá no bebiera tanto en vacaciones, pensé.
Cinco cervezas después, empezó otra vez a hablar sin parar de mi madre.
–No culpo a nadie –dijo–. Y mucho menos… –Me señaló con el dedo–. A nadie.
Miré las sobras de las tortitas en su plato. Eran como un bocadillo de grasa lleno de manchas. Lo cogí y me lo comí de golpe para no tener que verlo más. Por suerte, mi padre paró un momento de hablar.
–¿No crees que has tenido suficiente? –dijo.
–¿Y tú? –le dije, mirando su vaso vacío de cerveza.
Él siguió mi mirada.
–¡Anda! Si parece que no tengo nada de beber. ¡Camarero! Otra de las mejores que tengas, si no te importa.
Siempre ponía esa ridícula voz de pijo cuando estaba bebiendo cerveza. Yo entendía perfectamente que la gente le diera un puñetazo en la nariz.
Estaba anocheciendo. Miré el lago por el ventanal. La superficie estaba ligeramente iluminada por la luna. El agua lamía la arena. Seguí las pequeñas olas hasta el centro del lago, donde creí ver un remolino, una figura que cortaba la superficie del agua y se deslizaba hacia la lejana orilla.
Cerré los ojos y respiré hondo varias veces. Había tenido alucinaciones en el colegio, justo antes de que se me fuera la olla. Aquella vez me habían dado un «pequeño descanso». Pero ahora estaba de vacaciones. ¿Adónde te mandaban cuando perdías la cabeza estando de vacaciones?
Me alegró ver que el agua había dejado de ondear en el lago y que no había ninguna figura en el horizonte. «Menos mal», pensé.
La Casa de las Tortitas se estaba convirtiendo en la cafetería de una playa de invierno. La gente estaba sentada en unas mesas que había fuera bajo grandes calefactores exteriores y trataba de aparentar que era verano, pero fumando para no pasar frío. Dentro, un grupo de hombres y mujeres hablaban en el bar. Mi padre les echó una ojeada mientras movía la cabeza intentando seguir el ritmo de la música pero sin lograrlo.
–Papá, me duele la cabeza –dije.
–¿Ah sí? –Parecía contento–. Bueno, deberías irte a casa, Daniel. A la cabaña, vamos. No es plan de que andes por aquí con tu viejo si te duele la cabeza.
–¿Tú te quedas entonces? –le pregunté.
–Sí, solo me tomaré otra de las mejores. Una copita antes de ir a la cama. Hay que, bueno, ya sabes…
–¿Desinhibirse?
–Sí, eso es. Desinhibirse.
Me levanté de la mesa y él hizo lo mismo. Fuimos en direcciones opuestas, él hacia la barra y yo hacia la puerta.
–Ah, papá –dije.
–¿Sí, Daniel? –Se dio la vuelta y le dio un sorbo a su bebida.
–No te ahogues –dije.
Se rio.
–No me voy a meter en el lago –contestó.
Hice un gesto con la cabeza hacia su cerveza.
–No estoy hablando del lago –dije.
Fuera soplaba un aire otoñal fresco y vigorizante. Cogí la bici de la barra donde la había atado. Ninguno de los que estaban bebiendo fuera pareció darse cuenta de que era una bici de mujer. Puede que mi padre tuviera razón. Quizá nadie me mirara.
Mientras caminaba por la playa miré hacia el carril bici. Las bicicletas tenían dinamos, lo que significaba que cuando pedaleabas se encendía la luz. Las dinamos chirriaban como saltamontes. En el césped de cada cabaña había dos pequeños faroles con bombillas dentro. Eran las únicas fuentes de luz. Entre el chirrido de las dinamos, las extrañas lámparas blancas y los ciclistas que proyectaban haces de luz al cruzar el bosque, aquello parecía un planeta submarino.
Me volví y eché un vistazo al lago. Me llamó la atención algo que vi en lo más alto de un árbol. Había una figura tumbada en una rama muy larga. Llevaba una sudadera roja con la capucha puesta y tenía una pierna colgando. Era la chica de la carretera. Sacudí la cabeza y me volví hacia la gente que estaba sentada fuera de La Casa de las Tortitas. Hablaban y fumaban mirándose a los ojos. No habían visto la silueta. Quizá yo tampoco la hubiera visto en realidad.
Respiré hondo y eché otra ojeada al árbol. La figura distante seguía ahí. Cerré los ojos y me alejé.
5
Ya de vuelta en la cabaña, abrí el armario de la televisión y la encendí. Había un montón de canales por satélite, pero en la mayoría de ellos estaban echando deportes, así que volví a apagarla. Por un momento me pareció ver formas en la pantalla apagada. Creí ver el árbol que había junto al lago, con aquella figura sentada encima como un leopardo. Me froté la cara. «Solo estoy cansado», pensé. Y cerré las puertas del armario.
Me concentré en el silencio de la cabaña. Lo escuché detenidamente hasta que desapareció y dio paso a las risas de Chrissy, Tash y sus amigos en el jardín de la casa de al lado. La barbacoa debía de estar tocando a su fin. Olía a comida chamuscada. Más allá de esos sonidos alcancé a oír el bosque, sus ritmos y murmullos nocturnos. Casi podía sentir su presencia en la cabaña.
Me fui a acostar pero me quedé despierto un rato pensando en lo que había pasado en casa con mi madre. En eso y en el tiempo. Cuando alguien cuenta una historia, mucha gente dice: «No sé por dónde empezar». Sé a lo que se refieren.
Podría empezar a las dos de la tarde del cuatro de septiembre. El segundo día de clase. Yo estaba en casa viendo la tele. Nuestra casa comparte una entrada con la licorería de al lado. Es como un pequeño pasillo. Los de la tienda habían colocado una cámara de seguridad en la puerta, y, por extraño que parezca, si poníamos el segundo canal de vídeo en nuestra tele, se conectaba con la cámara. Yo solía encenderlo a veces cuando oía a gente abajo. El problema era que no lo podías dejar encendido demasiado tiempo porque se podía quemar la imagen de la pantalla. No sé por qué. Era alguna cosa técnica. Nuestra tele era bastante buena. Una Samsung decente y totalmente nueva.














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














