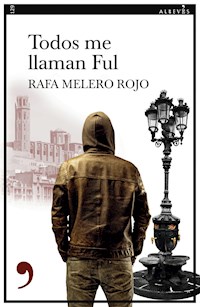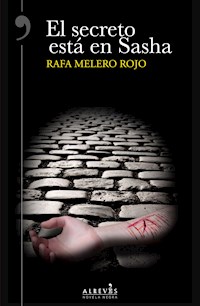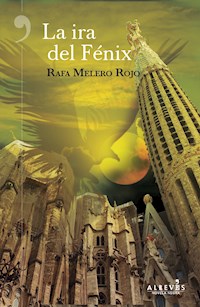Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Sumérjanse en un juego de ajedrez a talla humana con el sargento Xavi Masip
Es un axioma del ajedrez que solo se pierde cuando el rey queda ahogado, cuando ya no tiene otra cosa que hacer, pero hay partidas que se alargan tanto como una vida, y en ese caso hay que olvidarse de perder y concentrarse en la esperanza.
Y a ella se aferran dos hombres: el sargento de los Mossos d'Esquadra Xavi Masip y el inspector jubilado del Cuerpo Nacional de Policía, Alejandro Arralongo, que sigue obsesionado en dar a caza a un asesino que actúa cada diez años y solo deja a su paso un rastro de cadáveres y muchas preguntas sin respuesta. Hay casos en que un policía hace de ellos algo personal, y para el inspector Arralongo, esta es mucho más que una simple investigación sin resolver. Intentar atrapar a este asesino significa afrontar sus propios demonios, sabiendo que estos pueden destruirle.
En este perverso juego de sangre y pistas, y en un tablero tan grande como Madrid y Barcelona, los dos investigadores tendrán que resistir las maniobras de un psicópata con una defensa heroica y sin rendirse jamás, sabiendo que al final hasta la más accesoria de las fichas puede resultar decisiva.
En el ajedrez, como en la vida, no hay una sola solución, porque no existe solamente un problema. Y, además, la simple lógica no basta. En cada detalle, en cada pieza puede estar la salvación y el castigo, y también su penitencia.
Entre Madrid et Barcelona, entre pasado y presente, descúbren una novela negra apasionante
CRÍTICAS
- "Melero sabe de lo que habla y lo sirve con talento al servicio de una trama novelesca. No es un testigo. Tampoco un notario. Es un autor con la necesidad de fabular alrededor de esta historia que se lee sola" - Carlos Zanón
- "Esta es una buena novela de buenos y malos y, haciendo un símil con el alfil en el ajedrez, si al inicio del juego Rafa Melero no era una pieza clave en el panorama editorial, a medida que avanza la partida entre las novelas del género criminal y en el tablero, el alfil se convierte en imprescindible al igual que el sargento Xavi Masip será pieza clave en los libros de este género. Bienvenido." - Abrir un libro
- "La penitencia del alfil es una magnífica muestra de novela negra que busca entretener a sus lectores y, de paso, acercarles a las entrañas del alma humana de una forma sencilla, sin que apenas se note, pero con la maestría de aquellos que saben dibujar esa parte oscura de los seres humanos sobre las más variadas y angostas superficies de la vida, pues no nos cabe duda de que, en cada uno de sus trazos, Melero trata de ir dibujando el perfil de un alma enferma: la de un psicópata." - Ángel Silvelo
EL AUTOR
Rafa Melero Rojo nació en Barcelona, pero su infancia la pasó en Lleida, hasta que en 1995 ingresó en el Cuerpo de los Mossos d’Esquadra. Desde entonces ha trabajado en ciudades como Figueres, La Bisbal de l’Empordà, Lleida, L’Hospitalet de Llobregat y Terrassa, entre otras, y su trayectoria profesional ha transcurrido íntegramente en la policía judicial, en grupos como el de Homicidios, Salud Pública o Delitos contra el Patrimonio. Esta es su segunda novela, después de publicar la exitosa La ira del Fénix en castellano y catalán.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rafa Melero Rojo nació en Barcelona, pero su infancia la pasó en Lleida, hasta que en 1995 ingresó en el Cuerpo de los Mossos d’Esquadra. Desde entonces ha trabajado en ciudades como Figueres, La Bisbal de l’Empordà, Lleida, L’Hospitalet de Llobregat y Terrassa, entre otras, y su trayectoria profesional ha transcurrido íntegramente en la policía judicial, en grupos como el de Homicidios, Salud Pública o Delitos contra el Patrimonio. Esta es su segunda novela, después de publicar la exitosa La ira del Fénix en castellano y catalán.
Es un axioma del ajedrez que solo se pierde cuando el rey queda ahogado, cuando ya no tiene otra cosa que hacer, pero hay partidas que se alargan tanto como una vida, y en ese caso hay que olvidarse de perder y concentrarse en la esperanza.
Y a ella se aferran dos hombres: el sargento de los Mossos d’Esquadra Xavi Masip y el inspector jubilado del Cuerpo Nacional de Policía, Alejandro Arralongo, que sigue obsesionado en dar a caza a un asesino que actúa cada diez años y solo deja a su paso un rastro de cadáveres y muchas preguntas sin respuesta. Hay casos en que un policía hace de ellos algo personal, y para el inspector Arralongo, esta es mucho más que una simple investigación sin resolver. Intentar atrapar a este asesino significa afrontar sus propios demonios, sabiendo que estos pueden destruirle.
En este perverso juego de sangre y pistas, y en un tablero tan grande como Madrid y Barcelona, los dos investigadores tendrán que resistir las maniobras de un psicópata con una defensa heroica y sin rendirse jamás, sabiendo que al final hasta la más accesoria de las fichas puede resultar decisiva.
En el ajedrez, como en la vida, no hay una sola solución, porque no existe solamente un problema. Y, además, la simple lógica no basta. En cada detalle, en cada pieza puede estar la salvación y el castigo, y también su penitencia.
LA PENITENCIA DEL ALFIL
LA PENITENCIA DEL ALFIL
Rafa Melero Rojo
Primera edición: marzo de 2015
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
Passeig de Manuel Girona, 52 5è 5a
08034 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© Rafa Melero Rojo, 2015
© de la presente edición, 2015, Editorial Alrevés, S.L.
© Diseño: Ernest Mateu
ISBN digital: 978-84-15900-80-1
Código IBIC: FF
Producción del ebook: booqlab.com
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Hace ya unos años...
Todo había ido muy deprisa, casi como un fogonazo o un rayo que le hubiese atravesado sin darle tiempo a entender lo que estaba pasando. Postrado así, y en la más completa oscuridad, sus esfuerzos por respirar le dejaban poco espacio para poder ver más allá de sus narices.
En los sonidos que percibía a su alrededor, trataba de adivinar si alguno era familiar, y si su madre lo estaba llamando.
Nada.
Poco a poco intentó recordar qué había estado haciendo hasta ese momento. Iba en el asiento de atrás del coche y sonaban los Dire Straits con su «Brothers in arms» a un volumen moderado. Era el grupo favorito de su padre. Su padre. ¿Dónde estaba su padre?
Aparte de eso, apenas alcanzó a recuperar alguna imagen y un trozo de la conversación que había oído unos segundos antes. Empezaba a anochecer y la luz del día cedía rápidamente al abrazo de las sombras.
Su madre hablaba en tono de resignación y su padre contestaba entre lánguido y cansado. No era un hombre que levantara la voz habitualmente, pero cuando lo hacía, él ya podía esconderse. En más de una ocasión, había probado ya el sonido y el tacto de su correa de cuero. Ese día, como tantos otros, no sabía por qué discutían, y la verdad es que le daba igual.
Como no era algo infrecuente, buscó, como siempre, refugio en sus pensamientos y en los lugares que la luz de los faros del vehículo iluminaba fugazmente en su ruta. Intentaba adivinar esos objetos que pasaban ante sus ojos a gran velocidad. Un árbol, una señal, un poste de electricidad, y vuelta a empezar, como un paisaje que se repitiera hasta el infinito dando vueltas igual que un tiovivo. El juego consistía en incorporar de vez en cuando un elemento nuevo y así hacer más difícil el monótono recuento.
De pronto, esas imágenes lo llevaron hasta el último objeto que podía recordar. Una señal de tráfico triangular y de repente, allí delante, una luz. Un destello cegador y un estallido furioso.
Después de eso, nada. Ahora era prisionero de la oscuridad y del amasijo de hierros, y casi no podía respirar.
En ese momento notó algo extraño. Algo no iba bien. Y se dio cuenta de que estaba del revés, con la cabeza boca abajo y las piernas dobladas sobre el pecho. Tenía los brazos medio extendidos y podía sentirlos, pero agarrotados e inmóviles entre agudas punzadas de dolor. Por mucho que lo intentara, no conseguía moverse ni un centímetro.
No había otra explicación posible. Habían tenido un accidente.
Gritó como pudo con todas sus fuerzas.
Pasados unos minutos, o tal vez horas, oyó una respiración en forma de gemido. A su lado, uno de sus padres estaba luchando como él por sobrevivir. Era su madre. Volvió a gritar llamándola, pero ella apenas susurraba unas palabras entrecortadas: «Come la cena y no protestes a tu padre...». El chico no lo entendía. ¿Cómo podía estar diciendo aquello? Pero la realidad era que estaba agonizando.
Su voz se fue apagando y sintió un desgarro metálico en el alma.
Sacó fuerzas de donde jamás pensó que existieran y pudo desatarse el cinturón. Cayó de golpe al techo del vehículo, que ahora era la parte que tocaba el suelo. Soltó un chillido de dolor entre sollozos. Con la mano derecha palpó hacia los asientos de delante hasta que encontró la de su madre, inerte, y la arrastró hacia él. Estaba muy fría. La reconoció en la oscuridad por el anillo en forma de pétalo que ella jamás se quitaba. Se acurrucó como pudo con la mano de su madre haciendo de almohada y allí se quedó, entre desmayado y dormido, en la frontera del sueño eterno que, sin embargo, no parecía tener prisa por encontrarlo.
Capítulo 1
En la actualidad…
Aunque le costaba recuperar el aliento, le aliviaba pensar que había llegado a tiempo. Lo había conseguido y eso era lo importante. El análisis vendría después. El caso se había complicado mucho y las decisiones había que tomarlas con rapidez.
Meterse ahí sin ponderar el riesgo era algo más que temerario, pero no había tenido alternativa. Con la mirada atenta, el sargento de los Mossos d’Esquadra Xavi Masip inició el camino de regreso hasta la salida de aquella siniestra galería.
Ella lo esperaba al final. La había obligado a quedarse fuera a pesar de su obstinación por acompañarlo. No quería exponerla a ningún peligro. Era responsabilidad suya y él, en cualquier caso, asumiría las consecuencias.
La muchacha, que permanecía afuera resguardada bajo su abrigo negro y con la capucha puesta, miraba hacia el interior del pasadizo, esperando que él apareciera de entre las sombras. No tenía cobertura en el teléfono móvil y él estaba tardando mucho. Para colmo, la iluminación era escasa. Los pequeños focos que se adentraban en el interior de aquella construcción zumbaban como insectos amenazadores. El fondo era un gran punto negro desde el que ella aguardaba impaciente a que Xavi emergiera en cualquier momento. Ya le daba igual que hubiera logrado su objetivo.
El sargento Xavi Masip medía un metro ochenta y tenía una constitución más bien atlética, fundamentada en la bicicleta y la natación. Con el pelo castaño y unos intensos ojos verdes, no aparentaba tener los treinta y siete años que ya atesoraba.
La realidad era que estaba en excedencia voluntaria del trabajo como policía autonómico desde hacía unos meses, y por eso ahora se encontraba en una situación desconocida para él. Se miró los zapatos y los pantalones mojados, y se convenció aún más de que tenía que salir de allí cuanto antes.
Poco a poco empezó a desandar el camino de vuelta esperando recordar el trayecto. Lo hacía entre las sombras y el ruido ensordecedor que aquella maquinaria producía allí dentro y que poco a poco parecía apaciguarse. El suelo algo húmedo y algunas filtraciones de agua muy fría le recordaban que todavía era invierno y que seguiría así durante un poco más de tiempo. Con toda su crudeza.
De esos treinta y siete años, había sido policía dieciséis de ellos, y continuaba asombrado por la capacidad que tiene el ser humano para el mal. Lo que llega a pasar por la cabeza de algunas personas, si se las puede llamar así, era algo que le seguía sorprendiendo.
Enfocó la linterna y se volvió a centrar en el camino.
Recorrió una treintena de metros, llegó a una bifurcación y recordó que tenía que ir hacia arriba y a la derecha, pero algo en el fondo y en sentido contrario le llamó la atención. Cuando minutos antes había pasado por allí, seguramente por la prisa del momento, no había prestado la atención necesaria y lo había pasado por alto. Un escalofrío le recorrió el cuerpo.
Algo brillaba entre las sombras.
Iluminó el espacio con la luz de la pequeña linterna, pero la distancia era demasiada y desde allí no podía distinguir nada. Dudó un momento. Pese a todo, la curiosidad pudo más que él y se encaminó hacia aquel rincón. A medida que se acercaba, sus pulsaciones volvían a subir, y eso que, después de lo que acababa de pasar, su corazón ya había galopado de lo lindo hacía escasos diez minutos. No podía ver con claridad qué era aquello que brillaba, pero cada vez tenía más claro que lo que tenía delante no iba a gustarle.
A escasos tres metros de su destino, allí mismo, apoyado contra la pared, como si estuviera sentado, con la cabeza gacha y con las piernas estiradas, encontró el cadáver de un hombre.
En otro punto, en la población de Vallirana, Barcelona, dos mossos d’esquadra de paisano vigilaban la puerta de la casa donde vivía Roberto Espinosa. El sargento Joaquim Monfort, del mismo cuerpo, había ordenado el operativo. ¿Qué podía hacer? Tenían aquellas personas desaparecidas y no podían permitirse un nuevo cadáver relacionado con el caso. O al menos eso pensaba su amigo, el sargento en excedencia Xavi Masip, y así se lo había dicho. Y él, que lo conocía desde hacía años, dudaba que ese tiempo de alejamiento hubiera mermado sus capacidades. No se arriesgó, y aunque el tema de los efectivos policiales podía traer alguna discusión, el hecho de llevar el caso más mediático del momento siempre agiliza mucho las cosas.
En otro coche, no muy lejos de allí, se acercaban a la casa el mismo sargento Monfort junto con un compañero poco habitual, Juan Pablo Quesada, del Cuerpo Nacional de Policía. Los dos se miraban aún con aire de cierta desconfianza y se preguntaban si podían confiar el uno en el otro, mientras avanzaban en aquel coche de la secreta de los Mossos.
El oficial de la Policía Nacional Juan Pablo Quesada era un policía de vocación. Con sus oscuros ojos azules y el pelo casi rubio muy corto, a lo militar, llevaba con gran porte el haber pasado la fatídica barrera de los cuarenta años. A eso le ayudaba su constitución delgada y su altura por encima de la media. Su padre había sido policía nacional antes que él y ahora su hermana estaba en Ávila haciendo la formación básica. Aunque él había nacido en Catalunya y estuvo a punto de presentarse a los Mossos d’Esquadra, prefirió seguir con la saga familiar, cosa que bendijo y, de paso, alivió a su padre. No obstante, y con una fuerte amistad con el sargento Masip, no dejó que los recelos hicieran mella en su vocación y siempre pensaba que debajo de cada uniforme hay personas, y cuando se visten, cualquiera que sea el color de la camisa, los únicos malos son los delincuentes.
Pero eso no evitaba desencuentros. Miró a su compañero accidental y vio en la mirada del sargento Joaquim Monfort que algo bailaba en su cabeza. Aún no lo conocía lo suficiente como para tener una buena conversación, pero el camino se acababa y estaban llegando a la casa. Juan Pablo tenía esa buena amistad con Masip y por eso se había subido al coche sin pensárselo, pero a veces no tenía tan claro si confiaba igual en el resto de mossos. Algunos compañeros habían tenido algún roce y él a veces se veía obligado a ocultar esa relación con otros cuerpos.
Para el sargento Monfort, otro tanto. Tenía el pelo moreno con corte a lo cepillo y la cara adornada con una fina perilla que daba más profundidad a sus ojos marrones. A pesar de no ser muy alto, era de complexión más bien fuerte y se le consideraba un buen investigador. Era el actual jefe del grupo de secuestros de los Mossos d’Esquadra. Además, siendo catalán de pura cepa, no eran los policías nacionales santo de su devoción y menos guardando para sí alguna que otra rencilla anterior, aunque pasado el tiempo realmente tampoco pudiera recordar su origen. Pero la profesionalidad iba a brillar siempre antes que cualquier cosa y los dos policías iban a llevarse bien por un bien común.
Mientras circulaban por la carretera N-340 en dirección a la casa, ambos viajaban en sus propios pensamientos. Juan Pablo ofreció un cigarro a su nuevo compañero y esto rompió el incómodo silencio de aquel coche de la secreta.
—Pensaba que no fumabas, Juan Pablo, y hasta llevas un paquete —dijo sorprendido el sargento de los Mossos.
—Lo cierto es que no acostumbro a fumar, aunque cuando estoy algo nervioso no sé por qué pero lo hago. Aunque ciertamente también te diré que después no me cuesta nada dejarlo —confesó.
—Pues qué suerte. Yo ahora menos, pero he llegado a los dos paquetes.
Mientras encendían sus respectivos cigarrillos, comprendieron que estaban condenados a entenderse.
—Por cierto, mejor Quim que Joaquín, ¿no?
—Pues sí —respondió el mosso—. Te lo agradezco.
El sargento aceptó aquel gesto como una mano cordial que le tendía el policía nacional entre la humareda de los cigarrillos.
—¿Te ha dicho Xavi por qué cree que este corre peligro? Yo casi no he podido hablar con él —quiso saber Quim.
—Más o menos. Parece que el asesino está cerrando su propia red. Dice que lo del superviviente de Madrid no encaja. Por la nota que dejó, según él.
—O sea, que el muy cabrón se los está cargando después de tantos años, ¿no?
—Cosas peores hemos visto, Quim. A mí todo esto me huele a mierda.
—Pero ¿y la periodista? También es una víctima, claro —afirmó convencido.
—¿Te refieres a Victoria Arjona? —preguntó Monfort.
Juan Pablo miró al mosso con cara de preguntarse también cómo se había enterado él de eso si el caso seguía siendo del CNP. Aquello era como meterse en el jardín del vecino.
—Lo siento, he leído todo lo que había en la habitación. Espero que no te moleste. Pero, tranquilo, que ahí no me meto, créeme.
—La tenemos custodiada desde que Xavi sugirió que el profesor Roberto Espinosa podría estar en peligro. No entendemos por qué, pero ella se niega a aceptarlo. Por eso estamos con las «contras».
—Al menos el profesor Espinosa sí colabora, siempre que no afecte a su familia. Ha mandado a su hijo con su exmujer. En teoría esto se acaba en dos días.
—Ya.
—Sí, perdona, espero de verdad que lleguemos a tiempo.
Mientras el coche se acercaba a las primeras rampas de la población de Vallirana, Quim, que iba al volante, intentó contactar con la patrulla que estaba en la puerta de la casa de Espinosa. No contestaron. «La cobertura de la emisora en esta zona es mala», le confesó a Juan Pablo.
Siguieron el camino que les quedaba, que eran unos escasos quinientos metros, y los agentes seguían sin contestar.
En la entrada del domicilio de Roberto Espinosa, la tarde avanzaba en el más absoluto silencio mientras los dos agentes en cuestión permanecían en el interior de un vehículo haciendo su turno de vigilancia. En la casa no sonaba la música clásica que acostumbraba a oírse mientras su inquilino corregía exámenes, y en el coche los dos mossos d’esquadra estaban inmóviles, uno de ellos con la cabeza inclinada hacia el costado. A primera vista, alguien habría jurado que estaban durmiendo.
Monfort giró la última de las curvas para encarar la calle de aquella zona, que más bien parecía una urbanización de casas unifamiliares, cuando vio a lo lejos estacionado en la acera de enfrente el coche de paisano que los mossos estaban utilizando para la vigilancia. Tanto él como Juan Pablo se incorporaron en sus asientos del coche cuando observaron que algo empezaba a no cuadrar en aquella situación. Aquellos dos policías no se movían.
El sargento de los Mossos aceleró y, nada más situarse frente al vehículo de sus compañeros, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Rápidamente, cogió la emisora para pedir ayuda. Antes de que empezara a hablar con la central, Juan Pablo ya había salido corriendo del coche casi en marcha hacia la casa del profesor Espinosa. Llegó junto a la puerta y la golpeó al grito de «¡policía!».
Nadie contestó.
Y sin embargo, desde fuera podía oírse cómo alguien movía algún mueble en el interior de la vivienda. Siguió aporreando la puerta con todas sus fuerzas.
Quim Monfort pidió una ambulancia y refuerzos, dejó a los agentes heridos con una vecina que había salido a ver qué pasaba y que se identificó como enfermera, y se dirigió a toda prisa hasta la casa. Ambos policías lanzaron a la vez una patada que hizo ceder la cerradura y la puerta se abrió de golpe. Los dos se quedaron unas décimas de segundo observando cualquier posible amenaza procedente del interior, pero lo que vieron fue a un hombre que estaba colgado de una cuerda por el cuello en el comedor de la vivienda. El cuerpo aún se movía levemente. Detrás de él vieron otra puerta, la que daba al exterior del inmueble, completamente abierta.
Se disponían a echar a correr para perseguir al individuo que Juan Pablo había oído desde fuera trasteando por la casa, cuando algo les sorprendió. El tipo que colgaba del techo y que aún se movía en aquel balanceo mortal, emitió un ruido sordo y desesperado. Aquel hombre con una visible cicatriz en la cara todavía respiraba. Quim se abalanzó sobre él y lo elevó desde las piernas para que su propio cuerpo no lo asfixiara.
—Ve tras él. ¡Corre! —le gritó a Juan Pablo, que vio cómo el mosso tenía al hombre elevado y la cuerda ya no estaba tensa.
El policía nacional sacó su arma y corrió hacia la parte trasera de la casa. Cuando llegó a la salida, se detuvo y asomó la cabeza para estudiar el entorno. Era una calle que daba a una zona boscosa, y en ella había un sendero que discurría entre los árboles. Cruzó los escasos veinte metros que lo separaban de él y se metió entre los pinos. Decidió andar con sigilo. Perseguía a un asesino despiadado y muy meticuloso. Y lo peor de todo: no le podía hacer daño, lo necesitaba vivo.
Avanzó con la pistola en la mano y la atención puesta en cualquier ruido que pudiera avisarlo de un peligro. Intentó orientarse a pesar de no haber estado nunca en aquel lugar, y pensó en las curvas de la carretera que habían hecho para llegar allí. Su instinto no le falló y al final de aquella senda encontró uno de los bordes de la urbanización, que debía de estar a unos quinientos metros de la casa del profesor, justo la distancia que había recorrido. En cuanto puso los pies en la calle y la pobre luz de una farola le volvió a iluminar el camino, oyó a lo lejos el ruido de un coche derrapando sobre el asfalto y saliendo a toda velocidad desde la esquina de una de las casas de la zona.
Juan Pablo corrió de nuevo para al menos ver de qué vehículo se trataba, pero cuando cruzó la esquina, ya sin prestar atención a ninguna medida de seguridad, solo le esperaba el silencio y un fuerte olor a gasolina. Cerró los ojos y, después de respirar el frío aire de aquel oscuro invierno, se maldijo por la oportunidad perdida. Pensó en el profesor y eso al menos insufló algo de esperanza en su interior. Recordó a los compañeros mossos del coche, inmóviles, y apretó el paso rogando que estuvieran vivos y que además hubieran llegado a tiempo de salvar al profesor.
El sargento Masip se agachó para ver de cerca el cadáver. Se trataba de un hombre de unos sesenta años, como único rasgo especialmente distintivo, y lo que le hizo palidecer fue ver de cerca el objeto que brillaba en la oscuridad y que tanto le había llamado la atención. Era la confirmación de sus sospechas, pero a la vez le dejaba muchos interrogantes. Iluminó el objeto y pudo leer las letras que lo adornaban: «Cuerpo Nacional de Policía».
Una placa alrededor del cuello lucía impertérrita ante el cadáver de su acreedor. Después de observarla atentamente con la mano derecha, la apoyó de nuevo en el cuerpo sin vida de aquel agente ya veterano.
Masip se incorporó con una mueca de disgusto, se llevó la mano al bolsillo y sacó una figurilla que llevaba envuelta en un pañuelo. La desenvolvió y la iluminó con la linterna.
En la penumbra fantasmal de la galería, una pieza de ajedrez parecía devolverle la mirada con sus ojos inexistentes. Un alfil negro esperaba entender su destino. Y sobre todo esperaba saber cuál iba a ser su próximo movimiento.
Capítulo 2
Seis días antes…
La tarde de aquel domingo de finales de febrero caía suavemente sobre las copas de los almendros en flor. Gracias a que ese invierno la temperatura había sido relativamente cálida parecía que ya se adelantaba la primavera. Muchos años, eso significaba que si de repente volvía el frío, se podrían perder las cosechas primerizas de frutales. Él siempre creía que esa belleza bien lo valía, pero el tiempo es traicionero y nada hacía prever el cambio de tiempo y la bajada en la temperatura que estaba a punto de acontecer.
La casa todavía olía a pintura, ya que durante el invierno había pintado las paredes de color ocre claro, el mismo de siempre, como hacía cada tres años. Era un aroma que se le antojaba algo desagradable, pero necesario. Ya había ventilado la casa y poco a poco ese olor se iba desvaneciendo, aunque todavía se notaba en el ambiente.
Desde su ventana observaba el tranquilo espectáculo mientras con su escarpelo seguía dándole forma a aquel trozo de madera de cedro.
No tenía que ser perfecta, pero no iba a escatimar en detalles en aquella pequeña pieza esculpida. Eran su firma a la hora de trabajar y también lo eran en los aspectos cotidianos de su vida.
Mientras saboreaba una taza de té caliente, su mente entraba y salía en busca de las formas exactas con las que completar su obra. Tenía otras aficiones, pero esa tarea, en ese preciso momento, lo tenía completamente absorto.
Se tomaba su tiempo, como no podía ser de otra manera. Era una persona muy metódica y las cosas tenían que ser exactas y acordes con su manera de ser.
Con la música de Mozart en el antiguo pero todavía útil tocadiscos, disfrutaba de esos momentos de paz que le daba el fin de semana, sin escasas preocupaciones.
Un ruido alteró levemente su concentración en el trabajo, pero lo obvió. Otra vez el sótano. Le daba pereza tener que ir a ver que pasaba allá abajo, y continuó con lo suyo. Intentó concentrarse de nuevo en la madera que poco a poco iba cogiendo su forma definitiva. Resopló los pequeños fragmentos de madera que escupía el escarpelo, tomó otro sorbo de té y sonrió para sí mismo.
Otro ruido.
Este era más fuerte que el anterior y lo puso en alerta. Dejó el raspador sobre la mesa y se levantó de la silla.
Fue hacia la puerta que daba al sótano atravesando el salón y encendió desde fuera una luz que iluminaba tenuemente un pasillo que se hundía en las entrañas de aquella casa.
Al contrario que el resto de la vivienda, esa zona estaba algo más descuidada. Las escaleras de madera crujían levemente por cada uno de sus pasos. Aferrado a una especie de barandilla de madera, bajó hasta el piso inferior con el oído atento a cualquier ruido fuera de lo común.
Cuando llegó abajo vio, con la poca luz que daba la bombilla del pasillo, que una de las puertas, la que le quedaba a su izquierda, seguía cerrada. Se acercó a ella lentamente mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, solo rota por esos escasos rayos de luz artificial.
Comprobó que la puerta estuviera bien cerrada y luego miró por la pequeña ventanilla enrejada que había a la altura de la cabeza, y se aseguró de que todo estaba en su sitio.
Se había inquietado por nada, pero era mejor cerciorarse. Volvió sobre sus pasos y regresó al salón para proseguir con el trabajo. Tenía que terminarlo esa misma tarde sin falta. Era indispensable.
Mientras volvía a la silla no pudo reprimir un esbozo de sonrisa al recordar la vista de aquella pequeña habitación en su sótano.
Detrás de aquella puerta, su huésped se aferraba a la pequeña cama, la única comodidad para su estancia, y golpeaba inútilmente la sólida pared con los pies, con la esperanza de que alguien pudiera oírlo.
El recuerdo de su cara, cuando vio su rostro a través de la ventanilla, había conseguido apaciguar los ruidos que hasta ese momento le habían hecho perder unos minutos de su valioso tiempo, pero el precio de poder contemplar el terror quizá lo valían.
De modo que subió el volumen y se concentró de nuevo en esas palabras buscadas con ahínco en su mente, ignorando los gritos de pánico que ahora pedían auxilio y provenían de los cimientos de la casa, con la certeza de que nadie los iba a escuchar.
Capítulo 3
Ya hacía unos días que Alejandro Arralongo se encontraba algo inquieto. Aunque sabía perfectamente el porqué, intentaba disimular su nerviosismo con excusas que en la práctica solo lo llevaban a extender aún más su ya marcado pesimismo. ¿Volvería a suceder? Incluso ahora era incapaz de pensar en volver a pasar por todo aquello. Ya lo había dejado atrás. Pero siempre habría una cosa que le impediría seguir con su vida y jamás podría olvidarlo. Él lo intentaba año tras año, aunque internamente sabía que eso era una misión imposible. Y por otro lado, no deseaba otra cosa. Su vida había transcurrido mezclada y triturada a través de aquellas historias que a veces se repetían en la antesala del sueño hasta bien entrada la madrugada.
Muy atrás quedaban sus dos matrimonios fracasados y una vida de sinsabores solo aderezadas con algunas vacaciones incluidas en la playa, aunque estas fueran en muy contadas ocasiones. A su querida nieta Laura la veía escasa y exclusivamente en Navidad. Esa era la única pena que le azotaba el alma y que no conseguía eliminar, ya que sus intentos por acercarse a ella caducaban nada más proponérselo. No había sido un buen padre e iba camino de no ser mejor abuelo.
Retirado en su piso de Madrid, a donde había regresado en cuanto le dieron la jubilación, se encontró con que aquella ya no era su ciudad, ni tampoco su barrio, prácticamente ni su casa. Se había pasado media vida en Barcelona, pero jamás se encontró cómodo entre aquella gente tan peculiar. Ni el hecho de que su única nieta hubiese nacido y viviera allí impidió que decidiera volver a su querido Madrid. Para colmo, quiso la casualidad que en aquella época viviera muy cerca del Camp Nou, una afrenta para un madridista como él y una razón más para huir de allí en cuanto pudiera.
Aun así, en la tranquilidad de su retiro, hasta estos últimos días, el paso de los años le habían dado una tregua, se había comenzado a encontrar mejor y cada vez más acostumbrado a esa vida sedentaria. Pero no duró mucho. Aquella carta lo había dejado totalmente desconcertado.
Poco a poco y a medida que se acercaba la fatídica fecha, inevitablemente había vuelto a sentarse delante del televisor a ver, una y otra vez, los telediarios de todas las cadenas, en busca de aquella noticia maldita que buscaba para saciar esa ansiedad creciente en dar respuesta a sus demonios.
Allí sentado, cada mediodía y cada noche, como el que necesita el aire para respirar, solo precisaba saber que se equivocaba, que no se volvería a repetir, que se había acabado. Sus compañeros le habían dicho que estaba obsesionado y que aquella ofuscación acabaría con él. De hecho, eso ya le comportó algunos de sus peores problemas. Pero para él era ya un modo de vida.
Desde su jubilación no tenía otro modo de informarse que escudriñando los medios de comunicación, tanto escritos como digitales, y ahora se arrepentía de haber decidido retirarse tan pronto. Solo tenía cincuenta y ocho años. Era joven, joder. Entonces, ¿por qué se sentía tan viejo?
Había engordado unos kilos, pero seguía siendo delgado. Su pelo canoso, aunque poblado para su edad, dejaba ver unas entradas prominentes, como las arrugas que el tiempo había labrado en su rostro. También el tabaco y el alcohol habían hecho mella en él hasta que el médico decidió quitárselos de un plumazo. Después de un rutinario análisis de pulmones e hígado, por fin se había convencido de que de seguir así no iba a llegar a los sesenta.
Sin apenas amigos y con la soledad y sus recuerdos como mejor pasatiempo, se aficionó a pintar figuritas de guerra por recomendación de un familiar. Le acabó de convencer el hecho de leer en un libro que su protagonista, un guardia civil de apellido casi impronunciable, compartía el mismo oficio que él y dedicaba su tiempo libre a esa tarea para desconectar de todo.
Eso lo ayudaba a distraerse, pero su gran pasión era el ajedrez. En su casa siempre había un tablero con una partida empezada que iba desgranando poco a poco jugando contra sí mismo. Algunas tardes se escapaba al cobijo de un bar donde quedaba con un viejo amigo para echar una partida, mientras en las mesas de al lado los clientes habituales jugaban al mus.
Alejandro se alejaba de sus preocupaciones entre baldosas negras y blancas y la lucha entre los dos ejércitos. Hacía unos años su afición lo llevó a derrotar a un contrincante con rango Elo de dos mil cuatrocientos, lo que le valió cierto reconocimiento en el mundo del ajedrez, pero él ni siquiera consideró la posibilidad de presentarse a una competición. Su trabajo era su mundo y aquello nada más que un buen pasatiempo que se le daba muy bien.
Por otro lado, el intento de escribir sus memorias moría en cuanto llegaba al capítulo tres. Era incapaz, a pesar de sus muchas anécdotas, de seguir adelante, y eso aún minaba más sus desgastadas energías. Solo una cosa había despertado en él esos días y aquello en sí ya era toda una novedad.
Cuando decidió acogerse a la jubilación anticipada estaba seguro de que era lo mejor, a pesar de no saber qué iba a ser de él. El cansancio de los años, el hecho de asumir que ya se le había pasado el arroz y que debía dejar paso a sangre nueva, habían acabado de convencerlo de que hacía lo correcto.
Después de un día en el que no había podido terminar de repasar un soldado de la IV Legión Romana, y solo había hecho dos movimientos de su partida de ajedrez, se sentó de nuevo a ver las noticias. Pero su vista estaba puesta en aquellas letras que había dejado en la mesilla, al lado de aquel sobre sin remitente.
Cuando abrió aquella carta dos días antes, se había quedado helado. Sin remitente y solo con aquel breve mensaje, le había dejado muy mal cuerpo. Rápidamente apartó sus miedos y se forzó en pensar que alguno de sus excompañeros de trabajo le estaba gastando una broma macabra. A él no le iban mucho, y quizá por eso algún cabrón se había querido reír a su costa. Suponía que lo estarían esperando en la oficina para acabar con la gracia. No. Él no iba a jugar.
En el canal de noticias de veinticuatro horas, tarde o temprano terminarían por dar la noticia. O eso o la historia ya se había acabado hacía diez años, tal y como opinaban todos sus compañeros, sus jefes y su segunda exmujer. Esa intuición que tanto le había ayudado en épocas anteriores le decía a gritos que no, y él no podía dejar de buscar la verdad. O al menos intentar acallar su conciencia.
De repente sonó su móvil y se acercó a la mesita a cogerlo, pero en ese momento la presentadora de la televisión dijo algo que llamó especialmente su atención. Las palabras resonaron en su mente como un eco largo y profundo. Descolgó el teléfono con un gesto automático, sin llevárselo a la oreja, y siguió pendiente de la guapa periodista que narraba los últimos sucesos a pie de calle.
«… Por lo que hemos podido saber, un abogado del bufete Morales e Hijos, ubicado en el paseo de Gracia de Barcelona, ha desaparecido misteriosamente, y aunque nadie ha pedido aún ningún rescate, sus familiares opinan que alguien se lo ha llevado contra su voluntad…»
Alejandro se acercó por fin el auricular del teléfono y oyó quejarse a su interlocutor.
—Jandro, ¿estás ahí?
—Estoy aquí, Juanjo —contestó recostándose en el sofá.
—Oye, ¿te encuentras bien?
—Ha vuelto a ocurrir, él ha vuelto… —consiguió decir titubeando mientras su mente analizaba lo que implicaba eso.
—Pero ¿de qué estás hablando, hombre?
—El asesino de las frases. Ha vuelto.
Capítulo 4
Madrid, 3 de marzo de 1993.
Un hombre caminaba renqueante por el parque del Retiro con un intenso frío en la planta de los pies. Iba guarnecido solo con unos calcetines y todo él estaba entumecido. Con la visión medio borrosa y el paso lento, sorteaba los setos de un camino blanqueado por la nieve y se apoyaba en los árboles para mantenerse derecho. No sabía a dónde se dirigía, pero sí tenía claro que tenía que alejarse de allí antes de que él volviera. Intentó ubicarse, no en vano había estado allí muchas veces con sus hijas. No podía estar muy lejos del estanque.
La débil luz de las farolas no era suficiente para mostrarle el camino, pero creyó ver que se aproximaba al paseo de las estatuas. Sintió una punzada en el vientre y se palpó el estómago. Notó algo húmedo. Se miró la mano y entrevió un color rojizo en el líquido que manaba de su cuerpo por varias partes. Se dio cuenta de que estaba herido, y, sin embargo, no conseguía recordar qué diablos le había pasado. Su cabeza solo le dictaba una orden: «Camina. No te detengas». A pesar de todo, no tardó en aproximarse a una zona ajardinada que parecía muy extensa. Miró hacia atrás y entre visiones borrosas acertó a distinguir dos sombras extrañas estiradas en el suelo a unos metros de él. Se asustó y aceleró el paso siguiendo su instinto de supervivencia. «Sigue. No te pares.» Al cabo de unos metros tropezó con un bordillo y se desplomó detrás de unos arbustos. La caída fue dolorosa y empezó a sentir que le abandonaban las fuerzas. Se quedó tendido en el suelo helado y se encogió en un vano intento por resguardarse del frío. En ese momento lo notó. Tenía algo en la espalda. Intentó tocarlo y se dio cuenta de que lo tenía pegado a la piel. Palpó de nuevo por debajo de la camiseta en un intento desesperado de encontrar respuesta a aquella extraña situación. Entonces se percató de lo que era y el terror se apoderó de él en forma de un grito casi inhumano que lo llevó al mundo de los sueños, que enseguida encontró reconfortante, y deseó no despertar si eso hacía que todo acabara allí.
Una hora más tarde, mientras se acercaban al cordón policial, los agentes de paisano veían de lejos cómo relucía en la noche la tira de plástico del Cuerpo Nacional de Policía que marcaba el límite entre la zona segura y la zona del delito.
Un agente bien abrigado los iluminaba con una linterna a lo lejos y mostraba el camino al grupo de homicidios de Madrid que, con el subinspector Francisco Escoriza y el inspector Alejandro Arralongo al mando, se acercaban para analizar cualquier vestigio que hubiera dejado el criminal —siempre los dejaban—, para posteriormente darle caza.
El aviso de los dos cadáveres encontrados en una arboleda del parque del Retiro los había cogido en medio de la celebración de la despedida de una compañera que se marchaba a Vigo. Eso había provocado que unos tuvieran que presentarse en el lugar de los hechos, mientras los demás continuaban con la fiesta. Tampoco era muy común tener una investigación de doble homicidio, así que Alejandro se lo había cogido con buen humor a pesar de las copas de más que llevaba. Lo acababan de ascender a inspector y seguía en el grupo de homicidios. Qué más podía pedir. Era un policía de los de antes, duro e implacable, y se lo había ganado a pulso.
A la hora de trabajar y echar horas era un verdadero animal, de ahí que en el mundo de los bajos fondos se le conociera con el apelativo de el Caimán, porque una vez mordía a su presa ya no la dejaba escapar. Los delincuentes lo temían por su capacidad de arrancarle una confesión a cualquiera. En comisaría se decía que en una ocasión había logrado permanecer sin dormir casi cuatro días hasta resolver un caso.
Nunca se cansaba y no conocía los horarios. Algunos hasta decían que en realidad vivía en la comisaría, y no iban muy desencaminados. Sus relaciones personales eran escasas y solo podía mantenerlas mientras no estaba inmerso en un caso. Le encantaba su trabajo y este le correspondía. Su fama de buen investigador no había pasado inadvertida a sus jefes, que lo habían propuesto ya para varias medallas y unos rápidos ascensos.
Eso, como en cualquier oficio del mundo laboral expuesto a una cadena de mando, le había comportado más de un disgusto en forma de envidias y enemistades que él ya había asumido hacía tiempo. Le importaba una mierda siempre que eso no supusiera un obstáculo en la resolución de un caso.
Los dos cuerpos se encontraban casi juntos, apenas separados por unos metros y también en la misma posición. Había numerosas marcas de zapatos en los caminos, ya que esa zona era muy accesible de día a muchos transeúntes y por la noche también lo era para las parejas que buscaban algo de intimidad. De allí sacaría poca cosa. Cuando se acercó a unos metros, iluminado por los faros de uno de los coches patrulla que habían accedido al lugar, pudo apreciar mejor que estos se encontraban boca arriba y con los brazos cruzados en el pecho.
Alejandro Arralongo se agachó junto a los cadáveres y se frotó la cara con la mano.
«Desde luego, ellos solitos no se han puesto así», concluyó.
Se trataba de un hombre vestido con un vaquero y una camisa, y una mujer con pantalón de tergal y jersey de cuello alto de lana. Ya a simple vista se podía observar que presentaban numerosos cortes en brazos y torso. Eran heridas en algún caso muy profundas que habían hecho que la carne se separara creando unos grandes surcos en el cuerpo. Las peores heridas, sin embargo, se encontraban en la cara y el cuello, seguramente, pensó él, las causantes de la muerte.
Estaba claro que no era una pelea entre dos, ya que una tercera persona los había puesto en esa posición y tampoco había arma del crimen, por lo que también esa misma persona o puede que una cuarta se la había llevado. Y lo que era peor: al cadáver del hombre alguien le había arrancado las orejas y se las había llevado.
—¿Sabemos quiénes son? —preguntó el inspector a uno de los policías que custodiaban la zona precintada.
—No, inspector. Aunque no los hemos tocado, al menos por fuera no hemos encontrado nada que los identifique.
Alejandro se encendió un cigarrillo y expulsó el humo pausadamente. Allí iban a estar unas cuantas horas.
Justo cuando iniciaba el registro superficial de los bolsillos de las dos víctimas se oyó un grito de auxilio de un policía que por el haz de luz de su linterna estaba a unos treinta metros de ellos.
Los demás agentes corrieron hacia el compañero que había dejado de enfocar su linterna hacia ellos y ahora solo veían en la distancia que estaba iluminando el suelo. Cuando llegaron, como el séptimo de caballería al rescate, se encontraron algo que desde luego no esperaban. Allí tirado había otro cuerpo. Otro hombre.
Mientras esperaba a sus compañeros, el agente se quitó uno de los guantes y le puso dos dedos en el cuello al individuo en busca de vestigios de vida. No parecía tener pulso. El cuerpo estaba semidesnudo, solo con un pantalón, una camisa y una camiseta. Esta era de esas interiores de tirantes, bastante rota, que inicialmente debía de ser de color blanco, pero que ahora apenas se distinguía entre el color rojizo oscuro de la sangre que bañaba casi todo el tejido. Tampoco llevaba zapatos, solo unos calcetines muy sucios. El tacto del cuerpo era frío, debido, pensó el agente, a la baja temperatura que ese mes de marzo acompañaba a esas horas en aquella oscura noche.
También observó que presentaba unas heridas parecidas a los anteriores cadáveres. Apartó la mano del cuerpo y la volvió a refugiar en su guante de piel negro, y aún en cuclillas frente al cuerpo aguardó la llegada de los demás policías.
De repente algo sujetó con fuerza su mano derecha, propiciando que cayera de culo y soltara un alarido que alertó a los otros policías que ya estaban cerca, lo que provocó que estos sacaran sus pistolas.
Cuando llegaron, observaron a su compañero en el suelo y con cara de terror contemplando el cuerpo de aquella persona semidesnuda y ensangrentada que le sujetaba la muñeca mientras que, con los ojos bien abiertos, intentaba decirle algo. Aquel hombre solo logró murmurar una palabra ininteligible antes de volver a caer en un profundo sueño.
—Pero ¿qué coño lleva pegado en la espalda? —preguntó espantado el policía desde el suelo casi tartamudeando, mientras Alejandro observaba la situación sin saber muy bien qué estaba pasando.
Al cabo de un buen rato y cuando la víctima con vida iba en dirección al hospital Gregorio Marañón, con algunas opciones de sobrevivir según los enfermeros de la ambulancia, el humor casi siempre agrio del inspector había mejorado notablemente.
No todos los días se tiene a un testigo presencial de un doble homicidio, aunque fuera en aquella situación. Esa llevaba camino de ser una gran investigación y las posibilidades de resolver el caso habían aumentado notablemente, antes siquiera de saber la identidad de las víctimas. El asesino había dejado un testigo con vida y eso era un error fatal que pagaría muy caro. Claro que el hecho de cortar las orejas a una de las víctimas y pegarlas con algún tipo de adhesivo en la espalda del hombre que había dejado con vida no sugería nada bueno de la mentalidad del asesino: únicamente que habrían de enfrentarse a un psicópata, alguien con un nulo respeto por la vida del prójimo y que además se había tomado muchas molestias, quizá demasiadas, a la hora de montar aquel escenario. Con ese pensamiento en mente, volvió a los cuerpos a la espera de que estos le dieran ya algo más de información y empezar así la caza del criminal.
No duró mucho aquella pequeña sensación de alegría. Los DNI de los cadáveres estaban debajo de los cuerpos, como si el asesino quisiera que la policía supiera de inmediato quiénes eran aquellas dos víctimas. Con la identidad todavía empeoró más el asunto. Se trataba de un abogado que trabajaba en plaza de Espanya y de una periodista del diario El País. El caso empezaba a pintar bastos.
Ambos habían desaparecido hacía unos días, pero en uno de los casos ni siquiera habían denunciado la desaparición. Desde luego no era una preocupación del asesino hacer perder el tiempo a la policía en descubrir sus identidades.
Eso puso en alerta a Alejandro, ya que debajo del cuerpo de la víctima que había sobrevivido no había ningún DNI, de modo que tendrían que esperar a que despertara del coma para interrogarlo. En cambio, sí le había dejado aquel regalo pegado en la espalda de aquel infeliz que relacionaba directamente los tres cuerpos. Se centró en el superviviente. ¿Qué papel jugaba aquel hombre? Asesino o víctima. No había arma por ninguna parte, aunque era prudente esperar a que se hiciera de día para iniciar un exhaustivo registro de la zona. Sin embargo, algo le decía que aquel hombre medio muerto no podía estar detrás de todo aquello.
La periodista se llamaba Raquel Zambrano y cubría habitualmente las noticias internacionales. Alejandro recordaba haber leído incluso algún artículo suyo. Tenía cuarenta y seis años y una vida bastante sedentaria. Estaba soltera, no tenía hijos, ni tampoco padres, ni hermanos. Su única familia era un tío de unos setenta años que, como pudo comprobar más tarde, hacía meses que no sabía de ella más que por sus artículos.
La otra víctima se llamaba Ángel de Villar y era un buen abogado, según sus compañeros de bufete, y bastante conocido en Madrid. Este sí estaba casado, con cuatro hijos, y su mujer había denunciado la desaparición la misma noche que no había regresado a casa. Tuvo que insistir mucho para que le cogieran la denuncia, ya que el policía que la atendió le dijo que si no habían pasado cuarenta y ocho horas no tenía la consideración de desaparecido. También contaba que casi estaban en el cambio de turno. Ante la amenaza y convicción de aquella señora acabó por cogerle la denuncia a regañadientes, puesto que esta amenazó con demandarlo, y viendo el oficio del desaparecido más le valía no jugársela.
Todavía en el escenario y atento a la emisora del coche, se lamentó de que en aquel parque no hubiera cerca un teléfono público. El que encontró cerca tenía arrancado el auricular, producto de alguna gamberrada.
Necesitaba llamar y acelerar con la central los datos del caso, algo que a través de la emisora resultaba una tarea ardua, lenta y sin ningún tipo de confidencialidad, ya que todos los policías y cualquiera que dispusiera de un escáner podía escuchar lo que allí se transmitía. Muchos taxistas, sin ir más lejos, pasaban las noches entretenidos en escuchar qué hacía la poli.
Era necesario contactar con el inspector Alfonso Carrasco, que era el jefe del grupo de secuestros de Madrid, por si tenía alguna información sobre aquellos cadáveres. Tal vez constaba algo interesante sobre ellos en las denuncias como desaparecidos. Prefirió esperar a pasar los datos, aunque, como comprobó después, esa era una línea de investigación infructuosa. De momento, y junto con su compañero Francisco Escoriza, se puso manos a la obra con la escena del crimen.
—Veamos. Está claro que hemos de establecer la relación entre estos dos. ¿No te parece? —inició el debate Francisco.
—Dime algo que no sepa, por favor —respondió el inspector Arralongo mirándolo con el rabillo del ojo.
—Siendo quienes son y habiéndolo radiado por emisora, supongo que mañana seremos portada de todos los diarios.
—Eso seguro. El comisario está a punto de llegar, de modo que centrémonos de momento en los cuerpos. Ya habrá tiempo de escarbar en sus vidas.
Francisco, un subinspector de constitución fuerte tirando a fondón, hacía gala de una incipiente calva y una piel morena que contrastaba con su pelo bastante canoso. Eso le daba un aire agitanado que mezclado con la circunstancia de ser policía inspiraba un temor cerval en los sospechosos que se cruzaban en su camino.
A punto de cumplir cincuenta años, se tomaba los casos bastante en serio a pesar de haber dejado atrás sus ansias de ascenso hacía años y no le importaba en exceso que aquellos novatos ahora le mandaran. A Alejandro le gustaba trabajar con él y le había alegrado ver que era el único que se había levantado de la mesa al llegar la comunicación de los homicidios. Seguramente, él era uno de los pocos con los que se llevaba bien.
—Los cuerpos están en la posición natural de un muerto a punto de ser enterrado. Solo les falta el ataúd. Bueno, y las orejas a este —dijo en un tono jocoso que no pareció hacerle gracia a su jefe—. ¿Has visto alguna vez algo igual? —preguntó volviendo a la formalidad.
—Ahora que lo dices, no. He visto muchos cadáveres mutilados, pero todos tenían las orejas en su sitio. ¿Y tú?
—Tampoco. Pero, oye, a lo mejor el asesino se cree muy torero, ¿no?
—En ese caso, lo del rabo, si te apetece, lo compruebas tú.
El subinspector hizo una mueca de asco.
—Bueno, mejor que lo haga el forense —acabó diciendo Escoriza.
—Lo que me desconcierta es lo del DNI debajo del cuerpo —dijo Arralongo—. Sin embargo, ni rastro de la cartera ni nada que cualquiera llevaría encima, ni llaves, ni monedas, pulseras, reloj, nada.
—Ya, pero si hablamos de cosas raras, ¿qué retorcida mente lleva a alguien a cortar las orejas a una víctima, y no me refiero a lo del torero —aclaró—, y luego pegárselas en la espalda de otra?
Alejandro no contestó mientras observaba a unos metros más allá, como el que mira un cuadro y quiere verlo en toda su dimensión para no perderse nada y centrarse luego en los detalles.
—Lo que tienen ambos, desde luego, son muchas heridas defensivas. Lucharon por su vida como jabatos —insistió en sus conclusiones Francisco.
—Pues no lucharon suficiente —contestó el inspector
—Ya.
—El asesino se ha tomado la molestia de colocarlos así, en la misma posición. Los podía haber tirado de cualquier manera. Pero quiso que los viéramos así. ¿Y qué coño significa lo de las orejas?
—Pues no lo sé. Pero luego ha dejado a la otra víctima en otro sitio. ¿Por qué? Y con vida. ¿No se ha dado cuenta de que aún vivía? —respondió Francisco en cuclillas frente al cuerpo del abogado sin perder detalle de las heridas.
Alejandro se limitó a contestar con un monosílabo de significado variable y Francisco siguió hablando:
—Bueno, más que dejarla, según la científica parece que se arrastró desde esta zona, caminando. Los dejó a los tres en el mismo sitio —dijo señalando con el dedo la zona—, pero uno consiguió levantarse y llegar hasta aquellos setos.
—Pero el que ha sobrevivido no estaba en la misma posición que estos, Francisco. Las orejas que llevaba pegadas en la espalda no estaban sucias. Yo diría que la intención era que las viéramos. Este estaba boca abajo cuando lo dejó aquí —sentenció.
De pronto, algo llamó la atención del policía, que escuchaba atento las consideraciones de su jefe. Un papel sucio sobresalía por la cintura del cuerpo del abogado. Cogió unas pinzas y lo sacó poco a poco, evitando que se partiera.
—Mira esto —dijo Francisco.
—¿Qué es?
—Pues parece un papel con un mensaje —dijo en tono de incredulidad.
—¡Coño! —exclamó Alejandro—. ¿Y qué dice?
Francisco lo llevó a la luz de una linterna y leyó en voz alta:
—«Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabed que, en verdad, todos aquellos que nos son contrarios, por nosotros van a sufrir.»
—¡Me cago en la puta! ¿Qué cojones significa esto?
—Pues no tengo ni idea —contestó un suspicaz Francisco.
—Bueno, empaquétalo bien y que se lo mire la científica.
Alejandro empezó a comprender que aquello no sería coser y cantar y se le notó en el rostro.
—¿Qué piensas, jefe?
—Al llegar aquí, cuando he visto los cuerpos, justo hasta que hemos encontrado a la tercera víctima con vida, había sentido casi una desilusión, porque me había parecido que esto lo había hecho un chapucero, pero me parece que me voy a arrepentir de ese pensamiento.
—Esperemos a ver qué dice el hombre ese.
—Sí. A ver si llega el juez y nos vamos ya de aquí, porque creo que poco más sacaremos de estos dos y necesito meterle algo al cuerpo.
Los policías permanecieron en el lugar de los hechos hasta media mañana. No se fueron hasta que se llevaron los cuerpos a la morgue. Ni rastro del arma del crimen ni de ninguna cosa que los hiciera avanzar un poco. Con resignación, decidieron seguir el curso natural de los acontecimientos y convocaron a las familias para interrogarlas, pues a esa hora ya les habrían comunicado el fatal desenlace. De esas entrevistas solo iban a obtener más interrogantes.
Capítulo 5
Era lunes y, como mandaba el calendario de ese 25 de febrero del 2013, el frío de Madrid era intenso. Parecía que iba a llover, pero mientras se acercaba a su destino no había caído ni una gota.
A las nueve en punto, Alejandro se encontraba en la jefatura de la Policía Nacional, ubicada en el Complejo Policial de Canillas, sentado en una silla del pasillo. De la solapa de su americana colgaba una tarjeta de identificación como visitante. Mientras esperaba la llegada del comisario, inconscientemente iba martilleando los dedos de la mano en la rodilla derecha. Tantas veces que había estado en aquella planta del edificio para explicar cómo avanzaban los casos en los que trabajaba y ahora se sentía allí como un verdadero extraño.
Aunque se había arreglado como en él era costumbre y se había afeitado por la mañana, el hecho de no haber pegado ojo en toda la noche le confería un aspecto desnaturalizado y vacío, que no compensaban su traje gris oscuro y una corbata morada.
No tenía muchas esperanzas de que lo escucharan, pero tenía que intentarlo.
A quien esperaba era al comisario principal Benjamín Romero. Este era ya un policía de nueva generación. Había ascendido con los números, y las estadísticas como compañeros de patrulla y sus habilidades en la calle (que es la zona de los patrullas) dejaban mucho que desear según sus más allegados colaboradores.
Alejandro había llegado media hora antes aun sabiendo que el comisario llegaría, como poco, a las nueve y cuarto. Por eso aprovechó para saludar a algunos de sus antiguos compañeros y comprobó que ese año largo de jubilación que llevaba había servido para que la plantilla rejuveneciera de nuevo y muchos de aquellos policías ya ni hubiesen oído hablar de él.
A los que conocía tampoco tenía ya mucho que decirles y se limitó a ir subiendo las plantas de aquel edificio por las escaleras, saludando a aquellos que aún lo recordaban, sin grandes alardes ni choques de manos efusivos salvo en algún caso contado. Al llegar a su destino se encontró que la puerta, como era habitual, estaba cerrada a cal y canto y se sentó en una de aquellas sillas desgastadas para las visitas hasta que llegara su última esperanza de auxilio.
Por la cara que puso el comisario al verlo allí sentado ya supo que su intento casi había fracasado antes de empezar a hablar. El comisario tenía unos cincuenta y cinco años y vestía un traje gris de Zara que intentaba darle un aspecto más juvenil. Era de aspecto robusto y tenía el pelo canoso y una barba fina, casi blanca, que se confundía con su tez pálida. Sus ojos oscuros se clavaron en Alejandro.
—¡Hombre, inspector! —exclamó al verlo el comisario—. ¿A qué se debe el placer? —preguntó con aire de sorpresa.
—Comisario. Buenos días. Si tiene un minuto, me gustaría explicarle un asunto importante.
—Por supuesto. Pero tendrá que esperar a que me ponga un poco al día de papeles y después hablamos. Si entretanto quiere ir a tomar un café... —propuso.
—Se lo agradezco, pero le espero aquí hasta que pueda concederme unos minutos.
—Muy bien, como quiera. En cuanto pueda le atiendo.
El comisario, que seguía manteniendo su peinado engominado hacia atrás, aunque con mucho menos pelo, y su porte recto, pero con algunos kilos de más, se metió en su despacho y cerró la puerta tras de sí. Alejandro sabía de sobra que allí estaría un buen rato, pero también que si se iba ese día ya no podría hablar con él con cualquier excusa. Se había pasado muchos años, horas y horas esperando metido en cualquier agujero siguiendo a alguien o haciendo vigilancias, o sea que eso para él no era nada.
Hasta las once no salió el comisario. Por la cara que puso al sacar la cabeza por la puerta parecía esperar que Alejandro no siguiera allí.
—Bueno. Pasa y explícame qué es eso tan importante.
Alejandro se sentó sin más ceremonias delante del comisario. La mesa de trabajo evidenciaba la separación que había entre ellos. Supo que su viaje había sido inútil antes de empezar a hablar.
—Pues se trata de un caso antiguo que…
—¿De un caso? ¿Cómo que de un caso? Está jubilado, inspector —lo interrumpió el comisario.
—Lo sé. —Aguantó la respiración para soltar aire lentamente—. Pero es un caso de hace unos años —insistió.
—Está bien. Le escucho.
—Se trata del asesino de las frases. Creo que ha vuelto.
—El asesino de las frases. Pero ¿de qué esta hablando?
—Lo tiene usted en los archivos. Se trataba de…
—Ya sé de lo que se trata, todavía me acuerdo. Los asesinatos del parque del Retiro. Fue unos años antes de ser nombrado comisario de esta jefatura. Pero lo recuerdo bien y el caso se cerró. Y lo siento, ya sé... —dudó—. Bueno, ya sabe.
—Jamás se detuvo a nadie —continuó, obviando el comentario.
—Pero tampoco mataron a nadie más, y lamentablemente, si mal no recuerdo, no había nada con lo que seguir investigando, ni aquí ni en Barcelona.
—Comisario —elevó el tono de voz—, no me está escuchando. Estoy seguro de que ha vuelto. Y ha empezado de nuevo en Barcelona. Es nuestra oportunidad.
—Mire, inspector. Si le creyera, que no es el caso, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿Monto un equipo por sus suposiciones y, además, lo envío a Barcelona, donde no tenemos competencia en seguridad ciudadana? ¿O mejor llamo al comisario de los Mossos para explicarle sus miedos?
—Haría bien en hacerlo.
—Venga, hombre. Disfrute de la jubilación, que tiene usted muy mala cara.
—¿No va a llamar a nadie?
—No, no lo voy a hacer.
—Pues esto es todo lo que le tenía que decir. —Se levantó de la silla y, sin volverse siquiera, añadió—: Que tenga un buen día.