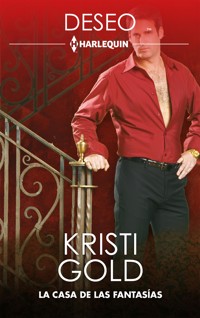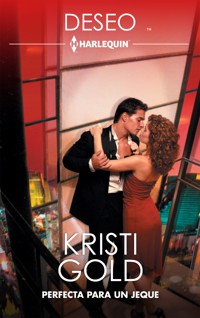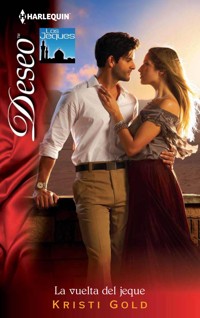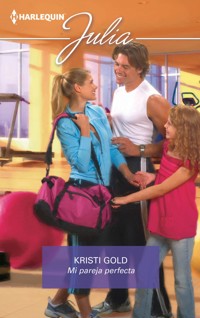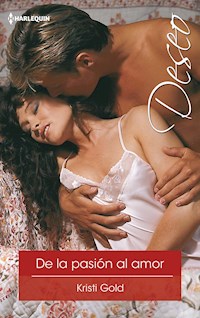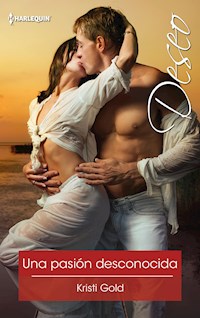2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Su trabajo era entrevistar a aquel hombre, no acostarse con él... El millonario Mitch Warner, el príncipe inconformista de Oklahoma, no tardó en arrastrar a la periodista Tory Barmett a la aventura más apasionada que ella jamás habría imaginado. Igual que no habría imaginado cuál sería el resultado de su encuentro. Cuando Mitch apostó que no se casaría en los siguientes diez años, no había contado con conocer a alguien como Tori. Aquella belleza de ojos castaños lo había embrujado con sus besos hasta el punto de hacerle considerar tal compromiso. Pero sabía que ella ocultaba algún secreto y a él ya lo habían traicionado demasiadas veces como para arriesgarse...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Kristi Goldberg. Todos los derechos reservados.
LA PROMESA DEL AMOR, Nº 1418 - abril 2012
Título original: Unmasking the Maverick Prince
Publicada originalmente por Silhouette® Books
Publicada en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0001-4
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Prólogo
Al día siguiente Mitchell Edward Warner III pensaba salir de una vez por todas de Harvard y regresar al rancho de Oklahoma donde había pasado todos los veranos desde que nació. Allí fue donde aprendió a montar a caballo, donde empezó a utilizar el lazo con animales sin romperse demasiados huesos, y donde a los quince años mantuvo su primera relación sexual con una joven de la zona, junto al arroyo que cruzaba el rancho, con la adrenalina y las hormonas disparadas y la excitación que añadía el peligro de ser sorprendido in fraganti. A los dieciocho años, era un experto en las tres cosas.
Lo que nunca se le dio bien fue ser lo que su padre quería que fuera, el heredero de una poderosa dinastía política de cuatro generaciones de antigüedad. Por eso, y en contra de la tradición familiar, decidió estudiar Ciencias Económicas en Harvard en lugar de Derecho en Texas, y por eso se negó a entrar en el mundo de la política donde tanto su padre como la traición eran sus máximos exponentes.
Los gritos y aullidos que llegaban desde el exterior le recordaron que todavía no era del todo libre. Pero en lugar de unirse a las celebraciones de fin de carrera, Mitch prefirió recluirse con sus dos amigos, Marc DeLoira y Dharr Halim, en el apartamento que compartían los tres. El lujoso apartamento no era lo único que tenían en común: los tres jóvenes estudiantes detestaban la atención de los medios de comunicación, de la que no podían zafarse debido a sus contactos familiares. Como hijos de reyes y senadores les resultaba prácticamente imposible permanecer en el anonimato.
Mientras afuera continuaba la fiesta, Mitch alzó la copa de champán.
–Ya hemos brindado por nuestro éxito. Ahora sugiero que brindemos por una larga y feliz soltería.
Dharr alzó su copa.
–Brindo por eso.
Marc titubeó unos segundos con la copa en la mano.
–Por que sigamos solteros dentro de diez años –brindó, alzando la copa y sonriendo–. Y quien no siga soltero entonces, deberá entregar su posesión más preciada.
Mitch sólo pudo pensar en una cosa, algo que valoraba más que cualquiera de sus innumerables objetos materiales, que eran muchísimos.
–¿Mi caballo? Eso sería muy doloroso.
Dharr tampoco parecía muy entusiasmado con la idea.
–Supongo que tendría que ser mi Modigliani –dijo, contemplando el cuadro de la mujer desnuda que colgaba en la pared, sobre la cabeza de Mitch–, y debo confesar que regalarlo también a mí me resultaría muy doloroso.
–Por eso tiene que ser así, caballeros –dijo Marc–. La apuesta no significaría nada de no jugarnos algo importante.
–Muy bien, DeLoria, ¿qué apuestas tú?
–Mi Corvette.
Era un coche legendario, y a Mitch le costó creer que Marc estuviera dispuesto a separarse de él.
–¿Serías capaz?
–Por supuesto que no. No pienso perder la apuesta.
–Ni yo tampoco –aseguró Dharr–. Diez años es un tiempo prudencial antes de que me obliguen a contraer matrimonio para producir un heredero al trono.
–Yo tampoco la perderé –dijo Mitch–. No pienso casarme ni loco.
–Entonces, ¿trato hecho? –preguntó Dharr, alzando su copa.
Mitch brindó con él.
–Trato hecho.
Marc hizo lo mismo.
–Que empiece la apuesta.
Mitch sonrió, por primera vez en días. Compañeros hasta el final.
Pero en el fondo estaba convencido de que él ganaría a los otros dos. A Marc le gustaban demasiado las mujeres como para no dejarse atrapar. A Dharr no le quedaría más remedio que ceder a las presiones de su padre y casarse con la mujer que le eligieran. Sin embargo, Mitch no tenía presiones y sólo tenía que seguir con su vida.
Pensó que la prensa acabaría cansándose de perseguirlo si no les daba motivos para hablar de él. Su intención era perderse en el mundo real, en una ciudad pequeña de Oklahoma, donde se desharía de todos sus trajes, usaría sólo vaqueros y camisetas, y pasaría las veladas en los bares de la zona, donde las mujeres no esperaban más que unos cuantos bailes al ritmo de la música country y acaso un buen rato después del cierre.
Y con un poco de suerte, lograría que lo dejaran en paz de una vez para vivir su vida como él deseaba, pudiendo entrar y salir de cualquier sitio sin que nadie lo reconociera.
Capítulo Uno
Nueve años después.
Cuando Mitch entró por la puerta con todo el aplomo y el carisma de un mito legendario, a Victoria Barnett casi se le cae el vaso de plástico de chardonnay barato encima.
Los vaqueros que le ceñían la cadera estaban desgastados en lugares difíciles de ignorar; la camisa vaquera con las mangas remangadas dejaba al descubierto unos antebrazos morenos y musculosos, cubiertos de una suave capa de vello oscuro; y el sombrero calado casi hasta las cejas le daba el aspecto de un cowboy cualquiera, un hombre acostumbrado al trabajo duro, cargado de testosterona, que buscaba un poco de diversión para el viernes por la noche, preferiblemente entre las sábanas.
Pero él no era un vaquero cualquiera. Era el hijo predilecto de Quail Run, lo más parecido a la familia real estadounidense, y con un poco de suerte la oportunidad de un ascenso y un aumento de salario para Tori.
Como periodista que era, reaccionó con entusiasmo ante la posibilidad de obtener la exclusiva de la década. Como mujer reaccionó con calor a los ojos de un azul casi transparente que recorrían con recelo los rostros de los presentes, mientras él se abría paso en el bar abarrotado de gente.
Unos pocos hombres lo saludaron con normalidad, poniendo de manifiesto que su presencia en aquel tugurio polvoriento era algo normal.
–Hola, Mitch.
Algunas mujeres lo miraron como si fuera la respuesta a sus sueños más salvajes.
Tori no podía imaginar por qué un hombre como él frecuentaba el Sadler´s Barand Grill, el típico bar de vaqueros y mozos del oeste medio estadounidense, ni por qué había decidido vivir en una pequeña ciudad olvidada del sur de Oklahoma. De no ser por la próxima boda de su mejor amiga, Tori no hubiera regresado jamás a Quail Run, el lugar donde pasó su infancia y adolescencia en una destartalada y vieja casucha, donde hasta el aire era de segunda mano.
Pero por primera vez en dos días, se alegraba de haber vuelto. Y si seguía teniendo suerte, Mitch Warner le proporcionaría exactamente lo que ella necesitaba.
–Venga, Tori, anímate –insistió una vez más su amiga Stella Moore, señalando con la cabeza hacia Carl, el gordo y barbudo discjockey que estaba preparando en esos momentos el karaoke–. Tenías la mejor voz del coro del instituto. Lúcete un poco.
Un suave rubor cubrió las mejillas de Tori.
–Eso no es decir mucho, teniendo en cuenta que sólo éramos diez –dijo, retorciendo con el dedo un mechón de pelo con gesto nervioso, una costumbre que tenía desde los tres años.
O al menos eso aseguraba su madre, cuando todavía recordaba las fechas importantes de la vida de su hija, antes de olvidarse incluso de su nombre. Cuando su madre todavía vivía.
–No te hagas de rogar –dijo su otra amiga, Janie–. Además, te servirá de ensayo. No olvides que mañana por la tarde tienes que cantar en la boda.
–Hace mucho que no canto en público.
Brianne McIntyre regresó a la mesa, completando el cuarteto de «Las Cuatro Invencibles», como se habían apodado en su juventud. Brianne era otra de las hijas pródigas que apenas volvía a su ciudad natal más que para alguna que otra boda o funeral. En la actualidad, residía en Houston donde estudiaba enfermería.
Las tres amigas intercambiaron sonrisas de complicidad, y Tori se dio cuenta de que estaban tramando algo.
–No miréis, chicas –dijo Janie, echándose ligeramente hacia delante–, pero Mitch Warner está sentado en una mesa al otro lado de la pista de baile.
Tori no se atrevió a mirar otra vez.
–Lo sé, lo he visto entrar.
–Oh, cielos. ¡Qué no le haría a ese hombre si tuviera la oportunidad! Está más bueno que un helado de frambuesa en el desierto.
–No está mal –comentó Tori.
–¿Qué no está mal? Está como un pan. Y la semana pasada, Bobby me dijo que ha cortado con Mary Alice Marshall. Ella se va a casar con Brady, el banquero.
Brianne arrugó la nariz cubierta de pecas.
–Aún no puedo creer que haya salido con ella. Todo el mundo sabe que Mary Alice se ha acostado con todos los vaqueros de menos de treinta años de esta ciudad.
Los tres que hay, pensó Tori para sus adentros.
–Son sólo rumores –dijo Stella–. En los sitios pequeños como éste, la gente habla demasiado y no siempre dice la verdad.
Tori sabía que su amiga tenía razón, por experiencia propia. Lo mismo habían dicho muchas veces de su propia madre.
–Por lo que dicen las malas lenguas, Mitch y Mary Alice se acostaron por primera vez un verano hace quince años –susurró Janie, en tono de conspiración–. Y han estado saliendo y cortando desde que él volvió a vivir aquí.
Tori había escuchado aquellos rumores cuando todavía vivía en Quail Run, pero entonces era demasiado joven y nunca le habían interesado. Cinco años mayor que ella, Mitch Warner era el chico rico y enigmático que sólo volvía en verano, y al que ella sólo había visto un par de veces mientras iba en bicicleta al rancho de su abuelo materno. En aquella época, la limusina que llevaba al joven heredero le resultaba mucho más fascinante que él.
Además, los chicos como él nunca le habían llamado la atención. Tori Barnett vivía al otro lado de la línea que separaba sus respectivas clases sociales y siempre había preferido concentrarse en sus estudios. Por eso, se graduó en el instituto con Matrícula de Honor, trabajó a tiempo parcial para poder pagarse la universidad, y en la actualidad luchaba por hacerse un hueco en la revista de mujeres de Dallas en la que trabajaba como periodista.
Una entrevista con el hijo recluido de un conocidísimo senador estadounidense podría disparar su carrera profesional y proporcionarle un dinero que necesitaba. Incluso podría pagar las facturas del hospital donde estuvo ingresada su madre hasta su muerte.
–¿Estás ahí, Victoria?
Tori parpadeó y miró a Janie, haciendo un esfuerzo por volver a la realidad.
–Estaba pensando.
–¿En Mitch Warner? –preguntó Brianne con una pícara sonrisa.
–En trabajo.
–Deja de pensar en el trabajo y disfruta un poco –dijo Stella, frotándose la barriga que se adivinaba bajo la ropa–. Como yo, aunque ahora no puedo beber.
En ese momento la voz del discjockey resonó por todo el bar.
–Nuestra primera cantante de esta noche es Tori Barnett, una joven nacida en esta maravillosa ciudad, así que recibámosla con un fuerte aplauso.
Tori dirigió una mirada fulminante a sus amigas y no se molestó en moverse cuando el discjockey repitió su nombre otra vez.
–Venga, levántate y ve –insistió Janie.
–¡Tori, Tori, Tori! –corearon algunos clientes, para animarla.
Tori no tenía ninguna intención de ponerse en ridículo delante de sus amigas, y mucho menos con Mitch Warner entre el público. Eso no le ayudaría en absoluto a conseguir su objetivo. Pero no se había olvidado de cantar, así que cuando el público continuó insistiendo decidió subir al escenario y terminar cuanto antes.
Pero el peor momento llegó cuando subió al escenario, se colocó detrás del micrófono y se dio cuenta de que se le había quedado la mente en blanco.
Se sabía la canción de Patsy Cline de memoria, pero aquella situación podía convertirse en una pesadilla, no en un dulce sueño como decía la canción, si no era capaz de recordar la letra que se le había quedado atragantada en la garganta. Y todo porque Mitch Warner, recostándose indolentemente en la silla, con una cerveza en la mano y sin sombrero, eligió aquel momento para sonreírle.
Tori se sintió desnuda bajo sus ojos, totalmente expuesta, y pensó que si no era capaz de cantar delante de él nunca tendría el valor de pedirle una entrevista.
Eso la hizo cerrar los ojos y abrir la boca para cantar en público por primera vez en años. Aunque por un momento creyó haber olvidado la letra, jamás olvidaría la sonrisa perfecta del cowboy de Harvard.
Mitch Warner jamás había visto a un ángel enfundado en cuero negro.
Ésa era exactamente su voz, la de aquella mujer llamada Tori, una voz de ángel. Pero su cuerpo era un pasaporte al pecado, y no fue la voz lo que le hizo imaginarla desnuda bajo su cuerpo, con las largas piernas alrededor de su cintura, la sedosa melena castaña acariciándole el pecho y los cuerpos unidos en un lento y placentero ascenso al séptimo cielo. Y mientras recorría con sus ojos los ceñidos pantalones que marcaban las caderas femeninas y el pecho que se alzaba bajo el suéter rojo y de cuello alto con cada respiración, Mitch se enzarzó en una batalla con cierta parte de su anatomía que no estaba seguro de poder ganar.
Al entrar en el bar, su única intención era encontrar a su capataz, que llevaba veinticuatro horas celebrando el final de su soltería y debía de estar bastante borracho. A Mitch no le interesaban los bares ni las multitudes. Nunca podía saber con certeza que no hubiera un periodista al acecho, con la esperanza de sorprenderlo haciendo algo que pudiera resultar del «interés» de los lectores. Por ese motivo, no le gustaba hablar con desconocidos.
Pero aquella noche… aquella noche haría una excepción con aquella desconocida llamada Tori. Bobby encontraría a alguien que lo llevará, porque él quería conocer a la mujer responsable del estado actual de sus pantalones.
Cuando ella terminó de cantar y bajó del escenario, Mitch esperó a que terminaran dos cantantes más, o mejor dicho, dos borrachos que más que cantar berreaban. La lenta balada de amor que sonó en la sinfonola le proporcionó la oportunidad para conseguir que Tori le sacara brillo a la hebilla del cinturón.
Maldita sea, mejor dejaba de pensar en eso. Si no, tendría que seguir sentado hasta que cerraran el bar.
Después de terminar la cerveza, Mitch se colocó el sombrero, se levantó y se acercó a la mesa donde estaba la prometida de su capataz, Stella, con dos mujeres a las que él no conocía, ni tampoco deseaba conocer. Todo su interés estaba centrado en el ángel que tenía su mirada fija en el vaso de plástico vacío que llevaba en la mano.
–Hola, Mitch –dijo Stella–. Te creía en el rancho de Greers emborrachándote con Bobby.
–No tengo tiempo para eso –respondió Mitch, con los ojos fijos en Tori, que aún no lo había mirado–. Tenemos que mover el ganado hacia el sur antes de que llegue el frío de verdad –explicó con amabilidad, aunque lo único que deseaba era rodear a la mujer de cabellos castaños con los brazos y comprobar si su cuerpo era tan maravilloso como parecía–. ¿Quieres bailar, Tori?
Tori se quedó mirando la mano que él le ofrecía, como si le hubieran salido garras.
–Hace mucho que no bailo.
–También hacía mucho que no cantabas –le espetó Stella con el desparpajo que la caracterizaba–. Dudo que lo hayas olvidado. Aunque estoy segura de que si lo has olvidado, Mitch estará encantado de enseñarte, ¿verdad, Mitch?
–Por supuesto.
Mitch estaría encantado de enseñarle muchos bailes, pero la ley no permitía ninguno de ellos en público. Ahora lo primero era lo primero, y en ese momento su prioridad era alejar a Tori de la mesa y llevarla a la pista de baile.
Por fin ella se levantó, pero no le tomó la mano. Lo siguió al centro de la pista, y allí él se volvió a mirarla, le tomó una mano con la suya y le rodeó los hombros con el otro brazo. Ella metió los dedos de la mano libre en una tira de la cintura de los vaqueros, como si temiera tocarlo, y se mantuvo separada de él.
Tori bailaba mejor que muchas de las mujeres que había tenido en sus brazos, y él imaginó que sus habilidades irían mucho más allá. Pero eso era lo único que pudo hacer, imaginar, ya que ella continuaba manteniendo una prudente distancia entre los dos.
–Me llamó Mitch –dijo él.
–Sé quién eres.
Aunque él hubiera deseado que no lo supiera, no debería sorprenderlo. Su fama le había seguido hasta Oklahoma, aunque el interés de los medios de comunicación se había ido desvaneciendo en los últimos años. Claro que eso podía cambiar en cualquier momento, sobre todo si los rumores de la posible retirada de la política de su padre eran ciertos. Entonces todo empezaría de nuevo, y con ello la especulación sobre si Mitch ocuparía el lugar del senador haciéndose cargo de las riendas políticas de la dinastía Warner. Pero las únicas riendas que a Mitch le interesaban eran las que iban unidas a un caballo.
Decidió concentrarse en algo más agradable, como la mujer de grandes ojos castaños que tenía entre los brazos.
–¿Cuánto hace que vives en Quail Run?
–No vivo aquí.
Mitch sintió una punzada de decepción.
–Pero el tipo del karaoke ha dicho que…
–Crecí aquí, sí, pero me fui hace diez años.
Cuando terminé el instituto fui a Norman, a la universidad.
Más o menos cuando Mitch regresó de Harvard.
–¿Y qué te trae de nuevo por aquí?
Tori bajó los ojos.
–La boda de Stella. Soy una de las damas de honor.
Al menos tenían algo en común.
–¿Ah, sí? Yo soy el padrino de Bobby –explicó Mitch–. Stella quería que fuera su hermano, pero Bobby se decantó por mí.
–No se lo reprocho –comentó Tori–. Si yo tuviera que elegir entre Clint Moore y tú, también te elegiría a ti.
–¿Tienes algo en contra de Clint?
–Tengo algo en contra de los tíos que no saben controlar las manos en el cine.
Mitch se preguntó si aquella norma también era aplicable a tíos en la pista de baile. Al menos no podía decir que no estaba sobre aviso.
–¿Saliste con Clint Moore?
–Mejor dicho lo esquivé. Baso mi opinión en rumores, y probablemente esté siendo muy injusta. Seguramente Clint es un buen tipo, debajo de esa pinta de playboy barato.
Mitch soltó una carcajada, echando la cabeza hacia atrás.
–¿Ahora sales con alguien? –preguntó él, cuando terminó de reír.
«Bravo, Mitch. Viva la diplomacia», se dijo para sus adentros.
Ella se encogió de hombros –No tengo tiempo para eso.
La respuesta le gustó. Al menos no había nada que le impidiera volver a verla durante su estancia en la ciudad, si ella quería, claro.
–¿A qué dedicas tu tiempo?
–Principalmente a trabajar.
–¿A qué te dedicas? ¿A cantar?
–No.
–¿Entonces a qué?
Tori apartó la mirada y suspiró.
–En este momento no me apetece hablar de trabajo. Estoy tratando de olvidarlo. Además, sólo te aburriría.
Mitch dudaba que pudiera aburrirse contemplando sus labios y escuchando el sonido de su voz.
–¿De qué quieres hablar?
Tori le dirigió una sonrisa cargada de energía.
–Háblame de ti. Me gustaría saber qué tal es trabajar en un rancho de caballos.
Al menos no le había preguntado qué tal era ser el hijo de un famoso político. Mitch lo hubiera descrito con tres palabras: un auténtico infierno.
La balada se interrumpió y empezó la sesión de karaoke de nuevo. Frustrado, Mitch llevó a Tori a una mesa en un rincón cerca de la pista para continuar hablando.
El ruido del bar pareció desvanecerse, mientras ellos hablaban de sus pasatiempos favoritos. Ella le contó que le encantaban los caballos, y él le habló de su valioso caballo, Ray. Ella le preguntó por su abuelo, y él agradeció en silencio que no preguntara por su padre. A él le gustó el sonido de su risa cada vez que le contaba algo gracioso, o cómo se retorcía un mechón de pelo mientras describía su desprecio por el tráfico de Dallas y los problemas de vivir en una gran ciudad. Y de repente se dio cuenta de que se había abierto más con ella en una hora que con nadie en toda una vida. Al menos, en aquellos aspectos de su vida que consideraba muy personales.
Después de un rato, Mitch se sentó junto a ella para oírla mejor, o al menos eso le dijo, cuando en realidad el bar estaba mucho más tranquilo ahora que había terminado el karaoke. Lo cierto era que quería estar más cerca de ella. No le costaba nada oír sus palabras, lo que le estaba costando de modo infernal era no tocarla.
Cuando una balada lenta sonó en la sinfonola, Tori suspiró y le sonrió.
–Me encanta esta canción.
A Mitch le encantó el brillo de placer en los ojos oscuros de Tori, y pensó que tendrían el mismo brillo con otro tipo de placer. Y que a él le encantaría verlo.
–¿Quieres bailar otra vez?
–Vale.
Esta vez Tori no titubeó en levantarse ni tomar la mano que él le ofrecía. Tampoco se molestó en mantener la distancia, sino que le rodeó la espalda con el brazo y apoyó la cabeza en su pecho.
Tori no debía medir más de un metro sesenta y cinco de estatura, por lo que, junto al metro noventa de él, su cabeza encajaba perfectamente en el hueco de la garganta. Su melena olía a flores, a pesar del humo que llenaba el bar. Y su cuerpo, apretado contra el de Mitch, disparó una nueva oleada de deseo en él.
Mitch deslizó la mano por su espalda, pero no se atrevió a bajar más allá de la cintura, pensando en el comentario sobre Clint Moore. Además, ya no era un adolescente. Hacía tiempo que había aprendido a satisfacer a una mujer, y también a leer las señales que enviaban. De momento, el lenguaje corporal de Tori le dijo que ella se sentía cómoda sólo con bailar.