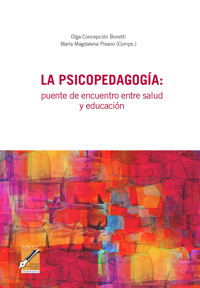
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Universidad Católica de Córdoba
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
La compilación de los distintos textos que conforman este libro parte de la premisa de que la especificidad de la disciplina psicopedagógica está dada por su objeto de estudio, el sujeto en situación de aprendizaje, y que la misma se ha constituido en un continuo proceso de interacción con la realidad social e histórica, como también con múltiples diálogos y relaciones con otros campos del saber. La interdisciplina supone intercambios y mutuos enriquecimientos que dan lugar a la construcción de un lenguaje en común que favorece una mejor comprensión del objeto de estudio. Por ello, los textos que aquí se exponen construyen una mirada interdisciplinar del sujeto en situación de aprendizaje, y se configuran, así, como aportes que permiten pensar un puente de encuentro entre la salud y la educación desde la psicopedagogía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La psicopedagogía : puente de encuentro entre salud y educación / Olga Concepción Bonetti ... [et al.]. - 1a ed. - Córdoba : EDUCC Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, 2024.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-626-602-4
1. Psicopedagogía. I. Bonetti, Olga Concepción.
CDD 370.15
De la presente edición:
Copyright © by Educc Editorial de la Universidad Católica de Córdoba.
Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier método fotográfico, fotocopia, mecánico, reprográfico, óptico, magnético o electrónico, sin la autorización expresa y por escrita de los propietarios del copyright.
ISBN edición digital: 978-987-626-602-4
Obispo Trejo 323. X5000IYG Córdoba. República Argentina
[email protected] libros.- ucc.edu.ar
PRÓLOGO
En agosto de 2013 se realizaron en la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba, las X Jornadas de la Red Nacional de Psicopedagogía. Instituciones de Salud y Educación (Garrahan - Provincias. El evento fue organizado en forma conjunta por la Red Nacional de Psicopedagogía - Instituciones de Salud y Educación Garrahan - Provincias, el Colegio de Psicopedagogos de la ciudad de Córdoba, el Hospital Infantil Municipal de Córdoba y la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba.
Partimos de la premisa de que la especificidad de la disciplina psi-copedagógica está dada por su objeto de estudio, el sujeto en situación de aprendizaje, y que se ha constituido en un continuo proceso de interacción con la realidad social e histórica, como también con múltiples diálogos y relaciones con otros campos del saber.
Las X Jornadas de la Red propiciaron trabajar la producción de conocimientos y las prácticas que se generan en el campo de la investigación y la intervención psicopedagógica en el marco de la salud y la educación, en un intento por propiciar el desarrollo acciones de articulación e integración entre instituciones y profesionales. El evento científico se gestó sobre dos conceptos claves en los que se fundamenta nuestra labor psicopedagógica: interdisciplina e interinstitucionalidad.
La interdisciplina supone intercambios y mutuos enriquecimientos que dan lugar a la construcción de un lenguaje en común que favorece una mejor comprensión del objeto de estudio. Estos lineamientos responden a la identidad de la Red Nacional de Psicopedagogía (Garrahan - Provincias, entendida como un ámbito de intercambio de diferentes aportes disciplinarios e interdisciplinarios relacionados con el abordaje psicopedagógico.
Entre los objetivos que nos planteamos cabe mencionar posibilitar el intercambio de diferentes experiencias, contextos y marcos de análisis entre los profesionales de la salud y de la educación; generar espacios de reflexión que promuevan la necesidad de la investigación científica en el campo psicopedagógico; conocer y promover la Red Nacional de Psicopedagogía - Instituciones de Salud y Educación Garrahan - Provincias en la ciudad de Córdoba mediante el desarrollo de vínculos interinstitucionales, grupales y personales entre los profesionales del área de la psicopedagogía.
Así, y en el marco de un convenio entre la Facultad de Educación y la Red Nacional de Psicopedagogía - Instituciones de Salud y Educación. Garrahan - Provincias, se acordó la presente publicación conjunta que tiene como finalidad rescatar las disertaciones de los ponentes centrales de las Jornadas. Los textos que aquí se exponen se enmarcaron en los distintos ejes temáticos de las Jornadas: Psicopedagogía e interdisciplina; Psicopedagogía e investigación; Enfoques teóricos de la psicopedagogía; Trastornos específicos del aprendizaje; Trastornos del neurodesarrollo. Es nuestro anhelo brindar a través de esta compilación aportes que nos permitan pensar este puente de encuentro entre la salud y la educación desde la psicopedagogía.
Esp. Olga Concepción BonettiLic. María Magdalena Pisano
NEURODESARROLLO Y APRENDIZAJE
Héctor Alberto Waisburg1
El neurodesarrollo ha adquirido una jerarquía importante dentro de las neurociencias. Las neurociencias han alimentado el concepto de la importancia de evaluar y concretar el seguimiento del desarrollo madurativo del niño, pues la detección precoz puede darnos señales de disfunción que nos permiten una intervención temprana y así atenuar discapacidades tanto en lo inmediato como lo mediato. El moldeado de la conducta que el individuo adquiere a partir de sus experiencias, de sus distintas vivencias, de la exposición a exigencias, a distintos desafíos, genera marcas en el código epigenético que condiciona la capacidad reactiva del individuo de responder y resolver ante las vicisitudes de la vida.
Este proceso de imprinting de experiencias en la memoria comienza desde el periodo fetal. Ya desde hace mucho tiempo psicólogos pioneros, en forma empírica, hablaban de la importancia que tiene la experiencia fetal, y de los marcadores biológicos precoces bien claros que delimitan las vulnerabilidades del individuo generadas en edades tempranas de la vida. Atención temprana es intervención temprana, pues requiere una apropiada categorización del patrón madurativo que nos facilite un buen diagnóstico, y contextualizarlo en su entorno familiar, escolar, comunitario, etc., con un criterio ecológico.
Figura 1. Trastornos del neurodesarrollo más frecuentes acorde a los dominios cognitivos afectados
Para analizar los trastornos del neurodesarrollo es necesario conocer las causas que pueden generar los distintos cuadros disfuncionales (ver Figura 1). La etiología puede ser de origen prenatal, perinatal o postnatal, a sabiendas de que la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo se generan en el periodo prenatal. Un ejemplo paradigmático es la parálisis cerebral, es la expresión de un marcador biológico de injuria al sistema motor en un sistema nervioso central (SNC) en desarrollo. El 80% de ellos tiene origen prenatal y el resto peri o postnatal. Los trastornos del neurodesarrollo están muy relacionados con los eventos biológicos del periodo prenatal, ya que muchos tienen que ver con injurias del entorno, o del ambiente fetal, relacionadas con alteraciones genéticas, deprivación de nutrientes, causas vasculares, y/o procesos inflamatorios.
El sustrato de los trastornos del neurodesarrollo ocurre en un cerebro en desarrollo. Los dominios o los circuitos funcionales que van a estar implicados son los relacionados con las funciones motoras, las lingüísticas, del aprendizaje (dislexia, digrafía, discalculia y los trastornos motores no verbales por disfunción hemisférica derecha), compromiso cognitivo (discapacidad intelectual), conductual (trastorno obsesivo compulsivo [TOC] con o sin tics, conductas oposicionistas/desafiantes, etc.), funciones atencionales (trastorno atencional con hiperquinesia [ADHD]) y trastornos de la comunicación/ socialización (espectro autista y sus variantes).
Figura 2. Funciones cognitivas
En este esquema también debemos incluir los trastornos de la regulación que merecen un espacio especial, ya que son niños pequeños que no se adaptan a la vida extrauterina. Lo vemos en el 40% de niños con parálisis cerebral y hay un porcentaje que nos hace sospechar si en su evolución posterior pueden desembocar en la discapacidad intelectual, o el espectro autista o desarrollar un síndrome disatencional (ADHD). En el interrogatorio retrospectivo en un niño con un trastorno atencional, un 40 a 50% se describe un bebé de difícil manejo, llanto insosegable, trastornos de la alimentación o del sueño y ciertos rechazos sensoriales a la luz o ruidos. La Figura 1 muestra, a través de flechas, la interacción entre los distintos dominios funcionales.
Los trastornos del neurodesarrollo raramente se presentan como disfunciones aisladas, sino que los dominios cognitivos se asocian (dislexia + ADHD, ADHD + síndrome de incoordinación motora, tics y TOC, ADHD + trastornos específicos del lenguaje, 28% y /o trastornos de aprendizaje, etc.). Esto tiene que ver con que muchos trastornos del neurodesarrollo se han generado en períodos prenatales y han afectado sistemas, grupos neuronales que eran pluripotenciales, es decir que tenían que ver con las praxias y con el lenguaje, entonces estos chicos padecen trastornos de lenguaje y al mismo tiempo son dispráxicos.
Esta mejor categorización de los trastornos del neurodesarrollo se ha logrado a lo largo de estos años pues se han diseñado programas de seguimiento; con lo cual hemos aprendido las trayectorias de estos trastornos a lo largo de la vida (por ejemplo, hoy se menciona el ADHD del adulto) y la epidemiología de los mismos, muchas veces sustentados por la información que nos brinda la medicina por evidencias.
La medicina por evidencias se basa en la generación de datos clínicos empíricos pero que estadísticamente son tan fuertes y significativos que se transforman en una verdad. Ciertas evidencias clínicas son verdades inmodificables, aunque no conocemos exactamente la secuencia fisiopatológica de un determinado fenómeno; pero tienden a darse y repetirse sucesivamente en el tiempo en distintos grupos de niños y se transforman en modelos clínicos o fenotipos clínicos que, aunque empíricos, son tan fuertes que se transforman y forman parte de nuestro saber.
¿Qué estrategias y conocimientos requiere tener el pediatra/neuró-logo para enfrentar el fracaso escolar de su paciente?
El pediatra debe tener información adecuada de las distintas etapas del desarrollo madurativo infantil.Debe tener un conocimiento acabado de las distintas estrategias conductuales que el niño utiliza para compensar las dificultades y desafíos que el aprendizaje le ofrece.Debe conocer cómo el sistema familiar responde a los cambios del niño.Evaluará el síntoma fracaso escolar con perspectiva ecológica: énfasis en el niño, la familia y la escuela, dentro de un contexto social determinado.Con este marco de referencia la evaluación pondrá énfasis en los siguientes aspectos:
Evaluación del potencial académico-cognitivo a través de evaluaciones psicométricas adecuadas, observación de los cuadernos, etc.Conocimiento de las demandas de la escuela, las observaciones de las docentes, etc.Evaluación de las características del funcionamiento familiar.Registro de los factores de riesgo biológico y/o social.Modelo de enfrentar el niño y la familia las adversidades de la vida.Conocimiento de los soportes sociales y comunitarios.Características de los roles parentales.Examen físico pediátrico: determinar la presencia de causas tísicas o biológicas del trastorno de aprendizaje.Uso de rótulos diagnósticos en relación al concepto de categorización de patrón madurativo si se sospecha que el diagnóstico variará en el tiempo.El fracaso escolar debe ser abordado desde una perspectiva neuropsicológica y neurocognitiva, psiquiátrica, y médica y así poder elaborar estrategias conductuales y del neurodesarrollo. Frente a la consulta por un niño con fracaso escolar, la mirada médica se plantea en grupos de niños con trastornos de aprendizaje los siguientes interrogantes: a) si el niño manifiesta sus dificultades académicas a partir de una disfunción cognitiva asociada a una lesión orgánica cerebral estática o progresiva; b) si en el examen neurológico convencional o dirigido podemos evocar signos disfuncionales (signos neurológicos blandos, es decir, coyunturales del momento madurativo, pero que desaparecen en el tiempo); c) si el niño pertenece al grupo de niños (mayoría) quienes presentan dificultades escolares pero no se asocian ni signos disfuncionales ni evidencias de compromiso orgánico objetivable y d) (y siempre que sea necesario descartar) si el origen de las fallas del rendimiento escolar están dependiendo de trastornos psiquiátricos o de una discapacidad intelectual.
Figura 3. Espectro de disfunciones cognitivas con sustrato neurológico
Los trastornos de aprendizaje deben ser pensados como una disfunción cognitiva con sustrato neural que se sustenta y se presenta en un espectro de síntomas que van desde el síndrome del niño torpe o de la coordinación motora, a un niño con aprendizaje lento, hasta aquel que presenta el clásico trastorno de la lectoescritura de tipo disléxico de base lingüística. Superimpuesto a este espectro sintomatológico de los trastornos de aprendizaje se encuentran perfiles asociados a trastornos motores y articulatorios, socialización inadecuada con pares, alteraciones electroencefalográficas, dificultades en la discriminación auditiva, problemas visuoespaciales, trastornos del lenguaje escrito, discalculias, déficit atencional, hiperquinesia, variaciones de los estados de ánimo o trastornos conductuales (ver Figura 3).
Bases neurobiológicas del aprendizaje
Junto a las fuerzas selectivas de la evolución, el aprendizaje y la memoria son los medios principales de adaptación de los seres vivos a las modificaciones inciertas de su medio ambiente. Llamamos aprendizaje al hecho de que la experiencia produce cambios en el sistema nervioso (SN) que pueden ser duraderos y se manifiestan en el comportamiento de los organismos. La memoria es un fenómeno generalmente inferido a partir de esos cambios, que da a nuestras vidas un sentido de continuidad.
Figura 4. Cognición: flujo de funcionamiento y su vinculo con la memoria y el aprendizaje
El aprendizaje está generado por procesos intelectuales activos (cognición) que se caracterizan por obtener (percepción) la información a través de los estímulos visuales, auditivos, táctiles, y espaciales. Esta información se transforma (decodificación) y se la significa y luego se deposita (memorias); pero esta función mnésica se acompaña con la habilidad de evocar y ser utilizada por el cerebro para la formación de memorias de largo plazo (sustentada por el condicionante genético) y así consolidar el aprendizaje (Figura 4).
La memoria, un fenómeno generalmente inferido a partir de esos cambios, da a nuestras vidas un sentido de continuidad. La memoria es un hecho temporal. Encontramos: a. memoria sensorial (milise-gundos a segundos); así está la memoria auditiva (memoria ecoica, hasta 10 segundos de durabilidad), o la memoria visual (memoria icónica hasta 500 milisegundos); b. memoria de corto plazo (segundos a minutos); y c. memoria de largo plazo (días a años). La memoria se solidifica en depósitos de largo plazo (días, semanas, meses, y años). Luego de la adquisición inicial de la información aprendida, esta debe consolidarse a través de una serie de cambios biológicos en una estructura neural clave: el hipocampo (Figura 1) ubicada en el lóbulo temporal medio con conexiones con los núcleos talámicosdorsomedial y cuerpos mamilares. Estructura que coordina el esfuerzo de las asociaciones múltiples de estímulos entrantes (inputs) y activa la información depositada previamente (neocorteza, lóbulo temporal, corteza entorrinal y perihipocámpica y todas las cortezas que decodifican la información sensorial y las cortezas asociativas). Las distintas memorias están descriptas en el Cuadro 5.
Figura 5. Distribución de las memorias, sus funciones y su localización cerebral
Figura 6. Interacción entre el lenguaje, la memoria, lectura y atención
La memoria, un fenómeno generalmente inferido a partir de esos cambios, da a nuestras vidas un sentido de continuidad. Una de las características más frecuentes en los trastornos de aprendizaje (TDA) es la dificultad para la adquisición de la lectura, o dislexia. Este trastorno afecta alrededor del 5 a 7% de la población escolar y se caracteriza por una dificultad persistente en el aprendizaje de la lectura a pesar de un nivel intelectual normal, desarrollo sociocultural adecuado y buenas oportunidades académicas. Los trastornos de aprendizaje específicos están expresados por los siguientes cuadros neurocognitivos: dislexia, discalculia, disgrafía y trastornos motores no verbales.
La dislexia del desarrollo es un trastorno inesperado en aprender a leer en un niño normal, sin signos neurológicos, sin retardo mental, inteligente, sin parálisis cerebral, sin trastornos sensoriales ni psiquiátricos. Y con un encuadre ambiental apropiado para leer. El rendimiento de la lectura tiene dos años de atraso respecto al nivel escolar presente y claramente tiene una base genética. Los perfilesneuropsicológicos descriptos tradicionalmente en la dislexia son:
a. síndrome lingüístico, dislexia-disgrafía lingüística: 30-70%; b. síndrome articulatorio grafomotor: 15-50%; c. síndrome secuencial: 10-15%; y d. síndrome visuoperceptual: 5-10%.
El síndrome lingüístico es actualmente la forma más frecuente de trastorno de aprendizaje específico caracterizado por grados variables de anomia, disturbio en la comprensión para el lenguaje, dificultad en la repetición, dificultad en la discriminación auditiva, cociente intelectual (CI) verbal más bajo que CI de ejecución, y frecuente historia de retraso en la adquisición del lenguaje. Los niños con dislexia tienen un CI normal, sin signos de disfunción motora, ni hiperquinesia, ni déficit atencional, Bender normal. Pero puede ocurrir que: 1. Si hay déficit del procesamiento de la información auditiva veremos a) dificultades en la correspondencia de fonemas y grafemas, b) lectura pobre, y fallas en el dictado, con copia y escritura espontánea normales. 2. Si hay dificultades en la estructuración del lenguaje, en adquirir reglas estructurales y dificultades en el uso de palabras adecuadas, veremos lenguaje pobre y omisiones en el dictado, pero además con serias dificultades en la escritura espontánea.
El síndrome articulatorio grafomotor se caracteriza por dificultad en la fusión de los sonidos, dificultades articulatorias bucolinguales, dispraxias grafomotoras; hay buena percepción visual de las imágenes, buena nominación, pero imposibilidad para transformarla en una representación gráfica (praxia constructiva), mal uso de las manos. Bender anormal, lectura pobre, levemente con dibujos inmaduros con dificultad en la copia y dictado.
El síndrome déficit secuencial presenta déficit de la memoria inmediata visual y verbal, dificultades con la seriación, dificultades en la sintaxis, déficit en el razonamiento visual y en la reproducción de figuras geométricas y en ciertas habilidades de matemáticas y Bender anormal con lectura pobre.
El síndrome déficit secuencial: presenta lateralidad cruzada o no definida. Zurdera, anormalidades en las pruebas que evalúan: orientación espacial, discriminación figura-fondo y funciones visomotoras, producción lenta, con omisiones, fusiones e inversiones de letras, sílabas y palabras, mayores dificultades en la copia que en el dictado y en escritura espontánea, y pueden asociarse dificultades grafomotoras.
Una serie de definiciones a considerar. La lectura es una adquisición madurativa reciente; el lenguaje es el producto específico de la evolución de la especie; la lectura alfabética depende de la capacidad consciente de segmentar y secuenciar los sonidos lingüísticos en orden de mapearlos en unidades fonológicas que se puedan luego graficar y leer y escribir se ajustan y se desarrollan en circuitos preexistentes del lenguaje. El aprendizaje de la lectura está en directa relación con la percepción visual. La habilidad de fragmentar los sonidos de las palabras en secuencias de fonemas es un requisito que precede al aprendizaje de la correspondencia fonema/grafema, es decir sonido/letra que nos lleva a la representación gráfica. La alteración prevalente en la dislexia es el conocimiento inadecuado fonémico y del aprendizaje de la correspondencia fonema/grafema. Hay trastornos asociados a la dislexia que se deben tener en cuenta en el abordaje terapéutico.
Déficits atencionales (memoria inmediata).Disfunción ejecutiva.Déficit de la memoria (memoria inmediata, secuenciación, memoria mediata, capacidad de evocación).Déficits visuoespaciales. Motivación.Dificultades en la velocidad de procesamiento.Los trastornos de la lectura tienen estos perfiles de alteración:
Dislexia fonológica (DF): problemas para leer pseudopalabras, no léxico.Dislexia superficial (DS): problemas para leer palabras irregulares, palabras completas.Disléxicos superficiales: errores fonémicos parafásicos.Disléxicos profundos: errores semánticos parafásicos.La dislexia del desarrollo es un trastorno del lenguaje que afecta la habilidad de leer y escribir (lenguaje escrito). Las señales pueden detectarse a los 2 o 3 años con dificultades en el lenguaje verbal (retraso de adquisición del lenguaje o dificultades en la pronunciación) o bien al iniciar el jardín de infantes o aún más frecuentemente en primer grado en la escuela primaria.
Las teorías cognitivas se han centrado en los distintos mecanismos que describen el proceso de lectura a saber: 1) el procesamiento visual de letras, 2) el análisis de la forma de la palabra y de las cadenas de letras, 3) la conversión grafofonémica y viceversa, y 4) el acceso al contenido semántico de las palabras. Se ha propuesto (Coltheart, Curtís, Atkins, & Haller, 1993) como mecanismo disfuncional la afectación de un modelo de doble ruta basado en la existencia de dos mecanismos: el directo o léxico, y el indirecto o subléxico.
El mecanismo léxico permite una llegada directa y rápida al significado a través de la forma global de la palabra sin necesidad del proceso de correspondencia fonema-grafema. Por lo tanto, esta ruta es útil para el reconocimiento de palabras frecuentes. Por otro lado, la vía indirecta o subléxica permite la lectura de palabras infrecuentes o pseudopalabras a través de la decodificación fonológica. Implica la segmentación de la palabra escrita en sus componentes grafémicos y la posterior conversión de estos en elementos fonológicos que permitan acceder a la representación fonológica completa de la palabra.
Los estudios de neuroimágenes señalan que el patrón de activación de la lectura está asociado a diferentes áreas a lo largo de la región perisilviana dominante izquierda. Habría tres circuitos implicados en la lectura:
El circuito dorsal (temporo-parietal+giro angular y supramarginal de la región parietal inferior) estaría relacionado con el procesamiento del lenguaje, fonológico automático y el acceso al léxico (Pugh, 2000; Simos, 2000).El circuito ventral, relacionado con el procesamiento global de la palabra, sosteniendo la fluidez y la rapidez de la palabra (giro fusiforme izquierdo implicado en tareas del procesamiento de cadenas de letras, por lo que algunos autores lo describen como “el área de la forma visual de la palabra” (Cohen, 2004).El circuito anterior




























