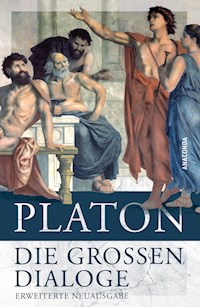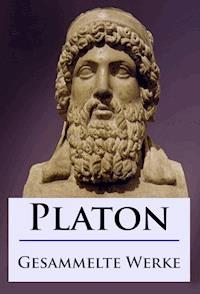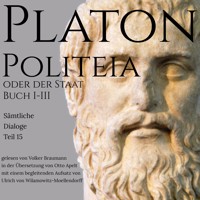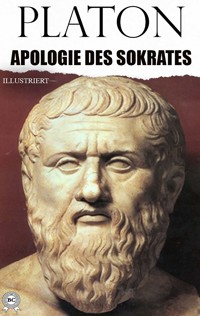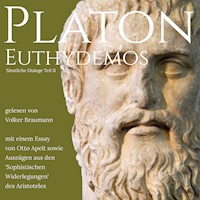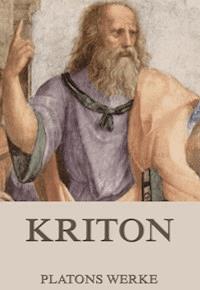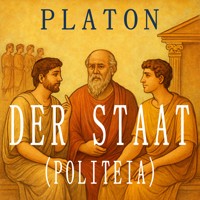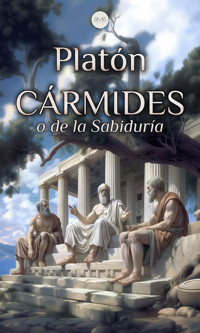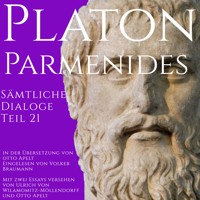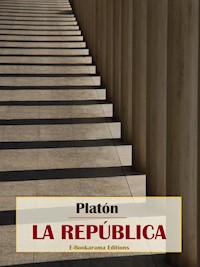
0,59 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
"La República" es una de las obras más emblemáticas del célebre filósofo griego Platón, un diálogo que compila las principales ideas que comprenden su filosofía y pensamiento.
Aunque gran parte del diálogo está dedicado a exponer los deberes del hombre como individuo que integra una comunidad, parecería que aquellos problemas aparentemente diferentes, como el de la educación, el del bien y el mal y el del arte, estuvieran destinados a destacar una idea-eje común y unificadora: la justicia.
"La República" comienza por exponer cómo Sócrates, a través de su mayéutica, se da a la tarea de tratar de que sus interlocutores razonen en torno al tema de la Justicia, como eje central sobre el cual se sostiene la República ideal. Sin embargo, en cada uno de los libros que comprenden la obra, se van tocando de forma profunda algunos de los temas más importantes que constituye una ciudad-estado perfecta.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Platón
La República
Tabla de contenidos
LA REPÚBLICA
Argumento de La República por el traductor, Patricio de Azcárate
Libro I de La República
Libro II de La República
Libro III de La República
Libro IV de La República
Libro V de La República
Libro VI de La República
Libro VII de La República
Libro VIII de La República
Libro IX de La República
Libro X de La República
Notas Libro I
Notas Libro II
Notas Libro III
Notas Libro IV
Notas Libro V
Notas Libro VI
Notas Libro VII
Notas Libro VIII
Notas Libro IX
Notas Libro X
LA REPÚBLICA
Platón
Título original: Πολιτεία
Platón, ca. 370 a. C.
Traducción: Patricio de Azcárate
Argumento de La República por el traductor, Patricio de Azcárate
Platón se propuso en La república el estudio de lo justo y de lo injusto. Su objeto es demostrar la necesidad moral, así para el Estado como para el individuo, de regir toda su conducta según la justicia, esto es, según la virtud, es decir, según la idea del bien, principio de buen orden para las sociedades y para las almas, origen de la felicidad pública y privada; principio, que es el Dios de Platón. El plan de su demostración, si bien aparece muchas veces interrumpido a causa de la libertad con que se mueve el diálogo, es muy sencillo. Considerando desde luego el Estado como una persona moral en todo semejante, excepto en las proporciones, a una persona humana, Platón hace ver a grandes rasgos la naturaleza propia y los efectos inmediatos de la justicia. Para él el ideal de una sociedad perfecta y dichosa consiste en que la política esté subordinada a la moral. En seguida emprende, con relación al alma, especie de gobierno individual, la misma indagación que le conduce al mismo resultado, esto es, al ideal de un alma perfectamente regida y completamente dichosa, porque es justa. De aquí, como consecuencia, que el Estado y el individuo, que al obrar se inspiran en un principio contrario a la justicia, son tanto más desarreglados, a la vez que desgraciados, cuanto son más injustos. Y así es ley de las sociedades y de las almas, que a su virtud vaya unida la felicidad, como la desgracia a sus vicios. Esta ley tiene su sanción suprema en una vida futura, sanción, cuya idea conduce a Platón a probar en el último libro de la República, que nuestra alma es inmortal.
Tal es, en general, el contenido de esta grande composición. He aquí ahora la marcha y el desarrollo fielmente indicados.
I
Después de un preámbulo elegante y sencillo, relativo a una fiesta religiosa, y después de algunas palabras de cortesía que mediaron entre los ancianos Céfalo y Sócrates, se vio éste precisado a discutir sucesivamente con Polemarco y con el sofista Trasímaco varias definiciones de la justicia. El carácter de las preguntas, de las réplicas y de algunos de los argumentos de Sócrates es irónico, y algunas veces sofístico. Salvo las últimas líneas del primer libro, como para dar a entender, que estas primeras páginas no son más que un preludio, entre ligero y serio, para entrar en la indagación de la naturaleza de lo justo. Ante todo ¿puede definirse simplemente lo justo: la obligación de decir la verdad y de dar a cada uno lo que de él se ha recibido? No, porque no es justo dar sus armas a un hombre que se ha vuelto loco, ni decirle la verdad sobre su estado. Lo justo tampoco es, como se supone que ha dicho Simónides, la obligación de dar a cada uno lo que se le debe; puesto que, si se trata de un amigo, no es justo restituirle un depósito que le sea perjudicial; y si se trata de un enemigo, ¿qué se le debe? Lo que conviene, según Simónides; y lo que conviene es causarle mal. Lo justo ¿consistirá, pues, en hacer bien a sus amigos y mal a sus enemigos? Siendo el hombre justo, podrá cumplir su deber en la guerra, defendiendo a los unos y atacando a los otros. Pero en tiempo de paz ¿cómo tendrá ocasión de hacer bien a sus amigos? En los negocios, sin duda; ¿mas qué negocios? ¿Será el juego? Pero el jugador de profesión está bien distante de ser el único hombre de buen consejo. ¿La construcción de una casa? Pero este negocio corresponde a un arquitecto. ¿Será un asunto de dinero? El hombre justo no servirá para el caso, si uno quiere emplear su dinero; porque el corredor de caballos, el piloto, el hombre de oficio, cualquiera que él sea, deberán ser consultados antes que él. Si se trata de un depósito, el hombre justo es útil sin duda; pero sucede que comienza a serlo en el momento en que el dinero no lo es ya. Aún todavía peor, si es cierto que el hombre que mejor guarda una cosa es el que mejor la sustrae. En este caso el hombre justo no es más que un bribón; y la justicia se convierte en el arte de robar, para hacer bien a sus amigos y mal a sus enemigos. Este género de sofisma, familiar a los griegos y casi intraducible, es un ejemplo del arte de Sócrates para poner de manifiesto, desenmascarándole, el equívoco ordinario de la escuela sofística.
Por otra parte, ¿cuáles son los amigos a quienes es justo hacer bien? Los que nos parecen hombres de bien, sin duda. ¿Y cuáles los enemigos a quienes es justo hacer daño? Los que tenemos por malos. Conforme; pero cuidado que las apariencias engañan. Si nos equivocamos, tendremos por amigos a hombres malos a quienes haremos bien, y por enemigos a hombres de bien inofensivos, a quienes procuraremos ofender, de suerte que será justo hacer mal al que no nos lo hace; conclusión nueva y absurda, pero lógica, sin embargo, que denota un vicio en la definición, contra la que se ha retorcido el argumento. Éste fue su objeto. Pero aun cuando se suponga a nuestro amigo hombre de bien y a nuestro enemigo siempre malo, no por eso es mejor la definición. En efecto, no es aplicable al hombre justo por lo pronto, porque es incapaz de hacer mal a nadie ni aun a su enemigo, y además por otra razón sutil. Puede razonarse sobre el hombre por analogía con el perro y el caballo, los cuales con los malos tratamientos se hacen peores en la virtud que les es propia; de suerte que, mirada la justicia como la virtud propia del hombre, se hará más injusto en proporción del mal que se le haga. Pero es imposible a un hombre justo hacer injusto a su semejante, como lo es hacer a un músico ignorante en la música, o a un picador en el arte de montar a caballo, es decir, que le es imposible hacer mal. También este es un argumento irónico tomado del arsenal de los sofistas. La verdades que nunca es permitido al justo hacer mal, y esto basta para probar que la definición no es buena. En fin, no es más que una mentira impudente, que no hay que atribuir ni a Simónides, ni a Homero, ni a ningún otro sabio, sino a tiranos embriagados con su poder.
¿Cuál es el valor de esta otra definición, presentada por un interlocutor más formal: la justicia es lo que es ventajoso al más fuerte? En este caso se confunde la justicia con el interés del poder, cualquiera que él sea. Esto sería razonable, si los hombres poderosos no se engañasen nunca en provecho propio. Pero todas las veces que se engañan, resulta que es verdadero lo contrario de lo que dice la definición. Es más conforme a la verdad decir, que en general el que gobierna no tiene otro interés que el de la cosa que le está sometida, como el médico el del enfermo, el picador el del caballo, el piloto el del marinero, y en general el más fuerte el del más débil. Se objeta, que el pastor al cuidar su ganado, se preocupa de las ventajas que él obtendrá, y que el ganado no es más que el instrumento de su fortuna. De aquí se concluye, que en todas las cosas la justicia se resuelve en interés del fuerte y en perjuicio del débil; y por último, que el hombre injusto, porque tiene la superioridad en todos los negocios públicos y privados sobre el hombre justo, es en definitiva más dichoso, el único dichoso. El ideal de esta doctrina, resultado de un materialismo consecuente, es un poder absoluto, es la tiranía, árbitra de echar por tierra la justicia, porque la justicia es más débil que ella. He aquí la respuesta. El ejemplo del pastor no es más que un sofisma. En tanto que pastor, el que cuida un rebaño, no se propone otro fin que el bien del ganado. Si le resulta alguna utilidad, ¿es efecto propio de su oficio? No; sino que, semejante en esto al médico, al piloto o a cualquiera otro profesor, el pastor es al mismo tiempo mercenario. No debe confundirse el fin de un arte con su fruto. En el fondo, es la ley de todas las artes el proponerse sólo el bien propio de su objeto, y la ley del más fuerte, el trabajar en ventaja del más débil. La prueba es la repugnancia, que los cargos públicos inspiran por sí mismos, porque se sabe que son estériles para les que los ejercen. Para hacerlos aceptar, es preciso estimular el interés de los unos por medio de salarios, la vanidad de los otros por medio de honores, y el temor de los hombres de bien por medio de castigos. En efecto, para el hombre justo el peor de los males, el castigo, consiste en que se le niegue parte en el gobierno por el poder de uno menos justo que él o de un hombre malo. Si todos los hombres fueran buenos, nadie querría ejercer la autoridad, tan pequeña es la ventaja que produce el ejercerla, y tan falso es que la injusticia y el interés de la autoridad sean cosas idénticas.
Examinemos ahora si no es igualmente falso el sostener, que el hombre injusto es más dichoso que el justo. Para ser consecuente, es preciso llegar hasta decir, que la justicia es todo lo que hace desgraciado, es decir, la debilidad, el vicio, la fealdad, la incapacidad, el mal; y que la injusticia es todo lo que hace dichoso, es decir, a la vez la fuerza, la virtud, la belleza, la destreza, el bien; ¿es necesario mostrar contra tal teoría otra cosa que este trastorno monstruoso de todas las nociones morales? Apresurémonos a restablecerlas en nombre de la razón y de la lógica. Lo natural en el hombre injusto es querer dominar a todo el mundo, lo mismo a su semejante que a su contrario, como es la pretensión del ignorante al saber a la vez más que el sabio y que el ignorante. El hombre justo se parece al sabio; no quiere sobrepujar sino a su contrario. Es, como el sabio, prudente y hábil; y si tiene sobre el hombre injusto la superioridad, que dan la discreción y la habilidad, es ciertamente más poderoso y más fuerte. Luego la justicia es fuerza y la injusticia debilidad. La prueba está en los hechos mismos. ¿No es cierto, que los Estados que quieren someter otros Estados, conociendo que no lo conseguirían por sola la injusticia, no prosiguen ni alcanzan su objeto sino a la sombra de cierta justicia, que constituye su fuerza? ¿No es cierto también, que los bandoleros mismos se reconocen obligados a ser justos entre sí, por la única razón de que la injusticia haría nacer en medio de ellos enemistades, sediciones y luchas que serían seguramente la ruina de sus empresas? Lo mismo sucedería con dos hombres divididos por la injusticia, porque el odio y la lucha pondrían a uno y a otro en la impotencia de hacer nada útil. ¿Y hay alguna razón para que suceda otra cosa tratándose de un hombre injusto frente a frente de sí mismo? ¿No es, por el contrario, necesario que, presa de la injusticia, viva en lucha consigo mismo y sea incapaz para todo, así para el mal como para el bien, enemigo de los dioses justos y de los hombres y enemigo de sí mismo? Queda probado de hecho y de derecho, que es la injusticia, y no la justicia, la que está condenada a la impotencia. Ya se entreve que la injusticia no es más dichosa que fuerte. Probémoslo sin embargo. En este mundo todas las cosas tienen sus funciones propias, y una cierta virtud con la que realizan bien dichas funciones, y sin la cual las realizan mal. Así, los ojos tienen por función el ver, en virtud de lo que, a falta de un nombre exacto, se puede llamar lo contrario de la ceguedad. El alma tiene como función propia el pensar, deliberar, querer y, en una palabra, vivir; tiene su virtud también mediante la que vive bien, y sin la que vive mal, y esta virtud es la justicia. Se sigue de aquí que el hombre justo vivirá bien; y que viviendo bien, será dichoso. ¿Y el hombre injusto? Evidentemente vivirá mal, y será desgraciado. Concluyamos, por lo tanto, en favor del justo contra el injusto, porque es mejor vivir dichoso que desgraciado. Esto es lo que hace Sócrates; pero no exagera el valor de su victoria. En efecto, comprendiendo que todo lo dicho hasta ahora no era más que una escaramuza, por decirlo así, contra los partidarios y adversarios de la justicia en sí misma, y un ejemplo de esa purificación platoniana, que descarta desde luego los errores groseros indignos de una extensa refutación, para preparar el camino y entrar en una discusión profunda, añade en seguida: nada he aprendido en toda esta conversación, y no sabiendo lo que es la justicia, ¿cómo podré saber si es una virtud o no, y si el que la posee es dichoso o desgraciado?
II
Desde este momento el lenguaje siempre severo, el diálogo menos interrumpido, la palabra de que libremente usan Glaucón y Adimanto, marcan distintamente el antagonismo de las dos doctrinas, entre las que va a empeñarse la discusión. Por una parte, aparece el materialismo sosteniendo resueltamente su sistema de egoísmo absoluto; y por otra, una doctrina que quiere que la justicia sea regla de conducta y, por añadidura, el bien del hombre.
¿Vale más ser justo que injusto? Éste es el problema que se va a ventilar.
El medio decisivo de resolverlo es examinar por su orden la naturaleza propia de la justicia y de la injusticia y sus efectos inmediatos sobre el alma, y decidir con conocimiento de causa cuál es preferible. Glaucón deja a Sócrates el cuidado de hacer prevalecer la causa de la justicia. Por su parte acude a la escuela materialista; de ella toma el tejido claro, preciso y especioso de sus argumentos en favor de la injusticia, y lo hace en términos que es imposible presentar una teoría bajo un aspecto más favorable. Es el carácter constante de la dialéctica de Platón, y uno de los rasgos que justifican el poder de su inteligencia, el hacer aparecer a sus adversarios ocupando una fuerte posición. Es verdad que también después la refutación es más completa y más firme.
¿Qué dice Glaucón? Según la naturaleza, cometer la injusticia es un bien, sufrirla un mal; pero es mayor mal el sufrirla que bien el cometerla. Los hombres han sufrido y cometido alternativamente la injusticia. Pero llegó un día en que los que no se consideraban bastante fuertes, ni para entregarse a ella, ni para combatirla, establecieron leyes y convenciones, para proteger a los débiles contra los fuertes. De aquí los términos nuevos de Justo y de Legítimo. La justicia no existe por la naturaleza; existe por la ley. No se la quiere por sí misma como un bien, sino que se la sufre como impuesta. Porque el que llega a poder más que ella, la infringe sin escrúpulo; y el que no puede a su capricho violarla, no logra a sus ojos y a los de todos los hombres otra cosa que el desprecio por su impotencia. La prueba es que, si se diese al hombre de bien y al hombre malo el poder de hacerlo todo y el anillo maravilloso de Giges, que aseguraba la impunidad, se vería a ambos seguir un mismo camino y con igual energía, es decir, trabajar sin escrúpulo en la realización de todos sus deseos; de suerte que en nada se distinguirían uno de otro. El que en posición semejante se encontrase perplejo, quizá sería en público objeto de alabanzas hipócritas, pero en secreto ¿quién no se reiría de su simplicidad? Este común sentimiento demuestra, que si es uno justo, lo es por necesidad, no por elección. Primera ventaja de la injusticia.
No es menos cierto, que la injusticia hace al hombre tan dichoso, cuanto la justicia le hace miserable. Para convencerse de esto, compárense el hombre de bien y el hombre malo en el más alto grado de justicia y de injusticia. Considérese, de una parte, el hombre malo, hábil, apercibido, disimulado, ducho en el arte de parecer justo sin serlo, pronto para acudir a todo, esforzado, elocuente, persuasivo, poderoso, capaz, en una palabra, de todo, lo mismo en su favor que en el de sus amigos; de otra parte, el hombre de bien, sencillo, generoso, celoso en ser justo y no en parecerlo, y por esto mismo siempre y en todas partes desconocido, de alma pura, pero tenido por criminal, virtuoso toda su vida, pero arrostrando la nota de infamia. ¿Cuál es el más dichoso? No es difícil adivinarlo. Tarde o temprano el justo se verá abofeteado, atormentado, cargado de cadenas, quemados sus ojos y condenado a morir en cruz, ejemplo terrible para los demás, ya que él mismo no se convenza de que entre los hombres se trata menos de ser justo que de parecerlo. El hombre injusto, omnipotente en el Estado, bajo la máscara engañosa de la justicia, se casará y contraerá para sí y los suyos relaciones a su gusto, se divertirá, se enriquecerá, se pondrá por encima de todo y de todos, hará bien a sus amigos y mal a sus enemigos, atraerá a los hombres con dones magníficos, y a fuerza de sacrificios ganará a los dioses mismos. ¿Qué puede faltarle cerca de los hombres y de los dioses para ser más feliz que el justo condenado, después de su triste vida, a una muerte afrentosa? Nada; esta es la opinión común.
Glaucón se calla; pero Adimanto toma al momento la palabra, para sostener, con argumentos nuevos, esta apología vigorosa y atrevida de la injusticia. Tan distante está de creer que la justicia se mire como un bien, que todos los que intervienen en la educación de los jóvenes, padres, parientes, maestros, amigos, están unánimes en recomendar la práctica que procura, no la justicia misma, sino tan solo el renombre de hombre justo: consideración, dignidades, alianzas honrosas y otros favores semejantes. Si es necesario, invocan la autoridad de los antiguos poetas, Museo y su hijo Eumolpo, Hesíodo y Homero para engrandecer, hasta ante los mismos dioses, las ventajas de esta, justicia figurada. Según ellos, los dioses colman al justo en esta vida con todos los bienes de la tierra, le aseguran la dulzura de una posteridad sin fin, y le convidan, después de la muerte, a su divino banquete y a su embriaguez eterna. Si vituperan a los hombres malos, no es porque sean injustos, sino porque se entregan, después de la vida, al suplicio de los infiernos. Y así, la esperanza y el temor, en una palabra, el interés, he aquí el secreto de las alabanzas que se prodigan al justo, y del vituperio que cae sobre los malvados.
Aún hay más. Si estos maestros antiguos y modernos de la juventud alaban a porfía la belleza de la templanza y de la justicia, no ocultan que son virtudes difíciles, mientras que la injusticia y la licencia son fáciles, dulces y fecundas en ventajas. Dicen sí, que el hombre justo es mejor que el hombre malo; pero como alaban la condición del malo, que es rico y poderoso, enseñan el desprecio del justo, que es débil e indigente. A esto se agregan por añadidura los discursos de ciertos ministros de los dioses, que se consideran capaces de obtener, mediante el poder de misteriosas purificaciones, el indulto de todos los crímenes de los vivos y de los muertos. He aquí lo que se susurra al oído de los jóvenes.
Adimanto tiene razón al decir que este es el punto esencial, que Glaucón ha omitido. Algo era haber probado que los hombres en su conducta cometen a porfía la injusticia, cuando no se ven precisados a ser justos; ¿pero no es penetrar aún más en el fondo de la cuestión poner al descubierto el principio de su conducta en el vicio de la educación? Nada demuestra mejor su importancia. En esta todo conspira a alabar la justicia en voz alta, y en silencio la injusticia. Es un consejo disfrazado para dejar la una por la otra. Se imprime fácilmente en el alma de los jóvenes el resultado de tales discursos, puestos en boca de los que desde sus más tiernos años están acostumbrados a considerar como consejeros y oráculos de la sabiduría. ¿Cómo no han de hacer esfuerzos para sustraerse de la triste suerte del justo, y para tomar de la justicia sólo las exterioridades, con el objeto de asegurar para sí impunemente la suerte brillante del hombre malo? Así obtendrán la estimación de los hombres. ¿Qué pueden temer? ¿La cólera de los dioses? ¿Pero quién sabe si hay dioses? Y si existen, se puede comprar con sacrificios la felicidad de la vida futura después de la de este mundo. La elección no es dudosa, pues es evidente que el mejor cálculo no consiste en ser justo a sus expensas, sino en ser injusto en su provecho. Éste es el fruto de la educación en una sociedad egoísta, cuyo principio en el fondo es el siguiente: la injusticia es un bien y la justicia un mal.
¿Qué medio hay de refutar este principio, que resume secamente la moral materialista y atea? Ya se ha dicho: estudiar y comparar profundamente la naturaleza de la justicia y de la injusticia, prescindiendo de todas esas consideraciones sugeridas por el interés, que han venido como a ahogar la idea. He aquí lo que Adimanto y Glaucón reclaman de Sócrates con insistencia: «Haznos ver cómo por su naturaleza propia son en el alma en que habitan, tengan o no conocimiento de ello los dioses y los hombres, la una un bien y la otra un mal». Sócrates, estrechado de esta manera e indeciso al principio, no tuvo valor, a pesar de las dificultades de la empresa, para hacer traición a la causa de la justicia.
Al pronto suspende el plan de su indagación. Partiendo de la idea de que la justicia se da en un Estado como en un hombre, y que en aquel debe mostrarse con caracteres más señalados y más fáciles de discernir «indagaremos desde luego», dijo, «cual es la naturaleza de la justicia en los Estados, después la estudiaremos en cada hombre, y reconoceremos en pequeño lo que hemos visto ya en grande». Asistamos, pues, por el pensamiento al nacimiento de este Estado, para ver cómo la justicia y la injusticia pueden nacer en él.
¿Cuáles serán sus fundamentos? Los de toda sociedad humana; es decir, las necesidades del hombre. Estas necesidades de todas clases son primero las materiales, y después las intelectuales y morales. Éstas son las que obligan a los hombres a reunirse a causa de la impotencia en que está cada uno de satisfacerlas, y por el auxilio que puede pedir y prestar a sus semejantes a este fin. El Estado está así desde el origen compuesto de cuatro o cinco individuos, que ejercen industrias diferentes; labrador, arquitecto, tejedor y zapatero. Se agranda poco a poco por la necesidad de nuevas industrias, propias para auxiliar a las primeras y para permitir a cada uno que se entregue sólo a la suya. Porque el primer principio del Estado será, que cada industria, para ser convenientemente ejercida, sea ocupación exclusiva del que la ejerce. De aquí el aumento de los carpinteros, de los herreros, de los zagales, de los pastores y de otros artesanos, que se suministran recíprocamente las primeras materias y las herramientas; de los comerciantes, para las exportaciones e importaciones; de los mercaderes, para las ventas; de los mercenarios, tanto más numerosos, cuanto que cada uno vivirá sometido a la ley que le obliga a consagrarse exclusivamente al mismo trabajo.
Constituido el Estado, importa arreglar la manera de vivir, que será laboriosa, frugal, religiosa, y por lo mismo feliz. «El verdadero Estado, aquel cuya constitución es sana, es tal como acabo de describirle». Ésta es la primera concepción de Platón sobre el austero modelo de Creta y de Lacedemonia. Es evidente que se hubiera fijado en estos pueblos, si hubiera podido dejar de pensar en Atenas. Pero una sociedad semejante ¿no es demasiado primitiva? Conviene a hombres sencillos, pero no está en relación con esa multitud de necesidades, que la marcha de los tiempos y la acción del hombre, la civilización, en una palabra, ha hecho nacer inevitablemente. Si nos fijamos bien, es una necesidad dar entrada en la sociedad a las innumerables industrias y artes que trabajan para satisfacer estas nuevas necesidades. Pintores, músicos, poetas, rapsodas, actores, empresarios, obreros de todos géneros, médicos, aumentan y diversifican prodigiosamente la asociación. «Éste no es ya el Estado sano; es un Estado lleno de humores». Sus límites se estrechan demasiado, y es preciso ensancharlos a costa de los Estados vecinos. De aquí la guerra, y con ella la necesidad de los guerreros, guardadores del Estado. Si por un momento Platón no parece estar satisfecho con la necesidad de una asociación tan diferente de la primera, lo hace más bien para marcar el contraste. Las reglas severas, que van a convertirse en otras tantas leyes del Estado, le conducirán, en cuanto es posible, a su primer modelo. ¿Cuál será el principio de esta reforma? El plan de educación, que traza para los guerreros. Guardar al Estado es un oficio difícil. ¿Quién le ejercerá? Sólo aquellos que reúnan las cualidades más opuestas; dulzura para con sus compatriotas, irascibilidad con los enemigos, y además el deseo de aprender, lo que Platón llama un natural filosófico. Los jóvenes, que den esperanza de estar dotados de estas cualidades, serán sometidos a una educación cuyo examen hará ver quizá cómo la justicia y la injusticia nacen en un Estado. Esta educación consiste en formar al hombre sucesivamente mediante la gimnasia y la música, que abraza, en un sentido general, todas las artes inspiradas por las Musas.
Comenzará esa educación por la música y por la parte que comprende los discursos. Platón arregla con un cuidado escrupuloso todos los elementos de los primeros discursos, que se dirigirán a los guerreros jóvenes, a saber: el fondo, la forma, la armonía y el ritmo. Estos discursos serán fábulas, pero no todas las que se vengan a la mano, y menos las que hagan nacer en el alma de los jóvenes ideas que no deban tener cuando lleguen a edad madura. La primera idea que se les inculcará será la de la divinidad. Es preciso que esta idea sea exacta y por tanto deben desaparecer esas invenciones poéticas esparcidas por los versos de Hesíodo y Homero «que desfiguran a los dioses y a los héroes», representándolos como padres injustos e hijos detestables, crueles, pendencieros, pérfidos, embusteros, siempre en discordia o en guerra. Se les representará a Dios como un ser esencialmente bueno y benéfico, incapaz de ningún mal, autor de todo bien, que no engaña, que no muda, en el cual no puede ni faltar ni debilitarse ninguna perfección, en una palabra, inmutable. De esta manera se hará a los jóvenes religiosos. ¡Qué superioridad de miras en esta concepción tan firme y tan clara de la simplicidad, de la bondad, de la veracidad y de la inmutabilidad divinas! A su vista ¡cuán rebajados quedan el grosero antropomorfismo y la mitología pueril de aquella época! La religión será el primer objeto de la educación, y la naturaleza absolutamente perfecta de Dios será el ideal de perfección, de que se penetrará desde luego la inteligencia de los futuros guardadores del Estado.
III
Después es preciso inspirarles el valor. A este fin nunca deben llegar a sus oídos esas horribles pinturas, que los mismos poetas han hecho de los infiernos; esos suplicios bárbaros, espantajos de la imaginación, capaces de inspirar la cobardía y el miedo a la muerte. También deberán ignorar los versos en que Homero y sus imitadores hacen a los dioses y a los héroes llorar, lamentarse, reír inmoderadamente, irritarse, blasfemar, mentir, porque semejantes patrañas son tanto más peligrosas, cuanto son más poéticas. Por el contrario, se les leerán aquellos pasajes, en que los héroes aparecen leales, valientes, templados, desinteresados, dóciles a sus jefes. Estos serán sus modelos. La verdad, que se debe a los hombres, es también debida a los jóvenes, y así se procurará impedir que crean que los hombres injustos son dichosos y los justos miserables, que la justicia es un mal y la injusticia un bien. Pero en el momento de hacer de esta enseñanza moral una ley, Platón observa con razón, que sería tener por verdadero lo que está en cuestión, a saber, la superioridad de lo justo sobre lo injusto. Platón deja, por lo mismo, este punto para otra ocasión. Pero estos intencionados recuerdos del objeto o de la conversación tienen por fin el impedir que se le pierda de vista. He aquí ahora el fondo del discurso.
¿Cuál será la forma? No es cuestión indiferente, porque tal o cual forma puede dar al discurso un resultado saludable o funesto. Es preciso escoger entre la narración sencilla, que no admite ninguna imitación, la narración puramente imitativa, propia de los trágicos y cómicos, y la narración compuesta, mezcla de una y de otra, que es la de la epopeya. Desterrando de la educación la narración imitativa, Platón quiere prohibir en el Estado la tragedia y la comedia; ¿por qué? Porque son imitaciones, que llevan consigo el peligro común a todo lo que desfigura la verdad sencilla, el peligro de enseñar a desempeñar un papel, a salir en cierta manera de sí y de su condición; vicio funesto en un Estado, cuyo principio es que cada uno viva y muera en su profesión. Tampoco, por lo tanto, se admitirán en el Estado esos encantadores y maravillosos imitadores que se llaman poetas. Pero no los despide sin rendir antes a su genio un brillante homenaje, y sin haber derramado perfumes sobre su cabeza y coronado su frente con guirnaldas. Consecuente consigo mismo, adopta para los discursos la narración sencilla y directa.
Resta la parte de la música propiamente dicha, la armonía y el ritmo, que son de importancia en un pueblo, en que el canto y los instrumentos acompañan siempre al discurso. La regla es que la armonía y el ritmo respondan a las palabras y estén a ellas subordinadas; porque a una narración simple corresponde y conviene una armonía sencilla y varonil, que penetra, sin turbarla, el alma de los guerreros. Y así nada de esas armonías lastimeras, muelles y alucinadoras tomadas de los Lidios. El ritmo a su vez deberá expresar, lo mismo que las palabras, la bondad del alma, «y no entiendo por esta palabra la estupidez, que por una especie de miramiento se llama inocentada, sino que entiendo un verdadero carácter moral de bondad y de belleza». El sentimiento de lo bello es efectivamente el que es preciso cultivar desde muy temprano y desarrollar en el alma de los jóvenes, para que aprendan, no sólo a amar la belleza, sino también a ponerse con ella en el más perfecto acuerdo. A este fin se ofrecerán a sus ojos objetos bellos, y se les separará de todos los que tengan visos de fealdad. Es preciso recordar que en la filosofía de Platón el amor a lo bello se confunde con la idea de lo bueno y de lo verdadero. En este concepto debe entenderse el sentido profundo y completo de esta última reflexión: «es natural que lo que se refiere a la música conduzca al amor de lo bello».
Con este mismo sentido debe enseñárseles la gimnasia. Se dejará a cargo del alma el cuidado de todo lo relativo al cuerpo, «porque no es el cuerpo, por bien constituido que esté, el que por su virtud hace buena al alma, sino que, por el contrario, el alma, cuando es buena, es la que da al cuerpo, por su virtud propia, toda la perfección de que es susceptible». De aquí la necesidad de una gimnasia varonil y vigorosa, que ejercite el cuerpo sin exceso, y de un alimento fácil sin condimentos refinados, causa segura de desarreglos y enfermedades. Cuando un Estado necesita médicos y jueces para remediar los desordenes del cuerpo y del alma, es una señal de que tal Estado carece de fuerza. Si es preciso aceptar la medicina en los casos de necesidad, debe procurarse que sea sencilla, expedita, tal como Esculapio, que era tan buen político como buen médico, la practicó y la enseñó a sus hijos. Si se necesita una judicatura para los casos en que se susciten diferencias entre unos y otros, debe procurarse, que esté compuesta de ancianos, dotados de un alma virtuosa y buena, que no encontrarán dificultad en arreglar inmediatamente los conflictos, que son siempre raros entre ciudadanos bien constituidos de cuerpo y alma. Platón añade con un rigorismo, que recuerda a Dracón y a Licurgo, lo que no puede menos de condenarse: «En cuanto a los demás, dice, debe dejarse que mueran los mal constituidos de cuerpo, y condenar a muerte a todos aquellos, cuya alma sea mala e incorregible». Éste es un tributo que se paga a las leyes de Lacedemonia, en las que tanto se inspiró Platón. Esta educación mixta de música y de gimnasia no producirá todo su efecto, si de intento no se procura neutralizar la una con la otra. El escollo, que debe evitarse, es el afeminar las almas más varoniles mediante el abuso de la música, así como el hacer brutales y bravíos los mejores temperamentos por el exceso en los ejercicios del cuerpo. Es imprescindible un acuerdo armonioso entre el desarrollo físico y moral de los guerreros, si se quiere alcanzar un buen resultado de la educación nacional.
La flor de los jóvenes, en quienes esta educación vaya dado sus frutos, formará el ejército del Estado, y el resto le formará la clase de artesanos y mercenarios. Pero este ejército necesita jefes, y el Estado necesita una magistratura soberana. ¿Quién obedecerá? Los jóvenes. ¿Quién mandará? Los ancianos, y entre los ancianos los mejores, los que hayan permanecido fieles a la siguiente máxima fundamental: «El deber consiste en hacer todo lo que se considere ventajoso para el Estado». Entre estas almas fuertes y dispuestas al sacrificio, que han salido victoriosas de un largo encadenamiento de numerosas pruebas, debe escogerse el jefe del Estado. El elegido y otros semejantes que con él habrán de gobernar, serán los únicos que en realidad merecerán el nombre de guardadores del Estado. Formarán el orden de los magistrados, de los que los jóvenes guerreros serán instrumentos y ministros.
Más de una objeción ocurre contra este modelo único de educación. Una enseñanza, tan perfectamente ordenada en su conjunto y en cada una de sus partes y tan completa, ¿no es demasiado elevada para el mayor número de los ciudadanos? Supone las más felices condiciones de inteligencia y de carácter, que son raras en la mayor parte de los hombres, sobre todo, en tan alto grado. Mientras la constitución del Estado no mude las leyes de la naturaleza humana, la mayoría de los ciudadanos permanecerá siempre muy por bajo, al parecer, de esta única educación; y esta es la primera dificultad. Pero supongamos en todos una aptitud igual. Sin duda esta educación conviene perfectamente a la aristocracia de los guardadores del Estado, y los prepara muy bien para las funciones de guerreros y de gobernantes; ¿pero hay necesidad de tales enseñanzas para la clase dedicada a las ocupaciones inferiores como las de labradores, tejedores y mercenarios? Esta objeción no es menos seria. Además, si ha de existir una clase tan por encima del resto de los ciudadanos, como resultado de la educación, ¿no es de temer que ella desprecie a estos? Y cuando es uno fuerte, del desprecio a la opresión no hay más que un paso. Tercera objeción que es una de las más graves.
La ficción ingeniosa, que Platón presenta como ejemplo de las fábulas que convienen a la juventud, está compuesta expresamente para responder con ella a estas diversas objeciones. Se dirá a los jóvenes, que son todos hijos de la tierra, y que por esta razón deben defenderla como a su madre y como a su nodriza, y tratarse entre sí como hermanos, que han salido del mismo seno. Se les dirá en seguida: «el Dios que os ha formado, ha puesto “oro en la composición de los que, entre vosotros, son a propósito para gobernar a los demás, y que por lo tanto son los predilectos; plata en la composición de los guerreros; hierro y metal en la de los labradores y artesanos”». Estas fábulas les acostumbrarán, desde la más tierna edad, a mirar la distinción de las clases del Estado como efecto de una voluntad divina, y esto hará que las miren con el mayor respeto. Sin embargo, estas clases no estarán separadas las unas de las otras por infranqueables barreras, y aunque, por una trasmisión natural, los hijos deben de ordinario parecerse a sus padres y perpetuar de esta manera el carácter y la diferencia propios de las clases, esto no impedirá a los individuos pasar de unas clases a otras en caso necesario, ya subiendo o ya bajando. También será una ley del Estado esta libre trasmisión, «porque de una generación a otra, el oro se “hará algunas veces plata, como la plata se cambiará en oro, y lo mismo sucederá con los demás metales”».
Platón no necesita decir cómo se operarán estas transformaciones. Serán evidentemente efecto de la educación, que agrandará las naturalezas bien dispuestas, cualquiera que sea la clase a que tales hijos pertenezcan; y educación que será estéril respecto de los hijos mal nacidos, cualquiera que sea su padre. Los magistrados harán subir o bajar a los jóvenes de la primera clase a la segunda, y de la segunda a la primera, según hayan dado pruebas de aptitud o de incapacidad. Esta ley reúne incontestables ventajas, que destruyen el efecto de las objeciones que se propuso combatir. En efecto, no será necesario prolongar mucho la educación para fijar desde luego, según el carácter de cada cual, la condición conveniente a cada uno. Para los futuros artesanos será limitada a su debido tiempo, y sólo para los futuros guerreros será completada.
Desde este momento y conforme a la naturaleza de las cosas, no aparece la desproporción chocante de una educación igual para naturalezas y condiciones desiguales. También es preciso tener en cuenta el verdadero valor, que debe tener esto a los ojos de los ciudadanos, quienes verán claramente que la elevación en el orden político y social está en razón del desarrollo físico, intelectual y moral, que ellos mismos alcancen. ¡Qué aguijón para el estudio, y qué estímulo para la emulación! El Estado está así seguro de verse siempre defendido y gobernado con celo y por los más dignos. Sólo queda en pie el peligro de la tiranía de los guerreros. Pero ¿no le ahogará el sentimiento de fraternidad y de afección recíproca, nacido desde la infancia de la idea de un común origen? Además, será un obstáculo perenne, para que esto suceda, la manera de vivir impuesta a los guerreros. Será tal que les quitará todos los medios de dañar. No poseerán nada propio, ni tierras, ni habitación, ni fortuna: vivirán juntos como los soldados en campaña, sentándose en mesas comunes, servidas a expensas del Estado, sin dinero ni adornos de oro y plata, y recibirán de todos los demás ciudadanos, o por mejor decir, también del Estado, todos los medios de subsistencia. El sacrificio absoluto de la propiedad, la sobriedad, el desinterés serán sus leyes y sus virtudes; y, por consiguiente, resultará afianzada la seguridad del Estado. En suma ¿cuál es el privilegio de la aristocracia de los guerreros? Se limita, sin peligro de ellos mismos ni de los demás, a ser los protectores naturales del suelo nacional, y a ocupar, después de los magistrados supremos, el primer rango en el Estado. ¿Pero no compran este privilegio a precio de la vida más dura?
IV
Ésta es la objeción de Adimanto: la condición de estos guerreros, privados de todos los bienes que se refieren a la vida, más semejantes a mercenarios que a ciudadanos, no será muy dichosa. Sócrates responde, que tal cual es, quizá puede ser feliz, pero que de todos modos esto nada importa. Al constituirlos en guardadores del Estado, no es su felicidad la que se tiene en cuenta, sino el bien del Estado. El interés de algunos no merece ninguna consideración cuando se trata del interés general. Tan pronto como éste se halle asegurado, cada uno gozará, según su ocupación, de la felicidad que esté naturalmente unida a ella. Lo importante es que cada ciudadano y cada clase se mantengan en su puesto. A este fin se fijarán de antemano en leyes expresas todas las causas posibles de mudanza en la economía del Estado: leyes contra la opulencia y la pobreza, de donde saldrían inevitablemente lo que es el azote más terrible para el Estado, la división, el deslinde entre ciudadanos ricos y pobres, incompatible con la supresión de la propiedad; leyes contra la extensión de los límites del Estado más allá de los que pudieran comprometer su unidad; ley contra toda clase de innovaciones en la educación; ley sobre los juegos de los jóvenes mediante los que se deslizan las novedades en los hábitos y en las costumbres.
Pero no habrá leyes para arreglar las relaciones puramente civiles, las de los ciudadanos entre sí, cómo contratos, ventas, compras, convenios, tráfico, comercio, en razón de que entre hombres justos, tales como los hará la educación pública, estas relaciones son de suyo conformes al derecho. ¿Para qué semejante arreglo? Una de dos cosas ha de suceder: o los ciudadanos son hombres de bien y todo se arregla entre ellos decorosamente; o están corrompidos, y en este caso los reglamentos no les dará la probidad, cuando la idea de la misma ha desaparecido. Estas reflexiones dan la medida de las esperanzas, que debe fundar el legislador sobre la eficacia de una primera enseñanza moral.
Ya tenemos fundado el Estado. Resta saber «en qué punto residen la justicia y la injusticia, en qué difieren la una de la otra, y a cuál de las dos es conveniente atenerse para ser feliz». Si el Estado está bien constituido, debe tener todas las virtudes, es decir, la prudencia, el valor, la templanza, la justicia, que son las cuatro partes constitutivas de la virtud. Determinemos las tres primeras, y la que quede no puede ser otra que la justicia. En primer lugar, la prudencia se encuentra siempre en el Estado, puesto que le asiste el buen consejo y con el buen consejo la ciencia. ¿En qué parte reside la ciencia que merece el nombre de prudencia? En esa clase que es como la cabeza del Estado, la menos numerosa y la más capaz de todas para aconsejar y dirigir a las demás, la clase de magistrados. Se encuentra en él igualmente la fortaleza; porque el valor reside en esta clase de ciudadanos, que conserva invariablemente, en las cosas que deban temerse, la opinión que el legislador ha inspirado en la educación, esto es, en la clase de guerreros. Lo que distingue la templanza de las dos virtudes precedentes, es que se parece más a una especie de acuerdo y de armonía. ¿Se encuentra en el Estado? Sí, si es cierto que en él se da cabida a cierta virtud, a un acuerdo entre la parte superior y la parte inferior, a una armonía entre los que deben gobernar y los que deben obedecer. Cuando ella reina conforme a la voluntad del legislador, es porque el Estado es templado. Y como la templanza supone una voluntad común, un concierto de todos los ciudadanos, no reside en tal o cual parte exclusivamente, sino en el Estado todo. Falta determinar la cuarta virtud, objeto de esta penosa indagación, la justicia. Pero si bien nos fijamos, ¿no es esto lo que precisamente ha tiempo es asunto de nuestra indagación? Si no es esta la justicia en sí, por lo menos es una imagen consignada en este principio, que reconocimos desde que comenzamos: «cada ciudadano no debe entregarse más que a una función en el Estado, a aquella para la que ha nacido». De aquí esta definición: la justicia consiste en ocuparse de sus propios negocios. Ella es evidentemente el origen de las tres virtudes, prudencia, fortaleza, templanza, es decir, la virtud que concurre con las otras a la perfección del Estado. La prueba es que nada sería más funesto para el Estado que la invasión de los unos en las funciones de los otros; que el carpintero pretendiera ejercer el oficio de zapatero y el artesano quisiera elevarse al rango del guerrero. Esta confusión de papeles produciría el trastorno y la ruina del Estado. ¿Y qué nombre se da a semejante usurpación de los derechos de otro, a este azote de los Estados? El de injusticia. Luego la virtud pública, que produce precisamente el efecto contrario, la virtud conservadora de la sociedad, es verdaderamente la justicia.
Demostrada ya en el Estado, es preciso, para ser consecuente con el plan que nos hemos propuesto en esta indagación, reconocerla en el hombre. Si la encontramos en éste con caracteres idénticos, será una prueba de que no nos hemos engañado sobre su naturaleza y sus efectos propios. Es natural que el hombre justo, en tanto que lo es, no difiera del Estado justo. En su alma deben encontrarse tres partes que corresponden a los tres ordenes del Estado, y tres disposiciones semejantes a las que engendran la prudencia, el valor y la templanza en el mismo. Todas estas circunstancias no pueden menos de encontrarse en el alma, puesto que necesariamente el carácter y las costumbres del Estado proceden de los individuos que le componen. ¿De dónde nace, que el Estado de los escitas esté caracterizado por el gusto de la instrucción, sino porque el escita tiene placer en instruirse? Y si el Egipto está tildado de codicioso, ¿no es a causa de la codicia natural en un egipcio? Éste es, pues, un punto resuelto: las disposiciones morales son las mismas en el individuo que en el Estado. El otro punto es más oscuro, a saber: si en todos los actos el individuo obra en virtud de tres principios diferentes o en virtud de uno solo. En términos más claros: «existe un principio mediante el que conocemos, otro mediante el que nos irritamos, y otro a causa del que nos dejamos arrastrar por el placer; ¿o está el alma toda en cada uno de estos tres departamentos? Invoquemos a la vez el razonamiento y la observación. Partamos de la idea de que el mismo principio no puede producir a la vez por sí mismo dos efectos opuestos sobre el mismo objeto. Observemos además cómo pasan las cosas en nuestra alma. Cuando tengo deseo de beber, si algo contiene la impetuosidad de mi deseo, es evidente que el principio, que me llama a satisfacer mi sed, no es el mismo que el que me lo impide. ¿De dónde nace el primero? Del apetito y del sufrimiento. ¿Y el segundo? De la razón. Éstas son dos fuerzas distintas, y nada más conforme a su naturaleza, que llamar a la una la parte racional y a la otra la parte irracional del alma. Pero ¿no hay en esta otra fuerza diferente, principio de la cólera, y que puede llamarse su parte irascible? Sin duda alguna. Esta parte no se confunde con la razón, puesto que existe antes que ella, como se ve en los niños, que se irritan mucho antes de que puedan razonar. Tampoco se confunde con el apetito y con el deseo, puesto que se pone muchas veces en lucha con ellos, cuando, por ejemplo, nos irritamos contra nosotros mismos por una falta a que el deseo nos ha arrastrado. Es una verdad, por consiguiente, que las partes del alma corresponden a las del Estado. Pero observemos que ellas no destruyen en manera alguna la unidad, en la misma forma que la distinción de los tres ordenes no destruye la unidad del Estado».
El resultado de estas semejanzas es que el individuo está dotado de las virtudes del Estado; que es prudente, valiente, templado en el mismo concepto que el Estado. La razón representa en él a los magistrados, el valor a los guerreros, y el apetito a los mercenarios. Es prudente, cuando la parte racional de su alma ordena lo que conviene; es valiente, cuando la parte irritable se subordina a la racional: y es templado cuando reina el acuerdo entre estas partes y la parte irracional, de manera que haya entre ellas una especie de concierto. ¿Qué se sigue de aquí, por último? Que el hombre es justo absolutamente lo mismo que el Estado, siempre que cada una de las partes de su alma desempeñe su papel propio, y no invada el de las otras. Por lo tanto, «prescribir a cada una que “haga su oficio”, sin mezclarse en otra cosa, es trazar una “imagen de la justicia”… es algo semejante, a condición de que no se limite a las acciones exteriores del hombre, sino que arregle el interior».
¿Descubriremos en igual forma la injusticia en el hombre? Es fácil, puesto que es por su naturaleza lo contrario de la justicia. Si la una es el acuerdo, la otra es el conflicto entre las partes del alma. Definámosla, pues, «el ansia de usurpar», de la que nacen tres vicios opuestos a las virtudes del hombre, a saber, la ignorancia, la cobardía y la intemperancia.
Una vez conocida la naturaleza de la justicia y de la injusticia, es justo deducir sus efectos inmediatos respecto del alma. La primera produce en ella el efecto, que las cosas sanas producen en el cuerpo, es decir, la salud moral, la virtud en general; la segunda, comparable a un alimento corrompido, engendra en ella el vicio, de suerte que «la virtud parecida a la salud, constituye la belleza, la buena disposición del alma; y el vicio, por el contrario, que equivale a la enfermedad, es la fealdad y la debilidad».
Después de esto, preguntémonos si es ventajoso ser justo, sea o no uno conocido como tal, o ser injusto aunque sea impunemente. La respuesta no es dudosa. No es posible decidirse por el desorden contra el orden, por su mal contra su bien, por la turbación de un alma corrompida contra la seguridad de un alma en paz consigo misma. Bajo el punto de vista del buen sentido, y lo que es más, bajo el del interés, la ventaja de la justicia es incontestable. Tal es la conclusión moral hábilmente conducida y sólidamente sentada, en la que pudo Platón detenerse lícitamente sin caminar más adelante. En efecto, ¿no era bastante haber refutado en su principio y en sus consecuencias el materialismo egoísta, que sólo sostiene la ventaja de la injusticia sobre la justicia, desfigurando la una y la otra por consideraciones extrañas a su naturaleza propia? Sin embargo, Platón cree muy conveniente fortificar sus conclusiones por medio de un análisis profundo de todas las formas del vicio, que la injusticia desenvuelve, sea en el Estado, sea en el hombre. Esta indagación es el reverso de la precedente. La comienza declarando, que la forma de la justicia le parece ser una, mientras que las del vicio son innumerables. Es una nueva manera de expresar la superioridad de lo justo sobre lo injusto respecto de los Estados como de los individuos; puesto que ha afirmado repetidas veces, que la unidad moral y racional es la condición de un buen gobierno de sí mismo y de los demás.
V
Al llegar aquí, Polemarco, Adimanto y Glaucón, puestos de acuerdo, llamaron la atención de Sócrates sobre un punto delicado, del que sólo había hablado como de paso: «dinos lo que piensas sobre la manera en que debe verificarse la comunidad de las mujeres y de los hijos entre los guardadores del Estado, y sobre el modo de educar a los niños en el intervalo que media entre el nacimiento y la educación propiamente dicha». Prescindiendo de que esta comunidad es una consecuencia lógica del principio de que todo debe ser común en la sociedad, Platón no podía guardar silencio sobre la condición de las mujeres, cuya influencia es de tan alta consideración. Platón arregla la condición de las mujeres conforme a su idea fundamental de la unidad del Estado. El arte y los rodeos infinitos de que se vale para abordar la exposición de sus ideas sobre este punto, no permiten dudar que ha comprendido la extrañeza y presentido el descrédito de su doctrina. Pero también el cuidado minucioso y la firmeza con que la desenvuelve, prueban que su lógica le arrastra. A sus ojos la comunidad de las mujeres y de los hijos «es cosa decisiva respecto del Estado», y no omite nada para asegurar su establecimiento. Pero a despecho de su decisión irrevocable, la dificultad le ahoga. En lugar de la exposición tranquila, que emplea en las páginas precedentes, a las que el asentimiento tácito de los interlocutores dejaba casi por todas partes un libre desarrollo, el discurso de Sócrates en este momento toma ya el carácter de discusión. Tan grande es la dificultad que encuentra para abrirse paso, por decirlo así, al través de escrúpulos y de objeciones.
En primer lugar, las mujeres participarán de todos los ejercicios de los guerreros. ¿Es esto posible? ¿Es esto ventajoso? Sócrates lo afirma y se esfuerza en demostrarlo una y otra vez. En nombre de esta ley de la naturaleza, que ha pasado al Estado, de que un individuo sólo debe destinarse a aquello para lo que ha nacido, se objeta que naturalezas diferentes no son propias para los mismos ejercicios. Por consiguiente, someter las mujeres a ejercicios reservados a los hombres, es ir contra la naturaleza de las cosas, y además es contradecirse. Porque no hay dos naturalezas más diferentes que las del hombre y la mujer. Esto es cierto, en general; pero la cuestión es saber si esta diferencia puede o no producir naturalmente la incapacidad de las mujeres para cualquier ejercicio o función del Estado. Un hombre calvo y uno cabelludo se diferencian, pero ¿impide esto de que ambos ejerzan el oficio de tejedor? No, porque ambos tienen la misma aptitud natural. La diferencia de sexos con todos sus resultados entre los hombres y las mujeres no tiene ninguna importancia, si se demuestra que sus aptitudes y sus cualidades naturales son las mismas en todo lo relativo a las funciones del Estado. Esta semejanza es un hecho indudable. Hay mujeres a propósito para la medicina, para la gimnasia, para la guerra y las hay que no lo son; mujeres valientes, mujeres filósofas, y otras que no son ni lo uno ni lo otro, lo mismo que sucede entre los hombres. Y así, no es contra naturaleza el que practiquen los mismos ejercicios los individuos de ambos sexos, que sean naturalmente capaces de verificarlo. Luego esto es posible.
¿Pero dónde está la ventaja de esta comunidad de educación? En formar mujeres superiores y escogidos guerreros, y suministrar al Estado numerosos y excelentes ciudadanos de ambos sexos. Lo que ganará en ello la causa pública es bastante para no detenerse en escrúpulos y en conveniencias de pura convención: «por lo tanto, las mujeres de nuestros guerreros deberán dejar sus vestidos, puesto que la virtud ocupará el lugar de estos, y compartir con sus esposos los trabajos de la guerra, y todos los cuidados que requiere la guarda del Estado… En cuanto al que se burle al ver mujeres desnudas, cuando sus ejercicios tienen un fin excelente, recoge fuera de sazón los frutos de su sabiduría… porque sólo es vergonzosa la maldad». Aquí se estrellan ya el arte y la lógica de Platón; porque el pudor de las mujeres no espera, para protestar, más que a verse sometido a una prueba más imposible aún.
Ésta aparece consignada en el objeto de esta segunda ley: «las mujeres de los guerreros serán comunes todas y para todos; ninguna de ellas habitará en particular con ninguno de ellos. En igual forma los hijos serán comunes y los padres no conocerán a sus hijos, ni éstos a sus padres». Platón reconoce en seguida que se le negará desde luego la posibilidad de aplicar semejante ley, aun antes de poner en duda sus ventajas. Pero demostrar que es útil es más fácil que probar que es posible. Esto le decide a suponerla establecida, y explicar desde luego cómo la entiende y qué ventajas reportará al Estado, reservando para después de este examen la cuestión de la posibilidad.
Se formarán naturalmente uniones entre jóvenes de ambos sexos, que vivirán juntos en la misma estancia, comerán a una misma mesa, y recibirán en los gimnasios la misma educación. Pero estas uniones no serán obra de la casualidad. Los magistrados tomarán ciertas medidas para unir caracteres análogos, y para hacer los matrimonios lo más santos que sea posible. Instituirán fiestas solemnes con sacrificios e himnos a los dioses, a las que concurrirán los futuros esposos. Se les hará creer que la suerte debe decidir las uniones, para evitar celos y querellas. Pero en realidad, una superchería, justificada por el interés general, habrá salvado con antelación los graves inconvenientes del azar, y unido las índoles y méritos de los dos sexos, para que de su unión nazcan hijos bien constituidos de cuerpo y de alma. En igual forma, los jóvenes más distinguidos tendrán el doble privilegio de escoger su compañera y de tener con las hembras un comercio más frecuente. Las mujeres darán hijos al Estado de veinte a cuarenta años, y los hombres desde el primer fuego de la juventud hasta los cuarenta y cinco años. En cuanto a los ciudadanos, que por un vergonzoso libertinaje infrinjan la ley sobre los matrimonios, se les declarará sacrílegos, y sus hijos serán tenidos por ilegítimos, «nacidos de un concubinato, y sin los auspicios religiosos». Los hijos legítimos, dichosamente nacidos, serán conducidos al redil común y confiados a la guarda de hombres y mujeres encargados en común del cuidado de alimentarlos y educarlos. Los hijos contrahechos y deformes serán encerrados en un punto oculto, que nadie debe saber. Ésta es otra idea, que Platón tomó de la legislación inhumana de Esparta, y que es tan execrable como la anterior.
Pasada la edad de los matrimonios, el comercio entre los dos sexos será libre, pero bajo la extraña condición de que de él no habrán de nacer hijos. Sin embargo, se prohíbe a las mujeres todo comercio con sus hijos, con sus padres, con sus nietos, y con sus abuelos; y a los hombres con sus hijas, sus madres, sus nietas y sus abuelas. Pero ¿cómo sabrán que están ligados con tales relaciones? Éste es un punto previsto por una ley expresa; todos los hijos nacidos entre el séptimo y décimo mes, a contar desde el matrimonio de un guerrero, serán considerados los varones como sus hijos y las hembras como sus hijas. Los hijos y las hijas de éstos serán mirados como nietos y nietas de aquéllos. Todos aquellos, que nazcan en el tiempo en que su padre y su madre daban hijos al Estado, se tratarán entre sí como hermanos y hermanas. Se prohibirá toda unión entre estos parientes, salvo, sin embargo, entre hermanos y hermanas, si la suerte y el oráculo así lo decidiesen.
Después de haber establecido la comunidad de bienes, estas leyes establecen la de las personas. Todo es para todos en el Estado. ¿Cuál es la ventaja de esta legislación? La de suprimir toda causa de división, haciendo al Estado tan perfectamente uno cuanto puede serlo. En efecto, libres los ciudadanos de pensar en sus intereses particulares, están al abrigo de todo sentimiento de egoísmo; se regocijarán y se afligirán juntos en las felicidades y desgracias públicas y particulares; y la misma palabra de particular no tendrá aplicación ni sentido en esta universal comunidad. Semejante a un solo hombre, el Estado se sentirá interesado en la suerte de cada uno de sus miembros y cada miembro en la suerte del Estado, como el cuerpo en cada una de sus partes y cada parte en el cuerpo entero. No habrá sino hombres iguales o parientes entre sí, pero no amos ni esclavos. Porque los magistrados serán, no tanto los jefes, como los guardas y salvadores del rebaño. En semejante comunidad de sentimientos y de intereses, de derechos y de deberes, ¡cuánto resplandece la armonía moral, qué unidad tan completa, y cuántos males se precaven! ¿Los celos, las intrigas, los procesos, los robos, las violencias, las luchas entre pobres y ricos, la bajeza de los unos, la ambición de los otros, el libertinaje con todos sus funestos resultados, no aparecen aquí arrancados hasta de raíz? Una paz profunda e inalterable asegurará la felicidad de esta asociación, en la que gozará cada uno con seguridad, en razón de su mérito y de las funciones que le correspondan desempeñar, toda la felicidad que lleva naturalmente consigo un orden de cosas semejante. Un Estado en tales condiciones será dichoso.
Desgraciadamente todo esto no es más que un sueño. Llevando a la exageración la realización de la unidad nacional, a pesar de la violencia que se hace a los más imperiosos instintos y a los mejores sentimientos de la naturaleza humana, Platón ha destruido su obra con sus propias manos. El que sentó con tanta razón como base, que nada se encuentra en el Estado que no se encuentre en el hombre, ¿no vio, que, sofocando todo sentimiento particular y suprimiendo todo interés privado, destruía de un golpe todo sentimiento y todo interés público? La familia y la propiedad son los elementos esenciales, sin los cuales el Estado no tiene ya su razón de ser; y reducirlos a vanos nombres, es reducir el Estado mismo a una abstracción; es estrellarse en el escollo, que en todos los tiempos y en todos países hará que se desvanezca ese sueño de la comunidad de bienes y de personas, porque arrancar a cada cual sus tierras, su mujer y sus hijos para trasportarlas al Estado, no es constituir, sino disolver el Estado mismo.
Viene en seguida una serie de prescripciones, unas pueriles y otras concepciones de un espíritu verdaderamente sublime, tales como la moderación en el derecho de represalias y la prohibición absoluta de la esclavitud. Tales prescripciones arreglan hasta los más pequeños pormenores la conducta de los guerreros, de sus mujeres y de sus hijos en campaña. Después Platón se pregunta si es posible un Estado tal como él lo ha concebido. Dice que sí; pero a condición de que los filósofos sean reyes o que los reyes se hagan filósofos. Con este objeto distingue tres clases de hombres; los ignorantes, que no saben nada; los que creen saber, pero que realmente no saben, que son aquellos que en lugar de ciencia tienen opiniones, porque se dejan llevar de la apariencia de las cosas, sin penetrar jamás en su esencia; en fin, los verdaderos sabios, los que se aplican al conocimiento del son en sí; éstos son entre los hombres, los únicos que poseen la ciencia de lo bello, del bien, de lo justo y de lo injusto. Éstos son los filósofos y los políticos llamados por Platón a fundar y gobernar el magnífico Estado, cuya idea ha concebido «porque mientras el poder político y la filosofía no se encuentren juntos, jamás nuestro Estado podrá nacer y ver la luz del día».
VI
Para hacer comprenderla posibilidad del advenimiento de la filosofía al gobierno, Platón entra en una serie de consideraciones profundas sobre sus caracteres generales, sobre sus relaciones actuales con la sociedad, y sobre las condiciones de sus relaciones para el porvenir.
Un amor ardiente por la ciencia, que tiene por objeto el ser, es decir, el espíritu de especulación, es lo que sobre todo distingue un alma propia para la filosofía. Las demás cualidades intelectuales y morales, que ésta posee en el más alto grado, son el amor a la verdad, el horror a la mentira, la facilidad de aprender, la penetración, la memoria, aquel desdén por las cosas exteriores que produce la fuerza, la templanza, la compostura, la gracia, la grandeza de alma. Estas cualidades superiores, perfeccionadas por la educación y la experiencia, dan derecho al primer rango en la sociedad. Y sin embargo, los filósofos viven aislados. Se encuentran en un abandono casi universal; de suerte que no se puede negar que no sean perfectamente inútiles. Antes de indagar lo que deberá ser en otro caso, averigüemos las causas de este descrédito de la filosofía; las unas tocan a la sociedad, las otras al carácter de los filósofos. La primera es que, viendo los demás al filósofo absorbido constantemente en sus especulaciones, le tienen por un visionario, y no pueden comprender que pueda serles útil; porque el verdadero político a sus ojos es el que se entrega activamente a los negocios. La segunda es que hay también falsos filósofos, hombres perversos, que hacen que sean despreciados los que lo son verdaderamente. La tercera, que disuena al pronto, es que el alma del filósofo se altera, se corrompe y concluye por desprenderse de la filosofía en virtud de sus mismas cualidades. ¿Cómo así? Porque una índole o carácter que no encuentra la cultura que le conviene, se altera y se corrompe tanto más cuanto es más vigorosa. Porque la mala educación, la falsedad de las ideas derramadas en la sociedad sobre lo que es el bien o el mal, los discursos sofísticos y los malos ejemplos de los maestros encargados de educar a la juventud, los padres, los amigos, ¿no conspira todo, en el estado actual de la sociedad, a arrancar un alma excelente de la vocación filosófica, y hacerla a causa de su excelencia misma peor que las medianas? De aquí procede, que el número de los filósofos sea tan pequeño, y que estos pocos, amigos de la verdadera ciencia, aterrados al ver la obcecación y perversidad del gran número, se aíslen más y más, y se crean dichosos viviendo lejos de la sociedad. De esta lastimosa separación de la filosofía y de la sociedad, ¿es responsable el filósofo? No; y sería profundamente injusto hacerle responsable de su inutilidad. Porque si no llena su alta misión, esto procede de la falta de un estado social y de una forma de gobierno convenientes. El único gobierno digno de él no es otro, que aquél cuyo plan hemos trazado antes.
Se trata de determinar la manera cómo deberá conducirse este gobierno con la filosofía, para que ésta no perezca. Pero esto es suponer que existe un Estado semejante, lo que no puede admitirse gratuitamente. Es preciso, por lo tanto, indicar antes cómo es posible que se establezca, reemplazando a los gobiernos actuales. Esta revolución saludable se realizará, cuando por cualquier coyuntura favorable, que no es difícil prever, o por una inspiración de los dioses, un filósofo o un jefe de gobierno se vea en la feliz necesidad de remediar los males que arruinan los Estados. Puesto en posesión del gobierno un hombre de estas condiciones, producirá desde luego en las ideas de sus conciudadanos una transformación necesaria para acreditar la filosofía. Les hará entender, que el filósofo, cuyo pensamiento ha estado siempre fijo en objetos que no mudan y que guardan constantemente entre sí el mismo orden, es decir, en las ideas, se ha esforzado desde el principio en imitar y expresar en sí mismo la bella armonía de aquéllas. Esta comunicación con lo que es divino, con lo que existe bajo la ley del orden, le ha hecho más capaz que ninguno otro para infiltrar este orden en las costumbres públicas y privadas de sus semejantes. En su virtud arreglará la forma de gobierno, fijando sus miradas, de una parte, en la esencia de la justicia, de la belleza, de la templanza, y también de las demás virtudes; y de otra, en lo que la humanidad puede realizar de este ideal. De esta manera disipará poco a poco las preocupaciones de la multitud contra la filosofía, y la hará completamente dócil a sus benéficas leyes.