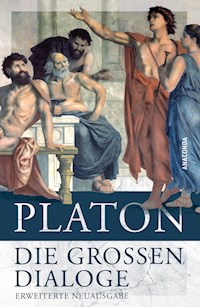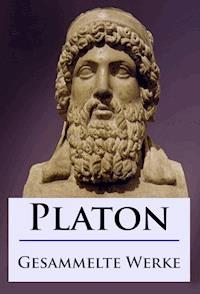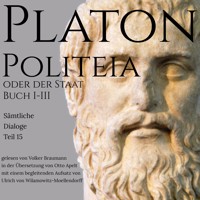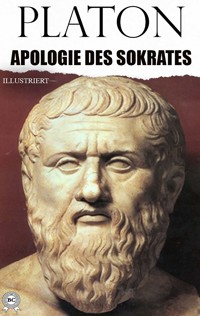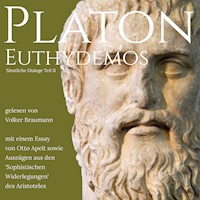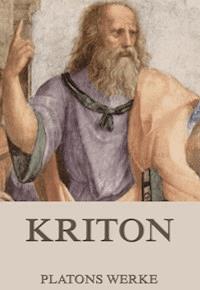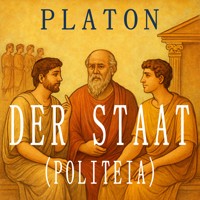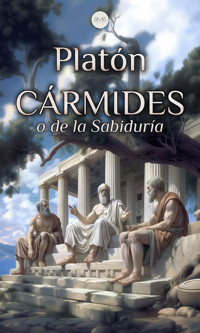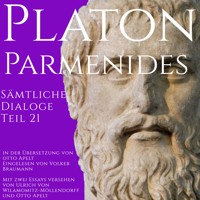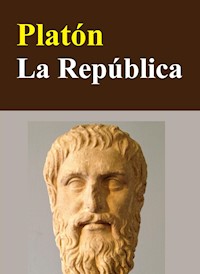
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Livros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La República es la más conocida e influyente obra de Platón, y es el compendio de las ideas que conforman su filosofía. Se trata de un diálogo entre Sócrates y otros personajes, como los discípulos o parientes del propio Sócrates. La obra está compuesta por diez libros, separados sin correspondencia con los cambios en los temas de discusión que se presenta.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Tabla de contenidos
La República
La República
Platón
Copyright (CC BY-SA 3.0)
Editions Livros
LIBRO I
SÓCRATES — GLAUCÓN — POLEMARCO — TRASÍMACO — ADIMANTO — CÉFALO — CLITOFONTE
SÓCRATES. —Bajé ayer al Pireo con Glaucón, hijo de Aristón, para dirigir mis oraciones a la diosa y ver cómo se verificaba la fiesta que por primera vez iba a celebrarse. La Pompa de los habitantes del lugar me pareció preciosa; pero a mi juicio, la de los tracios no se quedó atrás. Terminada nuestra plegaria, y vista la ceremonia, tomamos el camino de la ciudad. Polemarco, hijo de Céfalo, al vernos desde lejos, mandó al esclavo que le seguía que nos alcanzara y nos suplicara que le aguardásemos. El esclavo nos alcanzó y, tirándome por la capa, dijo:
— Polemarco os suplica que le esperéis.
Me volví, y le pregunté dónde estaba su amo.
— Me sigue —respondió—; esperadle un momento.
— Le esperamos —dijo Glaucón.
Un poco después llegaron Polemarco y Adimanto, hermano de Glaucón; Nicérato, hijo de Nicias y algunos otros que volvían de la Pompa. Polemarco, al alcanzarnos, me dijo:
— Sócrates, me parece que os retiráis a la ciudad.
— No te equivocas —le respondí.
— ¿Has reparado cuántos somos nosotros?
— ¿Cómo no?
— Pues o sois más fuertes que nosotros o permaneceréis aquí.
— ¿Y no hay otro medio, que es convenceros de que tenéis que dejarnos marchar?
— ¿Cómo podríais convencernos si no queremos escucharos?
— En efecto —dijo Glaucón—, entonces no es posible.
— Pues bien, estad seguros de que no os escucharemos.
— ¿No sabéis —dijo Adimanto— que, esta tarde, la carrera de las antorchas encendidas en honor de la diosa se hará a caballo?
— ¿A caballo? Es una cosa nueva. ¡Cómo! ¿Correrán a caballo, teniendo en la mano las antorchas que en la carrera habrán de entregar los unos a los otros?
— Sí —dijo Polemarco—, y además habrá una velada que merece la pena
de verse. Iremos allá después de cenar, y pasaremos el rato alegremente con muchos jóvenes que allí encontraremos. Quedaos, pues, y no os hagáis más de rogar.
— Ya veo que es preciso quedarse —dijo Glaucón.
— Puesto que lo quieres así —le respondí—, nos quedaremos.
Nos fuimos, pues, a la casa de Polemarco, donde encontramos a sus dos hermanos Lisias y Eutidemo con Trasímaco de Calcedonia, Carmántides, del pueblo de Peanea, y Clitofonte, hijo de Aristónimo; Céfalo, padre de Polemarco, también estaba allí. Hacía mucho tiempo que no lo había visto, y me pareció muy envejecido. Estaba sentado, apoyada su cabeza en un cojín, y llevaba en ella una corona, porque en aquel mismo día había hecho un sacrificio doméstico. Junto a él nos situamos en los asientos que estaban colocados en círculos. Apenas me vio Céfalo, me saludó y me dijo:
— Sócrates, muy pocas veces vienes al Pireo, a pesar de que nos darías mucho gusto en ello. Si yo tuviese fuerzas para ir a la ciudad, no te haría falta venir aquí, sino que iríamos a verte. Como no es así, has de venir con más frecuencia a verme, porque debes saber que, a medida que los placeres del cuerpo me abandonan, encuentro mayor encanto en la conversación. Ten, pues, conmigo este miramiento, y al mismo tiempo conversarás con estos jóvenes, sin olvidar por eso a un amigo que tanto te aprecia.
— Yo, Céfalo —le dije—, me complazco infinito en conversar con los ancianos. Como se hallan al término de una carrera que quizá habremos de recorrer nosotros un día, me parece natural que averigüemos de ellos si el camino es penoso o fácil, y puesto que tú estás ahora en esa edad, que los poetas llaman el umbral de la vejez, me complacería mucho que me dijeras si consideras semejante situación como la más penosa de la vida, o cómo la calificas.
— Por Zeus, Sócrates —me respondió—, te diré mi pensamiento sin ocultarte nada. Me sucede muchas veces, según el antiguo proverbio, que me encuentro con muchos hombres de mi edad, y toda la conversación por su parte se reduce a quejas y lamentaciones; recuerdan con sentimiento los placeres del amor, de la mesa, y todos los demás de esta naturaleza, que disfrutaban en su juventud. Se afligen de esta pérdida, como si fuera la pérdida de los más grandes bienes. La vida de entonces era dichosa, dicen ellos, mientras que la presente no merece ni el nombre de vida. Algunos se quejan, además, de los ultrajes a que les expone la vejez de parte de los demás. En fin, hablan sólo de ella para acusarla, considerándola causa de mil males. Tengo para mí, Sócrates, que no dan en la verdadera causa de esos males, porque si fuese sólo la vejez, debería producir indudablemente sobre mí y sobre los demás ancianos los mismos efectos. Porque he conocido a algunos de carácter
bien diferente, y recuerdo que, encontrándome en cierta ocasión con el poeta Sófocles, como le preguntaran en mi presencia si la edad le permitía aún gozar de los placeres del amor y estar en compañía de mujer, «Dios me libre — respondió—, ha largo tiempo he sacudido el yugo de ese furioso y brutal tirano». Entonces creía que decía la verdad, y la edad no me ha hecho mudar de opinión. La vejez, en efecto, es un estado de reposo y de libertad respecto de los sentidos. Cuando la violencia de las pasiones se ha relajado y se ha amortiguado su fuego, se ve uno libre, como decía Sófocles, de una multitud de furiosos tiranos. En cuanto a las lamentaciones de los ancianos que se quejan de los allegados, hacen muy mal, Sócrates, en achacarlos a su ancianidad, cuando la causa es su carácter. Con cordura y buen humor, la vejez es soportable; pero con un carácter opuesto, lo mismo la vejez que la juventud son desgraciadas.
Me encantó esta respuesta, y para animarle más y más a la conversación, añadí:
— Estoy persuadido, Céfalo, de que al hablar tú de esta manera los más no estimarán tus razones, porque se imaginan que contra las incomodidades de la vejez encuentras recursos, más que en tu carácter, en tus cuantiosos bienes, porque los ricos, dicen ellos, pueden procurarse grande alivio.
— Dices verdad: ellos no me escuchan, y ciertamente tienen alguna razón en lo que dicen, pero no tanto como se imaginan. Ya sabes la respuesta que Temístocles dio a un habitante de Serifo que le echaba en cara que su reputación la debía a la ciudad donde había nacido, más bien que a su mérito: le respondió que ni él mismo sería famoso de haber nacido en Serifo, ni lo sería su interlocutor de haber nacido en Atenas. La misma observación puede hacerse a los ancianos poco ricos y de mal carácter, diciéndoles que la pobreza haría quizá la vejez insoportable al sabio mismo, pero que sin la sabiduría nunca las riquezas la harían más dulce.
— Pero —repliqué yo— esos grandes bienes que tú posees, Céfalo, ¿te han venido de tus antepasados o los has adquirido tú en su mayor parte?
— ¿Qué he adquirido yo, Sócrates? En este punto ocupo un término medio entre mi abuelo y mi padre, porque aquél, cuyo nombre llevo, habiendo heredado un patrimonio poco más o menos igual al que yo poseo ahora, hizo adquisiciones que excedieron en mucho a los bienes que había recibido; y mi padre Lisanias la redujo a menos de lo que ahora es. Yo me daré por contento si mis hijos encuentran, después de mi muerte, una herencia que no sea inferior, sino algo superior a la que yo encontré a la muerte de mi padre.
— Lo que me ha obligado a hacerte esta pregunta —le dije— es que me parece que no tienes mucho apego a las riquezas, cosa muy ordinaria en los que no han creado su propia fortuna, mientras que los que la deben a su
industria están doblemente apegados a ella; porque le tienen cariño, en primer lugar, por ser obra suya, como aman los poetas sus versos y los padres a sus hijos, y le tienen también cariño como los demás hombres, por la utilidad que les reporta. También es más difícil comunicar con ellos, y sólo tienen en estima el dinero.
— Tienes razón —dijo Céfalo.
— Muy bien —añadí yo—. Pero dime ahora, ¿cuál es, a tu parecer, la mayor ventaja que las riquezas procuran?
— No espero convencer a muchos de la verdad de lo que voy a decir. Ya sabrás, Sócrates, que cuando se aproxima el hombre al término de la vida tiene temores e inquietudes sobre cosas que antes no le daban ningún cuidado; entonces se presenta al espíritu lo que se cuenta de los infiernos y de la pena que allí ha de sufrir quien aquí ha delinquido. Se comienza por temer que estos discursos, hasta entonces tenidos por fábulas, sean otras tantas verdades, ya proceda esta aprensión de la debilidad de la edad, o ya que se ven con más claridad tales objetos a causa de su proximidad. Lo cierto es que está uno lleno de inquietudes y de terror. Se recuerdan todas las acciones de la vida, para ver si se ha causado daño a alguien. El que, al examinar su conducta, la encuentra llena de injusticia, tiembla y se deja llevar de la desesperación, y algunas veces, durante la noche, el terror le despierta despavorido como a los niños. Pero el que no tiene ningún remordimiento ve sin cesar en pos de sí una dulce esperanza, que sirve de nodriza a su ancianidad, como dice Píndaro, que se vale de esta graciosa imagen, Sócrates, al hablar del hombre que ha vivido justa y santamente:
La esperanza le acompaña, meciendo dulcemente su corazón y amamantando su ancianidad; la esperanza, que gobierna a su gusto
el espíritu fluctuante de los mortales.
Está esto admirablemente dicho. Y porque las riquezas preparan tal porvenir y son, a este fin, un gran auxilio, es por lo que a mis ojos son tan preciosas, no para todo el mundo, sino para el discreto. Porque a ellas debe en gran parte el no haberse visto expuesto a hacer daño a tercero, ni aun sin voluntad, a usar de mentiras, con la ventaja, además, de abandonar este mundo libre del temor de no haber hecho todos los sacrificios convenientes a los dioses, o de no haber pagado sus deudas a los hombres. Las riquezas tienen, además, otras ventajas, sin duda; pero bien pesado todo, creo que daría a éstas la preferencia sobre todas las demás, oh Sócrates, por el bien que proporcionan al hombre sensato.
— Nada más precioso —repuse yo— que lo que dices, Céfalo. Pero ¿está bien definida la justicia haciéndola consistir simplemente en decir la verdad, y en dar a cada uno lo que de él se ha recibido? ¿O, más bien, son estas cosas justas o injustas según las circunstancias? Por ejemplo, si uno, después de haber confiado en estado de cordura sus armas a su amigo, se las reclama estando demente, todo el mundo conviene en que no debiera devolvérselas, y que cometería un acto injusto dándoselas. También están todos acordes en que obraría mal si no disfrazaba algo la verdad, atendida la situación en que su amigo estaba.
— Todo eso es cierto.
— Por consiguiente, la justicia no consiste en decir la verdad, ni en dar a cada uno lo que le pertenece.
— Sin embargo, en eso consiste —dijo interrumpiéndome Polemarco—, si hemos de creer a Simónides.
— Pues bien, continuad la conversación —dijo Céfalo—. Yo os cedo mi puesto; tanto más cuanto que voy a concluir mi sacrificio.
— Y ¿soy yo el que te sustituirá? —dijo Polemarco.
— Sí —repuso Céfalo, sonriéndose; y al mismo tiempo salió para ir a terminar su sacrificio.
— Dime, pues, Polemarco —dije yo—, puesto que ocupas el lugar de tu padre, lo que dice Simónides de la justicia, y dime también en qué compartes su opinión.
— Dice que el atributo propio de la justicia es dar a cada uno lo que se le debe, y en esto encuentro que tiene razón.
— Difícil es no someterse a Simónides, porque era un sabio, un hombre divino. Pero ¿entiendes quizá, Polemarco, lo que quiere decir con esto? Yo no lo comprendo. Es evidente que no entiende que deba devolverse un depósito, cualquiera que él sea, como dijimos antes, cuando lo pide un hombre que no está en su razón. Sin embargo, este depósito es una deuda; ¿no es así?
— Sí.
— Luego es preciso guardarse de volverle al que lo pide, si no está en su razón.
— Es cierto.
— Así, pues, al parecer, Simónides dice cosa distinta de ésta al sostener que es justo devolver lo que se debe.
— Sin duda, puesto que piensa que debe hacerse bien a sus amigos y no
dañarles en nada.
— Ya entiendo —dije yo—. No es volver a su amigo lo que se le debe el entregarle el dinero que nos ha confiado, cuando sólo puede recibirlo en perjuicio suyo. ¿No es éste el sentido de las palabras de Simónides?
— Sí.
— Pero ¿debe darse a los enemigos lo que se les debe?
— Sí, sin duda, lo que se les debe; pero a un enemigo no se debe más que lo que conviene que se le deba, es decir, el mal.
— Simónides, por lo tanto, se ha explicado como poeta y de una manera enigmática sobre la justicia, puesto que ha creído, al parecer, que consistía en dar a cada uno lo que le conviene, aunque lo haya expresado como lo debido.
— Así parece.
— ¡Oh, por Zeus! —exclamé—. Si alguno le hubiese preguntado: «Simónides, la medicina, ¿a quién da lo que le conviene y qué es lo que le da?», ¿qué crees que habría respondido?
— Que da al cuerpo alimentos, bebidas y los remedios convenientes.
— Y el arte del cocinero, ¿qué da, y a quién da lo que le conviene?
— Da a cada manjar su sazón.
— ¿Y este arte que se llama justicia, qué da y a quién da lo que le conviene?
— Sócrates, si hemos de atenernos a lo que se ha dicho más arriba, la justicia produce ventajas para los amigos y daño para los enemigos.
— Entonces, Simónides llama justicia a hacer beneficios a los amigos y daño a los enemigos.
— Por lo menos, así me lo parece.
— ¿Quién puede hacer bien a sus amigos y mayor mal a sus enemigos, en caso de enfermedad?
— El médico.
— ¿Y en el mar a los navegantes, en caso de peligro?
— El piloto.
— Y el hombre justo, ¿en qué y en qué ocasión puede hacer mayor bien a sus amigos y mayor mal a sus enemigos?
— En la guerra a mi parecer, atacando a los unos y defendiendo a los otros.
— Muy bien; pero mi querido Polemarco, no hay necesidad del médico cuando no hay enfermedad.
— Eso es cierto.
— Ni del piloto cuando no se navega.
— También es cierto.
— Por la misma razón, ¿es inútil el hombre justo cuando no se hace la guerra?
— Yo no lo creo.
— Entonces la justicia, ¿sirve también para tiempo de paz?
— Sí.
— Pero la agricultura sirve también en este tiempo; ¿no es así?
— Sí.
— ¿En la recolección de los frutos de la tierra?
— Sí.
— Y en el oficio de zapatero, ¿sirve en igual forma?
— Sí.
— Me dirás que sirve para obtener calzado.
— Sin duda.
— Dime ahora para provecho y obtención de qué es útil la justicia durante la paz.
— Es útil en los contratos.
— ¿Entiendes por esto las asociaciones o alguna otra cosa?
— Las asociaciones, ciertamente.
— Cuando se quiere jugar a las fichas, ¿a quién conviene asociarse: a un hombre justo o a un jugador de profesión?
— A un jugador de profesión.
— Y para la colocación de ladrillos y piedras, ¿vale más dirigirse a un hombre justo que al arquitecto?
— Todo lo contrario.
— Mas así como para aprender la música me dirigiré al músico con preferencia al hombre justo, ¿en qué caso me dirigiré más bien a éste que a aquél o al albañil?
— Cuando se trate de emplear dinero, me parece.
— Quizá no cuando sea preciso hacer uso de él; porque si quiero comprar o vender un caballo en unión con otro, me asociaré con preferencia a un chalán.
— Yo pienso lo mismo.
— Y con el piloto o el armador, si se trata de una nave.
— Sí.
— ¿En qué, pues, me será el hombre justo particularmente útil cuando quiera yo dar con otro algún destino a mi dinero?
— Cuando se trate, Sócrates, de ponerlo en depósito y de conservarlo.
— Es decir, ¿cuando no quiera hacer ningún uso de mi dinero, sino dejarlo ocioso?
— Sí, verdaderamente.
— De esa manera la justicia me será útil cuando mi dinero no me sirva para nada.
— Al parecer.
— Luego la justicia me servirá cuando sea preciso conservar una podadera en común o particularmente; pero si quiero servirme de ella, me dirigiré al viñador.
— En buena hora.
— Asimismo, me dirás que si quiero guardar un broquel o una lira, la justicia me será buena para esto; pero que si quiero servirme de estos instrumentos, deberé cultivar la música o el arte militar.
— Forzosamente.
— Y, en general, trátese de la cosa que se quiera, la justicia me será inútil siempre que quiera servirme de esa cosa, y útil cuando no me sirva de ella.
— Quizá.
— Pero querido mío, la justicia no es de gran importancia si sólo es útil para las cosas de que no hacemos uso. Atiende a lo que te voy a decir. El que es el más diestro para dirigir golpes, sea en la guerra, sea en la lucha, ¿no lo es también para librarse de los que le dirijan?
— Sí.
— El que es hábil para preservarse de una enfermedad y prevenirla, ¿no es, al mismo tiempo, el más capaz de pasarla a otro?
— Eso creo.
— ¿Quién es el más a propósito para guardar un campamento? ¿No lo es el que sabe robar los planes y los proyectos del enemigo?
— Sin duda.
— Por consiguiente, el mismo hombre que es a propósito para guardar una cosa, lo es también para robarla.
— Así parece.
— Luego, si el justo es a propósito para guardar el dinero, lo será también para disiparlo.
— Por lo menos, es una consecuencia de lo que acabamos de decir —dijo.
— Luego el hombre justo es un bribón. Esta idea pudiste tomarla de Homero, que alaba mucho a Autólico, abuelo materno de Ulises, y dice que superó a todos los hombres en el arte de robar y de engañar. Por consiguiente, según Homero, Simónides y tú, la justicia no es otra cosa que el arte de robar para hacer bien a los amigos y mal a los enemigos: ¿no es así como tú lo entiendes?
— No, ¡por Zeus!, no sé lo que he querido decir. Me parece, sin embargo, que la justicia consiste siempre en favorecer a sus amigos y dañar a sus enemigos.
— Pero ¿qué entiendes por amigos? ¿Son los que nos parecen hombres de bien o los que lo son en realidad, aun cuando no los juzguemos tales? Otro tanto digo de los enemigos.
— Me parece natural amar a los que se cree buenos, y aborrecer a los que se cree malos.
— ¿No es frecuente que los hombres se engañen sobre este punto y tengan por hombre de bien al que lo es sólo en la apariencia o por un bribón al que es hombre de bien?
— Convengo en ello.
— Aquellos a quienes esto sucede, ¿tienen por enemigos hombres de bien, y por amigos hombres malos?
— Sí.
— Y así, respecto de ellos, la justicia consiste en hacer bien a los malos y mal a los buenos.
— Así parece.
— Pero los buenos, ¿son justos e incapaces de dañar a nadie?
— Así es.
— Es justo, por consiguiente, según dices, causar mal a los que no nos lo causan.
— Nada de eso, Sócrates, y es un crimen decirlo —respondió.
— Luego será preciso decir que es justo hacer daño a los injustos y hacer bien a los justos —dije yo.
— Eso es más conforme a la razón que lo que decíamos antes.
— De aquí resultará, Polemarco, que para todos aquellos que se engañan en los juicios que forman de los hombres será justo dañar a sus amigos, porque los mirarán como malos, y hacer bien a sus enemigos por la razón contraria: conclusión completamente opuesta a lo que supusimos que decía Simónides.
— La consecuencia es necesaria; pero alteremos algo la definición que hemos dado del amigo y del enemigo, porque no me parece exacta.
— ¿Qué era lo que decíamos, Polemarco?
— Dijimos que nuestro amigo es el que nos parece hombre de bien. —¿Qué alteración quieres hacer?
— Quisiera decir que nuestro amigo debe, a la vez, parecernos hombre de bien y serlo realmente, y que el que lo parece, sin serlo, sólo es nuestro amigo en apariencia. Lo mismo debe decirse de nuestro enemigo.
— En este concepto el verdadero amigo será el hombre de bien, y el malo el verdadero enemigo.
— Sí.
— ¿Quieres, por consiguiente, que mudemos algo lo que dijimos tocante a la justicia, al decir que consistía en hacer bien al amigo y mal al enemigo, y que añadamos: que es justo hacer bien al amigo que sea bueno y mal al enemigo que sea malo?
— Sí, encuentro eso muy en su lugar.
— Pero ¿es posible —dije yo— que el hombre justo haga mal a otro hombre, cualquiera que él sea?
— Sin duda; debe hacerlo a los perversos y malvados.
— Cuando se maltrata a los caballos, ¿se hacen peores o mejores? —Se hacen peores.
— Pero ¿se hacen tales en la virtud que es propia de esta especie de animales, o en la que es propia de los perros?
— En la propia de los caballos.
— Y así también los perros, cuando reciben daño, ¿se hacen peores respecto, no a la virtud de los caballos, sino a la de los perros?
— Por fuerza.
— ¿No diremos, igualmente, que los hombres a quienes se causa mal se hacen peores en la virtud que es propia del hombre?
— Sin duda.
— ¿No es la justicia la virtud propia del hombre?
— También esto es forzoso.
— Así, pues, mi querido amigo, necesariamente los hombres a quienes se causa mal se han de hacer más injustos.
— Eso parece.
— Pero ¿un músico puede, en virtud de su arte, hacer a alguno ignorante en la música?
— Eso es imposible.
— ¿Un picador puede, mediante su arte, hacer de alguno un mal jinete? —No, imposible.
— ¿El hombre justo puede, mediante la justicia, hacer a un hombre injusto?
¿Y, en general, los buenos pueden por su virtud hacer a otros malos?
— Eso no puede ser.
— Porque el enfriamiento, pienso, no es efecto de lo caliente, sino de su contrario.
— Así es.
— Así como la humedad no es efecto de lo seco, sino de su contrario.
— Sin duda.
— El efecto de lo bueno no es tampoco el dañar; éste es el efecto de su contrario.
— Exacto.
— Pero ¿el hombre justo es bueno?
— Seguramente.
— Luego no es propio del hombre justo, Polemarco, el dañar ni a su amigo ni a ningún otro, sino que lo es de su contrario, es decir, del hombre injusto.
— Me parece, Sócrates, que tienes razón —repuso.
— Por consiguiente, si alguno dice que la justicia consiste en dar a cada uno lo que se le debe, y si por esto entiende que el hombre justo no debe más que mal a sus enemigos, así como bien a sus amigos, este lenguaje no es el propio de un sabio, porque no es conforme a la verdad, y nosotros acabamos de ver que nunca es justo hacer daño a otro.
— Estoy de acuerdo —dijo él.
— Y si alguno se atreve a sostener —dije— que semejante máxima es de Simónides, de Biante, de Pítaco o de cualquier otro sabio, tú y yo lo desmentiremos.
— Estoy dispuesto a ponerme de tu lado —contestó.
— ¿Sabes de quién es esta máxima: que es justo hacer bien a sus amigos y mal a sus enemigos?
— ¿De quién? —preguntó.
— Creo que es de Periandro, de Pérdicas, de Jerjes, de Ismenias el Tebano o de cualquier otro rico y supuestamente poderoso.
— Dices verdad —apuntó.
— Sí —dije yo—, pero puesto que la justicia y lo justo no consisten en esto, ¿en qué consisten?
Durante nuestra conversación, Trasímaco había abierto muchas veces la boca, para interrumpirnos. Los que estaban sentados cerca de él se lo impidieron, porque querían oírnos hasta la conclusión; pero cuando nosotros cesamos de hablar, no pudo contenerse, y volviéndose de repente, se vino a nosotros como una bestia feroz para devorarnos. Polemarco y yo nos sentimos como aterrados. Y él, alzando la voz en medio de todos, dijo:
— Sócrates, ¿a qué viene toda esa palabrería? ¿A qué ese pueril cambio de mutuas concesiones? ¿Quieres saber sencillamente lo que es la justicia? No te limites a interrogar y a procurarte necia gloria de refutar las respuestas de los demás. No ignoras que es más fácil interrogar que responder. Respóndeme ahora tú. ¿Qué es la justicia? Y no me digas que es lo que conviene, lo que es útil, lo que es ventajoso, lo que es lucrativo, lo que es provechoso; responde neta y precisamente; porque yo no admitiré vaciedades como buenas respuestas.
Al oír estas palabras yo quedé como absorto. Le miraba temblando y creo que hubiera perdido el habla si él me hubiera mirado primero; pero yo había fijado en él mi vista en el momento en que estalló su cólera. De esta manera me consideré en estado de poderle responder, y le dije, no sin algún miedo:
— Trasímaco, no te irrites contra nosotros. Si Polemarco y yo hemos errado
en nuestra conversación, vive persuadido de que ha sido contra nuestra intención. Si buscáramos oro, no nos cuidaríamos de engañarnos uno a otro, haciendo así imposible el descubrimiento; y ahora que nuestras indagaciones tienen un fin mucho más precioso que el oro, esto es, la justicia, ¿nos crees tan insensatos que gastemos el tiempo en engañarnos, en lugar de consagrarnos seriamente a descubrirla? Guárdate de pensar así, querido mío. No por eso dejo de conocer que esta indagación es superior a nuestras fuerzas. Y así, a vosotros todos, que sois hombres entendidos, debe inspiraros un sentimiento de compasión y no de indignación nuestra flaqueza.
— ¡Por Heracles! —replicó Trasímaco con una risa sarcástica—; he aquí la ironía acostumbrada de Sócrates. Sabía bien que no responderías, y ya había prevenido a todos que apelarías a tus conocidas mañas y que harías cualquier cosa menos responder.
— Avisado eres, Trasímaco —le dije—; sabías muy bien que si preguntases a uno de qué se compone el número doce, añadiendo: «No me digas que es dos veces seis, tres veces cuatro, seis veces dos, o cuatro veces tres, porque no me contentaré con ninguna de estas vaciedades»; sabías, digo, que no podría responder a una pregunta hecha de esta manera. Pero si él te decía a su vez: «Trasímaco, ¿cómo explicas la prohibición que me impones de no dar ninguna de las respuestas que tú acabas de decir? ¿Y si la verdadera respuesta es una de ésas, quieres que diga otra cosa que la verdad? ¿Cómo entiendes tú esto?». ¿Qué podrías responderle?
— ¿Tiene verdaderamente eso —dijo Trasímaco— algo que ver con lo que yo dije?
— Quizá. Pero aun cuando la cosa sea diferente, si aquel a quien se dirige la pregunta juzga que es semejante, ¿crees tú que no responderá según él piense, ya se lo prohibamos nosotros o ya dejemos de prohibírselo?
— ¿Es esto lo que tú intentas hacer? ¿Vas a darme por respuesta una de las que te prohibí desde luego que me dieras? —preguntó.
— Bien examinado todo, no tendré por qué sorprenderme si lo hago así — dije.
— Y bien; si te hago ver —dijo él— que hay una respuesta tocante a la justicia mejor que ninguna de las precedentes, ¿a qué te condenas?
— A la pena —repuse— que merecen los ignorantes, es decir, a aprender de los que son más entendidos que ellos. Me someto con gusto a esta pena.
— En verdad que eres complaciente —dijo—. Pero además de la pena de aprender, me darás dinero.
— Sí, cuando lo tenga —dije.
— Nosotros lo tenemos —dijo Glaucón—. Si es el dinero lo que te detiene, habla, Trasímaco; todos nosotros pagaremos por Sócrates.
— Conozco vuestra intención —dijo él—. Queréis que Sócrates, según su costumbre, en lugar de responder, me interrogue y me haga caer en contradicciones.
— Pero de buena fe —dije yo—, ¿qué respuesta quieres que te dé quien, en primer lugar, no sabe ninguna ni la oculta? En segundo, un hombre nada despreciable ha prohibido todas las respuestas que podían darle. A ti te toca más bien decir lo que es la justicia, puesto que te alabas de saberlo. Y así, no te hagas rogar. Responde por amor a mí y no hagas desear a Glaucón y a todos los que están aquí la instrucción que de ti esperan.
En el momento de decir yo esto, Glaucón y todos los presentes le conjuraron para que se explicara. Sin embargo, Trasímaco se hacía el desdeñoso, aunque se conocía bien que ardía en deseos de hablar para conquistarse aplausos; porque estaba persuadido de que respondería cosas maravillosas. Al fin accedió.
— Tal es —dijo— el gran secreto de Sócrates; no quiere enseñar nada a los demás, mientras que va por todas partes mendigando la ciencia, sin tener que agradecerlo a nadie.
— Tienes razón, Trasímaco —repuse yo—, en decir que yo aprendo de los demás, pero no la tienes en añadir que no les esté agradecido. Les manifiesto mi reconocimiento en cuanto de mí depende, y les aplaudo, que es todo lo que puedo hacer, careciendo como carezco de dinero. Verás cómo te aplaudo con gusto en el momento que respondas, si lo que dices me parece bien dicho, porque estoy convencido de que tu respuesta será excelente.
— Pues bien, escucha. Digo que la justicia no es otra cosa que lo que es provechoso al más fuerte. ¡Y bien!, ¿por qué no aplaudes? Ya sabía yo que no lo habías de hacer.
— Espera, por lo menos —repliqué—, a que haya comprendido tu pensamiento, porque aún no lo entiendo. La justicia dices que es lo que es útil al más fuerte. ¿Qué entiendes por esto, Trasímaco? ¿Quieres decir que, porque el atleta Polidamante es más fuerte que nosotros, y es ventajoso para el sostenimiento de sus fuerzas comer carne de buey, sea igualmente provechoso para nosotros, que somos inferiores, comer la misma carne?
— Eres un burlón, Sócrates —dijo—, y sólo te propones dar un giro torcido a lo que se dice.
— ¿Yo? Nada de eso —repuse—; pero por favor, explícate más claramente.
— ¿No sabes que los diferentes Estados son tiránicos, democráticos o
aristocráticos?
— Lo sé.
— El gobierno de cada Estado, ¿no es el que tiene la fuerza?
— Sin duda.
— ¿No hace leyes cada uno de ellos en ventaja suya, el gobierno del pueblo leyes populares, la tiranía leyes tiránicas y así los demás? Una vez hechas estas leyes, ¿no declaran que la justicia para los gobernados consiste en lo conveniente para ellos? ¿No se castiga a los que las traspasan como culpables de una acción injusta? Aquí tienes mi pensamiento. En cada Estado la justicia no es más que la conveniencia del que tiene la autoridad en sus manos y, por consiguiente, del más fuerte. De donde se sigue, para todo hombre que sabe discurrir, que la justicia y lo que es conveniente al más fuerte en todas partes y siempre es una misma cosa.
— Comprendo ahora lo que quieres decir —dije yo—; pero ¿eso es cierto? Examinémoslo. Defines la justicia como lo que es conveniente, a pesar de que me habías a mí prohibido definirla de esa manera. Es cierto que añades: al más fuerte.
— ¿Eso no es nada? —dijo.
— Yo no sé aún si es una gran cosa; lo que sé es que preciso ver si lo que dices es verdad. Convengo contigo en que la justicia es una cosa provechosa; pero añades que lo es sólo para el más fuerte. He aquí lo que yo ignoro, y lo que es preciso examinar.
— Examínalo, pues —dijo.
— Desde luego —repliqué—. Respóndeme: ¿no dices que la justicia consiste en obedecer a los que gobiernan?
— Sí.
— Pero los que gobiernan en los diferentes Estados, ¿pueden engañarse o no?
— Pueden engañarse —dijo.
— Luego cuando hacen las leyes unas estarán bien hechas y otras mal hechas.
— Así lo creo.
— Es decir, que hacerlas bien será hacerlas convenientes para ellos y hacerlas mal, inconvenientes. O ¿cómo lo concibes?
— Así.
— Sin embargo, los súbditos deben obedecerlas, y en esto consiste la justicia, ¿no es así?
— Sin duda.
— Luego es justo, en tu opinión, hacer, no sólo lo que es conveniente, sino también lo que es inconveniente para el más fuerte.
— ¿Qué es lo que dices? —preguntó.
— Lo mismo que tú, creo. Pero pongamos la cosa más en claro. ¿No estás conforme en que los que gobiernan se engañan algunas veces sobre sus intereses al dar las leyes que imponen a sus súbditos y que es justo que éstos hagan sin distinción todo lo que se les ordena y manda? ¿No estábamos de acuerdo en eso?
— Así lo creo —dijo.
— Cree también, por consiguiente, que sosteniendo tú que es justo que los súbditos hagan todo lo que se les manda, tienes que convenir en que la justicia consiste en hacer lo que es inconveniente para los que gobiernan, es decir, para los más fuertes, en el caso en que, aunque sin quererlo, manden cosas contrarias a sus intereses. De aquí, ¿no debe concluirse, sapientísimo Trasímaco, que es justo hacer todo lo contrario de lo que decías al principio? Puesto que en este caso lo que se ordena y manda al más débil es inconveniente para el más fuerte.
— Sí, por Zeus; eso es evidente, Sócrates —dijo Polemarco.
— Sin duda —repuso Clitofonte—, puesto que tú lo atestiguas.
— ¡Ah!, ¿qué necesidad tiene de testigos? El propio Trasímaco conviene en que los que gobiernan mandan algunas veces cosas contrarias a sus intereses, y que es justo, hasta en este caso, que los súbditos obedezcan.
— Trasímaco ha dicho sólo que era justo que los súbditos hiciesen lo que se les ordenaba, Polemarco.
— Pero también, Clitofonte, que la justicia es lo que es conveniente para el más fuerte. Habiendo sentado estos dos principios, convino en seguida en que los más fuertes hacen algunas veces leyes contrarias a sus intereses para que las ejecuten los inferiores por ellos gobernados. Y hechas estas concesiones, se sigue que la justicia es lo mismo lo que es conveniente que lo que es inconveniente para el más fuerte.
— Pero por conveniencia del más fuerte —dijo Clitofonte—, ha entendido lo que el más fuerte cree serle conveniente, y esto es, en su opinión, lo que el inferior debe practicar, y en lo que consiste la justicia.
— Trasímaco no se ha explicado de ese modo —dijo Polemarco.
— No importa, Polemarco —repliqué yo—; si Trasímaco hace suya esta explicación, nosotros la admitiremos.
Dime, pues, Trasímaco: ¿entiendes así la definición que has dado de la justicia? ¿Quieres decir que la justicia es lo que el más fuerte estima su conveniencia tanto si le conviene como si no? ¿Diremos que ésas fueron tus palabras?
— ¿Yo? Nada de eso —dijo—. ¿Crees que llame yo más fuerte al que se engaña en tanto que se engaña?
— Yo —dije— creía que esto era lo que decías cuando confesabas que los que gobiernan no son infalibles, y que se engañan algunas veces.
— Eres un sicofanta, Sócrates, en la argumentación —contestó—. ¿Llamas médico al que se equivoca respecto a los enfermos en tanto que se equivoca, o calculador al que se equivoca en un cálculo en tanto que se equivoca? Es cierto que se dice: el médico, el calculador, el gramático se han engañado, pero ninguno de ellos se engaña nunca en tanto que él es lo que decimos que es. Y hablando rigurosamente, puesto que es preciso hacerlo contigo: ningún profesional se engaña, porque no se engaña sino en tanto que su saber lo abandona, y entonces ya no es profesional. Así sucede con el sabio y con el hombre que gobierna, aunque en el lenguaje ordinario se diga: el médico se ha engañado, el gobernante se ha engañado. Aquí tienes mi respuesta precisa. El que gobierna, considerado como tal, no puede engañarse; lo que ordena es siempre lo más ventajoso para él, y eso mismo es lo que debe ejecutar el que a él está sometido. Por lo tanto, es una verdad, como dije al principio, que la justicia consiste en lo que es conveniente para el más fuerte.
— ¿Soy un sicofanta en tu opinión? —dije yo.
— Sí, lo eres —dijo.
— ¿Crees que he intentado tenderte lazos en la argumentación valiéndome de preguntas capciosas?
— Lo he visto claramente —dijo—, pero no por eso adelantarás nada, porque no se me oculta tu mala fe, y por lo mismo no podrás abusar de mí en la disputa.
— Ni quiero intentarlo, bendito —repliqué yo—; mas para que en lo sucesivo no ocurra cosa semejante, dime si deben entenderse según el uso ordinario o con la más refinada precisión, según decías, estas expresiones: el que gobierna, el más fuerte, aquel cuya conveniencia es, como decías, la regla de lo justo respecto del inferior.
— Al que gobierna es preciso tomarlo en sentido riguroso —dijo—. Ahora pon en obra todos tus artificios para refutarme; no quiero que me des cuartel;
pero no lo lograrás.
— ¿Me crees tan insensato —dije—, que intente engañar a Trasímaco?
— Has intentado hacerlo, pero te ha salido mal la cuenta —contestó.
— Dejemos esto y respóndeme —dije yo—. El médico, tomado en sentido riguroso, tal como decías hace un momento, ¿es el hombre que intenta enriquecerse o se propone curar a los enfermos?
— Curar a los enfermos —dijo.
— Y el piloto, hablo del verdadero piloto, ¿es marinero o jefe de los marineros?
— Es su jefe.
— Poco importa, creo, que esté con ellos en la misma nave; no por esto se le ha de llamar marinero, porque no lo llamamos piloto por ir embarcado, sino a causa de su arte y de la autoridad que tiene sobre los marineros.
— Es cierto —dijo.
— ¿No tiene cada uno su propia conveniencia?
— Sin duda.
— Y el objeto del arte —dije yo—, ¿no es el buscar y procurarse esta conveniencia?
— Ése es su objeto —dijo.
— Pero un arte cualquiera, ¿tiene otro interés que su propia perfección?
— ¿Qué quieres decir?
— Si me preguntases si bastaba al cuerpo ser cuerpo —dije—, o si le falta aún alguna cosa, te respondería que sí, y que por faltarle se ha inventado el arte de la medicina, porque el cuerpo es imperfecto y no le basta ser lo que es. Y la medicina ha sido inventada para procurar al cuerpo lo que le conviene. ¿Tengo o no razón? —pregunté.
— La tienes.
— Te pregunto, en igual forma, si la medicina o cualquier otra arte está sometido a alguna imperfección y si tiene necesidad de alguna otra facultad, como los ojos necesitan de la vista y las orejas del oído, y tienen necesidad de un arte que examine y provea a lo que les es útil. ¿Está cada arte igualmente sujeta a algún defecto, y tiene necesidad de otra arte que vigile por su interés, y la que vigila, de otra semejante y así hasta el infinito? ¿O bien, cada arte provee por sí misma a su propia conveniencia? O más bien, ¿no necesita ni de sí misma ni del auxilio de ninguna otra para examinar lo conveniente a su
propia imperfección, estando por su naturaleza exenta de todo defecto y de toda imperfección, de suerte que no tiene otra mira que la conveniencia del objeto a que está consagrada, mientras que ella subsiste siempre entera, sana y perfecta durante todo el tiempo que conserva su esencia? Examina con todo el rigor convenido cuál de estas dos opiniones es la más verdadera.
— La última parece serlo —dijo.
— La medicina no piensa, pues, en su conveniencia, sino en la del cuerpo —dije.
— Así es —dijo.
— Sucede lo mismo con la equitación, que no se interesa por sí misma, sino por los caballos; y lo mismo otras artes, que no teniendo necesidad de nada para ellas mismas, se ocupan únicamente de la ventaja del objeto sobre que se ejercitan.
— Así parece —dijo.
— Pero, Trasímaco, las artes gobiernan y dominan aquello sobre lo que se ejercen.
Dificultad tuvo para concederme este punto.
— No hay, pues, disciplina que examine ni ordene lo que es conveniente para el más fuerte, sino el interés del inferior objeto sobre que se ejercita.
Al pronto quiso negarlo, pero al fin se vio obligado a admitir este punto como el anterior; y una vez admitido, dije yo:
— Por lo tanto, el médico como médico no se propone ni ordena lo que es una ventaja para él, sino lo que es ventajoso para el enfermo, porque estamos conformes en que el médico como médico gobierna el cuerpo, y no es mercenario; ¿no es cierto?
Convino en ello.
— Y que el verdadero piloto no es marinero, sino jefe de los marineros.
Lo concedió también.
— Semejante piloto, pues, no ordenará ni se propondrá como fin su propia ventaja, sino la del marinero subordinado.
Lo confesó, aunque con dificultad.
— Por consiguiente, Trasímaco —dije yo—, todo hombre que gobierna, considerado como tal, y cualquiera que sea la naturaleza de su autoridad, jamás examina ni ordena lo conveniente para él sino para el gobernado y sujeto a su arte. A este punto es al que se dirige, y para procurarle lo que le es
conveniente y ventajoso dice todo lo que dice y hace todo lo que hace.
Llegados aquí, y viendo todos los presentes claramente que la definición de la justicia era diametralmente opuesta a la de Trasímaco, éste, en lugar de responder, exclamó:
— Dime, Sócrates, ¿tienes nodriza?
— ¿A qué viene eso? —dije yo—. ¿No sería mejor que respondieras en vez de hacer semejantes preguntas?
— Lo digo —replicó— porque te deja mocoso y sin haberte sonado. Tienes verdaderamente necesidad de ello, cuando no sabes siquiera lo que son ovejas y lo que es un pastor.
— ¿Por qué razón? —dije yo.
— Porque crees que los pastores o vaqueros piensan en el bien de sus ovejas y vacas, y que las engordan y las cuidan teniendo en cuenta otra cosa que su interés o el de sus amos. También te imaginas que los que gobiernan — entiendo siempre los que gobiernan verdaderamente— tienen respecto de sus súbditos otra idea que la que tiene cualquiera respecto a las ovejas que cuida, y que día y noche se ocupan de otra cosa que de su provecho personal. Estás tan adelantado acerca de lo justo y de lo injusto, que ignoras que la justicia es en realidad un bien ajeno, conveniencia del poderoso que manda, y daño para el súbdito, que obedece; que la injusticia es lo contrario, y ejerce su imperio sobre las personas justas, que por sencillez ceden en todo ante el interés del más fuerte, y sólo se ocupan en cuidar los intereses de éste abandonando a los suyos. He aquí, hombre inocente, cómo es preciso tomar las cosas. El hombre justo siempre lleva la peor parte cuando se encuentra con el hombre injusto. Por lo pronto, en las transacciones y negocios particulares hallarás siempre que el injusto gana en el trato y que el hombre justo pierde. En los negocios públicos, si las necesidades del Estado exigen algunas contribuciones, el justo con fortuna igual suministrará más que el injusto. Si, por el contrario, hay algo en que se gane, el provecho todo es para el hombre injusto. En la administración del Estado, el primero, porque es justo, en lugar de enriquecerse a expensas del Estado, dejará que se pierdan sus negocios domésticos a causa del abandono en que los tendrá. Y aun se dará por contento si no le sucede algo peor. Además, se hará odioso a sus amigos y parientes, porque no querrá hacer por ellos nada que no sea justo. El injusto alcanzará una suerte enteramente contraria, porque teniendo, como se ha dicho, un gran poder, se vale de él para dominar constantemente a los demás. Es preciso fijarse en un hombre de estas condiciones para comprender cuánto más ventajosa es la injusticia que la justicia. Conocerás mejor esto si consideras la injusticia en su más alto grado, cuando tiene por resultado hacer muy dichoso al que la comete y muy desgraciados a los que son sus víctimas, que no
quieren volver injusticia por injusticia. Hablo de la tiranía, que se vale del fraude y de la violencia con ánimo de apoderarse, no poco a poco y como en detalle de los bienes de otro, sino echándose de un solo golpe, y sin respetar lo sagrado ni lo profano, sobre las fortunas particulares y la del Estado. Los delincuentes comunes, cuando son cogidos in fraganti, son castigados con el último suplicio y se les denuesta con las calificaciones más odiosas. Según la naturaleza de la injusticia que han cometido, se les llama sacrílegos, secuestradores, butroneros, estafadores o ladrones; pero si se trata de uno que se ha hecho dueño de los bienes y de las personas de sus conciudadanos, en lugar de darle estos epítetos detestables, se le mira como el hombre más feliz, lo mismo por lo que él ha reducido a la esclavitud, que por los que tienen conocimiento de su crimen; porque si se habla mal de la injusticia, no es porque se tema cometerla, sino porque se teme ser víctima de ella. Tan cierto es, Sócrates, que la injusticia, cuando se la lleva hasta cierto punto, es más fuerte, más libre, más poderosa que la justicia, y que, como dije al principio, la justicia es la conveniencia del más fuerte, y la injusticia es por sí misma útil y provechosa.
Trasímaco, después de habernos, a manera de un bañero, inundado los oídos con este largo y terrible discurso, se levantó con ademán de marcharse; pero los demás le contuvieron y le comprometieron a que diera razón de lo que acababa de decir. Yo también se lo suplicaba con instancia y le decía:
— Pues, ¿qué, divino Trasímaco, puedes imaginarte salir de aquí después de lanzarnos un discurso semejante? ¿No es indispensable que antes aprendamos nosotros de ti, o que tú mismo veas si las cosas pasan como tú dices? ¿Crees que es de tan poca importancia el punto que nos ocupa? ¿No se trata de decidir la regla de conducta que cada uno debe seguir para gozar durante la vida la mayor felicidad posible?
— ¿Quién os ha dicho que yo piense de otra manera? —dijo Trasímaco.
— Parece —dije yo— que te merecemos poca consideración, y que te importa poco que vivamos dichosos o no; todo por ignorar lo que tú pretendes saber. Instrúyenos, por favor, y no perderás el beneficio que nos hagas, siendo tantos como somos. En cuanto a mí, declaro que no pienso como tú y que no podré persuadirme jamás de que sea más ventajosa la injusticia que la justicia, aunque tenga todo el poder del mundo para obrar impunemente. Dejemos, amigo, que el injusto tenga el poder de hacer el mal, sea por fuerza o sea por astucia: nunca creeré que su condición sea más ventajosa que la del hombre justo. No soy seguramente el único de los presentes que piensa así. Pruébanos, por lo tanto, de una manera decisiva que estamos en un error al preferir la justicia a la injusticia.
— ¿Y cómo quieres que yo lo pruebe? —dijo—. Si lo que he dicho no te ha
convencido, ¿qué más puedo decir en tu obsequio? ¿Es preciso que yo haga que mis razones entren por fuerza en tu espíritu?
— ¡No, por Zeus! Pero por lo pronto, sostente en lo que has dicho, o si mudas algo, hazlo con franqueza y no trates de sorprendernos, porque volviendo a lo que se dijo antes, ya ves, Trasímaco, que después de haber definido el médico con la mayor precisión, tú no te has creído en el deber de definir con la misma exactitud el verdadero pastor. Nos has dicho que el pastor, como pastor, no tiene cuidado de su ganado por el ganado mismo, sino como un glotón dispuesto al banquete, para su propio regalo o para venderlo como mercader, no como pastor. Pero esto es contrario a su profesión de pastor, cuyo único fin es procurar el bien del ganado que le ha sido confiado; porque en tanto que esta profesión conserve su esencia, es perfecta en su género, y para esto tiene todo lo que necesita. Por la misma razón creía yo que no podíamos menos de convenir en que toda administración, sea pública o privada, debe ocuparse únicamente del bien de la cosa que ha tomado a su cargo. ¿Crees, en efecto, que los que gobiernan los Estados —entiendo los que merecen ese título— estén muy contentos mandando?
— Por Zeus que no lo creo, sino que estoy seguro de ello.
— ¿Cómo? —contesté yo—. ¿No has observado, Trasímaco, respecto a los otros cargos públicos, que nadie quiere ejercerlos por lo que ellos son, sino que se exige un salario por entender que por su naturaleza sólo son útiles a aquellos sobre los que se ejercen? Y dime, te lo suplico, ¿no se distinguen unas de otras las artes por sus diferentes efectos? Y no contestes, bendito mío, contra tu opinión, a fin de que adelantemos algo.
— Eso es distinto —dijo.
— Cada una de ellas procura a los hombres una utilidad que le es propia, no común a otras; la medicina, la salud; el pilotaje, la seguridad en la navegación, y así todas las demás. ¿No es así?
— Sin duda.
— Y la ventaja que procura el arte del mercenario, ¿no es el salario? Éste es el efecto propio de este arte. ¿Confundes la medicina con el pilotaje? O si quieres continuar hablando en términos precisos, como hiciste al principio, ¿dirás que el pilotaje y la medicina son la misma cosa porque un piloto recobre la salud, ejerciendo su arte, a causa de lo saludable que es el navegar?
— No, por cierto —dijo.
— Tampoco dirás que el arte del mercenario y el del médico son la misma cosa porque ocurra que el mercenario goce de salud ejerciendo su arte.
— Tampoco.
— ¿Y la profesión del médico será la misma que la del mercenario porque el médico exija alguna recompensa por la cura de los enfermos?
Lo negó.
— ¿No hemos reconocido que cada arte tiene su utilidad particular?
— Sí —dijo.
— Si existe una utilidad común a todos los practicantes de un arte, es evidente que sólo puede proceder de algo idéntico que todos ellos añaden al arte que ejercen.
— Seguramente es así —repuso.
— Digamos, pues, que el salario que reciben los artistas lo adquieren en calidad de mercenarios.
Convino en ello a duras penas.
— Por consiguiente, no es su arte el que da origen a este salario, sino que, hablando con exactitud, es preciso decir que el objeto de la medicina es dar la salud, y el del mercenariado, rendir un salario, y el de la arquitectura, construir casas; y si el arquitecto recibe un salario, es porque además es mercenario. Lo mismo sucede en las demás artes. Cada una de ellas produce su efecto propio, siempre en ventaja del objeto a que se aplica. En efecto, ¿qué provecho sacaría un artista de su arte si lo ejerciese gratuitamente?
— Ninguno, parece —dijo.
— ¿Su arte dejaría de aprovecharle si trabajara gratis?
— Creo que sí le aprovecharía.
— Así, pues, Trasímaco es evidente que ningún arte, ninguna autoridad consulta su propio interés sino, como ya hemos dicho, el interés de su objeto; es decir, del más débil y no del más fuerte. Ésta es la razón que he tenido, Trasímaco, para decir que nadie quiere gobernar ni curar los males de otro gratuitamente, sino que exige una recompensa; porque si alguno quiere ejercer su arte como es debido, no trabaja para sí mismo, sino en provecho del gobernado. Por esto, para comprometer a los hombres a que ejerzan el mando, ha sido preciso proponerles alguna recompensa, como dinero, honores o un castigo si rehúsan aceptarlo.
— ¿Cómo entiendes eso, Sócrates? —dijo Glaucón—. Yo conozco bien las dos especies primeras de recompensas, pero no ese castigo, cuya exención propones como una tercera clase de recompensa.
— No conoces entonces la propia de los sabios, la que les decide a tomar parte en los negocios públicos. ¿No sabes que ser interesado o ambicioso es
cosa vergonzosa y que por tal se tiene?
— Lo sé —dijo.
— Por eso —dije yo— los sabios no quieren tomar parte en los negocios con ánimo de enriquecerse ni de tener honores, porque temerían que se les mirara como mercenarios si exigían manifiestamente algún salario por el mando, o como ladrones si convertían los fondos públicos en su provecho. Tampoco tienen en cuenta los honores, porque no son ambiciosos. Es preciso, pues, que se les obligue a tomar parte en el gobierno so pena de algún castigo. Y por esta razón se mira como cosa poco delicada el encargarse voluntariamente de la administración pública sin verse comprometido a ello. Porque el mayor castigo para el hombre de bien, cuando rehúsa gobernar a los demás, es el verse gobernado por otro menos digno; y este temor es el que obliga a los sabios a encargarse del gobierno, no por su interés ni por su gusto, sino por verse precisados a ello a falta de otros, tanto o más dignos de gobernar; de suerte que, si se encontrase un Estado compuesto únicamente de hombres de bien, se solicitaría el alejamiento de los cargos públicos con el mismo calor con que hoy se solicitan éstos; se vería claramente en un Estado de este género que el verdadero magistrado no mira su propio interés, sino el de sus administrados; y cada ciudadano, convencido de esta verdad, preferiría ser feliz mediante los cuidados de otro, a trabajar por la felicidad de los demás. No concedo, pues, a Trasímaco que la justicia sea el interés del más fuerte, pero ya examinaremos este punto en otra ocasión. Lo que ha añadido, tocante a la condición del hombre malo, la cual, según él, es más dichosa que la del hombre justo, es punto de mayor importancia aún. Tú, Glaucón, ¿tienes esa misma opinión? Entre estas dos afirmaciones, ¿cuál te parece más verdadera?
— La condición del hombre justo es más ventajosa —dijo Glaucón.
— ¿Has oído —pregunté yo— la enumeración que Trasímaco acaba de hacer de los bienes afectos a la condición del hombre injusto?
— Sí, pero yo no los creo —contestó.
— ¿Quieres que busquemos, si podemos, algún medio de probarle que se engaña?
— ¿Cómo no he de quererlo? —repuso.
— Si oponemos —dije yo— al largo discurso que acaba de pronunciar otro discurso también largo en favor de la justicia, y luego otro él y otro nosotros, será preciso contar y pesar las ventajas de una y otra parte, y además serían necesarios jueces para pronunciar el fallo; mientras que, tratando el punto amistosamente, hasta convenir en lo que nos parezca verdadero o falso, como antes hicimos, seremos a la vez jueces y abogados.
— Es cierto —dijo.
— ¿Cuál de estos dos métodos te agrada más? —dije yo.
— El segundo —contestó.
— Pues bien, respóndeme de nuevo, Trasímaco —dije yo—. ¿Pretendes que la completa injusticia es más ventajosa que la justicia perfecta?
— Lo afirmo de plano —dijo Trasímaco—, y ya he dado mis razones.
— Muy bien; pero ¿qué piensas de estas dos cosas? ¿No das a la una el nombre de virtud y a la otra el de vicio?
— Sin duda.
— ¿Das probablemente el nombre de virtud a la justicia y el de vicio a la injusticia?
— Eso parece, querido —exclamó—, puesto que yo pretendo que la injusticia es útil y que la justicia no lo es.
— ¿Qué es lo que dices, pues?
— Todo lo contrario —replicó.
— ¡Qué! ¿La justicia es un vicio?
— No; es una generosa candidez.
— ¿Luego la injusticia es una maldad?
— No; es discreción —respondió.
— ¿Luego los hombres injustos son buenos y sabios a tu parecer?
— Por lo menos —dijo— los que lo son en sumo grado, y que son bastante fuertes para someter a las ciudades y a los pueblos. Quizá crees que quiero hablar de los rateros. No es porque este oficio no tenga también sus ventajas, mientras cuente con la impunidad; pero estas ventajas no son nada cotejadas con las que acabo de mencionar
— Concibo muy bien tu pensamiento —dije—; pero lo que me sorprende es que das a la injusticia los nombres de virtud y de sabiduría, y a la justicia nombres contrarios.
— Pues eso es lo que pretendo.
— Eso es bien duro, amigo, y ya no sé qué camino tomar para refutarte — dije yo—. Si dijeses sencillamente, como otros, que la injusticia, aunque útil, es una cosa vergonzosa y mala en sí, podría responderte lo que de ordinario se responde. Pero toda vez que llegas hasta el punto de llamarla virtud y sabiduría, no dudarás en atribuirle la fuerza, la belleza y todos lo demás títulos
que se atribuyen comúnmente a la justicia.
— No es posible adivinar mejor.
— Pero mientras tenga motivos para creer que hablas seriamente, no me es dado renunciar a este examen, porque se me figura, Trasímaco, que esto no es una burla tuya, sino que piensas realmente lo que dices.
— ¿Qué te importa —replicó— que sea así o no? ¿No refutas mi argumento?
— Poco me importa, en efecto —dije yo—; pero permíteme hacerte aún otra pregunta. ¿El hombre justo querría tener en algo ventaja sobre el hombre injusto?
— No, verdaderamente; de otra manera —dijo— no sería ni tan encantador ni tan cándido como es.
— Pero ¿qué? ¿Ni siquiera con respecto a una acción justa?
— Ni con respecto a ella —replicó.
— ¿No querría, por lo menos, sobrepujar al hombre injusto, y no creería poderlo hacer justamente?
— Lo creería y lo querría, pero sus esfuerzos serían inútiles —repuso.
— No es eso lo que quiero saber —dije—. Yo te pregunto solamente esto: si el justo tendrá la pretensión y la voluntad de tener ventaja, no sobre otro justo, sino solamente sobre el hombre injusto.
— Sí, tiene esta última pretensión —dijo.
— ¿Y el injusto querría aventajar al justo y a la acción justa?
— ¿Cómo no —dijo—, puesto que quiere prevalecer sobre todo el mundo?
— ¿Querrá, por consiguiente, el injusto tener ventaja sobre el hombre y la acción injustos y se esforzará para tenerla sobre todos?
— Eso es.
— Por consiguiente, digamos —proseguí— que el justo no quiere tener ventaja sobre su semejante, sino sobre su contrario, mientras que el hombre injusto quiere tenerla sobre uno y sobre otro.
— Eso está muy bien dicho —asintió.
— ¿Y no es el injusto inteligente y bueno —pregunté—, y el justo ni lo uno ni lo otro?
— También es exacto —contestó.
— ¿El hombre injusto se parece, por consiguiente —dije—, al hombre
inteligente y bueno, y el justo no se parece a éste?
— ¿Cómo no ha de parecerse el que es de tal o de cual manera a los que son lo que él es, y el que no es tal, no parecerse?
— Muy bien, ¿cada uno de ellos es, por lo tanto, tal como aquellos a quienes se parece?
— ¿Cómo podría ser de otra manera? —dijo.
— Trasímaco, ¿no dices de un hombre que es músico y de otro que es no-músico?
— Sí.
— ¿A cuál de los dos llamas inteligente y a cuál no?
— Al músico lo llamo inteligente; al otro no.
— ¿Y al uno, como inteligente, bueno; al otro malo por la razón contraria?
— Sí.
— ¿No sucede lo mismo respecto del médico?
— Sí.
— ¿Crees tú, hombre excelente, que un músico que arregla su lira, querrá, al aflojar o estirar las cuerdas de su instrumento, sobrepujar a otro músico?
— No me parece.
— ¿Y al no-músico?
— A ése, por fuerza.
— Y el médico, en la prescripción de la comida y de la bebida, ¿querría llevar ventaja a otro médico o al arte mismo que profesa?
— No, sin duda.
— ¿Y al que no es médico?
— Sí.
— Mira, pues, con respecto a cualquier saber e ignorancia, si te parece que el entendido querrá aventajar en lo que dice y en lo que hace a otro versado en el mismo saber, o si sólo aspira a hacer lo mismo en las mismas ocasiones.
— Podrá suceder que así sea —dijo.
— ¿El ignorante no quiere, por el contrario, tener ventajas sobre el entendido y sobre el ignorante?
— Probablemente.
— Pero ¿el entendido es sabio?
— Sí.
— ¿Y el sabio es bueno?
— Sí.
— Por lo tanto, el que es bueno y sabio no quiere tener ventaja sobre su semejante, sino sobre su contrario.
— Así parece —dijo.
— Mientras que el que es malo e ignorante quiere tener ventajas sobre el uno y sobre el otro.
— Es cierto.
— ¿No nos ha parecido, Trasímaco —dije yo—, que el injusto quiere tener ventaja sobre su semejante y sobre su desemejante? ¿No era eso lo que decías?
— Lo he dicho —reconoció.
— ¿Y que el justo no quiere tener ventaja sobre su semejante, y sí sólo sobre su desemejante?
— Sí.
— Se parecen, pues, el justo al hombre sabio y bueno —dije—, y el injusto al que es malo e ignorante.
— Puede suceder.
— Pero hemos convenido en que ambos son como aquellos a quienes se parecen.
— Sí, hemos convenido en eso.
— Luego es evidente que el justo es bueno y sabio, y el injusto ignorante y malo.
Trasímaco convino en todo esto, aunque no con tanta facilidad como yo lo refiero, pues le arranqué estas confesiones con un trabajo infinito. Sudaba en grande, con tanto más motivo cuanto que era verano, y entonces vi que por primera vez Trasímaco se ruborizaba. Pero cuando estuvimos de acuerdo en que la justicia es virtud y sabiduría, y la injusticia vicio e ignorancia, le dije:
— Demos este punto por decidido. Pero además hemos dicho que la injusticia es fuerte; ¿te acuerdas, Trasímaco?
— Me acuerdo —contestó—; pero no estoy satisfecho de lo que acabas de decir, y se me ocurre algo con que responderte. Pero sé muy bien que, sólo con que abra la boca, ya dirás que hago una arenga. Déjame, por lo tanto, la
libertad de hablar, o si quieres interrogarme, hazlo; te responderé «sí», y aprobaré o desaprobaré con signos de cabeza, como se hace en los cuentos de viejas.
— Pero te conjuro —dije yo— a que no digas nada contrario a lo que piensas.
— Puesto que no quieres que hable como es de mi gusto, diré lo que sea del tuyo —contestó—, ¿quieres más?
— Nada, por Zeus, sino que, si has de hacerlo así, así lo hagas. Voy a interrogarte.
— Interroga, pues.
— Te pregunto, pues, tomando el hilo de nuestra discusión, qué es la justicia comparada con la injusticia. Me parece que has dicho que ésta era más fuerte y más poderosa que la justicia; pero si la justicia es sabiduría y virtud, me será fácil demostrar que es más fuerte que la injusticia, y no puede haber nadie que no convenga en ello, puesto que la injusticia es ignorancia. Pero sin detenerme en esta prueba tan fácil, Trasímaco, he aquí otra. ¿No hay Estados que llevan la injusticia hasta atentar contra la libertad de otros Estados y someter muchos a la esclavitud?
— Sin duda los hay —dijo—. Pero eso sucede en un Estado muy bien gobernado y que sabe ser injusto hasta el más alto grado.