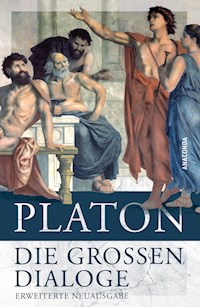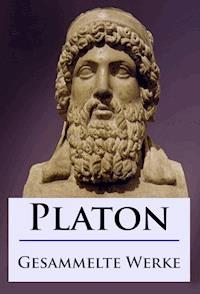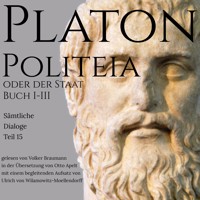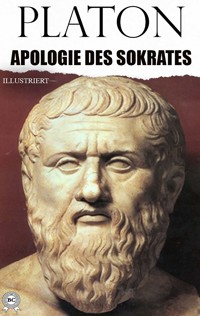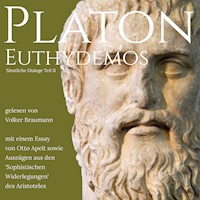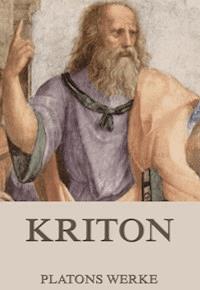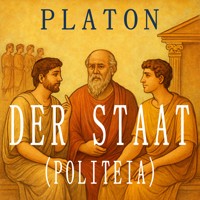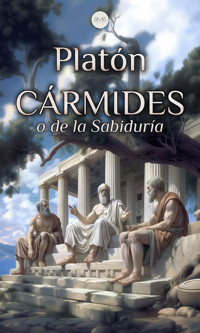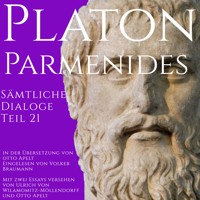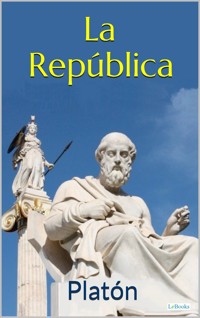
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Platón, Discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles,es uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos y desarrolló sus doctrinas filosóficas mediante mitos y alegorías. La República tiene un papel central en la filosofía. En ella se abordan cuestiones fundamentalmente políticas, como la definición de la justicia, la justa organización de la sociedad, la famosa teoría de las ideas, el mito de la caverna... Un libro clave que todavía hoy, más de dos mil años después, sigue siendo imprescindible
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
PLATÓN
LA REPÚBLICA
Título original:
“Politeia“
1a edición
Prefacio
Amigo Lector
Platón (427-347 a. C.) es uno de los filósofos más importantes de la historia de Occidente. Discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, fundó en Atenas uno de los primeros centros filosóficos: la Academia. Aunque la mayoría de sus obras se han perdido, conservamos algunos de sus textos escritos de forma dialógica. De sus diálogos, La república es su libro más importante.
La República tiene un papel central en la filosofía. En ella se abordan cuestiones fundamentalmente políticas, como la definición de la justicia, la justa organización de la sociedad, la famosa teoría de las ideas, el mito de la caverna... Un libro clave que todavía hoy, más de dos mil años después, sigue siendo imprescindible
Una excelente lectura
PRESENTACIÓN
Sobre el autor
Platón (427-347 a. C.) es uno de los filósofos más importantes de la historia de Occidente. Discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, fundó en Atenas uno de los primeros centros filosóficos: la Academia. Aunque la mayoría de sus obras se han perdido, conservamos algunos de sus textos escritos de forma dialógica. De sus diálogos, La república es su libro más importante.
Platón nació en Atenas en el seno de una influyente familia aristocrática. Su origen noble le permitió disfrutar de una educación integral (gramática, retórica, música, poesía, etc.) enfocada hacia una futura vida política, que, por aquel entonces, estuvo marcada tanto por la Guerra del Peloponeso y el declive de la democracia ateniense. Hacia el año 407, el joven Platón empezó a frecuentar el círculo de Sócrates, convirtiéndose en uno de sus discípulos más cercanos hasta su condena a muerte en el 399. Tras aquel acontecimiento, que dejaría una profunda impronta en su vida, realizó una serie de viajes que le condujeron hacia diversos centros del saber la época, desde Egipto hasta las colonias griegas del sur de Italia. Allí se familiarizó con las doctrinas pitagóricas, además de visitar la corte del tirano Dioniso I, en la ciudad de Siracusa.
De regreso a Atenas, hacia el 387, Platón fundó la Academia, una institución destinada a dar una educación filosófica completa a los futuros políticos. En poco tiempo, la Academia platónica –entre cuyos primeros alumnos estará Aristóteles encontró su lugar en la vida educativa ateniense, ofreciendo un conjunto variado de disciplinas que iban de la dialéctica a las matemáticas, pasando por la música, la astronomía o la física. Más adelante, habiendo fracasado en varios viajes más a Siracusa, el filósofo retornó a su ciudad natal en el 360, donde fallecería sobre el 348.
Platón nos ha legado una obra filosófica inmensa, concebida casi toda ella en forma de diálogos. Alrededor de 36 diálogos se han logrado transmitir de manera íntegra, reproduciéndose en ellos el mismo esquema y estrategia literarios, también un mismo lenguaje didáctico, donde el pensador ateniense no planteó tanto una sistematización ordenada de su pensamiento cuanto una conversación filosófica abierta cuyo protagonista era siempre Sócrates.
Por otro lado, en sus obras se intenta reproducir el espíritu indagador de la mayéutica socrática, aunque reforzada por una bello y original estilo expositivo. Así, adoptan la forma compositiva de prolongados debates filosóficos con diferentes interlocutores, en los que, mediante el comentario indirecto, los excursos o el decisivo relato mitológico, el personaje llamado “Sócrates” encarna una incesante búsqueda dialéctica por la verdad intercalada por sugerentes imágenes, parábolas, alegorías o metáforas.
El problema de la clasificación de los diálogos platónicos, así como su autenticidad y atribución, ha derrochado importantes ríos de tinta desde la Antigüedad hasta nuestros días. Además, al no estar fechados, los diálogos no son fácilmente ordenables desde una perspectiva cronológica, aunque el denodado trabajo filológico haya estado en condiciones de fijar una serie de criterios mínimos para dividir la obra platónica en cuatro periodos: diálogos de la época de juventud (393-389), con obras sobre temas ético-prácticos como Apología de Sócrates, Critón, Protágoras, etc.; diálogos de transición (389-385), con obras de transición sobre temas del lenguaje y cuestiones políticas como Gorgias, Menón y Crátilo; diálogos de madurez (385-370), con obras como El banquete, Fedro, Fedón o La República, donde aparecen los temas fundamentales de su filosofía como la teoría de las ideas, la teoría del conocimiento, la doctrina del alma o la concepción del Estado; por último, diálogos de vejez (369-348), con obras tardías como Parménides, Timeo o Leyes, donde se revisan muchos de los planteamientos de las etapas anteriores, y que versan sobre cuestiones lógicas, políticas, médicas o científico-naturales.
Aunque con matices, se puede afirmar que Platón es el primer gran filósofo de Occidente.
Sobre La República
De todas sus obras, La república tiene un papel central. En ella se abordan cuestiones fundamentalmente políticas, como la definición de la justicia, la justa organización de la sociedad, la famosa teoría de las ideas, el mito de la caverna... Un libro clave que todavía hoy, más de dos mil años después, sigue siendo imprescindible.
La república es uno de los libros más importantes de toda la historia del pensamiento occidental. Bien sea por su contenido político, bien sea por el desarrollo de la doctrina de las ideas, este libro supone un antes y un después en la tradición filosófica. A pesar de que han pasado más de dos mil años, Whitehead resumió perfectamente esta importancia cuando afirmó que toda la historia de la filosofía tan sólo es una serie de comentarios a pie de página de los diálogos de Platón.
Cada diálogo de Platón tiene un tema principal. Así como los temas centrales de otros diálogos son la belleza o el lenguaje, el objetivo fundamental de La república es dirimir qué es la justicia. En otras palabras, La república es un diálogo fundamentalmente político. Es importante señalar que el título actual proviene de la traducción de Cicerón (Res Pública). El título original de la obra de Platón es Politeia, que significa «lo referente a la ciudad».
Como en el resto de sus diálogos, el personaje principal de esta obra es Sócrates. Al ser La república un diálogo de madurez, los expertos están de acuerdo en afirmar que las palabras puestas en boca de Sócrates son las teorías del propio Platón, aunque hasta qué punto podemos afirmar tajante mente tal cosa, es todavía objeto de debate.
La República
LIBRO PRIMERO
Personajes del diálogo:
SÓCRATES, POLEMARCO, TRASÍMACO, ADIMANTO, CÉFALO
Sócrates en el Píreo para las fiestas en honor de Bendis
Descendí ayer al Píreo en compañía de Glaucón, hijo de Aristón, para hacer mis preces a la diosa y al mismo tiempo porque quería ver de qué manera celebraban la fiesta que ahora se estaba efectuando por primera vez. A mí, ciertamente, me pareció que era bella la procesión de los habitantes del lugar, pero no menos espléndida la que los tracios conducían. Después de haber efectuado nuestras plegarias y de haber contemplado [el espectáculo], regresamos a la ciudad. Y habiendo visto desde lejos Polemarco, hijo de Céfalo, que nosotros regresábamos a casa, ordenó a su esclavo que corriendo nos pidiese que le esperásemos. Y el joven [esclavo], cogiéndome por detrás el manto, me dijo: “Polemarco ruega que vosotros le esperéis” Yo me volví y le pregunté dónde se encontraba él. “Él — contestó — llega detrás de mí; esperadle” “¡Bien!, lo esperaremos”, dijo Glaucón.
Poco después, Polemarco llegaba y además [venían] Adimanto, hermano de Glaucón; Nicérato, hijo de Nicias, y algunos otros [más], que venían de la procesión.
Polemarco dijo:
— Sócrates, me parece que vosotros os ponéis en movimiento hacia la ciudad para regresar a ella.
— Pues no suponéis mal — dije yo.
— ¿Ves, ciertamente, ¿cuántos somos nosotros?
— Pues ¿cómo no?
— Entonces — dijo — o seréis más fuertes que nosotros, o vosotros permaneceréis aquí.
— ¿Acaso — dije yo — no queda ya más que una cosa, el convenceros de que es necesario de que nosotros nos marchemos?
— ¿Acaso también podríais — dijo él — convencer a los que no escuchan?
— De ninguna manera — intervino Glaucón.
— Por lo tanto, pensad que no escucharemos.
Y Adimanto dijo a su vez:
— ¿Acaso no sabéis que al atardecer habrá carrera de antorchas a caballo en honor de la diosa?
— ¿A caballo? — grité yo novedad esto, realmente. ¿Con las antorchas se perseguirán los unos a los otros compitiendo a caballo? ¿O cómo dices?
— Así [es] — contestó Polemarco y por la noche celebrarán una fiesta que será cosa digna de verse; saldremos, pues, una vez censados, y contemplaremos esa fiesta nocturna, y estaremos allí con muchos jóvenes y conversaremos. Por tanto, quedaos y no obréis de otro modo.
Céfalo y Sócrates hablan sobre la vejez
Nos fuimos, pues, a casa de Polemarco y allí encontramos a Lisias y Eutidemo, sus hermanos; a Trasímaco de Calcedonia, a Carmántides de Peanea y a Clitofón, hijo de Aristónimo; también estaba dentro Céfalo, el padre de Polemarco, y a mí me parecía que era muy viejo, pues no le había visto desde hacía tiempo. Con una corona sobre la cabeza, se hallaba sentado en una silla con un cojín; pues venía de hacer un sacrificio en el patio. Nos sentamos, pues, junto a él, ya que allí había algunas sillas puestas en circulo.
Habiéndome visto en seguida Céfalo, me saludó y dijo: “Sócrates, no vienes a menudo. Sin embargo, es conveniente; porque si yo tuviera todavía fuerzas para andar con facilidad hasta la ciudad, no habría necesidad de venir aquí, sino que nosotros iríamos a tu casa; pero ahora es necesario que tú vengas aquí y más a menudo; porque has de saber bien que cuanto para mí se van marchitando los placeres del cuerpo, tanto se van acrecentando los anhelos y placeres de la conversación. No obres de otro modo, sino que estate en compañía de los jóvenes, [pero] también ven aquí a casa periódicamente, como a casa de tus amigos, y amigos completamente íntimos”
Yo dije: “Ciertamente, Céfalo, me complace conversar con las personas de mucha edad, pues me parece que es conveniente aprender de ellos, ya que han recorrido un camino que también nosotros deberemos recorrer de igual modo, de qué condición es: áspero y difícil o fácil y cómodo. También me agradaría saber qué opinas sobre lo que los poetas llaman “estar en el umbral de la vejez”, puesto que tú has llegado en estos momentos de tu vida, si es un pasaje difícil de la vida o cómo lo denominarías tú”
— ¡Por Zeus! — contestó —. Yo, Sócrates, te diré qué opino [sobre eso]. Pues muchas veces nos reunimos en tertulia algunos viejos que nos encontramos en la misma edad poco más o menos, justificando el antiguo adagio. La mayoría de nosotros allí reunidos se lamentan, echando de menos los placeres de la juventud, recordando las delicias del amor, del vino, de los manjares exquisitos y otras satisfacciones del mismo género, y se afligen como si hubiesen perdido algunos bienes considerables, y de que entonces se vivía bien, y de que ahora ni siquiera se vive. Algunos también se quejan de los ultrajes de parte de sus allegados que, a causa de la edad, tienen que sufrir y, sobre eso, tienen siempre en boca que la vejez es para ellos la causa de todos sus males. A mí, Sócrates, me parece que ellos no aducen la verdadera causa; pues si ésa fuera la causa, yo también padecería esos mismos males, debidos a la vejez, como todos los demás que han llegado a esta edad. Por el contrario, yo he encontrado a quienes no obran de ese modo, y entre otros al poeta Sófocles, junto al que en una cierta ocasión me hallaba a su lado, cuando uno le preguntó: “¿Cómo te encuentras, Sófocles, con respecto al amor?, ¿te encuentras todavía en situación de tener relaciones íntimas con una mujer?” Y él le contestó: “Cállate, amigo; escapé a ello con la mayor satisfacción, como si me hubiese escapado de un dueño furioso y salvaje.” A mí entonces me pareció que contestó bien, y ahora, no menos bien; pues en la vejez llega a producirse una paz: y una libertad en toda clase de esas turbaciones [de los sentidos]. Después de que las pasiones han cesado en sus violencias y se han apaciguado, lo de Sófocles se ha realizado para todas las pasiones: es el haberse librado por completo de una multitud de tiranos furibundos. Pero con respecto. a esas relaciones para con sus domésticos, existe una cierta causa, no realmente la vejez, Sócrates, sino el carácter de los hombres; porque si fuesen sensatos y complacientes, la vejez seria moderadamente penosa; y si no, Sócrates, ‘no sólo la vejez, sino también la juventud, de carácter difícil, coinciden en eso.
Y yo, habiéndome maravillado que dijese esas cosas, queriendo que hablase todavía, le invité [a continuar] y le dije:
— Céfalo, me imagino que a ti, cuando dices esas cosas, no te lo aprueban la mayoría [de tus oyentes], sino que piensan que tú soportas la vejez fácilmente no debido a tu carácter, sino por la grande fortuna de que disfrutas’; pues dicen que los ricos tienen muchos consuelos.
— Dices la verdad — contestó [Céfalo] — pues no me lo aprueban. Y dicen algo [de cierto], pero no cuanto ellos creen. La verdad está en la respuesta de Temístocles, el cual al hombre de Serifo que lo injuriaba y le decía que él no era célebre por él mismo, sino por su ciudad, le contestó que él no hubiese sido célebre siendo de Serifo, efectivamente, ni tampoco tú siendo de Atenas Esa frase es conveniente para los poco afortunados [de pocos recursos] que llevan una vejez penosa, porque ni el hombre razonable soportaría la vejez, estando en la pobreza, con una ayuda complete, ni el inmoderado, después de haberse enriquecido, llegaría a hacerse tratable.
— Céfalo — dije yo — ¿la mayoría de los bienes que posees los recibiste por herencia o los aumentaste tú?
— ¿De qué modo los adquirí, Sócrates? Yo llegué a ser un medio comerciante de lo de mi abuelo y de mi padre. Mi abuelo, cuyo nombre llevó, heredó una fortuna casi igual a la que yo tengo en la actualidad, la que acrecentó en varias veces otro tanto; pero mi padre, Lisanias, la redujo muy por debajo de lo que es ahora; mas yo estoy satisfecho, si dejo a estos [hijos que ves] no menos, sino un algo más de lo que recibí.
No te pregunté respecto a ti — yo continué — ya que me ha parecido que tú no amas excesivamente las riquezas, sino que esto lo hacen generalmente los que no las adquirieron ellos mismos; los que las han alcanzado [con su esfuerzo] tienen doble afecto a las mismas que los otros. Pues del mismo modo que los poetas aman sus versos y los padres a sus hijos, así también los hombres de negocios son cuidadosos de sus riquezas como a obra suya y por su utilidad, como los demás hombres. Y así, son insoportables en su relación con los demás por no querer hablar sino de riqueza.
— Dices la verdad — contestó.
— Por completo — proseguí yo —; pero todavía tengo [que decirte] esto: ¿Cuál es la mayor ventaja que crees haber sacado de la posesión de una gran fortuna?
Esa ventaja — contestó — quizá no convencería a muchos, al decirla: Pues has de saber, Sócrates, que, cuando uno cree que está cerca de la muerte, le sobrevienen temores e inquietudes acerca de cosas que anteriormente no le afectaban tan adentro; pues las leyendas que se leían sobre el Hades y sobre el castigo que allí debe pagarse por las injusticias de aquí, que antes las tomaba a risa, ahora le atormentan el alma temiendo que sean ciertas; y él, o debido a la debilidad de la vejez o porque ya se encuentra más cerca de allí, las considera algo más [atentamente]. Llega a estar lleno de aprensión y de temor y repasa y ‘examina si se ha realizado alguna injusticia. Si él encuentra muchas injusticias en su propia vida y, desvelándose a menudo en sus sueños, como los niños, siente miedo y vive con una infeliz espera; pero, al contrario, si ninguna injusticia se ha observado en él, tiene con él una agradable esperanza que cuida su vejez maravillosamente, como dice Píndaro; porque él, Sócrates, graciosamente dijo que el que ha llevado una vida con justicia y con religiosidad, una dulce esperanza lo acompaña, el corazón le alienta y su vejez alimenta, ella gobierna de los mortales el espíritu versátil de modo soberano.
Son maravillosas palabras, dichas de un modo en extremo admirable. Según eso, yo considero que la posesión de las riquezas es de gran consideración, no para todos los hombres, sino para el hombre sensato: ni engañar ni mentir a nadie, incluso involuntariamente, ni tampoco deber un sacrificio a una divinidad, ni dinero a un hombre; después marcharse de esta vida sin temor; a eso contribuye gran parte la posesión de las riquezas. Tiene además otras muchas ventajas; pero una por una consideradas, yo aseguro, Sócrates, que la riqueza tiene en eso, para el hombre sensato, el más grande de los beneficios.
¿En qué consiste la Justicia?
— Céfalo — dije yo — hablas con una gran belleza. Pero eso mismo, la justicia, ¿lo definiremos que es simplemente así, el de devolver a cada uno lo que se ha recibido, o esas mismas cosas no son unas veces justas y otras injustas? Por ejemplo, digo: si uno recibe de un amigo que está en su sano juicio unas armas, si llega a perder la razón y las vuelve a pedir, cualquiera diría, yo creo, que ni es conveniente el devolverlas ni será justo el que las devolviera, como tampoco que quisiera decirle toda la verdad al que así se encuentra.
— Tienes razón — dijo.
— Por consiguiente, no es ésa la definición de la justicia, el decir la verdad y el devolver las cosas que uno puede recibir.
— Ciertamente no, Sócrates — dijo, interrumpiendo, Polemarco — si en algo se ha de creer a Simónides.
— Así pues — dijo Céfalo — os entrego la conversación a vosotros; porque conviene que yo me ocupe ahora de mi sacrificio.
— Entonces — dije yo — ¿Polemarco es el heredero de lo tuyo?
— Absolutamente — dijo él riéndose, y al mismo tiempo se marchaba a su sacrificio.
— Di, pues — continué yo — tú, el heredero de la discusión, lo que Simónides dice sobre la justicia y qué opinas.
— Que el devolver a cada uno lo que se le debe es justo; al decir eso, a mí me parece que tiene razón.
— Seguramente — repliqué yo — no es fácil no creer a Simónides; pues es un hombre sabio y divino; mas eso que quiera decir, tú lo conoces seguramente, Polemarco, pero yo lo ignoro. Es evidente que él no entiende como nosotros decíamos antes, que, si uno ha puesto en manos de otro cualquier cosa, en caso de que se la pida sin que haya perdido la razón, hay que devolvérsela; y, no obstante, creo que es una deuda eso que se ha confiado a otro, ¿no es así?
—Sí.
—De cualquier modo, ¿no debe ser devuelto lo que se ha confiado a otro, cuando lo pide no estando en su sano juicio?
— Es verdad — dijo él.
— Pues, al parecer, Simónides dice otra cosa [que es distinta] que eso, que es justo el devolver lo que se debe.
— Otra cosa, sí por cierto — dijo — pues piensa que se está obligado a hacer el bien a los amigos y nunca el mal.
¿Consistirá la Justicia en hacer bien a los amigos y mal a los enemigos?
—Comprendo — dije yo — que no devuelva lo debido aquel a quien se le ha confiado oro, si el recibirlo y el devolverlo llega a ser perjudicial y si son amigos el que lo recibe y el que lo restituye; ¿no dices que así se expresaba Simónides?
— Ciertamente, sí.
— ¿Y qué [debe hacerse]? ¿Se ha de devolver a los enemigos lo que se les pueda deber?
— Sin ningún género de duda — dijo — aquello que se les debe; pero, a mi juicio, se le debe a un enemigo lo que conviene a su condición de tal, todo mal.
Vil
— Como parece, pues, Simónides — dije yo — definió poéticamente la justicia de modo enigmático; pues pensaba, como es patente, que sería justicia el devolver a cada uno lo que le conviene; por consiguiente, a eso lo llamó lo que se debe.
— Pero ¿qué opinas tú? — preguntó.
— ¡Oh, por Zeus! — le contesté — si alguno le hubiese preguntado: “Simónides, ¿a quienes da y se le devuelve, pues, lo que se debe y conviene el arte que se llama medicina?”, ¿qué piensas que él hubiese contestado?
— Es evidente — respondió — que [da] a los cuerpos los remedios, los alimentos y las bebidas [convenientes].
— ¿Y a quiénes devuelve lo debido y conveniente [lo que da] el arte que se llama del bien cocinar?
— [Da] a los manjares su debido condimento.
— ¡Sea! Y el arte que llamaríamos justicia, ¿a quienes devuelve algo?
— Si en algo, Sócrates — contestó — se debe ser consecuente con lo que antes se ha dicho, ella devuelve a los amigos y enemigos beneficios y daños.
— Luego [Simónides] ¿llama justicia el hacer bien a los amigos y daño a los enemigos?
— A mí me lo parece.
— ¿Quién, pues, [es] el más capaz de hacer el bien a los amigos enfermos y el mal a los enemigos con respecto a la enfermedad y la salud?
— El médico.
— ¿Y quién a los navegantes con respecto a los peligros del mar?
— El piloto.
— ¿Y qué el justo?, ¿en qué circunstancias y en qué acto [es] el más capaz de ayudar a sus amigos y dañar a sus enemigos?
— A mí, ciertamente, me parece que, en la guerra, atacando [a unos] y defendiendo [a otros].
— ¡Muy bien!; pero, mi querido Polemarco, el médico [es] inútil para los que no están
enfermos.
— Es verdad.
— Ni el piloto para los que no navegan.
—Sí.
— Por lo tanto, ¿el hombre justo [es] Inútil para los que no están en guerra?
— Eso no me parece exacto por completo.
— Luego, ¿la justicia también [es] inútil para los que no están en guerra?
— Eso no me parece exacto por completo.
— ¿Luego la justicia también [es] útil en tiempo de paz?
— Cosa útil.
— También, pues, la agricultura, ¿no es [así]?
— En efecto.
— ¿Para la adquisición de los frutos?
—Sí
— Y además, ¿también el oficio de zapatero?
—Sí
— ¿Podrías, ciertamente, afirmar para la adquisición de calzado?
— Absolutamente, sí.
— ¿Y qué precisamente [sobre la justicia]?, ¿para uso o posesión de qué dirías que es útil la justicia en tiempo de paz?
— Para los convenios, Sócrates.
— ¿Te refieres a las asociaciones o a alguna otra cosa?
— A las asociaciones precisamente.
— Por consiguiente, ¿ [será] el hombre justo o el jugador de profesión el asociado bueno y útil para la colocación de las piezas en el tablero del chaquete?
— El jugador de profesión.
— Mas ¿para la colocación de ladrillos y de piedras, [será] más útil y mejor el asociado justo que el albañil?
— De ningún modo.
— Pero ¿para qué asociación [sería] el justo mejor asociado que el citarista, si el citarista [es mejor] que el justo para tañer las cuerdas?
— A mí me parece para [la cuestión de] dinero.
— Excepto, tal vez, Polemarco, para hacer uso del dinero, cuando sea necesario comprar o vender en común un caballo [por ejemplo]; entonces, como yo opino, [es] el hombre del caballo: ¿no, es verdad?
— Es evidente.
— Y cuando un barco, el constructor o el piloto.
— Parece.
— ¿Cuándo, pues, el justo será más útil que los demás en el caso de que se deba hacer uso de la plata y del oro común?
— Cuando se haya establecido un depósito y se encuentre Intacto, Sócrates.
— Por consiguiente, ¿dices que cuando no sea necesario hacer uso de él, sino que está inactivo?
— Así, realmente.
— Luego, cuando [es] inútil el dinero, ¿[es] entonces por eso mismo útil la justicia?
— Al parecer.
— Cuando deba guardarse una podadera, ¿la justicia [es] útil para la comunidad y para el individuo? pero cuando deba usarse, ¿ [es] el arte del viñador?
— Al parecer.
— ¿Dirás también que, cuando sea necesario guardar un escudo y una lira y no deban
usarse, es útil la justicia, pero cuando deban usarse, que es el arte del hoplita y el del músico?
— Es necesario [convenir en ello].
—Y en general, con respecto a todas las demás cosas, ¿la justicia es inútil en el uso de cada cosa y útil cuando no se hace uso de ella?
— Así lo parece.
— Por lo tanto, amigo, la justicia es absolutamente poco útil, si no tiene aplicación para las cosas de que tengamos que servirnos. Pero examinemos esto: ¿acaso el hombre más hábil en dar golpes ya sea en el pugilato, ya en otra clase de lucha, no es también el más diestro en esquivar los golpes que se le dirijan?
— Con seguridad que sí
— ¿Acaso, pues, todo el que hábilmente se guarda de una enfermedad es también muy útil para contagiaría a otro ocultamente?
— A mí me lo parece.
— ¿Pero, entonces, el que desbarata los proyectos y demás empresas del enemigo, él también es un buen guardián de un ejército?
— Seguro que sí
— Por consiguiente, un buen guardián de algo, ¿también [es] un hábil ladrón de eso?
— Parece.
— Luego, si el justo [es] hábil para guardar el dinero, [es] hábil también para robarlo.
— Absolutamente — dijo — tu argumento lo deduce.
— Por lo tanto, han mostrado, al parecer, que el justo [es] un ladrón y das muestras de haber aprendido eso de Homero; pues también él está satisfecho de Autólico, el abuelo materno de Ulises, y declara que él aventajaba a todos los hombres en robar y en jurar. Parece, pues, que, según tú, según Homero y según Simónides, la justicia es un arte de robar, en interés, no obstante, de los amigos y en perjuicio de los enemigos. ¿No te expresabas de ese modo?
— No, ¡por Zeus! — decía — no sabía bien lo que decía; sin embargo, a mí todavía me parece que la justicia sirve a los amigos y perjudica a los enemigos.
— Pero ¿a quiénes dices tú que son amigos, los que parece a cada uno que son honrados o los que [lo] son en realidad, aunque no lo parezcan? Y eso mismo pregunto sobre los enemigos.
— Es natural — dice — amar a los que uno conceptúa buenos y despreciar a los que son malos.
Pero ¿no yerran los hombres sobre eso, el que les parece que muchos son buenos, no siéndolo en realidad, y que muchos, a la inversa?
— Efectivamente, yerran.
— Por tanto, ¿para ésos, los buenos son sus enemigos y los perversos sus amigos?
— Sí, por cierto.
— En consecuencia, del mismo modo, para ellos, ¿la justicia será entonces servir a los perversos y perjudicar a las gentes de bien?
— Así parece.
— ¿No es verdad que las gentes de bien son justas y no cometen injusticias?
— Es verdad.
— Según lo que tú dices, ¿es justo hacer daño a los que no cometen injusticias?
— De ningún modo, Sócrates — dijo —; pues me parece vil [incluso] la pregunta.
— ¿Luego [será] justo — dije yo — perjudicar a los malos y servir a los buenos?
— Eso parece más honrado que aquello [que decías antes].
— Sucederá, pues, Polemarco, a muchos que se equivocan con respecto a los hombres, que lo justo es para ellos perjudicar a sus amigos, pues los tienen por malos; pero servir a sus enemigos, pues son buenos; y de ese modo llegamos a la conclusión opuesta a la que atribuíamos a Simónides.
— Sí, ciertamente — dijo — ésa es la deducción. Pero corrijamos [lo dicho]; pues hemos establecido inexactamente [la definición de] amigo y enemigo.
— ¿Cómo lo definimos, Polemarco?
— El que parece que ‘es hombre de bien, ése es el amigo.
— Ahora, pues — dije yo — ¿cómo lo cambiamos?
— El amigo [es] — dijo él — el que parece y es en realidad un hombre de bien; pero el que lo parece y no lo es en realidad, lo parece, mas no es amigo. Y con respecto al enemigo, la misma definición.
— El amigo, pues, será, como parece, por esa definición, el hombre de bien, y el malo, el enemigo.
— De acuerdo.
— Tú expresas el deseo de que añadamos a [la idea de]l justo [algo más] de lo que decíamos primero, afirmando que es una cosa justa el portarse bien con el amigo y mal con el enemigo; y ahora, sobre eso, [hay que] hablar de este modo: es justo el tratar bien al amigo que es bueno y perjudicar al enemigo que es malo.
— Pues sí — dijo —; me parecería que dices bien de ese modo.
El hombre justo no debe perjudicar a nadie
— Por consiguiente — continué yo — ¿ [es propio] del hombre justo perjudicar a cualquier hombre?
— Por cierto — contestó — se debe perjudicar a los malos y [que son] también enemigos.
— Al hacer daño a los caballos, ¿llegan a ser mejores o peores?
— Peores.
— ¿Acaso a la virtud de los perros o de los caballos?
— A la de los caballos.
— ¿Acaso, pues, si también se hace daño a los perros, llegan a ser peores respecto a la virtud de los perros, pero no a la de los caballos?
— Necesariamente.
— Y para los hombres, compañero, ¿no diremos así, que al hacerles daño llegan a ser peores con referencia a la virtud de los hombres?
— Ciertamente que sí.
— Pero la virtud ¿no es una virtud de los hombres?
— También eso es necesario [admitirlo].
— Consecuentemente, amigo, que los hombres a quienes se hace daño llegan a ser necesariamente más injustos.
— Así parece.
— Pero ¿acaso, en el arte de la música, los músicos pueden producir ignorantes en música?
— Imposible.
—¿Y en el arte de la hípica, el maestro de equitación, jinetes que no saben montar?
— No es posible.
— ¿Pero los justos, por la justicia, pueden volver a los hombres] injustos?, o también, en general, ¿los hombres de bien, por la virtud, [pueden volver a los demás] malos?
— Realmente, imposible.
— Pues no es obra del calor, creo, hacer frío, sino de lo contrario. Sí.
— Ni de la sequía, el humedecer, sino de lo contrario.
— Con toda seguridad.
— Ni el dañar, del hombre de bien, sino de su contrario.
— Es evidente.
— ¿Es el hombre justo un hombre de bien?
— Sin duda alguna.
— Por tanto, Polemarco, no [es] obra del hombre justo el hacer daño ni al amigo ni a ninguna otra persona, sino de su contrario, el hombre injusto.
— Me parece, Sócrates — dijo — dices la verdad sin ninguna duda.
— Si, pues, alguno dice que es justo el devolver a cada uno lo que se le debe, y si eso entiende para el hombre justo que debe daño a sus enemigos como beneficio para sus amigos, no es sabio el que dice eso; pues no dice la verdad, puesto que nos ha parecido evidente que en ningún caso es justo el hacer daño a nadie ~.
— Convengo contigo — dijo él
— Por consiguiente — continué yo — yo y tú en común nos opondremos, si alguno afirma que eso ha dicho o Simónides, o Bías, o Pitaco, o cualquier otro sabio y dichoso [varón].
— Y, ciertamente — dijo — estoy dispuesto a sostener la oposición contigo.
— Pero ¿sabes tú — pregunté yo — de quién me parece a mí que es la máxima, el decir que es justo el hacer bien a los amigos y el hacer mal a los enemigos?
— ¿De quién? — preguntó.
— Creo que ella es de Periandro, o de Pérdicas, o de Jerjes, o de Ismenias de Tebas, o de algún otro personaje rico engreído de su poder.
Dices mucha verdad — dijo.
— ¡Bien! — dije yo después de que está claro que ni la justicia ni el justo es nada de eso, ¿qué otra cosa diría uno que es?
Interviene Trasímaco
Muchas veces y durante nuestro diálogo, Trasímaco había intentado meter baza en la discusión, pero los que estaban cerca de él se lo impedían queriendo escuchar hasta el fin la conversación. Pero cuando hicimos una pausa en la conversación y yo dije estas [últimas] palabras, ya no pudo contenerse, sino que, después de haberse replegado sobre sí mismo como una fiera, se lanzó sobre nosotros para hacernos pedazos.
Polemarco y yo nos aturdimos presa de pánico. Pero él, dirigiéndose a la concurrencia, dijo:
— ¿Qué verborrea se ha apoderado de vosotros recientemente, Sócrates? ¿Por qué hacéis el tonto dándoos a vosotros mismos, el uno al otro, la razón? Si de verdad quieres saber lo que es la justicia, no preguntes solamente y no cultives tu vanidad al refutar lo que se te contesta; reconoce que es más fácil preguntar que contestar. Pero tú mismo
responde y di cómo defines tú qué es la justicia. Y no me digas que es el deber, ni que es la utilidad, ni que es la ventaja, ni que es el provecho o el interés, sino que expresa clara y exactamente lo que has de decir, ya que yo no aprobaré si uno dice tales chanzas.
Y yo, después de haberlo escuchado, me sobrecogí y le miraba temblando, y me parece que si yo no le hubiese mirado primero a él que él a mí, hubiese llegado a quedarme sin palabra. Pero cuando empezaba a impacientarse por nuestra conversación, le miré yo el primero, de manera que me encontré en condiciones de contestarle, y le dije temblando:
— Trasímaco, no te pongas duro con nosotros; pues si nos hemos equivocado en el examen de la cuestión, ése y yo, has de saber bien que nos hemos equivocado involuntariamente. Pues no pienses que, si nosotros buscásemos oro, no estaríamos dispuestos a enfrentarnos y estropear la búsqueda del mismo, y al buscar la justicia, quehacer más preciado que todos los [pedazos de] oro, ¿puedes tú juzgarnos tan insensatos que cedamos el uno al otro y no cuidarnos con ahínco a descubrirlo? Créelo tú, [querido] amigo. En efecto, créelo, no podemos; pues es natural que tengáis piedad de nosotros vosotros, los hábiles, mas que os encolericéis.
Y él, habiendo oído [eso], sonrió muy amargamente y dijo:
— ¡Oh, Hércules!, he aquí aquella acostumbrada ironía de Sócrates, y yo había predicho ya a ésos que tú no querrías, no responderías y que harías todo más que contestar, si alguno te preguntaba.
— Puesto que tú eres — dije yo — un hombre hábil, Trasímaco, sabes bien que si a alguno preguntas qué es el número doce y al preguntarle le dices, además: “Amigo, no me digas que doce es dos veces seis, ni tres veces cuatro, ni seis veces dos, ni cuatro veces tres, pues yo no aceptaría de ti si dijeras tales tonterías”, es evidente, creo, que ninguno te contestaría a esa cuestión de ese modo planteada. Pero si él te dijese: “Trasímaco”, ¿qué me dices?, ¿que no te conteste con nada de lo que tú me has dicho anteriormente? ¿Acaso, ¡oh varón extraordinario!, ni siquiera si en ella se encuentra la verdadera respuesta y que yo diga otra cosa [distinta] de la verdad? ¿O qué me dices?”, ¿qué le contestarías a eso?
— ¡Vamos! — dijo — como que esto guarda relación con aquello [que yo dije].
— Nada lo impide — dije yo —; pero en el caso dado de que no sea igual y no obstante le parece así al que pregunta, ¿piensas que él responderá menos lo que a él le parece [justo], aunque nosotros le defendamos o no?
— ¿Obrarás de otro modo — preguntó — también tú obrarás de este modo?, ¿contestarás con algo de lo que yo te pregunté antes?
— No me extrañaría — dije yo — si así me pareciera una vez hubiese reflexionado.
— ¿Pero qué? — dijo —. Si yo os muestro otra respuesta además de todas esas sobre la justicia y mejor que ellas, ¿de qué condena te considerarías digno?
— ¿De qué otra cosa — dije yo — que de la que conviene padecer a un ignorante?, la pena de aprender de aquel que sabe; también yo, pues, consiento en condenarme a ella.
— Eres bonachón — dijo —; pero además de la de aprender, pagarás la condena de dinero.
— ¡Sea!, cuando yo lo tendré — dije.
— Pero hay — dijo Glaucón —; mas por dinero, Trasímaco, habla; pues todos nosotros contribuiremos por Sócrates.
— Completamente de acuerdo — dijo él —; para que Sócrates haga como de costumbre: no responda él, pero una vez conteste otro, que se apodere de la frase y la refute.
— Pues ¿cómo, excelente varón — dije yo — contestar, si primeramente no se sabe y se declara no saber y enseguida, si se tiene una opinión sobre ello, se oye decir que se le prohíbe exponer cualquiera de las respuestas que se juzgan pertinentes, y eso es por una persona cuya autoridad no es pequeña? Por lo tanto, es más natural que hables tú, ya que manifiestas que sabes y tienes algo que decir. No obres de otro modo, sino concédeme el gusto de contestar, y no envidies a Glaucón y a los otros que se instruyan con tus lecciones.
Cuando yo hube dicho esas cosas, Glaucón y los demás le rogaron que no obrase de otro modo. Era evidente que Trasímaco estaba anhelante de hablar para que se le aplaudiera, pensando hacer una respuesta muy bella; pero fingía para que yo respondiese, mas al fin cedió y después dijo:
— Éste es el talento de Sócrates: no quiere enseñar él, pero va por doquier a instruirse de los demás y no agradecérselo por eso.
— Dices la verdad, Trasímaco, cuando afirmas — dije yo — que aprendo de los demás, pero estás equivocado en eso de que no pago el beneficio; ya que pago cuanto puedo; solamente puedo elogiar, pues no tengo dinero. Y como estoy animado a llevar a cabo eso, si uno me parece que habla bien, tú lo sabrás muy pronto cuando hayas respondido; porque yo pienso que vas a hablar bien.
Trasímaco sostiene que la justicia es el interés del más fuerte
—Escucha, pues — dijo él —; yo sostengo que la justicia no es otra cosa que el interés del más fuerte. ¡Ea!, ¿por qué no aplaudes? Pero no querrás,
— Aunque ciertamente comprendo en principio — dije yo — qué dices, en este momento, sin embargo, no sé más todavía. Afirmas que la justicia es el interés del más fuerte. ¿Y qué entiendes por eso, Trasímaco? Pues no vas a afirmar que, si Pulidamas, luchador de pancracio, más fuerte que nosotros y a él le es útil [comer] la carne de buey para [sostener las fuerzas de] su cuerpo, esa comida es también para nosotros, que somos inferiores a él, útil y justa.
— Eres ignominioso, Sócrates — espetó — y lo entiendes de manera que destruyes mi definición.
— De modo alguno, excelente [amigo] — dije yo — pero expresa más diáfanamente qué dices.
— ¡Sea! ¿No sabes tú — dije — que unos Estados son monarquías absolutas; otros democracias, y otros, aristocracias?
— Pues ¿cómo no?
— Por lo tanto, ¿en cada Estado tiene la fuerza ese gobierno [constituido]?
— Absolutamente cierto.
— Ciertamente, cada gobierno establece las leyes en su propio interés: la democracia, las democráticas; la monarquía, las leyes monárquicas, y así los demás [Estados]. Y una vez establecidas [esas leyes], declaran que eso es justo, en interés para ellos, y si alguno las viola lo castigan como violador de las leyes y de la justicia. Eso es, pues, excelente [amigo], lo que digo, que en todos los Estados eso es la justicia: el interés del gobierno constituido. Por eso este gobierno tiene la fuerza, de manera que resulta que en todas partes para todo el que razona la justicia es lo mismo que el interés del más fuerte.
—Ahora — dije yo — comprendí lo que dices; intentaré saber si es verdad o no. Por tanto, Trasímaco, tú también has respondido que el interés es la justicia; sin embargo, a mí me prohibías que contestase eso; pero ciertamente has añadido allí “del más fuerte”.
— Adición insignificante — dijo.
— No está aclarado si no es importante; pero es evidente que eso debe examinarse, si dices la verdad. Yo estoy también de acuerdo contigo en que la justicia es alguna cosa de utilidad; pero tú añades y dices que eso es para el más fuerte. Yo eso lo ignoro y debe examinarse.
— Examínalo — dijo.
Se refuta la tesis de Trasímaco
— Eso será — dije yo —. Y dime: ¿no afirmas también que el obedecer a los que gobiernan es también [parte de] la justicia?
— Yo [lo afirmo].
— ¿Y acaso los gobernantes son infalibles en cada uno de sus Estados o tales que también se equivocan alguna vez?
— Ciertamente — dijo — quizá tales, que se equivocan alguna vez.
— Por consiguiente, al disponerse a establecer unas leyes, ¿unas veces las promulgan buenas y otras no buenas?
— Yo creo así.
— Pero ¿el instituir leyes buenas es una utilidad para ellos mismos, y si son malas, les son perjudiciales?, ¿o no es tu parecer?
— Ése es mi parecer.
— Lo que se ha instituido deben ejecutarlo los súbditos, ¿y eso es la justicia?
— En efecto, ¿cómo no?
— Por lo tanto, la justicia es, según tu tesis, hacer no solamente lo útil para el más fuerte, sino también lo contrario, lo que no [les] es útil.
— ¿Qué dices tú? — espetó.
— Lo que tú dices, a mí me parece. Pero examinemos mejor. ¿No estamos de acuerdo en que los gobernantes, cuando mandan a los súbditos que ejecuten ciertas cosas, se equivocan alguna vez sobre lo mejor para ellos mismos y que las cosas que mandan los gobernantes es justicia que las hagan sus súbditos? ¿No hemos convenido eso?
— Yo lo creo — contestó.
— Piensa, además — dije yo — que he convenido contigo en que es justo también el hacer cosas perjudiciales para los gobernantes y los más fuertes, cuando los gobernantes mandan involuntariamente cosas perjudiciales para ellos mismos, ya que es justo, afirmas, que los súbditos hagan las cosas que los gobernantes mandaron. Por lo tanto, ¡oh muy sabio Trasímaco!, ¿no es necesario deducir la siguiente conclusión: que es justo hacer lo contrario de lo
que tu’ dices’”.; porque, ciertamente, se ordena a los mas débiles que hagan lo que es perjudicial para los más fuertes.
— Sí, por Zeus, Sócrates — dijo Polemarco — está muy claro.
— Perfectamente — dijo Clitofón, interviniendo — si tú aportas tu testimonio.
— ¿Y en qué — dijo [Polemarco] — necesita [Sócrates] testimonio?; pues el mismo Trasímaco está de acuerdo en que los gobernantes ordenan algunas veces cosas perjudiciales para ellos mismos y en que es justo a los súbditos el hacer esas cosas.
— En realidad, Polemarco, Trasímaco estableció que es justo hacer lo ordenado por los gobernantes.
—Y ciertamente, Clitofón, también estableció él que es justo lo que es ventajoso para los más fuertes. Y después de haber establecido esos dos principios, reconoció, a su vez, que los más fuertes ordenan algunas veces a sus inferiores y a sus súbditos que hagan las cosas perjudiciales para ellos mismos. De esas concesiones [se deduce que] la justicia sería no más lo útil que lo no útil para los más fuertes.
— Pero — continuó Clitofón — [Trasímaco] decía [que es] el interés del más fuerte lo que el más fuerte juzga que es su interés; eso debe hacerlo el más débil, y establecía que eso es la justicia.
— Pero no se expresaba de ese modo — dijo Polemarco.
— No importa, Polemarco — dije yo si ahora Trasímaco dice eso, aceptemos sí
Respuesta de Trasímaco
— Y dime, Trasímaco, ¿era eso lo que querías definir como justicia, lo que le parece al más fuerte que es su interés, tanto si es congruente como si no? ¿Diremos que tú piensas de ese modo?
— Nada en absoluto — contestó ¿Piensas que yo llamo más fuerte al que se equivoca, cuando se equivoca?
— Yo — dije — creo que tú das a significar eso, cuando estás de acuerdo en que los gobernantes no son infalibles, sino que también pueden equivocarse en algo.
— Tú. Sócrates — dijo — eres un calumniador en tus discusiones; porque ¿llamas tú médico al que se equivoca con sus enfermos en el momento mismo en que se equivoca?, ¿o calculador el que se equivoca en el cálculo, en el preciso momento en que se equivoca, según esa equivocación? Pero, yo creo, hablamos así, que el médico se ha equivocado, que el calculador, que el gramático se han equivocado; pero, según mi opinión, ninguno de ellos, en tanto merecen el nombre que les damos, se equivoca nunca; y para hablar con propiedad, ya que tú hablas con propiedad, ningún artista se equivoca, porque nunca se equivoca hasta que su arte lo abandona; en ‘ese momento no hay artista. De manera que, sea artista, sabio o jefe de Estado, nunca se equivoca ninguno cuando es tal, pero todo el mundo dice que el médico se equivoca, y el jefe del Estado se equivoca. Y así, por tanto, tú debes interpretar lo que he contestado hace poco. Yo afirmo, pues, para puntualizar lo más posible, que el jefe de Estado, según tal, no se equivoca; que, si no se equivoca, establece como ley lo que es mejor para él, y que aquel que le está sometido debe cumplir eso. Así, como lo decía al principio, la justicia consiste en hacer lo que es útil para el más fuerte.
— ¡Vamos, Trasímaco! — dije yo —. ¿A ti te parece que soy un calumniador?
— Sin duda — contestó.
— ¿Crees, pues, que yo te interrogo como lo he hecho para perjudicarte con propósito premeditado?
— Lo sé bien — dijo —. Pero no adelantarás nada, pues ni me ocultarás tu mal proceder ni, ya desenmascarado, podrás hacerme fuerza para [entrar en] la discusión.
— Ni, ciertamente, lo intentaría, venerable [Trasímaco] — dije yo —. Mas para que no llegue a producirse eso de nuevo entre nosotros, define claramente si debe entenderse en sentido general o en sentido estricto lo que acabas de decir sobre el que gobierna y el que es más fuerte, y por lo cual será justo, siendo él más fuerte, que el más débil sirva su interés.
— [Yo entiendo] que el que gobierna — dijo — en el sentido más estricto de la palabra. Sobre eso usa de engaños y calumnia, si puedes; no te lo permitiré; pues no eres capaz de ello.
¿Crees, pues — dije — que estaría loco hasta el punto de intentar rapar a un león y calumniar a Trasímaco?
— En este momento, por ejemplo, lo intentaste, siendo tú nada.
Sócrates replica
— Basta ya — dije yo — de esos términos. Pero dime: el médico, al que te referías antes, en el sentido exacto de la palabra, ¿acaso lo es por dinero o por curar a los enfermos? Y habla del que es médico en realidad.
— Por curar a los enfermos — afirmó.
— ¿Qué [me dices de] el piloto? ¿El verdadero piloto es el jefe de los marineros o marinero?
— El jefe de los marineros.
— Y, creo, no debe tomarse en consideración el hecho de que navegue en la nave y no debe llamársele marinero; porque no se le llama piloto porque navega, sino por su arte y el mando que ejerce sobre los marineros.
— Es verdad — asintió.
— ¿Pues no tiene cada uno de ésos un interés?
— Así lo creo.
— ¿Y el arte — dije yo — no ha nacido para eso, para buscar y procurar a cada uno ese interés?
— Para eso — contestó.
— ¿Pues no tiene cada uno de ésos un interés?
— Así lo creo.
— Así pues, ¿cada una de las artes tiene otro interés que el de ser lo más perfecta posible?
— ¿En qué sentido preguntas eso?
— En éste — dije yo —: si me preguntases si al cuerpo le basta con ser cuerpo o necesita algo más, te respondería: “Seguramente necesita algo más; por esa razón se ha inventado el arte de la medicina, en uso en la actualidad, porque el cuerpo es defectuoso y no le basta a él con ser lo que es. Por eso, pues, se le ha procurado lo que le es útil, organizándose este arte. ¿Te parece justo esto que digo o no?
— Justo — contestó.
¿Mas qué?, el propio arte de la medicina es defectuoso, y cualquier otro arte tiene necesidad de alguna facultad, como los ojos de la vista y las orejas del oído, y además de estos órganos tenemos necesidad de un arte conveniente para examinar y procurar lo que es útil para ver y para oír. También, ciertamente, ¿en el propio arte hay algún defecto y para cada arte se necesita otro arte que examine lo útil para él, y éste, a su vez, de otro, y así hasta el infinito?, ¿o él mismo examinará lo que le es útil? O ni él ni otro arte tienen necesidad de buscar el remedio a su imperfección, puesto que ningún arte tiene imperfección ni error de ninguna clase y ningún arte debe buscar más que el interés del sujeto al cual se aplica, mientras que si es un arte verdadero, es incorruptible y puro, mientras que sea un arte en el sentido estricto de la palabra y permanezca íntegro tal cual es. Y examina con rigurosidad, con esa de que hablabas antes, cuál de esas dos modalidades es más veraz.
— Me parece que la última — dijo.
— Por lo tanto, la medicina — dije yo — ¿no mira el interés de la medicina, sino la del cuerpo?
— Sí, en efecto — contestó.
— Ni la hípica, el interés del arte de la equitación, sino el de los caballos, ni ningún otro arte es útil a sí mismo, ya que no necesita de esa utilidad, sino a la del sujeto al que se aplica.
— Parece que es así — dijo.
— Pero, Trasímaco, las artes gobiernan y dominan al sujeto sobre el cual se ejercen.
Entonces asintió también con mucho desagrado.
— ¿Así pues, ningún arte propone y ordena lo que es de interés para el más fuerte, sino lo de interés para el débil y para el subordinado?
También acabó por estar de acuerdo, pero intentó discutir sobre esto; después de que se rindió, yo le pregunté:
— ¿No es cierto también que ningún médico, según su condición de médico, no tiene en cuenta lo que es de interés para el médico, sino lo que es para el enfermo?, pues se ha reconocido [entre nosotros] que el médico en este sentido estricto es el que gobierna el cuerpo, pero no es comerciante. ¿No se ha convenido así?
— Se ha convenido.
— ¿También que el piloto, en su sentido exacto, es el jefe de los marineros, pero que no es marinero?
— Se ha reconocido.
— Por consiguiente, un piloto de esa clase, como un tal jefe, no mirará lo que es de interés para el piloto ni lo ordenara, sino lo de interés para el marinero y para aquel a quien lo manda.
Lo aceptó con pena.
— Por lo tanto — continué yo — Trasímaco, ningún jefe, en cualquier autoridad que esté ejerciendo, como tal jefe, no mira ni ordena lo que es de interés para él mismo, sino lo que es de interés para el subordinado y para el que ejerce su función y considerando con respecto a él lo que es útil y conveniente al mismo y diga lo que diga y haga todo lo que haga.
Y así, cuando estábamos entonces en este punto de la discusión y a todos [los asistentes] les fue evidente que la definición de lo justo había desembocado al término contrario, Trasímaco, en lugar de contestar, espetó:
— Dime, Sócrates, ¿tienes tú una nodriza?
— ¿Por qué? — repliqué yo —. ¿No sería más conveniente contestar que preguntar eso?
— Seguramente — dijo — que te deja con catarro y no te suena las narices, a pesar de necesitarlo, porque por ella ni conoces [lo que es] el rebaño ni el pastor.
— Explícate — dije yo.
Según Trasímaco, el más fuerte, no mira sino su propio interés
Es que tú piensas que los pastores y los boyeros miran por el bien de sus ovejas y sus bueyes y los engordan y los cuidan, considerando algún otro interés que el bien de sus dueños y el de ellos mismos. Y que también piensas que los que gobiernan en los Estados, [digo] los que gobiernan verdaderamente, no tienen ante sí para sus súbditos otras miras que las que se pueden tener para las ovejas y que durante la noche y el día no miran otra cosa que de dónde ellos mismos sacarán provecho. Y de tal manera tú estás avanzado sobre el [conocimiento de] lo justo y la justicia, de lo injusto y de la injusticia, que desconoces que la justicia y lo justo es un bien realmente distinto, al interés del más fuerte y del que manda y al propio del que obedece y en perjuicio del que sirve; que la injusticia es lo contrario y manda a los que son verdaderamente tontos y justos; que los súbditos trabajan en interés del que es realmente más fuerte y le hacen feliz obedeciendo, pero de ningún modo a ellos mismos. De este modo, tonto de Sócrates, es necesario que te des cuenta de que por doquier el justo se encuentra en inferioridad ante el hombre injusto.
Primeramente, en las asociaciones de unos y otros, en las que entra en común lo de unos con lo de los otros, nunca podrías encontrar en la disolución de la sociedad que el justo tiene más que el injusto, sino menos; luego, en los asuntos públicos, cuando hay algunos tributos [a satisfacer], el justo contribuye más en igualdad de bienes, y el otro, menos; cuando de rentas [se trata], el uno no saca provecho; el otro, mucho. Cuando el uno y el otro ejercen algún cargo, es propio del justo, si no hay otro perjuicio, dejar sin atender sus asuntos domésticos, por no poder atenderlos, y no obtiene provecho en los públicos porque es justo; y además se enemista con sus familiares y conocidos al no querer servirlos en perjuicio de la justicia. Todo lo contrario de eso es propio del hombre injusto. Digo, pues, ahora lo que decía [antes], que es capaz de ganar grandes intereses; examina, pues, a ése, si quieres discernir cuánto más ventajosa es en particular la injusticia que la justicia. Te darás, empero, cuenta con más facilidad de todo si recurres a la injusticia más completa, la cual coloca al hombre injusto en la mayor felicidad y en la mayor desdicha a los que, habiendo sido víctimas de la injusticia, no quisieron ser injustos.
Me refiero a la tiranía, que no se apodera poco a poco de los bienes de otro, sino que usa del fraude y de la violencia de un solo golpe, ya sean bienes sagrados y santos, públicos o privados. No se oculte cuando uno cometió alguna de estas injusticias, se le castiga y caen sobre él los mayores oprobios, pues se le llama sacrílego, traficante de hombres, rompedor de paredes, expoliador y ladrón, según la clase de esas injusticias que ha cometido. Por el contrario, cuando un hombre, además de apoderarse de los bienes de los ciudadanos, los ha reducido a la esclavitud, en vez de esos calificativos ignominiosos, son llamados felices y afortunados, no sólo por sus conciudadanos, sino también por todos cuantos saben que él ha cometido toda injusticia, sea cual sea; pues los detractores de la injusticia no la critican por temor a ejercerla, sino porque temen sufrirla. Así, Sócrates, la injusticia que ha llegado a un grado suficiente es más fuerte, más digna de un hombre libre, más soberana, que la justicia, y, como decía al principio, que la justicia es el interés del más fuerte y que la injusticia es para él utilidad y provecho.
Después de haber dicho eso, Trasímaco tenía en el pensamiento el retirarse y, como un bañero, después de haber vertido la masa enorme de sus discursos sobre nuestras orejas; pero los allí presentes no permitieron que se marchara y le obligaron a que se quedara y diera cuenta de lo que acababa de adelantar. Y yo le rogué insistentemente y le dije:
— Divino Trasímaco, después de habernos lanzado semejante discurso, ¿piensas dejarnos antes de que hayas demostrado suficientemente, o conocer si el asunto es así como tú dices o no? ¿O crees que intentas definir un asunto trivial, pero no una regla de conducta que cada uno de nosotros seguiría, el más ventajoso para el ser viviente?
— ¿Pues juzgo yo — dijo Trasímaco — que esto es de otra manera?
— Parece — dije yo — que tú no estás solícito con nosotros ni te importa un ápice que vivamos peor o mejor al desconocer lo que tú manifiestas que sabes. Más bien, excelente varón, tómate con interés que también nosotros nos instruyamos con eso; no por cierto quedarás poco tranquilo por beneficiar a cuantos de nosotros estamos. Pues yo te digo que no estoy persuadido ni creo que la injusticia es más provechosa que la justicia, ni siquiera si uno deja el camino libre para hacer lo que quiera. Pero, excelente varón, admitamos que uno sea injusto, que pueda cometer injusticias bien ocultamente, bien peleando con tesón, yo no creería que sacaría más provecho que de la justicia. Y sin duda, algún otro de nosotros tiene la misma impresión, no soy yo solo. Persuádenos, pues, feliz mortal, de modo conveniente que nosotros no razonamos bien colocando la justicia por encima de la injusticia.
— ¿Y cómo te convenceré? — dijo pues si no te has persuadido con las cosas que ahora decía ¿qué podré hacer para ti?, ¿acaso introduciendo en tu espíritu mi razonamiento?
— ¡Por Júpiter! — exclamé yo — no hagas nada, por cierto; sino lo primero mantente en las cosas esas que has dicho o, si las cambias, cámbialas a las claras y no nos engañes. Ahora, pues, Trasímaco, [pues ya volvemos a lo que decíamos antes], tú ves que, al definir primero al verdadero médico, tú no te has creído obligado a mantenerte rigurosamente en lo dicho sobre el verdadero pastor; sino que tú crees que él apacienta sus ovejas en calidad de pastor, no considerando lo mejor para su rebaño, sino como un gastrónomo y que deben darse en un banquete o como un comerciante para venderlas, no como un pastor. El arte del pastor, ciertamente, no tiene otra cosa que preocuparse de aquello que resulta lo mejor para lo que se aplica, ya que para ese mismo arte se encuentra perfectamente dispuesto en sí, mientras que no pierda nada de su esencia de ese arte de pastor. De ese modo, yo creo que ahora es necesario para nosotros que convengamos en que todo gobierno, en cuanto a gobierno, no mira otra cosa que lo mejor para aquel sujeto del que se ha encargado y cuidado, ya sea un Estado o un particular. Pero ¿piensas tú que los que gobiernan un Estado, los que gobiernan verdaderamente, gobiernan a gusto?
— No, ¡por Zeus!, no lo pienso — dijo — sino que estoy seguro.
— ¿Pues qué, Trasímaco — dije yo — no observas que ninguno quiere ejercer por gusto los demás cargos públicos, sino que piden un sueldo, ya que ellos no tendrán provecho por el cargo, sino los administrados? Entonces, contesta a esto: ¿no decimos, ciertamente, que cada una de las artes se distingue de las otras en que cada una tiene su función? Y, ¡oh varón afortunado!, no contestes en contra de lo que se espera, para que adelantemos un algo [en la discusión].
— En efecto — dijo — en eso, [en su función], se distinguen.
—Por tanto, ¿no nos proporciona también cada una de las artes una utilidad particular, pero no común [a las demás], cual la medicina la salud, el arte del piloto la seguridad en la navegación y de ese modo las otras [artes]?
—Sí, ciertamente.
— Por consiguiente, ¿también la condición de mercenario, la [utilidad] de la paga?, pues ésa es la función de dicha condición. ¿Acaso confundes a la vez el arte del médico y del piloto, si deseas definir los términos en su sentido estricto, como te lo has propuesto, si un piloto adquiere la salud, porque le es útil navegar en el mar, le llamas mejor a su arte el de la medicina?
— No, ciertamente — contestó.
— Ni tampoco, creo, [arte del médico] al arte del mercenario, si alguno de los mercenarios adquiere la salud cuando ejerce su función.
— Ciertamente, no.
— ¿Pues qué?, ¿al arte del médico [lo considerarás] arte de mercenario, si alguno al curar recibe un salario?
— No — contestó.
— ¿Acaso no hemos reconocido que hay una utilidad particular de cada arte?
— Sea — contestó.
— Por consiguiente, si todos los artistas sacan una utilidad en común, es evidente que al sacarla de algo en común la añaden al ejercicio de su arte.
— Parece — asintió.
— Decimos nosotros, pues, que los artistas, cuando obtienen una paga, el sacar una ventaja les llega de haber añadido su arte — al del mercenario.
Se doblegó a ello con pena.
— Por consiguiente — [proseguí yo] — cada uno no tiene esa utilidad de su arte respectivo, que [es] la percepción de una paga; pero, si se debe aquilatar el sentido estricto, la medicina produce la salud; el mercenario, el salario; el arquitecto, la casa; el mercenario que le atiende, el salario, y así todas las demás, cada una efectúa la obra que les es propia y obtiene la utilidad de aquello a lo que se aplica. Pero si el salario no se une al arte, ¿es que el artista saca utilidad de su arte?
— No lo parece — contestó.
— Pero ¿no es útil en el momento en que trabaje gratuitamente?
— Yo ciertamente creo [que sí].
Sócrates demuestra que el gobernante gobierna para el bien de los súbditos
— Por lo tanto, Trasímaco, eso es evidente ahora: que ningún arte, ningún gobernante, no procura utilidad para sí mismo, sino, lo que hemos dicho antes, procura y ordena lo que es útil para el sujeto que es gobernado, mirando por la utilidad de él, que es el más débil, pero no por la del que es más fuerte. Por eso yo, precisamente, querido Trasímaco, también antes sostenía que ninguno quería mandar espontáneamente y llevar entre manos corrigiendo los males de los otros, sino que piden un salario, porque el que debe ejercer bien su arte no hace jamás ni ordena, con arreglo a su arte, lo mejor para él, sino para el subordinado. Por lo cual, pues, como parece, debe ponerse un salario a disposición de los que están dispuestos a querer mandar, ya sea en dinero, en honores, ya en castigo, si no aceptan el mando.
¿Cómo dices eso, Sócrates? — intervino diciendo Glaucón —; pues yo entiendo [que
son] dos salarios, pero no comprendo cuál es ese castigo del que hablas y cómo le das el valor de un salario.
— Tú, ciertamente — dije — no conoces el salario de los mejores por el que gobiernan los más justos, cuando quieren gobernar. ¿Acaso no sabes que se dice que el amor a los honores y al dinero es una ignominia, y lo es?
— Lo sé — contestó.