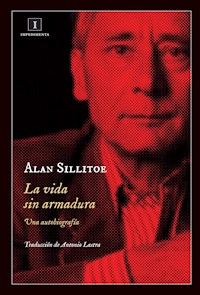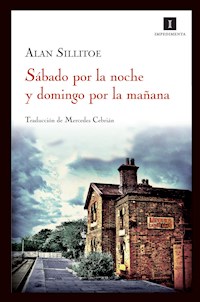Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Colin Smith es un joven de clase obrera que vive en un barrio de Nottingham con su madre viuda, el amante de esta y sus tres hermanos pequeños. Su vida no es ejemplar, pero lo será aún menos cuando robe una panadería y acabe en un reformatorio. Una vez allí, se aficiona a correr y, gracias a sus cualidades como atleta, obtiene unos privilegios que no desea para sí. Hasta que finalmente tendrá que elegir entre el éxito como héroe deportivo y la soledad del corredor de fondo. En este volumen, con nueva traducción de Mercedes Cebrián, se reúne una descarnada colección de relatos centrados en el sombrío aislamiento de la clase obrera, en los pequeños delitos que se cometen para salir adelante y en la profunda ira que domina a los habitantes de las ciudades industriales, abocadas a la desesperación. Una realidad que sigue hoy tan vigente como lo fuera hace más de medio siglo. Un libro de ruptura generacional, cumbre de la literatura británica del XX, que ejemplifica a la perfección el carácter del rebelde sin causa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La soledad del corredor de fondo
Alan Sillitoe
Traducción del inglés a cargo de
Mercedes Cebrián
Introducción a cargo de
Kiko Amat
Introducción
La guerra perpetua
por Kiko Amat
1.La soledad del corredor de fondofue el segundo libro que me habló de mi propia experiencia, hace más de dos décadas.[1]Cuando conocí a mi mujer, sobre la misma época, el único libro que compartíamos era aquel. Ella venía de Flaubert, Stendhal y Dostoievski. Yo de Nik Cohn, Bukowski y Colin MacInnes. Ella había escuchado a Springsteen, Brassens y Tom Waits; yo a Undertones, Jam y Dexys. No éramos dos taxis parados en la misma puerta, sino más bien dos trenes chocando el uno contra el otro a gran velocidad. Sin embargo, guiado por el firme propósito de demostrarle a aquella pelirroja que yo no era solo un tatuado patán de extrarradio (y así encamarme con ella), agarré y leí de un tirón toda su biblioteca. En aquella época poseía aún ese tipo de ímpetu loco y, aunque no nos faltaban temas de conversación —nuestra distinta clase social y lo colosal de nuestro amor ocupaban una gran parte de las discusiones—, pensé que si iba a tener que cagarme en aquellos libros, mejor iba a ser leérmelos cuanto antes.
Debo decir que no recuerdo una palabra de Rojo y negro, mucho menos de Madame Bovary. Para mí, aquellos libros hablaban de gente que podría haber vivido en Plutón, así de alejados estaban de lo que había vivido hasta entonces en las calles de Sant Boi, mi estrafalario pueblo natal del extrarradio barcelonés. Acostumbrado a que la música pop articulase con gran precisión mis sentimientos, miedos y anhelos, fue una terrible decepción comprobar que la literatura clásica no lo hacía. Pero exagero al calificar aquella decepción de «terrible»: nada es terrible a los veintitrés, y mucho menos darte cuenta de que te importan un bledo las congojas de una adúltera francesa del xix. La conclusión, en todo caso, fue que el canon de la Alta Cultura no iba a proporcionarme ángulos que me ayudasen a comprenderme a mí, a mi entorno, a mi bagaje o a las tradiciones de las que veníamos mis amigos y yo. Más que a «orgía perpetua», Madame Bovary me supo a perpetua dieta de hospital, a coliflores al vapor, y yo quería chilis y guindillas y bebidas con bengalas, maravillosos ruidos y crujiente gas. Si había pasión (y la había, en honor a la verdad) o rabia en aquella novela decimonónica, no eran de la marca que gastaba yo.
Y entonces leí La soledad del corredor de fondo, de Alan Sillitoe. Fue un terremoto memorable, similar al que sentiría leyendo a John Fante, Nelson Algren o Harry Crews. Aquella engañosa simplicidad en primera persona, sumada a la dureza de las palabras, a la beligerancia de la actitud, y a la fiera voluntad de estar vivo, me hablaron directamente; tocaron alguna cuerda en mi interior. Cuentan que Irish Jack, uno de los iniciadores del culto mod original en Shepherd’s Bush, agarró de las solapas a Pete Townshend tras ver a los Who por casualidad en un club en 1964 y le espetó: «¡Estás diciendo lo que todos pensamos pero no podíamos explicar!». I can’t explain: quizás la sensación fundamental de la adolescencia, el aullido primario que nadie sabe aún modular. Townshend, hijo de las escuelas de arte y algo más leído que sus socios, alcanzó a poner en palabras un sentimiento profundo y ardiente que aún nadie había podido traducir. Cuando leí a Sillitoe lo vi bajo la misma luz: un autor inglés de 1956 había descifrado los códigos de nuestra guerra, y la había hecho comprensible. En ocasiones futuras volvería a sentir la estremecedora electrocución del reconocimiento de la propia experiencia narrada por un extraño, pero casi nunca con la misma cantidad de voltios. ¿Cómo podía saber aquel inglés lo de nuestra guerra? ¿Había guerras así por todas partes? El punk y lo mod me habían enseñado que sí, de acuerdo, pero jamás lo había visto escrito en un libro de una forma tan bella e intensa. «Ya veis, mandándome al reformatorio me han mostrado la navaja, y de ahora en adelante sé algo que no sabía antes: que ellos y yo estamos en guerra. En guerra perpetua.» Es lo que dice Colin Smith, el protagonista de la historia homónima. Todos en Sant Boi lo podíamos haber suscrito. Era una guerra y, que nadie se lleve a engaño, era de clases.
2.La soledad del corredor de fondo es el segundo libro que publicó Alan Sillitoe. El primero había sido Sábado por la noche y domingo por la mañana, en 1956. Ambas novelas están ambientadas en el Nottingham obrero de los cincuenta, algo que (merece ponerlo en el contexto de su tiempo) poca gente había hecho antes. Hasta entonces, las únicas visiones de las clases trabajadoras habían sido las de Dickens, Victor Hugo o George Bernard Shaw. Vonnegut decía de Nelson Algren en el prólogo para El hombre del brazo de oro que este «fue innovador al describir personas deshumanizadas por la pobreza, la ignorancia y la injusticia, y pintarlas genuina y permanentemente deshumanizadas». En La soledad… tampoco cabe la ambición reformista de los pretéritos escritores de clase media-alta, ni tampoco la épica trabajadora de los primeros autores socialistas, con sus personajes proletarios llenos de nobleza, coraje, ingenio y voluntad de mejora. Lo que distingue a Arthur Seaton (de Sábado por la noche…) y Colin Smith de todos aquellos «probos y honrados trabajadores» previos es su GRAN IRA. Su rabia indomable, su hartazgo por las condiciones que les tocaron en suerte y, sobre todo, su nula voluntad de dejarse domesticar. Smith sabe desde siempre que «yo ya estaba en mi propia guerra, había nacido en medio de una». Sillitoe logró articular con precisión quirúrgica el pensamiento primordial de Guerra Contra Todos y rebeldía total que empujó nuestra adolescencia, y, por extensión, la de la mayoría de adolescentes de clase obrera. Sillitoe tuvo por añadidura la valentía y la intuición de no ofrecer soluciones a la condición de Smith: lo único que está al alcance del protagonista es morder la mano que le alimenta. La «defiant gesture» (gesto desafiante) que culmina el relato y hacia el que, por extensión, se conduce la trama. Tan imposibles son la rendición como la victoria; desde la posición de Colin Smith, imaginar un tipo de vida mejor es algo tan inconcebible como pretender abarcar el tamaño del universo en un cerebro. Cuando las posibilidades de escape o salvación son nulas, Colin y Arthur hacen lo que los perros acorralados: mostrar los dientes.
3. «La soledad del corredor de fondo» es el relato que titula la colección de historias homónima. Está narrada en una espartana y forénsica primera persona, y cuenta la historia de un reo de borstal (reformatorio inglés) de diecisiete años llamado Colin Smith. A lo largo de su breve saga, Smith nos cuenta cómo vive, habiéndose convertido en el principal corredor de fondo de la institución y favorito de los jefes, que esperan verle conseguir la copa del Premio Banda Azul de reformatorios en la categoría de carrera de fondo campo a través. A la vez, y mediante la remembranza, Smith narra cómo le atrapó la policía tras robar una panadería con un cómplice. Smith es un angry young man, pero de veras. Lo opuesto a Eliza Doolittle, el no-Pigmalión. Su enojo ardiente y desprecio hacia los que le rodean —de toda clase y condición— solo se ve igualado por su furibundo empuje vital y su capacidad automática (innata, podríamos decir) de reflexión. Es un listo y soberbio hijo de puta que, a pesar de su falta de educación formal, tiene bien clara la situación en la que se encuentra: «Él es un estúpido y yo no lo soy; porque yo soy capaz de ver dentro del alma de la gente de su clase, y él no ve una mierda en los de la mía. Ambos somos astutos, pero yo lo soy más. Y al final acabaré ganando aunque me muera en el talego a los ochenta y dos tacos, porque le sacaré más diversión y chispa a mi vida que él a la suya». A Smith tampoco parece acomplejarle demasiado su falta de títulos académicos: «(El director) Se habrá leído miles de libros (…) pero estoy segurísimo (…) de que lo que estoy garabateando yo vale mil veces más que lo que él llegará a garabatear nunca. Me da igual lo que digan, porque esa es la verdad y nadie puede negarla. Cuando habla conmigo y yo le miro a su jeta de militroncho sé que estoy vivo y que él hace tiempo que está muerto».
La mirada altiva, cáustica y orgullosa de Smith, como puede verse, está tan alejada del «Señor, sí señor» de los lacayos con boina en la mano y mirada vencida como del buenismo izquierdista que veía futuros pilares benignos de un estado comunista en los menos afortunados proles. Smith no va a ser el pilar de nadie: desconfía de todos (excepto, quizás, de su propia familia), se caga en todo continuamente, solo quiere vivir intensamente y saberlo, y que le dejen en paz, y siente un profundo rencor por la sociedad «recta» y sus leyes hipócritas. Smith es el alumno díscolo de la clase, el clavo torcido que nadie sabe enderezar. Los intentos de acercamiento tienen como resultado nuevas dentelladas de alguien que sabe que todo es un engaño, que todos mienten y que lo único que puede hacer es ser fiel a sí mismo, conservar la dignidad y pasarlo lo mejor posible. «El resto», como afirma el Arthur de Sábado por la noche…, «es propaganda». Colin Smith es Cockney Rejects avant la lettre, delincuencia juvenil, «Never ‘ad nothing», pandillerismo, códigos de honor y guerra todo el tiempo. Su enfebrecido rechazo a bulas, sobornos o limosnas resulta incomprensible para amos y esclavos por igual. Es un anarquista individualista en llamas, en su versión más milenarista y apocalíptica: no forma parte de nada, no se siente una pieza de su propia clase y cree que todo el mundo está sucio. La visión de clase que se explica en La soledad… es de un tipo que entonces no aparecía en los libros. La rabia natural. La sensación de haber sido timado en una ruleta trucada. El asco, el estigma natural que no se puede curar. La firme negación a colaborar, trabajando o de cualquier otro modo. Todo lo que no aparecía en las explicaciones de Marx, en suma, ni nos contaron en el instituto.
4. Los temas principales de La soledad de corredor de fondo son la guerra de clases, la honradez, la huida y el deseo de aislamiento o individualismo a ultranza. Aunque es un libro escasamente autobiográfico, el pensamiento juvenil de Sillitoe permea las categorías enunciadas. Leyendo Life Without Armour, su autobiografía publicada en 1995, el perfil que queda del autor es la de un cabezota irredimible que posee una demencial convicción en su propio talento y facultades; un hombre apasionado, lleno de curiosidad infatigable y deseo de beber la vida a tragos; que está incapacitado —por díscolo y respondón— para recibir una «educación formal»;[2] que compensa su deserción académica con un autodidacticismo estajanovista y un extenuante ritmo de lectura y escritura; que prefiere hacer las cosas a su manera, y más vale dejarlo tranquilo (muerde); y que tiene peculiares visiones sobre la clase social a la que pertenece, la política y la guerra.
Todo ello pasó a formar parte en cierto modo de La soledad… La clase trabajadora no se explica como clase cohesiva: tanto Sillitoe como sus dos primeros protagonistas memorables no creen formar parte de una «clase social» sólida, ni articulan sus pensamientos desde la pertenencia a estrato alguno. Saben quién está al mando, y saben que sin duda se trata del lobo feroz, pero no confían demasiado en la respuesta de sus adormilados compañeros de alcantarilla. La visión de Colin Smith o Arthur Seaton es idéntica a la del Arturo Bandini de John Fante: ausencia completa de solidaridad de clase aderezada con estallidos megalomaníacos, desprecio nietschzeano por el débil, el enchufado, el pusilánime o el bobo, y mala hostia permanente. Sillitoe articula las partes menos productivas y atractivas (para los sociólogos marxistas pre-Birmingham y los políticos paternalistas de derecha o izquierda) de la clase obrera: el hedonismo, la perspectiva del No Future, el humor salvaje, los sempiternos desprecio y desconfianza hacia la autoridad, venga de donde venga y se envuelva en los colores que se envuelva. Son las piezas que los sociólogos y los trabajadores sociales nunca han sabido cómo agarrar. La clase se define aquí por la ausencia completa de perspectivas halagüeñas, no por la situación económica presente: su alienación es demasiado profunda para solventarse con mejoras arquitectónicas, sociales, educativas o laborales. Los personajes iniciales de Sillitoe son como punks, skins y sans culottes: su posición es el escupitajo y el puñetazo y la farra, no la asamblea democrática ni la manifestación reclamando derechos. El mandamiento principal es no arrodillarse ni pedir limosna, el más alto atributo la dignidad personal.
Sillitoe estaba, de hecho, bastante obsesionado con la dignidad y la honradez. «Ahí sí que conocí la sensación de soledad que invade al corredor de fondo cuando surca los campos», afirma Colin, «y me di cuenta de que, en lo que a mí se refería, esa sensación era lo único honrado y genuino que existía en el mundo». Sillitoe perfila aún más esta visión de integridad individual en un contexto de clase inferior al escribir el siguiente párrafo: «Sé honrado, me dijo. Es como decir: sé un puñetero muerto (…) Porque, tras darle tantas vueltas, me he dado cuenta de que resulta ser algo que no vale para mí, teniendo en cuenta dónde nací y dónde me crie. Porque una cosa que la gente como el director nunca comprenderá es que yo soy honrado, vaya que lo soy, nunca he sido otra cosa sino honrado, y siempre lo seré. Sonará raro pero es verdad: yo sé lo que implica ser honrado para mí, mientras que él solo ve lo que tiene delante de las narices». En otras palabras: sé sincero contigo mismo. Sigue tu camino sin engañar a nadie. Sé integro. Life Without Armour nos presenta a un escritor de irritante integridad, tozudo como una mula, en estado de perpetua desconfianza hacia lisonjas y parabienes y premios, que solo busca aislarse y trabajar. Y si eso solo puede conseguirse escapando de sus raíces, así sea.
Este aislamiento, este anhelo de huida, es también una perspectiva de la clase obrera que los analistas bienintencionados han luchado por comprender, sin éxito. La paradoja y contradicción sempiterna de estar orgulloso de donde naciste, y jamás permitir que nadie lo menosprecie ni se burle de ello, pero a la vez desear con todas tus fuerzas largarte de allí a toda prisa. Arthur y Colin son reflejos exactos (en el caso de España: premoniciones perfectas) de lo que sería la ruptura generacional de los cincuenta y sesenta americanos: la desaparición de la ética del trabajo, la rectitud moral y el esfuerzo productivo, y la aparición sorpresiva de un nuevo grupo de adolescentes cabreados y desposeídos cuya alienación y náusea ya no pueden (en apariencia, al menos) curarse con promesas igualitarias ni mejoras vecinales. Su rotundo fuck you a todo resulta tan críptico para jueces y agentes represores como para enlaces sindicales y camaradas revolucionarios. La firme voluntad de ambos protagonistas, así, no es afianzar sus tradiciones y vínculos de clase y usarlos como herramientas de resistencia, sino mandarlo todo a tomar por culo y huir. Me hicieron las calles donde nací, de acuerdo, pero ahora pongamos tierra de por medio.
Sí: escapar. Escapar de su destino mediante la desobediencia salvaje, la mejora personal y el sabotaje individual a sus expectativas. Sillitoe dibuja el sabotaje definitivo en la negativa de Colin a ganar la copa del Premio Banda Azul, ralentizando su carrera y permitiendo que le adelanten el resto de corredores, arruinando así las esperanzas del director y los gerifaltes del reformatorio. Es esta, quizás, la rebelión más emotiva de la historia de la literatura. Colin gana perdiendo. Gana a su manera, alienando a mandos y soldadesca por igual. No importa si nadie lo comprende, mientras él siga fiel a su alma. Cabezota hasta el final, aunque eso implique cercenar sus vínculos familiares o de clase. Sillitoe también había reflexionado sobre tal disyuntiva, y tenía claro que su decisión de abandonar el trabajo manual y ser escritor le separaría para siempre de sus iguales, sobre los que pretendía escribir «como si perteneciese más a su clase que ellos mismos». El camino del escritor (más aún el del escritor de clase obrera) es la soledad, y Sillitoe lo supo desde siempre. El autor quiso hablar del «sentido del humor, aguante y actitud hacia los detalles menores de la existencia» que poseía la clase obrera, pero no le quedó otro remedio que hacerlo cercenando las sogas que le ataban al lugar. Para Sillitoe, la única manera de ser honrado y digno y honesto consigo mismo no era soportar el ritmo de trabajo de la fábrica de bicicletas, sino escapar de ella lo antes posible. La peor paradoja. Colin es, en ese sentido, la mueca irreverente de su creador, el exabrupto no articulado, el I can’t explain y el there’s gonna be a Borstal breakout.[3] Colin corre por los campos y es feliz, bien lejos de perros guardianes y compañías molestas, y solo encuentra su destino en la inmolación final, en la derrota-victoria que es épica por no serlo. Muchos en los ochenta nos sentimos igual.
5.La soledad… no es la única historia de este compendio de cuentos, pero sí la más exhilarante y emotiva. El resto de piezas comparten, si no la fuerza y la rabia, el estilo sencillo y económico de Sillitoe, su voluntad de mostrar las emociones, su falta de pomposidad o afectación, su naturalidad blindada y su sinceridad a prueba de bombas. Son todas «historias de Nottingham», basadas en gente que Sillitoe conoció o en su misma familia, y algunas de ellas —como «Tío Ernest»— habían sido escritas incluso antes de que Sábado por la noche… se publicara. En ellas se encuentran los atributos que también ostentan los trabajos de Nelson Algren, John Fante, Harry Crews o Donald Ray Pollock: la compasión, la mala baba, lo vivencial, la verdad emocional enhebrada a través de «una sarta de mentiras»,[4] la energía autodidacta, la energía working class y la simpatía por el desafortunado, sin sentimentalismo ni buenismo algunos.
Sillitoe continuaría escribiendo a solas, rechazando virulentamente su pertenencia a grupo alguno, hasta su muerte en el año 2010, dejando como legado una auténtica cordillera de novelas, relatos, ensayos, obras de teatro, libros infantiles y colecciones de poesía. Sin embargo, La soledad del corredor de fondo es aún su cima: el perfecto tratado sobre la insatisfacción y el enojo del adolescente de clase obrera, su escrito más brutal, hermoso y emocionante. La perfecta articulación, al fin, de aquel violento y antisocial I can’t explain que todos los gusanos con botas, los «agonizantes flacos y orgullosos»[5] de barrio pobre han sentido alguna vez. La furia vandálica y rabiosa del que se niega a colaborar o adaptarse, aunque sea por su propio bien. Si jamás ha habido una forma de explicar lo que tan difícil de explicar es, Sillitoe la atrapó y la convirtió en suprema obra de arte. En un escudo que definía y además (quizás sin pretenderlo) protegía y transformaba en algo sublime nuestra extenuante guerra sin fin. Nuestra guerra perpetua.
Kiko Amat
Enero de 2013, Barcelona
La soledad del corredor de fondo
I
Nada más llegar al reformatorio me destinaron a corredor de fondo. Supongo que pensaron que estaba hecho para eso porque era alto y flaco para mi edad (y lo sigo siendo) y de todas formas, a mí me daba un poco igual, a decir verdad, porque correr siempre había sido algo importante para nuestra familia, especialmente correr huyendo de la policía. Siempre he sido un buen corredor, veloz y de zancada larga; el único problema era que aunque el día del trabajito en la panadería corrí lo más rápido que pude, y puedo afirmar que logré una muy buena marca a pesar de todo, no por ello evité que me pescaran los polis tras todo aquello.
Os sonará un poco raro eso de que haya corredores de fondo de campo a través en el reformatorio; pensaréis que lo primero que un corredor de este tipo haría cuando lo dejasen suelto por los prados y bosques, sería huir del lugar tan lejos como pueda llevarle la barriga llena de la bazofia del reformatorio, pero os equivocáis, y os diré por qué. Lo primero es que esos hijos de puta que nos mandan no son tan bobos como parecen la mayor parte del tiempo, y lo segundo es que yo tampoco soy tan bobo como parecería si tratase de escaparme por ahí aprovechando la competición, porque fugarse para que luego te pillen no es más que una pérdida de tiempo, y yo no tengo ganas de perderlo. Es la astucia lo que cuenta en esta vida, e incluso la propia astucia has de usarla del modo más disimulado que puedas; os lo digo sin rodeos: ellos son astutos y yo soy astuto. Solo con que «ellos» y «nosotros» tuviésemos las mismas ideas seríamos como uña y carne, pero ellos no están de acuerdo con nosotros ni nosotros lo estamos con ellos, y así es la cosa y así seguirá siendo siempre. Lo único cierto de todo esto es que todos somos astutos, de ahí que no nos podamos ni ver. Así es que ellos saben que no trataré de huir de sus garras: se sientan ahí como arañas en ese caserón en ruinas, posados sobre el tejado igual que unas grajillas presuntuosas, oteando los caminos y prados como generales alemanes desde la torreta de sus tanques. E incluso cuando mi trote me lleva tras un bosque y ya no pueden verme, saben que mi pelo a cepillo acabará asomando por encima del seto en una hora y que daré parte al tipo de la verja. Porque cuando en una cruda mañana helada de invierno me levanto a las cinco y me pongo en pie sobre el frío suelo de piedra con la tripa tiritándome, y a todos los demás todavía les queda otra hora para seguir dormitando antes de que suene la campana y bajo sigilosamente las escaleras atravesando todos los pasillos hasta el gran portón de salida agarrando mi tarjeta de corredor con la mano hecha un puño, me siento como el primer y último hombre sobre la tierra, ambas cosas a la vez, si podéis entender lo que estoy tratando de decir. Me siento como el primer hombre porque voy casi en cueros y me mandan a los campos helados en camiseta y pantalón corto —cuando incluso el primer pobre indeseable al que dejaron sobre la faz de la tierra en pleno invierno sabía cómo fabricarse un traje con hojas, o cómo despellejar un pterodáctilo para usarlo de abrigo. Pero aquí estoy yo, tieso de frío, sin nada que me caliente salvo un par de horas de carrera de fondo antes del desayuno, ni siquiera una rebanada de pan con matarratas. Me están entrenando de lo lindo para el gran día del deporte, cuando vienen todos esos mocosos cara de cerdo de los duques y las damas —esos que no saben sumar dos más dos y que se volverían tarumbas si no tuviesen una partida de esclavos a su entera disposición—, y nos sueltan discursos sobre el deporte: que es lo que nos hará llevar una vida honrada y mantener las yemas de esos deditos inquietos lejos de los picaportes y de las cerraduras de las tiendas, y de las horquillas que abren los contadores del gas. Y nos dan un trozo de cinta azul y una copa como premio después de acabar hechos polvo de tanto correr o saltar como caballos de carreras, solo que a nosotros no nos cuidan tan bien como a los dichosos caballos de carreras.
Así que aquí estoy, plantado en la entrada en camiseta y pantalón corto, sin una miga reseca de pan siquiera calentándome la barriga, mirando absorto las flores cubiertas de escarcha que crecen fuera. Supongo que pensaréis que esa imagen bastaría para hacerme llorar. Pues de eso nada. Solo porque me sienta como el primer fulano que pisó la tierra no me voy a poner a berrear. Me hace sentir mil veces mejor que cuando estoy enjaulado en ese dormitorio con otros trescientos infelices como yo. No, cuando no lo llevo tan bien es solo algunas veces en las que estoy ahí fuera considerándome el último hombre sobre la tierra. Me tengo por el último hombre sobre la tierra porque pienso que esos otros trescientos gandules que dejo ahí atrás están ya fiambres. Duermen tan a pierna suelta que me creo que todas esas cabezas andrajosas la han palmado durante la noche y que solamente quedo yo, y cuando miro los arbustos y estanques helados tengo la sensación de que va a hacer más y más frío hasta que todo lo que veo, incluidos mis propios brazos enrojecidos, se cubra de mil kilómetros de hielo; todo a mi alrededor, toda la tierra, hasta el cielo, incluido cualquier pedacito de tierra firme y de mar. Así que intento apartar de mí esa sensación y actuar como si fuese el primer hombre sobre la tierra. Y eso me hace sentir bien, así que en cuanto entro en calor lo bastante como para que esta sensación me invada, cruzo de un brinco el umbral de la puerta y allá que me lanzo a trotar.
Estoy en Essex. Se supone que es un buen reformatorio, al menos eso es lo que me dijo el director cuando llegué aquí desde Nottingham. «Queremos confiar en ti durante tu estancia en esta institución», dijo, alisando su periódico con esas blanquísimas manos de no haber dado un palo al agua en su vida, mientras yo leía las grandes palabras que veía del revés: Daily Telegraph. «Si juegas limpio con nosotros, jugaremos limpio contigo.» (Os juro que uno pensaría que la cosa se trataba de un largo partido de tenis.) «Queremos que se trabaje duro y con honradez, y fomentamos el atletismo de nivel», dijo también. «Y si nos das ambas cosas, ten por seguro que te trataremos bien y te devolveremos al mundo hecho un hombre honrado.» Bueno, creí que me moría de la risa, sobre todo cuando justo después de esto escuché los ladridos del sargento mayor llamándome la atención a mí y a otros dos y poniéndonos a desfilar como si fuésemos granaderos. Y cuando el director siguió diciendo lo mucho que «queremos» que hagas esto, y lo que «deseamos» que hagas lo de más allá, yo seguí buscando con la mirada a los otros tipejos, preguntándome cuántos habría por allí. Por supuesto, me constaba que había miles, pero hasta donde yo podía ver, solamente había uno en la sala. Hay miles de ellos por todo este infecto país: en las tiendas, en las oficinas, en las estaciones de tren, en los coches, en las casas, en los pubs… Tipos cumplidores de la ley como vosotros, como ellos, todos atentos y vigilando a los proscritos como yo, y esperando para llamar a los polis tan pronto como vean que damos un paso en falso. Y esto seguirá así, como lo estáis oyendo, porque yo no he terminado de dar pasos en falso todavía, y me atrevería a decir que no terminaré hasta el día en que la palme. Si los tipos legales confían en lograr que deje de darlos, entonces están perdiendo el tiempo. También podrían ponerme contra el paredón y disparar con una docena de rifles: solo así nos pondrían firmes a mí y a otros tantos millones de tipos como yo. Porque desde que llegué aquí, he estado pensando mucho. Pueden espiarnos todo el día para ver si nos la estamos meneando o si hacemos bien nuestro trabajo y le damos al «atletismo» pero no pueden hacer una radiografía de nuestras entrañas y adivinar lo que andamos pensando en lo más íntimo. Llevo tiempo preguntándome todo tipo de cosas, y pensando sobre la vida que he llevado hasta ahora. Me gusta hacerlo. Es muy entretenido: ayuda a que el tiempo pase y a que el reformatorio no parezca ni la mitad de malo de lo que los chicos de nuestra calle afirmaban que era. Y la tontería esta de las carreras de fondo es lo mejor de todo, porque me ayuda a pensar tan bien que aprendo cosas incluso mejor que cuando estoy en la piltra por la noche. Y además, con eso de pensar tanto mientras corro resulta que me he ido convirtiendo en uno de los mejores corredores del reformatorio. No conozco a nadie que haga el circuito de seis kilómetros más rápido que yo.
Así que tan pronto como me viene a la cabeza que soy el primer hombre que trajeron al mundo, cada mañana temprano, cuando ni siquiera los pájaros tienen agallas para echarse a trinar, nada más dar esa primera zancada en dirección al páramo helado me pongo a pensar, y comprendo que eso es lo que más me gusta del mundo. Doy mis vueltas como soñando, doblo las curvas de los caminos y los senderos sin darme apenas cuenta, salto por los arroyos sin reparar en ellos, y grito buenos días al tipo madrugador que ordeña las vacas sin verlo siquiera. Es un lujo ser un corredor de fondo, ahí fuera, solo en el mundo, sin un alma que te ponga de mal humor o te diga qué tienes que hacer, o que hay una tienda en la que entrar a robar un poco más atrás, en la siguiente calle. A veces pienso que nunca soy tan libre como durante ese par de horas en las que troto por el sendero fuera de las verjas y doy vueltas alrededor de ese roble pelado y barrigón que hay al final. A mi alrededor todo está muerto, pero para bien, porque está muerto antes de cobrar vida siquiera, no muerto tras haber estado vivo. Así es como lo veo yo. Eso sí, casi todas las veces empiezo tieso de frío. No noto las manos ni los pies ni mis miembros en absoluto; es como si fuese un fantasma que no supiera que el suelo está bajo sus pies de no ser porque lo atisba de vez en cuando a través de la niebla. Pero aunque haya gente que seguro que escribiría una carta a su mamaíta para contarle que le dan calambres cada vez que sale a correr, yo jamás diría nada así, porque sé que en cuanto lleve corriendo media hora habré entrado en calor, y que para cuando llegue a la carretera principal y gire hacia el sendero de los trigales, junto a la parada del autobús, estaré tan caliente como una estufa salamandra y tan feliz como un perro con una lata en el rabo.
Es una buena vida la que llevo, me digo a mí mismo, siempre que no te rindas ante la poli, los gerifaltes del reformatorio y todos esos tipos legales con cara de hijo de puta. Trot-trot-trot, puf-puf-puf, slap-slap-slap, así resuenan mis pies sobre la tierra dura. Fris-fris-fris, cuando los brazos y costados se rozan con las ramas desnudas de un arbusto. Porque ahora tengo diecisiete años y cuando me dejen salir de aquí —eso si no me escapo antes y veo que las cosas ocurren de otra manera— seguro que intentarán que me enrole en el ejército, y ¿qué diferencia hay entre el ejército y el lugar en el que estoy ahora? A mí no me engañan, los muy bandidos. He visto los barracones cerca de donde vivo, y si no fuera porque siempre hay soldados con rifles haciendo la guardia, apenas se notaría la diferencia entre el cuartel y el lugar en el que estoy ahora. Y aunque los soldados salgan alguna vez entre semana a tomarse una pinta, ¿eso qué narices importa? ¿No salgo yo tres mañanas cada semana a correr por el campo? Eso es cincuenta veces mejor que empinar el codo, me apuesto lo que quieran. Cuando me dijeron por primera vez que iba a correr sin un guardia pedaleando detrás de mí en una bici no me lo podía creer, pero me contaron que me encontraba en un lugar moderno y progresista, aunque a mí no me engañan porque sé que no es más que un reformatorio como todos, si me atengo a las historias que he escuchado; la única diferencia es que aquí me dejan triscar por ahí de vez en cuando. Porque un reformatorio es un reformatorio, da igual cómo lo pinten; pero en cualquier caso, al principio no me parecía nada bien que me obligasen a levantarme tan temprano y me enviasen a correr ocho kilómetros con el estómago vacío, hasta que me convencieron de que no lo considerase algo tan malo —cosa que yo siempre supe— y me trataron como a un buen deportista y me dieron palmaditas en la espalda cuando dije que lo haría de mil amores y que intentaría ganar para ellos la copa del Premio Banda Azul de reformatorios (para toda Inglaterra) para carreras campo a través. Y ahora el director habla conmigo cuando viene a hacer sus rondas, casi como hablaría con su caballo de carreras ganador, si tuviese uno.
—¿Todo bien, Smith? —pregunta.
—Sí, señor —le respondo.
Le da tironcitos a su bigote gris:
—¿Cómo va lo de la carrera?
—Me he propuesto correr por los prados después de comer solo para entrenarme, señor —le comento.
Al imbécil barrigón ojos de huevo le encanta oír eso.
—Buen trabajo, buen trabajo. Sé que conseguirás esa copa para nosotros —dice.
Y yo juro para mis adentros: «Sí, por tus cojones la voy a conseguir».
No, no les conseguiré esa copa, por más que el estúpido cretino que se retuerce el bigote tenga puestas todas sus esperanzas en mí. Porque ¿qué significa esa esperanza estúpida?, me pregunto. Trot-trot-trot, slap-slap-slap, sobre el arroyo y bosque adentro, donde es casi de noche y todas las puñeteras ramitas escarchadas se me clavan en las pantorrillas. Me importa un bledo ganar ese trofeo, solo le importa a él. Le resulta tan importante como lo sería para mí si cogiese el boletín de las carreras de caballos y apostase por un jamelgo que ni siquiera conociese, que no hubiera visto nunca y ni puñeteras ganas que tendría de hacerlo. Esto es lo que significa para él que yo gane. Pero yo voy a perder esa carrera porque yo no soy un caballo, y se lo haré saber cuando esté a punto de largarme —eso si no me las piro incluso antes de la carrera. Como que hay Dios que lo pienso hacer. Soy un ser humano y tengo pensamientos y secretos y una maldita vida interior que él ni siquiera sabe que está ahí, y nunca lo sabrá porque es un estúpido. Supongo que esto os hará reír por lo bajinis, que yo diga que el director es un estúpido hijoputa, cuando apenas sé escribir y él al revés, lee y escribe y suma como un puñetero catedrático. Pero lo que digo es la pura verdad. Él es un estúpido y yo no lo soy; porque yo soy capaz de ver dentro del alma de la gente de su clase, y él no ve una mierda en los de la mía. Ambos somos astutos, eso lo admito, pero yo lo soy más. Y al final acabaré ganando aunque me muera en el talego a los ochenta y dos tacos, porque le sacaré más diversión y chispa a mi vida que él a la suya. Lo juro. Se habrá leído miles de libros de cabo a rabo, me imagino, y por lo que sé, incluso habrá escrito unos cuantos él solito, pero estoy segurísimo, tan seguro como que estoy aquí sentado, de que lo que estoy garabateando yo ahora vale mil veces más que lo que él llegará a garabatear nunca. Me da igual lo que digan, pero esa es la pura verdad y nadie puede negarla. Cuando habla conmigo y yo le miro a su jeta de militroncho sé que estoy vivo y que él hace tiempo que está muerto. Muerto y requetemuerto. Si se le ocurriese salir y correr nueve metros se caería redondo. Y si entrase nueve metros en lo que ando pensando también se caería redondo, pero de la sorpresa. Por ahora son los tipos muertos como él quienes dominan a los que son como yo, y no puedo estar más seguro de que siempre será así, pero a pesar de todo, juro por Cristo bendito que prefiero ser como soy —toda la vida huyendo y entrando a robar en las tiendas una cajetilla de tabaco o un tarro de mermelada— que ser como él, acostumbrado a dominar y sin saber que está muerto de los pies a la cabeza. Puede que cuanto más te guste dominar a la gente más muerto estés. Y prometo que para decir esta última frase me han hecho falta unos cuantos cientos de kilómetros de campo a través. Al principio, decir algo así me habría resultado tan difícil como echar mano al bolsillo de atrás del pantalón y sacar de allí un billete de un millón de libras. Pero es verdad, ya sabéis, y ahora que lo pienso de nuevo, siempre ha sido así y siempre lo será, y cada vez que veo al director abrir esa puerta y decir: «Buenos días, muchachos», más seguro estoy de ello.
Mientras corro y vislumbro mi aliento humeante alzarse en el aire como si tuviese diez puros clavados en partes estratégicas de mi cuerpo, pienso cada vez más en el sermoncito que me soltó el director cuando llegué al reformatorio. Honradez. Sé honrado, me dijo. Una mañana en que me acordé del discursito, me reí tanto que hice diez minutos más de mi marca habitual porque me tuve que detener para que no me mataran las punzadas que me habían empezado a dar en el costado. Al volver, el director estaba tan preocupado por mi tardanza que me mandó al médico para que me hiciesen una radiografía y me revisasen el corazón. Sé honrado, me dijo. Es como decir: sé un puñetero muerto, como yo, y así dejarás de sufrir por tener que dejar esa casucha tuya barriobajera para ir al reformatorio o peor, a la cárcel. Sé honrado y colócate en un trabajito cómodo donde te puedas agenciar seis libras por semana. Bueno, incluso con estas carreras de fondo todavía no he llegado a aclararme del todo acerca de qué quiere decir exactamente con eso, aunque estoy a punto de hacerlo y no me gusta lo que significa. Porque, tras darle tantas vueltas, me he dado cuenta de que resulta ser algo que no vale para mí, teniendo en cuenta dónde nací y dónde me crie. Porque otra cosa que la gente como el director nunca comprenderá es que yosoy