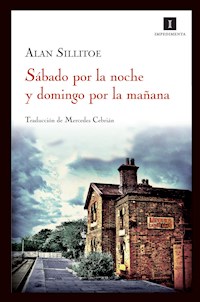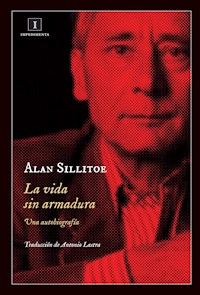
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Descatalogada desde hace años, y recientemente rescatada en una nueva edición, estamos ante una de las autobiografías más impactantes escritas por un novelista en el siglo XX. Alan Sillitoe, considerado un autor clave de la generación más brillante de la literatura inglesa de posguerra, narra aquí su formación como escritor: sus años de infancia y de penurias en una casa de protección oficial en la ciudad industrial de Nottingham, la evacuación durante la guerra y sus años en el ejército, en Malasia, la tuberculosis y su renacimiento como polémico miembro del movimiento de los Jóvenes Airados; la publicación de sus primeros libros y su éxito como autor generacional. Un libro que evoca, en toda su crudeza, el alma de una época, y constituye un relato vívido de la escena cultural y social de la Inglaterra, entre sórdida y triunfalista, que alumbró a Graham Greene, Muriel Spark, Kingsley Amis o Philip Larkin. Una de las autobiografías más sinceras e impactantes escritas por un novelista en el siglo XX. Un retrato del artista obrero en la durísima Inglaterra industrial.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La vida sin armadura
Una autobiografía
Alan Sillitoe
Traducción del inglés a cargo de
Antonio Lastra
Para Donald Morisson, el primer lector en W. H. Allen
que, a principios de 1958, dijo que mi novela
debía publicarse.
Lo decapitaron y despojaron de su armadura, que enviaron por todo el país de los filisteos para darlo a conocer en la casa de sus ídolos y entre el pueblo.
I Samuel 31: 9
Primera parte
Capítulo 1
Una autobiografía tiene que dar detalles de otras personas además de su autor, aunque solo mencione a las dos que fueron responsables de que naciera. Respecto a mi padre, nunca he podido determinar en qué edad mental permaneció estancado durante buena parte de su vida. He pasado con creces la edad a la que él murió, hará unos treinta años, pero recuerdo que a veces parecía tener la inteligencia de un niño de diez años en el cuerpo de un animal. Era corto de piernas y megacefálico, y lo cierto es que ni con millones de años y una máquina de escribir habría podido producir un soneto shakesperiano. Claro que yo tampoco habría podido.
La mayor parte del tiempo lograba ocultar su atraso, del que, en algún oscuro resquicio de su espíritu, era perfectamente consciente. Su experiencia del mundo venía en su ayuda, pues tenía esa deferencia propia, según se dice, de los animales y se daba cuenta de que, si quería el afecto de quienes lo rodeaban, debía mostrar algo parecido para obtenerlo.
Pegaba con frecuencia a mi madre y un recuerdo temprano es el de verla inclinarse sobre el cubo para que la sangre de su cabeza abierta no corriera por la alfombra. El modo que mi padre tenía de expiar sus acciones consistía en ser útil sentimentalmente a mi madre, pero quedaba peligrosamente desconcertado cuando tales gestos suscitaban rechazo. Mi madre comprendió pronto que si esa era su única forma de tregua, haría mejor en aceptarlos, porque no hacerlo así podría depararle otro estallido de violencia. Sabía también que aprovecharse de ese súbito ablandamiento aliviaba el dolor de la existencia de mi padre, de modo que, dadas las circunstancias, honraba la máxima de que quien mala cama hace, en ella se yace.
Su lento desarrollo en cuestión de edad habría debido enseñarle a mi padre a conocerse y dominar sus peores instintos. Incapaz de hacerlo, siguió constituyendo una amenaza para quienes lo rodeaban. Aprendí enseguida a pensar antes de hablar, especialmente con las personas a las que temía y eso incluía a casi todos, lo que no es insólito en un niño. Mi padre ejercía la autoridad suprema del puño y la patada, mezclada, si esa es la palabra más adecuada, con unos cambios de humor que no eran más que otra forma de inmoderación y que me dejó como poso una duradera falta de respeto por la autoridad.
En aquellos días de mi infancia, mi padre pasaba más tiempo de mal humor que tratando de enmendarse llevado por una genuina necesidad, de modo que mi hermana y yo vivíamos siempre con miedo de alguien que, como sentíamos a veces, debería haber estado encadenado. Respondíamos a sus momentos de amabilidad con más alivio que afecto, pero nunca encontramos un refugio de confianza en nuestros padres, en ninguno de los dos. Mi madre quería paliar la furia impredecible de mi padre y sufría el doble porque no podía hacerlo, incapaz siquiera de protegerse a sí misma. Recuerdo su grito de protesta, sin embargo, cuando mi padre me pegaba, lo que era infrecuente, pues pronto aprendí a apartarme de su camino: «¡No, en la cabeza no, no, no!». Me angustiaba que mi madre lo hubiera conocido y por consiguiente me hubiera dado a mí a luz, aunque me adapté rápidamente como un cortesano encerrado en la jaula de un orangután.
Desde el principio mis emociones se dividían a partes iguales entre el odio a mi padre y la piedad por mi madre, pero en ocasiones me daba cuenta de que mi padre solo podía ser como era porque no sabía leer ni escribir. Le avergonzaba profundamente que nosotros, niños, oyéramos a nuestra madre gritar de angustia que era un zoquete incapaz de descifrar el nombre de una calle o el número del autobús. El mundo parecía entonces una jungla desconcertante y escribo sobre mi padre porque fue la primera fuerza amenazadora que encontré al salir del útero de mi madre, aunque probablemente advirtiera ya su presencia cuando aún estaba dentro.
Aparte de los trastornos heredados, probablemente mi padre estuviera pagando lo que se había hecho a sí mismo desde el nacimiento, lo que indicaba que carecía de la capacidad mental suficiente para controlarse como una persona civilizada. Que yo no haya transmitido esas desventajas a quienes más tarde me rodearon se debe a que yo siempre me identifiqué, y quién no, con los sufrimientos de mi madre y no con una ira que en cualquier momento podía volverse contra mí.
Mi madre, Sabina Burton, era uno de los ocho hijos (por si estos datos sirven de algo) de Ernest, de profesión herrero, a su vez el más joven de diez hijos de una familia dedicada al oficio desde hacía varias generaciones. Ernest se casó con Mary Ann Tokins, una camarera de ascendencia irlandesa procedente del condado de Mayo, de donde sus abuelos se habían marchado con sus seis hijos durante la Hambruna de 1840.
Christopher Archibald, mi padre, era el octavo y último hijo de Ada Alice y Frederick Sillitoe, que regentaban un negocio de tapicería. Frederick era hijo de Sarah Tomlison y John Sillitoe, hojalatero de Wolverhampton. Ada Alice era hija de Mary Jane Hillery y Henry Blackwell, que trabajaba en un almacén de calcetería en Nottingham.
Mi padre podía reivindicar, en un intento amable por explicar su apellido, de aires tan foráneos, que por algún lado había un remoto antepasado italiano en los veleidosos peldaños de su progreso familiar. Algunos pensaban que estaba en lo cierto a causa del pelo negro que lucía antes de quedarse calvo, los ojos pardos y el rostro cetrino, aunque cuanto más heredaba de él, menos creía yo en tales estereotipos.
Sillitoe, de hecho, es un antiguo apellido inglés que ha dado muchos quebraderos de cabeza a los especialistas victorianos en la nomenclatura de parentesco. Algún autor ha sugerido que podría haberse originado en Islandia y otro ha afirmado que provenía del norte de Yorkshire. Sea cual sea la verdad, sería justo decir que mi padre poseía algunos de los más antiguos rasgos ingleses. En mi certificado de nacimiento se le describe como «obrero de ingeniería». Puesto que ese fue también mi primer trabajo, puede que haya heredado algo de él después de todo, aunque nunca he sido capaz de decidir exactamente qué.
Cuando el viejo Sillitoe, el tapicero, murió en 1925, dejó en herencia la renta de varias casas de los suburbios de Wolverhampton para que se dividieran entre sus ocho hijos, ninguno de los cuales sabía que tuviera propiedades de ningún tipo. El hijo mayor, Frederick Wallace, de profesión diseñador de encajes, había alquilado años antes un capitoné, había cargado en él todo el mobiliario bueno aún por pagar que tenía en su casa, y a continuación se había ido a vivir a Londres, donde residió durante veinte años. Se cambió el nombre y no le dio sus señas a la familia, lo que significa que los acreedores no pudieron seguirle el rastro, pero también que fue imposible dar con él para pagarle su herencia. Su parte se repartió entre los demás, de forma que la historia sobre la expoliación que contaba mi padre se amolda perfectamente a la verdad de que lo que se pierde por un lado se gana por otro.
Aquella ganancia inesperada duró poco, aunque con las cien libras o así que les tocaron, mis padres se mantuvieron durante unos meses. Cuando solo les quedaban cuarenta libras, mi padre consiguió trabajo pintando el exterior de una fábrica subido a un andamio. Los billetes de banco los llevaba siempre a buen recaudo en un monedero de tela en el bolsillo del chaleco. Un día, el andamio volcó y mi padre terminó en el suelo, cubierto de pintura y herido. Al despertarse en el hospital, en lo primero que pensó fue en el dinero, pero una enfermera lo había guardado en una mesita que había junto a su cama. El de la enfermera fue un gesto que nunca olvidaría.
Capítulo 2
Nací el 4 de marzo de 1928, bajo el signo de Piscis, en la habitación delantera de una vivienda protegida de ladrillo rojo en las afueras de Nottingham, a dos millas al norte del río Trent. Cuando le pregunté a mi madre, muchos años después, para configurar el horóscopo, la hora de mi alumbramiento, no recordaba si había sido de día o de noche.
Tenía una hermana, Peggy Eileen, que había nacido dos años antes que yo, así que, aparte de que mi nacimiento significaba una boca más que alimentar, el acontecimiento apenas se recordaría como un día especial. En nuestra familia no se celebraban ese tipo de conmemoraciones anuales, porque recordarte el día de tu cumpleaños interfería con tus sentidos, que habían de usarse únicamente para sobrevivir; o tal vez fuera porque nadie se molestaría en pensar en un regalo, o en conseguir el dinero que este pudiera costar. La ventaja de que nadie pensara en tu cumpleaños era que tú no tenías que molestarte en pensar en los de los demás.
El acuerdo mutuo de no tener en cuenta el ritual fue la razón de que este se olvidara, aunque mi padre llevaba una lista con los nombres de sus hijos conforme llegábamos al mundo, así como de las fechas de nuestros nacimientos, más que nada para poder decir lo mayores que éramos de un solo vistazo en caso de discusión al respecto entre mi madre y él. Hacía que ella escribiera los nombres de cada hijo en un recorte de papel y luego lo copiaba tal cual en una hoja en limpio. Después de su muerte, encontramos esa hoja, y nos dimos cuenta de que, en la mayoría de los casos, los nombres estaban mal escritos.
Pocas semanas después de nacer me puse enfermo, aunque nadie me ha dicho nunca de qué. Solo sé que fue necesario llevarme a un médico antes de que la tos acabara conmigo. Estaba nevando, y mi madre, que también estaba indispuesta, no podía salir, así que su robusta hermana Edith, que ya tenía cinco hijos propios, me envolvió en una manta, me metió bajo su abrigo y recorrió una milla entre la ventisca hasta la casa del médico. Llegó a tiempo de salvarme la vida. Con frecuencia me he preguntado dónde estaba mi padre en aquellos momentos; no podía estar en un pub, porque entonces no bebía, pero, si estaba en casa, ¿por qué no fue él quien se puso el abrigo y se enfrentó a la intemperie conmigo a cuestas?
Salvo en la casa donde nací, en todos los lugares que vinieron después podían oírse, no demasiado lejos, las grúas de demolición de las casas de los suburbios. Una pequeña chabola en un camino paralelo al río Leen se inundó tras una semana de lluvias y tuvimos que dejarla. Mis padres tuvieron que abandonar también las cuatro paredes de la modesta vivienda protegida porque mi padre se quedó sin trabajo, se atrasaron en el pago del alquiler y hubo que conformarse con un adosado plagado de chinches en el centro de la ciudad.
La pauta de su vida matrimonial estuvo marcada por un ir y venir empujando una carreta de mano donde llevaban lo poco que tenían huyendo de los alguaciles que les pisaban los talones.
Cuando vivíamos en Alfreton Road, había un tipo en paro que se pasaba el día asomado a la ventana mirando a las chicas que trabajaban en las máquinas de la fábrica de tabaco Player, actitud que suscitaba la risa despreciativa de las mujeres. Recuerdo también el abigarrado mobiliario de nuestra única habitación y las dos láminas de pesca que colgaban de la pared y que yo miraba continuamente, porque las velas me parecían demasiado rígidas. Habían sido un regalo de boda del hermano de mi madre y a lo largo de los años mis padres las empeñarían con frecuencia, hasta que al final las acabaron vendiendo.
Había un muchacho más joven que yo, que vivía en la misma casa, y que defecaba en el pasillo y en las escaleras, incluso en nuestra habitación si la puerta se quedaba abierta. Las mujeres trataban de mantenerlo a raya, pero siempre se las arreglaba para esquivarlas. Su madre (de su padre no había ni rastro) se pasaba todo el día fuera, en la fábrica de encajes. La cantidad de excrementos malolientes que dejaba a su paso nos parecía enorme teniendo en cuenta su tamaño y lo poco que comía, y con frecuencia expresábamos nuestro deseo de que se evacuara por completo (que se cagara encima hasta morir) y así librara a la casa de la maldición que significaba su presencia. El muchachito debía de ser víctima de algún tipo de disentería, pero desde luego se ganó a pulso el apodo del Cacas, y así fue como nos referimos a él en la familia durante años.
Están fuera de lugar las memorias tempranas, nítidas y perdurables. Mi hermana mayor ha muerto ya, así que no puedo preguntarle por los lugares donde vivimos en aquella época, pero ella fue mi paciente mentora, me enseñó a atarme los cordones de los zapatos, a leer la hora y me cogía de la mano al cruzar la calle de camino a la escuela, que estaba a media milla de distancia de nuestra casa. Cuando nuestros padres se peleaban, aliviábamos nuestro malestar natural jugando con Billy French y Amy Tyre alrededor de las tomas de agua en el amplio espacio que había delante de las casas de Albion Yard.
Una vez que estuve enfermo, a los cuatro años, mi madre debió de preocuparse tanto que fue en busca del médico. No quería que nadie me tocara y me arrebujé maldiciendo en un extremo de la cama, como un animal delirante en la inexistente guarida de una habitación a oscuras, no sé si porque creía que me iban a secuestrar o porque no me gustaba que un extraño me tocara. Mi madre trataba de no enfadarse, pero sabía perfectamente cómo habían llegado aquellas palabrotas a mi boca.
Recuerdo a mi padre todo el tiempo sin trabajo, salvo por un breve periodo durante el cual estuvo empleado en una tenería o, como él la llamaba, el patio de las pieles. Caminar con mi madre junto al canal un viernes por la tarde para encontrarnos con él cuando volvía a casa con su paga era de las cosas más agradables que recuerdo, porque hasta la más modesta cantidad de dinero reducía las discusiones entre mis padres, y parecían tan contentos. Mi padre llevaba en el bolsillo las dos libras de su salario, y las guardaba en un pequeño sobre marrón en el fondo de un mueble. Aquella fue casi la última paga que ninguno de nosotros vio hasta que ante la perspectiva de una guerra contra la Alemania de Hitler se requirió tanta mano de obra que incluso él tuvo trabajo.
El subsidio de desempleo para los cuatro niños y dos adultos que éramos por entonces (pronto la familia creció hasta los siete miembros), era de treinta y ocho chelines a la semana, el equivalente a unas cuarenta libras en la actualidad. Así que mi madre y su hermana Edith decidieron llevarme a un orfanato llamado Casa de Nazaret, donde todo el mundo en el vecindario sabía que las monjas daban una cantidad suplementaria de pan a los recién llegados.
Además de contraer deudas para procurarnos comida, mi padre compró muebles a plazos y los vendió por dinero contante antes de haber pagado las letras. Fue condenado a tres meses de prisión en Lincoln por fraude. Ocho semanas después reapareció con un aspecto más saludable que antes de irse debido a las comidas regulares, a que dejó de pelearse y a un trabajo de decoración al aire libre que el alcaide le había encargado.
Mi padre insistía, con cierta satisfacción, más en el hecho de que su hermano Frederick había hecho lo mismo con éxito y sin que nadie lo descubriera, que en el fracaso de su propio acto delictivo, consiguiendo con ello enriquecer infinitamente los epítetos vengativos que mi madre le dedicaba durante sus riñas.
Capítulo 3
Vaciaban en el suelo pulimentado bolsas de loneta que contenían piezas de madera de distintas formas para que construyéramos figuras con ellas. Aunque no me lo hubieran dicho yo habría construido columnas dóricas, jónicas y corintias con su base estriada, coronadas por entablamentos y arquitrabes, y habría erigido los cimientos más firmes: una megalópolis digna de Mussolini, convertida en ruinas en cinco minutos.
Nos hacían meternos desnudos en unas piscinas con agua fría que nos llegaba hasta la barbilla, pero agarrados a una barra en el extremo menos profundo con la orden de no soltarnos si no queríamos ahogarnos. Nosotros no le encontrábamos el propósito a esos baños. Ese otro mundo que describo, donde no existía el bien ni el mal, era una institución de ladrillo rojo de dos plantas rodeada de barandillas que daba a un canal a lo largo de cuyas orillas unos caballos arrastraban barcazas en dirección a los almacenes. Reducía el temor de estar en territorio extraño el alivio de estar a unas cuantas horas de casa, atraído por el misterio de escribir, los secretos de la lectura que se iban desvelando poco a poco y la reconfortante seguridad de la aritmética. Ese otro mundo debía ser un mundo mejor.
Cada mañana, la maestra nos leía sobre Dios, que había creado el cielo y la tierra, y a todos los seres vivos; contaba la historia de Abraham e Isaac, y el viaje de la familia de Noé con todos los animales en el Arca; la opresión que sufrieron los israelitas en Egipto y cómo Moisés los condujo desde la Casa del Cautiverio hasta la Tierra Prometida tras cuarenta años de vagar por el desierto; o que Saúl y Jonatán no fueron separados a su muerte y que incluso el Poderoso debe caer.
Leía de su traducción de la Biblia del rey Jaime encuadernada en piel, en un inglés que, aunque no lo entendiera inmediatamente, entró en mi alma y se quedó allí de por vida. Entonaba los Diez Mandamientos del Éxodo, y el Deuteronomio, una y otra vez, de modo que, aunque no pudiéramos recitarlos, supiéramos siempre lo que estaba bien y lo que estaba mal, en todo lo bueno y malo que hiciéramos.
Trató de enseñarnos la notación musical básica, y, cuando estaba de buenas, en lugar de desalentarse, tocaba al piano la última canción de Jessie Mathew, con la cabeza echada hacia atrás y una voz temblorosa de gozo que llenaba el aula. Jamás sabré cuál era su nombre.
Los exóticos y visionarios paisajes bíblicos poblados de montañas, caudalosos ríos, palmeras y juncos, y mares que se abrían para que el pueblo escogido por Dios para escribir la Biblia pudiera pasar a pie enjuto eran bien distintos de los edificios y casas que nos rodeaban. Los libros de geografía describían con palabras e imágenes sencillas países lejanos como Holanda y Japón, Suiza y la India; páginas que pasaba con la más firme de las intenciones infantiles de que, tan pronto como pudiera y tuviera edad suficiente, nada me impediría viajar a esos lugares. Para la maestra yo no era distinto de los otros bultos hediondos de carne que poblaban el aula, pero, aunque en mí no cupiese mucho más que lo que entraría por el ojo de una aguja, lo que se vertía era el oro más puro.
Como consecuencia de otra de mis escapadas en mitad de la noche terminé en una escuela frente a la iglesia de Old Radford. El director era terrorífico y un día vino a clase para averiguar hasta cuánto sabíamos contar. Un niño llegó a veinte y una niña, trastabillando, casi hasta cuarenta, pero al preguntarme a mí tuvo que hacer un alto cuando (gracias al entrenamiento que me dio mi hermana) rompí la barrera de los cien, sin saber lo cerca que estaba de mi límite. El director sacó un penique por haberlo logrado y, más sorprendida que complacida, mi mano buscó la recompensa.
Por alguna razón, los antiguos griegos figuraban de una manera destacada en el currículum del director y, en consecuencia, saboreé relatos de las escaramuzas del sitio de Troya, así como una ilustración a todo color de Héctor y Aquiles luchando fuera de las altas e imponentes murallas, con sus escudos semejantes a caparazones gigantes. La treta del Caballo de Madera era lo bastante simple como para ser comprendida y aceptada, pero disfrutamos mucho más con la historia de Alejandro Magno gracias a la belleza del nombre de su caballo, Bucéfalo, que el director repitió media docena de veces para que no lo olvidáramos. También en aquella escuela, una maestra nos llevaba a un verde valle junto a la iglesia y nos enseñaba a identificar hojas y árboles.
Hacia los seis o tal vez siete años, mi madre oyó hablar de una escuela para niños con retraso mental. Un vecino le había referido el ambiente tan saludable que se respiraba allí y lo bien que se comía y, por medio de una solicitud especial que hizo en la oficina municipal de educación, terminó consiguiendo una plaza para mí. El edificio daba a un parque público llamado Arboretum y me proporcionaban las fichas para los dos viajes en autobús diarios.
Al llegar nos daban un cuenco de nutritivas gachas de avena y a media mañana un vaso de leche caliente, cuyo olor maravilloso y vaporoso aún recuerdo. Después de comer sacaban unos camastros como de safari y nos hacían dormir durante una hora. Grandes cucharadas de aceite de hígado de bacalao eran introducidas en nuestras reluctantes gargantas y antes de volver a casa nos daban té y bocadillos. No había lecciones y entre las raciones de sustento se nos dejaba correr libremente por el patio. Durante meses me convertí en una locomotora, resoplando y maniobrando por estaciones imaginarias, hasta que un día se dieron cuenta de que ni carecía de inteligencia ni estaba canijo. Aquello fue toda una decepción para mi madre. Aunque al menos había hecho cuanto había podido.
Mi relación con la escuela infantil y luego la juvenil solo para chicos de Radford, en Forster Street, sería más duradera. Comportarse inadecuadamente ante la mirada vigilante de la señorita Chance era lo peor que te podía pasar, porque, aunque de complexión delgada y pelo claro y corto (según la recuerdo), tenía la mano firme con la correa, la vara, el puño e incluso la bota. Sabíamos que su prometido había muerto en la Gran Guerra, algo corriente entre las maestras en aquellos días. Una vez vino a clase con un tarro de mermelada casera y se lo dio a un niño cuyo padre estaba en paro. El Día del Armisticio teníamos que comprar una amapola y, a las once en punto, guardar dos minutos de silencio.
Ada Chance me enseñó la importancia de deletrear palabras. Durante la lección se convertía en una especie de sargento autoritario; su sistema era rígido aunque eficaz. Empezando por el primero de una clase más cercana a los cuarenta alumnos que a los treinta, teníamos que levantarnos por turnos y deletrear la palabra que ella pronunciaba.
—Hermoso —me lanzaba.
—Hermoso —repetía yo en voz alta—. Hermoso: h-e-r-m-o-s-o, hermoso. Hermoso: h-e-r-m-o-s-o, hermoso.
Y luego me sentaba dándole la vez al siguiente. Así durante una hora o más cada día; a final de curso, y siempre a partir de entonces, me detenía ante toda palabra desconocida hasta que su correcto deletreo me venía a la cabeza o cogía el diccionario que tenía debajo del pupitre para comprobar cómo se escribía cuando no estaba seguro.
Un día, el señor Smith, el iracundo déspota que teníamos por director, vino al aula de la señorita Chance para decir que en breve enviaría a los delegados a hacer una colecta de dinero para la fiesta anual de Navidad.
—Levantad la mano —dijo— los que queráis una fiesta por cuatro peniques. Con esa cantidad, os advierto, no podremos permitirnos muchos lujos.
Unos cuantos levantaron la mano. Mi padre estaba en paro y era dudoso que pudiera participar siquiera con esa cantidad.
—Levantad la mano —siguió el señor Smith— los que penséis que seis peniques harán que la fiesta tenga algo más de estilo.
La mayoría de las manos estuvieron de acuerdo, aunque la mía no se levantó. Y tampoco lo hizo cuando el señor Smith prosiguió:
—¡Pero está claro que con ocho peniques tendríamos la mejor fiesta de todas!
A lo cual, tras una pausa, todos asintieron. Todos excepto yo.
Los ojos del señor Smith brillaban de diversión.
—Levantad la mano otra vez los que solo puedan pagar cuatro peniques.
Yo habría levantado la mano de buena gana, porque estaba mucho más cómodo allí de lo que lo habría estado después de pedirle a mi padre un dinero que le habría atormentado no poder darme. Mi madre y él ya estaban hartos de niños que siempre querían algo y no se les podía dar nada. Lo que anhelábamos solía ser justamente lo que necesitábamos: zapatos o ropa, o un poco más de comida. A veces soñábamos despiertos llenos de esperanza con dulces y juguetes, cosas estas últimas que tampoco recibíamos, salvo en forma de un modesto regalo en Navidad. Una fiesta de Navidad en la escuela no se consideraba en ningún caso algo esencial para nuestro bienestar y, plenamente consciente de ello, no me costó resistir las sarcásticas zalamerías del señor Smith, que, al repetir la pregunta, obtuvo la misma respuesta.
Cuando se fue, la señorita Chance me sacó al estrado.
—Has hecho bien —dijo, volviéndose al resto de la clase—. Si hay algo en lo que creáis firmemente, sed fieles a ello.
Me dio su libro de oraciones como recuerdo, que fue lo único que pudo encontrar a mano en su mesa. Lo perdí poco después, pero nunca he olvidado su consejo, que ya tenía grabado a fuego como si las circunstancias así lo hubieran dispuesto.
Capítulo 4
Te movías a cubierto, tácticamente alerta, porque bandas rivales podían andar vagando por los campos entre el ferrocarril y las parcelas ajardinadas. Rezagarse era peligroso, de modo que mantenías una visión completa, advirtiendo la vía de escape más cercana hacia el camino o la carretera. Habías crecido e iba en serio, cualquiera podía ser un enemigo hasta que demostrase ser un amigo. Como no podías detenerte para averiguarlo, los amigos eran escasos.
La primera señal de peligro era una piedra que te daba en la cabeza. Llegaba a casa con el rostro cubierto de sangre para asustar y encolerizar a mis padres, y al lavarlo bajo el grifo resultaba que solo se trataba de un rasguño. El juego consistía en huir y esconderse, y que los demás, hasta donde fuera posible, hicieran lo mismo. Luchábamos abiertamente solo cuando la cantidad nos era favorable. La regla era la astucia y, puesto que ese era mi mundo, me sumergí en él hasta el cuello. Eras un explorador (no un Boy Scout) que se movía con un pesado bastón en una mano y las piedras preparadas en otra.
A veces, al cruzar la puerta con algo más que un rasguño, mi padre se reía mientras me quitaba suavemente la sangre y decía que había cosas peores en el mar, que no importaba lo mal que te sintieras, siempre habría alguien que estaría peor, una forma de alentar el estoicismo que encajaba en las condiciones generales de nuestra vida.
Vivíamos en una calle con casas detrás y campos delante. Me metía por los callejones de la zona urbana para zafarme cuando alguien me perseguía. Los campos y bosques que cruzaban el arroyo formaban también un territorio versátil, donde el arte de ocultarse se convertía en hábito y «camuflaje» era una palabra corriente: «Cruza hasta esa orilla, cerca de las parcelas y yo me quedaré aquí, junto al ferrocarril. Has de venir a campo traviesa y, como te vea, te arrearé un ladrillazo en la cabeza». Frank Blower, unos años mayor que yo, imaginaba juegos tácticos y, levantando la tapa de un cubo de basura a modo de escudo y blandiendo un trozo de barandilla como lanza, nos miraba como un Goliat invencible para un David con una bolsa de piedras. Habríamos sido buenos soldados en una guerra colonial a la antigua, más que pasto para las trincheras.
Cada mañana, nosotros, los cuatro niños, estuviera el terreno endurecido por la escarcha o las flores abriéndose en los parterres, caminábamos media milla hasta un «dispensario de comida» donde desayunábamos tres medias rebanadas de pan con mantequilla y una taza de cacao endulzado. En la escuela, por la mañana, nos daban un tercio de una pinta de leche y volvíamos al dispensario a mediodía para el plato principal y el pudín. Aquel régimen no era tan malo para los niños, aunque a nosotros nos pareciera que no comíamos lo suficiente, pero nos inquietaba la situación de nuestros padres, cuyo sufrimiento era obvio para cualquier chiquillo. Ellos no podían hacer nada para evitar lo que les sucedía y el resultado era que jamás dejaban de discutir.
En invierno, la grata música de la lluvia que tamborileaba en las ventanas de la escuela perdía para mí parte de su encanto sabiendo como sabía que tendría que caminar de vuelta a casa con los pies empapados y sin abrigo. Pasaba mis vacaciones y casi todos los fines de semana merodeando en los grandes vertederos de basura junto al canal, fuera verano o invierno, ocioso (el lugar era de lo más pacífico), recogiendo leña para el fuego de casa o buscando envases para venderlos. Me aficioné a encender hogueras: todo era tan difícil que, cuando lo logré, me pareció que había dominado un arte ancestral. En las frías lluvias de otoño, algún mendigo me ofrecía cobijo en su chamizo o me hacía sitio junto a su hoguera de neumáticos y cajas viejas. A veces me procuraba algo para comer; si no, la opción que me quedaba era volver a casa al atardecer confiando en encontrar un puchero al fuego.
Bernard Clifford y yo caminábamos entre montones de basura por los vertederos y jugábamos a arrojarnos cascos de botellas. Un día, un fragmento afilado lanzado con demasiado entusiasmo me abrió una brecha en la parte inferior de la pierna de una media pulgada de ancho y casi igual de profunda, casi hasta el hueso. La sorpresa fue tal al ver que la carne tenía un tono gris pardo en lugar de rojo que no sentí alarma ni dolor de vuelta a casa, aunque hicieron falta muchas visitas a la enfermería de la escuela hasta que empezó a cicatrizar.
Lo que sobre todo hacía en esa época era mantenerme apartado de mis padres. Eran mis guardianes, mis protectores hasta cierto punto, y también mis supuestos proveedores de alimento, ropa y cobijo; pero, más allá de eso (¿y qué se suponía que había más allá?) era imposible contar con ellos, admirarlos o respetarlos, ni siquiera confiar en ellos. Su mutuo antagonismo, su incompetencia conjunta, la mala suerte que destilaban y la angustia demasiado tangible que emanaba de ambos me involucraban en su existencia, pero, al final, todo ello me impidió no solo quererlos, sino que casi me llevó a considerarlos mis peores enemigos.
La necesidad de alimento y ropa no habría estado en la primera línea de mis prioridades si las desavenencias en casa no hubieran sido tan violentas. Lo que un niño quiere es probablemente una combinación imposible: padres providentes, que reprendan sin intimidar y que, si se aborrecen entre sí, al menos guarden sus diferencias, hasta donde sea posible, para sí mismos. Aunque no se dieran esas condiciones seguiría siendo injusto culpar a los padres de todo cuanto no está bien y, en mi caso, aprendí pronto a no hacerlo, puesto que estaba claro que eran como eran y que no podían evitarlo.
Aun viviendo en su área de influencia yo no era del todo infeliz, porque había mucho que aprender del mundo exterior, que parecía estar lleno de promesas en la medida en que sabíamos poco de él. De un modo lento y perezoso, yo estaba ansioso por descubrirlo todo, pero solo hasta donde mi capacidad de aceptación pudiera absorberlo de forma eficaz sin presiones externas.
El hecho de ser una isla en mí mismo limitaba los motivos de descontento y de queja. De haber sido posible, habría preferido no tanto ser otra persona como vivir en otro lugar totalmente diferente, es decir, con una familia a la que le fueran mejor las cosas, para decirlo llanamente. Pero puesto que aquello no podía ser, lo único que quedaba era resistir hasta que algo pasara, aunque no tuviera mucha idea, más allá de las fantasías insostenibles que mi mente pergeñaba mientras vagabundeaba por Wollaton Park en busca de castañas con mi primo Jack, de lo que pudiera ser ese algo.
En otro sentido, mi infancia fue tan perfecta como si hubiera estado planeada. Viví en la misma ciudad hasta los dieciocho años, mis padres no se divorciaron, no fui a un internado y siempre tuve algo que comer, un lugar donde cobijarme y ropa que llevar. Siento una gran compasión cuando veo fotografías de niños judíos muriéndose de hambre en las calles de Varsovia o de Vilna durante la segunda guerra mundial. Muchos habían recibido una educación mejor que la mía antes de que sobre ellos cayera la plaga alemana y, por tanto, su destino fue mucho más terrible que el mío, algo difícil de perdonar u olvidar. Sus rostros me decían que, comparado con ellos, mis primeros años de vida fueron algo cercano a un paraíso, aunque lo cierto es que mi madre no tuvo que decirme nunca: «¡Acábate la comida o te enviaré con los niños hambrientos de China!».
En cualquier caso, mi incapacidad de soportar la situación de caos y abandono puede deberse al instinto de desarraigo no reconocido que ya llevaba dentro desde antes de nacer. El mapa del mundo se convirtió en mi talismán: el lugar en el que estaba encerrado tenía todas las características básicas y fundamentales que un día me conducirían hacia una vida mejor.
Un día, mi padre empapeló de nuevo las paredes y me dio una tira sobrante para que jugara con ella. Yo la extendí con la parte en blanco hacia arriba y, trazando una línea vertical para el meridiano de Greenwich y otra horizontal para el Ecuador, dibujé un mapa del mundo que habría hecho sonreír al mismísimo Ptolomeo y en el que marqué con lápiz rojo todas las posesiones británicas que recordaba del atlas de la escuela.
Cuanto más fuerte era el sentido de pertenencia al lugar donde nací, y el mío no podría haber estado más arraigado, más quería yo conocer el resto del mundo. Una parte de mí estaría ligada para siempre al lugar en el que vivía, pero la otra me decía que tenía que conocer el mundo entero si no quería que me estallara la cabeza a causa de la miseria en la que vivíamos. No podía embarcarme en ese proyecto hasta que no tuviera completamente cartografiado y comprendido el territorio por el que caminaría una vez cruzado el umbral de mi casa. La causa es la herencia: las circunstancias solo consiguen exacerbar; es el enigma fenotípico.
Capítulo 5
Un requisito claro para haberme convertido en escritor es haber crecido con una personalidad dividida y, tal vez, haber pasado tanto tiempo de mi infancia como me fue posible en el campo alimentara esa dicotomía. Cuando estaba en la ciudad iba a la escuela y cuando estaba en el campo jugaba. En la ciudad, mi padre estaba en el paro, pero en el campo mis abuelos cuidaban pollos y sacrificaban un rollizo cerdo cada año. En la ciudad había ladrillos mohosos y asfalto grasiento y, con frecuencia, te envolvía el hedor inconfundible de la bosta de caballo aplastada por los coches que pasaban, mientras que en el campo olía maravillosamente bien a bayas y a hierba fresca y corría un aire limpio, agradable a pesar de llevar consigo las primeras gotas de lluvia y mojarme las mejillas con ellas.
Vivíamos en una casa bastante extraña, al extremo de una hilera de adosados. La casa estaba dividida en una sala de estar con una despensa aneja, un dormitorio arriba y un ático bajo el tejado donde nosotros, los niños, dormíamos todos hacinados en la misma cama y desde cuyo ventanuco podíamos ver los campos circundantes. La casa de campo de mis abuelos estaba a una milla de allí, y, cada vez que salía con mi vara y mi bocadillo y enfilaba por la orilla del angosto río Leen, todas las preocupaciones quedaban atrás, salvo la de llegar a mi destino sin que me abrieran la cabeza.
Igual que la carne es más tierna cuanto más cerca está del hueso y el queso más sabroso cuando las ratas han empezado ya a roerlo, el campo que se abría inmediatamente después del apelotonamiento de casas parecía enormemente fértil y extraño. Apreciaba muchísimo la naturaleza de esa milla de plata de terra incognita. Descendía entonces desde el elevado puente del ferrocarril hasta un maizal de rico olor solo superado por el del pan horneándose que emanaba de la inmaculada casa de campo de los Burton al abrirse la puerta.
Por la mañana temprano probábamos a saltar las cercas, dábamos vueltas a los árboles y, a veces, si las ramas inferiores estaban al alcance del brazo, trepábamos por ellos. Evitábamos los lugares susceptibles de posibles emboscadas o de peligros inventados y así disipábamos el aburrimiento cuando era demasiado temprano para que los enemigos acecharan. Las campanas que doblaban en el tranquilo día, un sonido arcaico pero no hostil, eran la llamada de Sabbath1de la iglesia de Wollaton, donde mis padres se casaron.
A veces mi madre trataba de persuadirme de que tomara la carretera principal y fuera por el frecuentado camino que discurría junto a Radford Woodhouse, pero yo prefería caminar por una senda llena de ortigas y zanahorias silvestres más altas que yo con las zapatillas y los pantalones cortos empapados por el rocío. Ahuyentaba a los pájaros, los racimos de bayas de saúco me manchaban las manos y las setas venenosas me ponían en guardia. La ruta variaba cada vez conforme desplegaba mi peculiar mapa mental y salivaba al pensar en el desayuno que me daría mi abuela cuando llegara a su casa.
La casa estaba en la hacienda de lord Middleton y formaba parte de un grupo de tres, conocidas por alguna razón como las Casas de la Vieja Fábrica. Carecía de gas y electricidad, y los recuerdos visuales se unen a los olores para recrear la topografía: variaciones de lavanda marchita, aceite de lámpara, jabón fuerte y trementina, aromas vigorosos que ya no son corrientes, pero que entonces eran habituales en una casa.
Las únicas muestras de modernidad eran una bicicleta y un enorme gramófono con una trompa en la que habría podido meterme, demasiado grande para levantarla. Los discos eran más pesados que ahora y se astillaban con facilidad, pero era fascinante ponerlos una y otra vez, sintiendo por alguna razón espanto cuando la palabra «rex» aparecía en la funda de papel.
Cocinaban con fuego de carbón en la cocina iluminada por una lámpara sobre la mesa. Mi tío Dick iba por agua con un yugo al pozo común, cubierto por un tejado de cuento de hadas situado en un montículo más allá del jardín, y volvía tambaleándose por el sendero con los baldes llenos a rebosar, cruzaba la cocina y los dejaba en la fresca bodega que olía a piedra.
Caminaba a su lado hasta el pozo, oyéndolo maldecir por la carga y proferir algunas de las imprecaciones más coloridas dirigidas a su padre. Al darse cuenta de que yo estaba lo bastante cerca como para oírlas, sonreía y decía: «No se lo dirás al abuelo, ¿verdad?», y volvía a mascullarlas, repitiendo advertencias y maldiciones varias veces antes de llegar a la puerta.
El abuelo Burton, un herrero alto a sus sesenta años, me llevaba consigo porque le hacía los recados, le limpiaba las botas de vestir el sábado por la noche y a veces lo divertía leyéndole el periódico. Con un ojo, decía guiñándomelo, no alcanzaba a leer la letra pequeña, aunque me di cuenta de que tampoco veía los titulares, y una chispa de la fragua le había cegado el otro. En ocasiones llevaba un parche negro y mis tías, que detestaban su cáustica severidad, se referían a él cuando no estaba cerca como lord Nelson o el Viejo Tuerto.
Aunque Burton hablaba poco, las pertinentes palabras que usaba se fueron alojando en mi cerebro hasta formar un sólido baluarte de la memoria. Esas expresiones tenían un efecto más conmovedor que las de mi padre porque no había amenaza en ellas. Estar «pelado de frío» significaba que estabas congelado; que se «le retorcieran a uno las tripas» era estar desmayado de hambre; ser «quejicoso» era gimotear como un niño sin motivo; ser un «gallina» era ser un cobarde, un vocabulario de argot rural que pasaba de generación en generación.
En lo que concernía al malestar de los sentidos o del cuerpo, todo estaba relacionado, según el grado de intensidad, con el «copón», que, estoy seguro, mi abuelo no tenía ni idea de lo que quería decir en realidad. Para él cualquier cosa que apestaba, hacía rabiar, quemaba o escocía se complementaba con «del copón». Como muestra de sorpresa decía: «¡Vaya enredo del copón!». Yo no sabía lo que significaba, pero el énfasis de Burton no dejaba duda de cuál era su estado de ánimo.
Como no es que tuviera mucho sentido del humor, la apoteosis llegaba cuando se sentaba con la espalda rígida en su silla estilo Windsor junto al fuego, alzaba la mano con un dedo extendido y me decía: «Tú, atontado, tira de aquí».
Siempre suspicaz, yo me escondía, advirtiendo el destello en su ojo bueno. «Vamos —decía—, tira. Me duele mucho. Me sentiré mejor si tiras.»
Cuando lo hacía, tirando con todas mis fuerzas, soltaba un largo y sonoro pedo que casi derrumbaba la casa. Otra palabra aprendida, aunque el tono más o menos onomatopéyico necesario para reproducirla no siempre estaba disponible.
A finales de verano me despertaban el zumbido de la máquina cosechadora que venía del campo y la luz del sol que entraba por la ventana del dormitorio. Mi abuela preparaba la comida de toda la peonada y Burton tenía derecho, a cambio, al trigo cerca de los setos donde la cosechadora no llegaba; su figura alta, en mangas de camisa, avanzando con su oscilante guadaña, se asemejaba de un modo inolvidable a la de la parca. Mi abuela aventaba y descascarillaba las espigas en el patio y las hervía en la caldera para mezclarlas con la comida de los cerdos.
La oscuridad se prolongaba desde la tarde del sábado, cuando mis abuelos se iban al pub del Almirante Rodney, en Wollaton, y me dejaban solo en casa. La quejumbrosa ansiedad de los gallos, los molestos gruñidos de los cerdos descontentos y el gañido ocasional del perro guardián en su perrera llegaban a mis oídos mientras yo, sentado en camisa en el tocador de la habitación de mis tías, disponía los frascos de cosméticos en filas como si fueran soldados.
Más allá de la casa estaba el Huerto de los Cerezos, una amplia área de monte bajo, no de frutales, que limitaba con el Bosque de Robin, por donde yo me imaginaba que el famoso Robin Hood y sus alegres forajidos cruzaban desde Staffordshire hasta Sherwood. Me hice amigo de los hijos de un granjero que vivía en una casa llamada Casa del Huerto de los Cerezos, tan cercana al bosque que, en primavera, las campanillas invadían su jardín. Yo cruzaba a campo traviesa para ir a reunirme con Alma Ollington (¿o era Amy?; puede que ninguna de las dos cosas) vestida con su pichi, y nos escondíamos en el interior de un inmenso olmo cuya parte inferior estaba quemada, fingiendo que nos habíamos escapado de casa.
La tía Ivy, otra de las hijas de mi abuelo, trabajaba en la fábrica Player, era soltera y tenía un novio llamado Ernest Guyler, que acabaría muriendo de tuberculosis. Un hombre alto, delgado y pulcramente vestido, que solía ir a pie hasta la casa para verla. El primer amor de mi vida fue la hermosa e imponente reina Alejandra, cuya imagen estaba en una postal de las que iban dentro de los paquetes de cigarrillos y que Ernest me dio antes de adentrarse con Ivy en el bosque.
Ivy y su hermana Emilia, que también era soltera, cogían de vez en cuando la gran tina de estaño y la ponían debajo de un plátano entre la puerta trasera y la carbonera. Reticente, por no decir otra cosa, a entrar en contacto con el agua, aun después de que me hubieran despojado de mi ropa, me zafaba de ellas y salía corriendo. Me perseguían por el patio, riéndose alegremente, como si yo fuera un cerdo que se hubiera escapado de la pocilga. Tras arrinconarme junto a las gallinas, me llevaban a rastras hasta la tina de nuevo y me envolvían en una generosa capa de jabón Windsor. Un baño que, desde luego, necesitaba.
A veces dormía en la cama del tío Dick, un hombre alto y encantador con muchas amigas que rara vez llegaba hasta bien entrada la noche. Los domingos por la mañana recorría en bicicleta el canal vendiendo licencias a los pescadores por dos peniques, de los que solía quedarse una parte por las molestias. Me llevaba consigo en la barra de la bicicleta para divertirse asustándome cuando nos acercábamos a las profundas y amenazadoras esclusas.
Era el principito de la casa, aunque demasiado desaliñado, así que un día mis tías decidieron salir a comprarme una camisa nueva. Cuando llegaron, salí a su encuentro al final del camino de entrada, cerca de la carretera principal. Entonces abrieron el paquete y me la enseñaron. Era de un amarillo vivo y tan nuevecita que insistí en quitarme la vieja, lo que hizo que tuviera que quedarme desnudo, y después salí corriendo a enseñársela orgullosamente a mi abuelo.
El camino de entrada de la casa de los Burton era un callejón sin salida para los vehículos de motor, de modo que las entregas de comestibles procedentes del pueblo se hacían en bicicleta o en los carros de los comerciantes. Los cobradores de seguros o de la renta, o simples acreedores llamaban a la puerta una vez a la semana y se les invitaba a pasar para pagarles, un procedimiento distinto al que tenía lugar en mi casa. Allí, temían que llamaran a la puerta y mi madre solía enviarnos a Peggy o a mí a decir que no había nadie. Mi abuelo no respondía a los buhoneros que llegaban a su casa si él estaba por allí, aunque su mujer, Mary Ann, cuya amable alma irlandesa continuaba intacta después de muchos años, les compraba algo si podía, y si no podía, al menos, les ofrecía una taza de té.
Un día me envió a casa con un paquete de grueso beicon del último cerdo que habían matado para que lo cocináramos. Hambriento aquella tarde fui a la despensa y me comí casi todo, pieza a pieza, como si fuera un esquimal. Una hora después, al subir por la escalera del ático, me sentí mal y vomité de tal forma que mi madre no tuvo valor para gritar ni mi padre para patearme.
Fueran cuales fueran las tensiones que hubiera en casa de los Burton, y mi madre me decía que había muchas, el lugar fue un refugio de paz y de privilegio para mí. Siempre dibujando o leyendo, no molestaba a nadie y rara vez volvía a casa sin unos peniques tintineándome en el bolsillo. A Burton no le gustaba mi padre porque había estado en la cárcel y nunca preguntaba por él; pensaba que su hija era idiota por haberse casado con un hombre semejante, pero lo cierto es que el abuelo Burton le había hecho la vida tan difícil a su hija que esta no se negó cuando mi padre pidió su mano.
Capítulo 6
El progreso en el aprendizaje lo medían los exámenes, un sistema que me gustaba, como me gustaba la aprobación de todos al recibir altas calificaciones. Conocer mi posición en la jerarquía me permitía medir el progreso hacia la cima. La clase se dividía en «casas»: la casa de los Windsor, los Sandringham, los Balmoral y los Buckingham, cada una de ellas competía por obtener las estrellas de buena conducta roja, amarilla, azul y verde, que al ganarlas se colocaban en un tablón detrás de la puerta. Me alegraba que la casa de los Windsor, a la que me había tocado pertenecer, acumulara estrellas más rápidamente que las otras.
Un aroma que no ha cambiado es el de la tinta, que goteaba ritualmente desde un bote grande de piedra rojiza a un bote blanco al borde del pupitre. Se advertía el mismo olor cuando quitábamos las plumillas de acero graduadas con una tira de papel y las sustituíamos por otras nuevas. Lograr una «escritura fluida», o «doble escritura», como la llamaba mi hermana, fue fácil para mí, y cuando la señorita Chance preguntó si podía usar mi mano derecha y le dijeron que lo había intentado, pero que era imposible dijo: «En ese caso, sigue usando tu izquierda.»
Un gran descubrimiento fue la lista de palabras y frases extranjeras en algunas páginas al final del diccionario, un apéndice que no suele verse en estos días. Se abrieron grietas en la ventana de mi idioma a través de las cuales contemplé el mundo, escisiones del latín, francés y griego como nil desperandum, tempus fugit, hors de combat, lèse-majesté y ariston metron. Leyendo con dedicación para mí mismo, las copiaba y las cambiaba de orden en un intento por unir varias expresiones de la misma lengua y formar una frase, por lo común con resultados desconcertantes que no decepcionantes.
Los mapas eran otra fuente de palabras. Los nombres de lugares de América Central y de América del Sur me introdujeron en el español y pude traducirlo con ayuda de un diccionario Midget que había comprado ahorrando seis peniques. El juego de rastrear el mapa en busca de sitios como Buenos Aires, Río de la Plata, Montevideo y Belo Horizonte me divertía, disfrutaba con la acumulación de palabras no como un empeño por conocer otro idioma, aunque existía el deseo, sino como una extensión atractiva del mío, una clase de viaje verbal para mitigar el encarcelamiento de no ser capaz de ir más allá de donde pudiera llegar en un día con mis dos pies. La avidez de nombres y frases extranjeras fue también útil para engrasar la maquinaria de mis percepciones de un inglés rudimentario.
El lenguaje de casa era distinto al que nos enseñaban en la escuela y encontrábamos en los libros, un lenguaje más rico en cierto sentido, pero inferior en otros muchos: en clase, el inglés parecía el equivalente de aprender una lengua extranjera que ha de conocerse para entender a la gente y ser entendidos al adentrarnos en el mundo inexplorado que había más allá.
La destreza verbal y un humor extraordinario eran muy comunes entre mi amigo Arthur Shelton y yo, y también entre los numerosos primos de la familia de la tía Edith. Pasados los años tomé el yidis como si hubiera nacido para él, los pobres comparten muchas cosas en sus giros lingüísticos para reflejar la experiencia. Al Jolson, Sophie Tucker y Paul Robeson cantarían para nosotros, mientras que los hermanos Marx, los Tres Chiflados, los Chicos del Callejón, Charlie Chaplin y, después, Danny Kaye y Eddie Cantor nos harían partirnos de la risa.
Las películas eran un alivio y un consuelo y era una semana desgraciada aquella en la que no conseguía los pocos peniques necesarios para irme a una sesión matinal el sábado. Esas tarjetas de propaganda que daban a la entrada con los detalles de los «próximos estrenos» me permitían reflexionar vegetando durante horas sobre los títulos exóticos y los nombres de las estrellas con la esperanza de ser capaz un día de ver sus películas.
Los nombres de los cines también eran exóticos, descabellados, aunque comprensibles porque ninguno era inasequible en cuestión de precio y dinero. Nombres extravagantes, podría uno haber pensado, cuyo uso constante los había vuelto familiares e incluso domésticos: Scala, Hipodromme, Savoy, Ritz, Plaza, Elite, Grande, nombres que serían vencidos, dejados atrás, incluso despreciados, pero nunca olvidados porque habían generado sueños y deparado alegrías cuando los sueños y la alegría eran cojines contra la desesperación.
El cine, por tanto, como los tebeos baratos, fue una de mis primeras influencias. Vagabundeábamos para encontrar las mejores películas si ya no quedaban entradas en el cine más cercano o los títulos y fotografías del programa no resultaban inspiradores. Una tarde me separé del grupo que había tomado una decisión insostenible para mí y me encaminé por un concurrido distrito que apenas conocía hasta dar con Leno’s Picturedrome, más desastrado que los cines propuestos por la banda, pero misteriosamente atractivo porque la decisión era mía. Pagué dos peniques y entré. ¿Qué ponían?
Los últimos días de Pompeya, y el feliz descubridor era yo y estaba solo, el único de la familia para verlo, testigo de los gritos de los atrapados y de los caídos, de los bloques de los templos que caían tan pesados como el hierro, un acontecimiento sobrecogedor catastróficamente distinto al débil colapso de las construcciones de piezas de madera que hacía en mis primeros días de escuela. Esta vez, aunque yo no fuera el causante, pero deseara de algún modo haber sido capaz de ello, veía abrirse la tierra como si fueran los labios temblorosos del peor animal del infierno agarrado a los talones, leones temibles por la arena del anfiteatro, gente corriendo presa del pánico y el terror, todo en la forma granulosa de la oscuridad cenicienta que lo volvía más siniestro y excitante, una hormigonera divina dándole vueltas en mi cerebro a palabras como Armagedón, erupción, Valle de la Pasión y terremoto: el fin del mundo, a lo grande.
En una esquina, o de repente por el centro, corrían motitas de un blanco puro sobre el negro de la pantalla, símbolos diminutos como los de un mago —puntos, triángulos, cuadrados y estrellas—, tan rápidos que me hicieron dudar de si realmente los había visto y que aumentaba la tensión de todo lo que seguía desmoronándose en la pantalla, que para entonces se había convertido en todo un mundo del que yo aún no formaba parte. ¿Dónde estaba Pompeya y por qué pasaban esas cosas? El consuelo y el entretenimiento consistían en saber que podías estar a salvo en tu asiento contemplando el desastre que se cernía sobre los demás, causado por alguien o algo que, después de todo, no tenía un nombre real…
Volví a casa cuando el farolero iba encendiendo con su vara el gas como si me guiara, reflexionando sobre el espectáculo una y otra vez, a fin de no preguntarme qué comida habría dispuesta en la mesa cuando llegara, pero con la esperanza de encontrar tostadas con mantequilla auténtica y mermelada, y a mis padres en paz, aunque, por violento que fuera el estado de ánimo que tuvieran, no podría compararse con lo que había visto en Leno’s Picturedrome.
Al subir por la escalera del ático, mi hermano y mis hermanas querían que les contara una historia al irnos a la cama y el refrito susurrado de los terribles sucesos vistos en el cine, mezclado con las lóbregas imágenes de mi cerebro todavía alucinado, me hipnotizó tanto como a ellos, hasta que encontraron alivio del miedo durmiéndose o estaban lo suficientemente aburridos como para arriesgarse a que los sueños se apoderasen de ellos.
Capítulo 7
Cuando tenía nueve años pasé quince días en el «Campamento para Niños Pobres» en Skegness. Yo no quería ir, pero accedí involuntariamente por el esfuerzo que hizo mi madre para que me incluyeran en la lista. Mi primo Jack ya había ido y decía que era maravilloso.
—No soy un niño pobre —le dije indignado.
—Eso no importa —rio— mientras lo disfrutes.
Jack, amigo íntimo de la infancia, era un año o dos mayor que yo. Pequeño y nervioso, con cara de muerto de hambre pero alegre, contaba con el amor de su madre —mi tía Edith—, un amor necesariamente descuidado por ser uno más de ocho hermanos. Recorríamos juntos los vertederos de basura buscando botellas para cambiarlas por un penique cada una, cualquier cosa que fuera comestible o trozos de metal que pudiéramos vender para luego compartir las ganancias. En la feria de Goose tratábamos de subir gratis a las atracciones y acabábamos con el cuerpo amoratado después de rodar por el suelo cuando parecía que al cobrador se le iba a ir la mano. Buscábamos peniques debajo de los puestos. Vagábamos por los parques en busca de flores para tratar de venderlas. Cuando gastábamos la calderilla en golosinas, Jack se comía lo mejor que tenía en primer lugar, mientras que yo guardaba lo mío para el final.
Un autobús nos llevó a doce de nosotros a una gran casa eduardiana en una callejuela del recinto. Mi recuerdos son casi nulos, corté con mi mente para absorber lo menos posible y aguantar hasta que llegara el momento de volver a casa. Llevábamos impermeables prestados y sombreros de fieltro gris que pronto fueron deformados para hacernos parecer una pandilla de Bonapartes infantiles atravesando el paseo bajo la mirada de un aburrido y joven maestro de escuela. Recogimos moras para hacer mermelada en la casa, nos llevaron a un concierto en el muelle y pasamos algunas tardes de lluvia en una gran cabaña mohosa al final del jardín leyendo fascículos de Penny Dreadful o aporreando un piano desafinado. Un niño me enseñó a jugar a las damas.
Es difícil decir si volví más en forma, aunque nunca fui un niño de mala salud. La experiencia se disipó y quedó aparentemente olvidada. En medio de lo que pasara en casa, los minutos transcurrían lentamente, todo era bien asimilado. Todas las cosas eran interesantes, pero mi ensimismamiento rozaba lo catatónico. Aun así, cada rostro era superreal, fotografiado en profundidad e inolvidable. Yorkie, sentado en la puerta de su casa amplia y apartada, calle abajo, tenía una cabeza semejante a una pieza de escultura recién salida del molde, una papada como la de una rana gigantesca, una fina pipa apagada o humeante entre elásticos labios sin forma. Sin ocupación aparente, él siempre tenía tabaco y era un misterio para todos nosotros.
Tampoco trabajaba Mark Fisher, un tipo jovial de mediana edad del que se decía que estaba quedándose ciego. Todos los días, a las cinco, cortaba varias rebanadas de pan, las untaba de mantequilla y se sentaba junto al aparador de su salita de estar para tomar el té con su hija Edna cuando ella volvía de la fábrica de tabaco, sonriente pero moribunda. Nuestra vecina de al lado era la señora Hopps, que se había traído a su familia de Darlington para que sus hijos encontraran trabajo en la fábrica de bicicletas Raleigh. En cuanto el maravilloso aroma del horno salía de su cocina, me ponía a jugar junto a su puerta hasta que abría y me daba un bollo o un pastelillo.