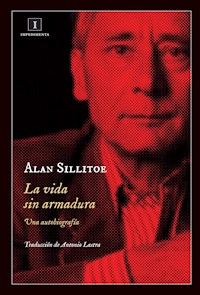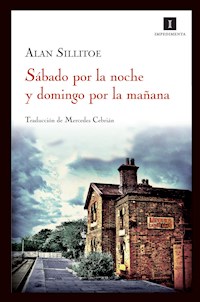
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Auténtico monumento de la literatura obrera inglesa y piedra de toque del movimiento de los Jóvenes Airados británicos, Sábado por la noche y domingo por la mañana fue la novela que lanzó a la fama a Alan Sillitoe. Arthur Seaton, su protagonista, es un muchacho de veintidós años, poco amante de los compromisos y que trabaja a destajo de lunes a viernes en una fábrica de bicicletas, en el sombrío Nottingham de los primeros años de la posguerra. Pero Arthur vive con los ojos puestos en el fin de semana. Cada sábado por la noche bebe hasta caerse redondo en el pub, se mete en todas las peleas que encuentra y trata de llevarse a la cama a las esposas de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, pronto descubrirá que lo que cree que le hace libre constituye en realidad una cárcel, y que su existencia de rebelde tiene un lado oscuro cuyo rigor le es difícil imaginar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sábado por la noche y domingo por la mañana
Alan Sillitoe
Traducción del inglés a cargo de
Una de las más brillantesnovelas del movimiento de los Jóvenes Airados británicos. Alan Sillitoe crea un antihéroe que alcanza cotas universales.
La historia de Arthur Seaton, el joven alborotador que protagoniza el relato de Sillitoe, era fruto de la época cuando se publicó por primera vez. Ahora ha devenido atemporal.
The Guardian
NOTA DE LA TRADUCTORA
Esta versión en castellano de Saturday Night and Sunday Morning le debe mucho a la poeta Ruth Fainlight, compañera de Alan Sillitoe durante más de cincuenta años. Su ayuda generosa y profundo conocimiento de la novela y de su autor, fallecido en abril de 2010, convirtieron el proceso de traducción de este libro en una experiencia particularmente emotiva y enriquecedora.
Mercedes Cebrián
PRIMERA PARTE
Sábado por la noche
CAPITULO UNO
Se habían sentado en varias mesas dispersas por el local, y constituían una ruidosa pandilla de cantores que ahora contemplaba cómo Arthur se dirigía con paso vacilante hacia el rellano de la escalera. Era muy probable que todos supieran que iba borracho como una cuba, y también se habrían dado cuenta de que pronto iba a estar en peligro, pero nadie se levantó para hablar con él ni para llevarlo de vuelta a su asiento. Así pues, con once pintas de cerveza y siete tragos de ginebra jugando al escondite por su estómago, Arthur se cayó rodando escaleras abajo.
El White Horse Club celebraba su noche benéfica. El pub había roto la hucha y tirado la casa por la ventana en cada una de sus salas y entre sus cuatro paredes. El suelo temblaba, vibraban los cristales, y las hojas de aspidistra se iban marchitando entre brumas de cerveza y humo. El Notts había ganado al equipo visitante y los miembros del White Horse se acuartelaron en el piso de arriba para recibir al caudal de hinchas que acudían para celebrar la victoria. Arthur no era miembro del club, pero Brenda sí, de ahí que se estuviera bebiendo la cuota —hasta que durase— que le correspondía a su marido ausente. Más tarde, cuando al club se le acabó el dinero y el astuto encargado cerró el grifo para los que no pudieran pagarse sus consumiciones, Arthur dejó ocho medias coronas sobre la mesa con intención de apoquinar lo suyo.
Era la noche del sábado, la mejor, la más juerguista y la más divertida de la semana. Uno de los cincuenta y dos días de fiesta en la Gran Rueda del año que tan lento gira; un preámbulo enardecido para un Sabbath de postración. Las pasiones contenidas explotaban cuando llegaba la noche del sábado, y el efecto de la dura y monótona faena de una semana en la fábrica se eliminaba del organismo en un estallido de cordialidad y buena disposición. Tu lema era «emborráchate y disfruta», y con tus mañosos brazos rodeabas cinturas femeninas, sintiendo cómo la cerveza bajaba benéficamente hasta el elástico receptáculo de tu estómago.
Brenda y otras dos mujeres que se habían sentado con Arthur vieron cómo este echaba hacia atrás su silla y se levantaba con estrépito; sus velados ojos grises le otorgaban el aspecto de un druida alto y enjuto que estuviera a punto de emprender una danza frenética. Pero, en lugar de eso, musitó algo que ellas, demasiado abstraídas o puede que demasiado borrachas, no pudieron entender, y caminó vacilante hacia el primer escalón. Muchos observaron cómo se sujetaba a la barandilla. Luego giró la cabeza y echó una lenta mirada alrededor del salón abarrotado, como si no supiese muy bien qué pie mover primero para que su cuerpo comenzase el descenso, ni siquiera por qué quería bajar las escaleras en ese preciso instante.
Sintió en la nuca la luz y el ardor de las bombillas, y notó en el transcurso de un segundo que su cuerpo y su mente eran entidades separadas por completo, tratando de seguir caminos diferentes. Por algún motivo, la voz alta y cascada que cantaba en el salón trasero le pareció la señal para comenzar de inmediato el descenso, así que adelantó un pie, lo vio posarse en el siguiente escalón de modo inseguro y sintió el peso de su cuerpo vencerse sobre él, hasta que la presión fue tan grande que no tuvo más remedio que echarse a rodar escaleras abajo.
El combustible de ocho octanos compuesto por siete ginebras y once pintas hacía que se moviese como una máquina, y si había entrado todo eso dentro de él se debía a los alardes de uno de los tipos del bar. Un cretino grandote y fanfarrón que decía haber sido marino —así lo describiría Arthur más tarde— y que imponía su presencia marcando su territorio en varias mesas. Le contaba a todo aquel que quisiera escucharle cosas acerca de cada uno de los lugares del mundo en los que había estado, remarcando en cada anécdota el hecho de que era un bebedor consumado y el tipo más campechano del pub. Tenía unos cuarenta y estaba en su mejor momento: no era demasiado barrigón, llevaba un traje con chaleco y una camisa de rayas a juego cuyos puños llegaban hasta el reverso de una mano carnosa y peluda que mostraba bien a las claras su desfachatez.
—Ya que hablamos de beber —exclamó la amiga de Brenda—, apuesto a que no eres capaz de hacerlo como el joven Arthur Seaton —dijo señalando con la cabeza hacia el final de la mesa donde estaba Arthur—. Solo tiene veintiuno y bebe como un cosaco. No sé dónde lo mete. Va todo para dentro y a veces te preguntas cuándo le van a reventar las tripas por toda la sala. Pero ni siquiera se hincha.
El fanfarrón lanzó un gruñido y trató de ignorar su elogio, pero al final de una vívida y fogosa descripción de un burdel de Alejandría se dirigió a Arthur:
—Dicen por aquí que bebes lo tuyo, compañero.
A Arthur no le gustó que le llamasen «compañero». Aquello le hizo dar un respingo.
—Regular —contestó con modestia—. ¿Por?
—¿Entonces, cuánto es lo máximo que has bebido? —quiso saber el fanfarrón—. Solíamos hacer campeonatos para ver quién bebía más cuando bajábamos a tierra —añadió dirigiendo una sonrisa amplia y consciente hacia el enardecido grupo de espectadores. A Arthur le recordó a un sargento mayor que una vez le había complicado la vida en el ejército.
—No lo sé —le dijo Arthur—. No llevo la cuenta.
—Bueno —siguió el fanfarrón—, veamos cuánto aguantas ahora. El que pierda paga.
Arthur no se lo pensó dos veces. Alcohol gratis era alcohol gratis. Además, le daba rabia la gloria inmerecida de los charlatanes. Esperaba hacerle quedar mal y ponerlo en su sitio.
Las tácticas del fanfarrón eran hábiles y sólidas, eso tenía que admitirlo. Al ganar a cara o cruz el derecho de escoger, empezó con ginebras, y tras la séptima se pasó a la cerveza, a las pintas. Arthur disfrutaba de las ginebras, y la cerveza le encantaba. El empate duró lo suyo. Era como si fuesen a estar ahí sentados empinando el codo para siempre, hasta que, de repente, cuando iba por la décima pinta, el fanfarrón se puso de color verde y tuvo que salir corriendo. Debió de pagar la cuenta abajo, porque no volvieron a verlo. Como si nada hubiera ocurrido, Arthur volvió a su cerveza.
Ahora, mientras rodaba escaleras abajo, se reía para sus adentros de los trompazos que se iba dando en el cráneo y por toda la columna, como si estuvieran ocurriendo a miles de kilómetros y él fuese una máquina de detectar terremotos que registrara levemente una vibración procedente de otro lugar de la superficie de la tierra. Ese rodar por las escaleras era en verdad tan relajante y soporífero que cuando terminó el viaje, tras alcanzar el final de las escaleras, mantuvo los ojos cerrados y se quedó dormido. Era una sensación placentera y lejana, y le habría gustado permanecer exactamente en esa posición el resto de su vida.
Sintió que alguien le daba codazos en las costillas, y se dio cuenta de que no era como ese tipo de codazos despiadados que se dan en las peleas, o como los tiernos y juguetones codazos de la mujer a la que uno se lleva a la cama, sino como el amago de codazo de un hombre que no sabe a ciencia cierta si está golpeando las costillas de alguien que de repente podría saltar como un resorte y devolverle otro codazo más fuerte aún. A Arthur le parecía que el tipo además insistía en decirle algo, por lo que intentó, con mucho esfuerzo, pero en vano, ofrecerle una respuesta, si bien no sabía lo que el otro le estaba preguntando. Aunque hubiese sido capaz de mover los labios, el tipo no le habría entendido, ya que Arthur tenía la cara metida en el estómago: para cualquiera que contemplase la escena, tenía el aspecto de un feto gigantesco, totalmente vestido y acurrucado al pie de un tramo de escaleras sobre una alfombra roja afelpada, oculto bajo la sombra de dos aspidistras que se inclinaban sobre él como brazos de selvático follaje.
Los codazos del hombre eran cada vez más persistentes, y Arthur comprendió poco a poco que aquellos dedos debían de pertenecer a uno de los camareros, o bien al propio encargado. Era, en efecto, un camarero, trapo y bandeja en mano, con la chaquetilla blanca desabrochada después de una noche entera de trabajo, un rostro habitualmente plano pero que ahora tomaba carácter debido a su preocupación hacia este joven alto, de rasgos férreos y pelo muy corto, que estaba tumbado inconsciente a sus pies.
—Se ha pasado con la bebida, pobre tipo —dijo un anciano dirigiéndose hacia el cuerpo de Arthur y canturreando un himno mientras pensaba, al subir las escaleras, lo divertido y pecaminoso que sería poseer la debilidad y a la vez la fortaleza de carácter para emborracharse tanto y rodar escaleras abajo en semejante estado de inconsciencia.
—Vamos, hombre —le suplicó el camarero a Arthur—. Si entra la poli y te encuentra así nos multarán. Ya nos metimos en líos la semana pasada con un tipo al que le dio un ataque y tuvieron que llevarle al Hospital General en una ambulancia. No queremos más líos. El pub se va a ganar mala fama.
Mientras Arthur se giraba para consolidar su sueño y hacerlo más profundo, una luz cegadora que venía del techo le alcanzó los ojos. Él los abrió, para verse frente a la chaquetilla blanca y el rostro sonrosado del camarero.
—¡Cristo! —masculló.
—Él no te va a ayudar —dijo con desgana el camarero—. Vamos, levántate y sal a tomar el aire. Así te sentirás mejor.
Arthur se sintió contento, aunque no cooperó cuando el camarero quiso ayudarle a ponerse en pie: era como estar en el hospital y tener una enfermera que lo hace todo por ti con mucha diligencia, y te advierte todo el tiempo que no tienes que intentar hacer nada por ti mismo porque te costaría otra semana más de cama. Como hace dos años, cuando le atropelló una furgoneta que iba hacia Derby. Pero el camarero no opinaba lo mismo, y tras empujarle para que se mantuviese sentado gritó, soplando con su fuerte aliento hacia las hojas de aspidistra:
—¡Bueno, ya basta! No te has muerto. Vamos. ¡Levántate!
Cuando las piernas del otro se abrieron y se cerraron sobre Arthur —al retirar el zapato, le golpeó el hombro—, él gritó con voz totalmente espabilada y beligerante:
—Eh, amigo, ¿por qué no miras por dónde vas? Tú y los zopencos de tus colegas. —Se volvió hacia el camarero—: A algunos les encanta salir los sábados con sus botas de minero.
El hombre se dio la vuelta en mitad de las escaleras:
—Eso te pasa por dormirte en una zona de paso. No aguantáis la bebida, ese es el problema con vosotros, los jóvenes.
—Eso es lo que tú te crees —contraatacó Arthur, agarrándose a la barandilla para ponerse de pie y sujetándola bien fuerte.
—Venga, tienes que irte —dijo el camarero tristemente, como si se hubiese puesto un birrete negro para dictar sentencia—. En ese estado no podemos servirte más cerveza.
—¡Si estoy perfectamente! —exclamó Arthur, percatándose de una situación de extremo peligro.
—Sí, claro —replicó el camarero fría e irónicamente—. Ya sé que estás bien, pero te has pasado un poco emborrachándote así.
Arthur negó estar borracho. Hablaba con tal claridad que el camarero estuvo a punto de creerle.
—Fúmate un pitillo, tío —dijo, y encendió los dos cigarrillos con una mano totalmente serena—. Esta noche debéis de tener mucho jaleo —sugirió con tanta sensatez como si acabase de llegar de la calle sin ni siquiera haberle dado un sorbo a una clara.
Su observación logró herir la sensibilidad del camarero.
—No tanto. Estoy tan cansado que no siento los pies. Estas noches de sábado van a acabar matándome.
—No es lo que uno llamaría un buen trabajo —dijo Arthur con simpatía.
—Bueno, no es eso exactamente —comenzó a quejarse el camarero en tono amistoso y confidencial de repente—. Es que andamos escasos de personal. Nadie quiere un trabajo como este, ya sabes, y…
El encargado salió por la puerta del bar. Era un tipo bajito y nervudo, con un traje de raya diplomática, que nadie tomaría por el encargado hasta no ver en su ojo derecho el sello apenas perceptible de un hombre autoritario y abstemio.
—Vamos, Jim —dijo ásperamente—. No pago a mis camareros para que se pasen la noche charlando con sus amigos. Sabes que es una noche de mucho trabajo. Vuelve arriba y tenlos contentos.
Jim asintió mientras miraba a Arthur:
—Es que este tipo de aquí…
Pero el encargado ya estaba vigilando otra zona, así que el camarero vio que no tenía sentido continuar. Se encogió de hombros y obedeció la orden, con lo que dejó a Arthur vía libre para seguir paseándose por el bar.
Firmemente agarrado a la barandilla de bronce, pidió a voces una pinta. Era la mínima cantidad de líquido suficiente para saciar la sed insípida y cenicienta que notaba pegada al fondo de su garganta. Calculó que, tras despacharse rápido la pinta, que tanto tiempo se estaba demorando, subiría de nuevo las escaleras, esquivaría al camarero y se reuniría de nuevo con Brenda, la mujer con la que estaba sentado antes de caerse. No podía creer que el ridículo incidente de las escaleras le hubiese ocurrido precisamente a él. Su memoria actuó primero como una solícita máquina de propaganda, levantándole la moral, diciendo que no podía estar tan borracho y haber rodado por las escaleras de ese modo y que lo que en realidad había ocurrido, sí, seguro que era eso, era que él debía de haber bajado andando las escaleras y se había quedado dormido en el último escalón. Le podría haber pasado a cualquiera, sobre todo después de un día entero de trabajo, de pie junto a un torno bajo el monótono rugido de la sección de torneado. Pero esta explicación resultaba demasiado insulsa. Quizá en realidad había bajado rodando un tramo de escaleras. Sí, se acordaba claramente de haberse pegado algún que otro trompazo mientras caía.
Pidió por tercera vez su pinta. Tenía los ojos vidriosos por el cansancio y se habría dejado caer de nuevo por la barandilla de no haber sido porque su instinto de autoconservación se hizo con su puño en el momento en que flaqueaba y le forzó a agarrarse. Empezaba a sentirse realmente mal, y al luchar con esta tentación su cansancio aumentó. No sabía si ir de nuevo arriba con Brenda o si beberse su pinta tranquilamente y volver a casa para meterse en la cama. La cama es el mejor lugar del mundo cuando te sientes hecho polvo, pensó para sus adentros.
El camarero puso ante él una pinta. Pagó un chelín y ocho peniques, y se la bebió casi de un trago. Su fuerza retornó milagrosamente, y alzó la voz para pedir otra: esa hacía la número trece, pensó. A algunos les da mal fario, pero hay que esperar a ver cómo entra. Le sirvieron la pinta y se la bebió algo más despacio, pero cuando iba por la mitad notó que la tentación de vomitar se convertía en una necesidad que empezó a golpearle con insistencia el fondo de la garganta. Se resistió y encendió como pudo un cigarrillo.
El humo se le atragantó y solo tuvo tiempo para abrirse camino entre la multitud —dando codazos a los que estaban de pie y que, sin saberlo, le impedían el paso, medio ahogado por el humo que ahora salía de su boca y su nariz, sintiéndose extrañamente poseído por una fuerza brutal que no podía controlar— antes de sucumbir a la tentación que le apremiaba desde que se cayó por las escaleras. Terminó vomitando ruidosamente sobre un hombre de mediana edad que había sentado junto a una mujer en uno de los asientos de piel verde.
—¡Dios mío! —gritó el hombre—. Mira lo que me ha hecho el maricón este. ¡No me lo puedo creer! Es mi mejor traje. Lo acababa de limpiar. Quién lo diría. ¡Ay, Dios, que me ha costado quince chelines! Ese se debe de creer que el dinero crece en los árboles. Y los trajes también. A ver cómo le quito ahora las manchas. ¡Ay, Dios…!
Y así siguió durante varios minutos, vociferando con voz quejumbrosa. Tanto, que los que se giraban para mirar esperaban que de un momento a otro estallara en sollozos.
Arthur, mientras tanto, le miraba estupefacto. Era incapaz de creer que la tragedia de la que acababa de ser víctima tuviese la menor relación con él y con la tentación a la que acababa de sucumbir. Aun así, entre la espesa atmósfera, el humo y los estridentes reproches procedentes de la acompañante del tipo, dedujo que era culpable y que debería disculparse por lo ocurrido.
Así que se quedó allí de pie, rígido, balanceándose ligeramente sobre los talones, con los ojos brillantes y el abrigo desabrochado. Automáticamente se palpó la ropa para ver si encontraba otro cigarrillo, pero, al recordar las consecuencias de su intento de fumarse el último, abandonó la búsqueda y dejó caer las manos.
—Mira lo que has hecho, sinvergüenza —le gritó la mujer—. Has vomitado encima del mejor traje de Alf. Y encima te quedas ahí parado… ¿Por qué no haces algo, eh? ¿Por qué no te disculpas al menos?
—Di algo, amigo —pidió un espectador.
Por el tono de su voz, Arthur se percató de que la clientela no estaba precisamente de su parte, pero era incapaz de articular palabra para defenderse. Miró a la mujer, que seguía gritándole a la cara. Mientras tanto, la víctima intentaba torpe e ineficazmente limpiarse el traje con un pañuelo.
La mujer estaba a un paso de Arthur.
—Míralo —le amonestó gritándole a pocos centímetros de la cara—. Si está casi inconsciente… No puede ni articular palabra. Ni siquiera disculparse. ¿Por qué no te disculpas, eh? ¿Es que no puedes disculparte? Vaya tirado, emborrachándose de esta manera. Parece uno de esos Teddy Boys, siempre armando bronca. ¡Venga, discúlpate!
Por su uso constante de aquella expresión, más bien parecía que acabara de aprender su significado —quizá tras la interrupción por avería de algún programa televisivo— o incluso que hubiera aprendido a deletrearla con cubos de colores cuarenta años atrás, en el colegio.
—¡Discúlpate, te digo! —gritó. Tenía cara de loca—. ¡Vamos, discúlpate!
La bestia que llevaba Arthur en el estómago tomó de nuevo las riendas, y repentina y despiadadamente, antes de que pudiese pararla o apartarse, o incluso avisar a alguien de su presencia, volvió a brotar de su boca con un estruendo atroz.
La mujer se quedó estupefacta. A través de la neblina, su cara se aclaró. Arthur vislumbró dientes entre labios abiertos, ojos entrecerrados, garras preparadas. Era toda una tigresa.
No vio nada más. Antes de que ella pudiese saltar, él hizo acopio de fuerzas y se abrió paso a través del gentío, impulsado por un fuerte instinto de supervivencia, hacia la puerta de la calle, huyendo de una escena de ridículo y desastre, anunciadora de represalias seguras.
Llamó con suavidad a la puerta de la casa de Brenda. No obtuvo respuesta. Lo suponía. Los niños dormían y Jack, el marido, estaba en las carreras de Long Eaton —perros, caballos, motos— y no volvería hasta el domingo a mediodía. Brenda debía de haberse quedado en el pub. Sentado ahora en el umbral de su puerta, intentó recapitular su camino hasta la casa: un recuerdo vago de batallas contra farolas, tapias y bordillos, de tropiezos con viandantes que le decían que mirase por dónde andaba y que le amenazaban con darle un guantazo; voces iracundas y la piedra dura e indiferente de los edificios y las aceras.
Era una noche suave de otoño. El viento, al soplar, producía el sonido áspero de alguien que da un portazo ocasional o cierra una ventana. Se acostó en el umbral de la puerta, tratando de evitar la acera. Pasó un hombre, tarareando para sí una melodía alegre, sin reparar en él. Arthur estaba medio dormido, pero abría los ojos cada tanto para asegurarse de que la calle aún seguía en su sitio, para convencerse de que no estaba en la cama, pues la dura piedra del escalón era tan blanda y roma como una almohada. Se sentía tremendamente contento de no tener ya ganas de vomitar, pero al mismo tiempo había retenido el suficiente alcohol como para estar a medias animado y adormecido. Intentó el curioso experimento de hablar en voz alta para comprobar si podía oír su propia voz.
—Todo me da igual, me da igual, me da igual… —dijo en respuesta a las preguntas que le venían a la mente, y que tenían que ver con acostarse con una mujer con marido y dos hijos, con emborracharse como una cuba gracias a siete ginebras y un número indeterminado de pintas, y con caerse por las escaleras y vomitar luego sobre un hombre y su pareja. La dicha y la culpa unieron fuerzas, de modo que no solo no dieron problemas sino que sumieron su espíritu en un letargo despreocupado que él agradeció. Lo siguiente que reconoció fue a Brenda inclinándose sobre él. Le estaba hundiendo los dedos fuertemente en las costillas.
—¡Ay! —gruñó Arthur. El aliento de Brenda olía a la levadura y lúpulo—. ¡Has estado bebiendo!
—Mira quién fue a hablar —dijo ella, gesticulando como si se hubiese traído consigo a todo un auditorio—. Me he tomado dos pintas y tres naranjadas, y él habla de beber. Pero ya me han contado todo lo que te pasó en el pub, lo de que te caíste escaleras abajo y luego vomitaste encima de la gente.
Arthur se incorporó. Se sentía firme y con la cabeza despejada.
—Ahora ya estoy bien, nena. Siento no haber vuelto contigo al pub, pero no recuerdo en qué acabó la cosa.
—Algún día te lo contaré —rio ella—. Pero no hagamos ruido al entrar o despertaremos a los niños.
Hay que ir con cuidado, se dijo a sí mismo. Los vecinos fisgones se lo pueden contar a Jack. Le retiró el pelo del interior del cuello del abrigo y la besó en la nuca. Ella se volvió hacia él, con bastante mal genio:
—¿No puedes esperar a que estemos arriba?
—No —admitió él con una risa guasona.
—Bueno, pues tendrás que aguantarte —dijo ella empujando la puerta para dejarlo entrar.
Él se quedó de pie en el salón mientras ella cerraba pestillos y cerrojos. Olió el aroma tenue de goma y grasa procedente de la bicicleta de Jack, que estaba apoyada contra un aparador grande y ocupaba casi por completo una de las paredes de la habitación. Era un espacio pequeño, oscuro y aislado, amueblado en un estilo familiar a base de una mundana colección de objetos pertenecientes a otro hombre: sillas pasadas de moda, un sofá, y una chimenea con un reloj sobre ella que marcaba la hora. El aire olía a papel de estraza, a tierra de tiesto, a polvo vulgar y corriente acumulado, a hollín de la lumbre del pasado invierno en el hogar y a alfombras rancias tendidas bajo la mesa y a los pies de la chimenea. Si bien Brenda conocía perfectamente esa habitación desde que se casó hacía siete años, no podría haberle resultado más íntima que a Arthur durante los diez segundos en que ella estuvo buscando la llave a tientas.
Arthur se golpeó la pierna con el pedal de la bicicleta, blasfemó de dolor y se quejó de que Jack estaba chiflado al dejarla allí, expuesta de esa manera.
—¿Cómo cree que voy a entrar con esta cosa aquí plantada? —bromeó—. Dile que le propongo dejarla en el jardín de atrás la semana próxima, donde no estorbe.
Brenda siseó, le pidió que se callase, y entraron sigilosamente en el salón como dos ladrones, donde la luz eléctrica dejaba ver los restos de la cena —tazas, platos, un tarro de mermelada, pan— aún sobre la mesa. Se oyeron maullidos de gato procedentes de un patio cercano, y la tapa de un cubo de basura que repicaba con estrépito sobre los adoquines.
—En fin —dijo ya con voz normal, poniéndose de pie todo lo alto que era—. No tiene sentido hablar en susurros con ese barullo fuera.
Estaban de pie entre la mesa y la chimenea, y Brenda lo abrazó. Mientras la besaba, él volvió la cabeza de modo que su propio rostro le devolviese la mirada desde un espejo ovalado que había sobre un estante. Abrió los ojos de par en par al mirarse desde ese ángulo, percatándose de lo revuelto de su pelo corto, que parecía un amasijo rubio de púas de puercoespín, y la marca de un viejo grano que cicatrizaba en su mejilla.
—No estemos aquí mucho tiempo, Arthur —dijo ella suavemente.
La soltó y, como conocía cada esquina de la casa y actuaba como si le perteneciese, se deshizo del abrigo y la camisa y se fue hacia el fregadero para lavarse y así quitarse el cansancio de los ojos. Una vez en la cama, no se fueron a dormir enseguida: él quería estar fresco durante una hora antes de flotar interminablemente en la cama tibia al lado del blando cuerpo de Brenda.
Habían dado las diez y ella seguía durmiendo. El sol entraba por la ventana, trayendo con sus rayos los ruidos de la calle, ese sonido tan dominical del entrechocar de las botellas del lechero en sus cestas metálicas, los vendedores de periódicos gritándose unos a otros mientras se agitaban por la acera y depositaban los periódicos ya doblados en los buzones, cada uno con sus crucigramas, sus noticias deportivas, sus pronósticos meteorológicos, y el sensacional escándalo que sería devorado con curiosa y salaz indolencia junto a platos de panceta y tomate y tazas de té fuerte y azucarado.
Se volvió hacia Brenda, acurrucada a su lado, y se sentó para mirarla. Respiraba dulcemente, con el pelo cayéndole desordenado sobre la almohada, los pechos que le sobresalían del camisón y un brazo suave y robusto sobre ellos, como si estuviera tratando de protegerse de algo que le hubiese asustado en sueños. Oyó que los dos niños jugaban en su dormitorio al otro lado del rellano. Uno decía:
—Este es mi oso de peluche, Jacky. Dámelo o se lo diré a mamá.
Y enseguida una leve amenaza del niño que no pensaba soltar su botín.
Se hundió satisfecho en la cama.
—Brenda —dijo en voz baja—. Vamos, nena, despierta.
Ella se volvió y apoyó la cara en su ingle.
—Qué gusto… —musitó él.
—¿Qué hora es? —murmuró ella, dirigiendo su aliento caliente contra la piel de Arthur.
—Las once y media —mintió él.
Saltó como un resorte, revelando en un lado de su cara las marcas de los pliegues de las sábanas, con sus ojos castaños muy abiertos.
—Otra vez me estás tomando el pelo —gritó ella—. Eres el mayor mentiroso que he conocido en mi vida.
—Siempre fui un mentiroso —dijo, riéndose de su propia broma—. Uno de los mejores.
—Los mentirosos no prosperan —le recriminó ella.
—No son más que las diez —admitió él, apartándole el pelo y enrollándoselo en un moño a lo alto de la cabeza.
—Qué noche la de ayer —sonrió ella al recordar de repente.
Él también se acordó. Había bebido más que el fanfarrón, se había caído por las escaleras, había vomitado sobre un tipo y una mujer. Se rio.
—Parece que fue hace siglos. —La tomó por los hombros y la besó en los labios, luego en el cuello y en los pechos, apretando su pierna contra ella—. Eres preciosa, Brenda. Vamos a la cama.
—Mamá —exclamó una vocecita quejumbrosa.
Brenda apartó a Arthur.
—Vuelve a la cama, Jacky.
—Es tarde —dijo Jacky entre lágrimas a través de la puerta—. Quiero té, mamá.
—Vuélvete a la cama.
Oyeron unos piececitos arrastrándose tras la puerta.
—Quiero ver al tío Arthur —suplicó Jacky.
—Menudo granuja —murmuró Arthur, resignándose a la interrupción—. No se puede tener un momento de calma ni aunque sea domingo por la mañana.
Brenda se sentó en la cama y se estiró el camisón.
—Déjalo en paz —dijo.
Jacky insistía. Dio un puntapié en el quicio de la puerta.
—¿Puedo entrar? ¿Tío Arthur?
—Menudo granuja…
Se rio, consciente de que todo iba bien.
—Vete al cuarto de estar —dijo Arthur—, y trae el News of the World. Acaban de echarlo en el buzón. Después te dejaré entrar.
Sus piececitos descalzos se alejaron retumbando por las escaleras de madera. Le oyeron precipitarse al salón del piso de abajo, y luego volver corriendo y trepar por las escaleras apurado y sin aliento. Se apartaron cuando entró de sopetón y tiró el periódico sobre la cama, saltando sobre él y aplastándolo entre su estómago y las piernas de Arthur. Este tiró del periódico y con la otra mano alzó a Jacky en el aire hasta que empezó a ahogarse de risa y Brenda dijo que lo soltase o le daría un ataque.
—Jacky, pequeño —dijo Arthur, mirando su expresiva carita de cinco años, de piel sonrosada y pelo rubio, con su camisa recién puesta y limpio tras el baño de la noche anterior—. Pequeño granuja, condenado Jacky, pequeño jockey. —Le soltó y el niño se acurrucó contra él como un conejillo apasionado—. Escucha —le dijo soplándole en la oreja entre cada palabra—, si me traes los pantalones que tengo colgados en la silla te doy un chelín.
—Lo estás malcriando… —dijo Brenda, tocándolo bajo las mantas—. Ya le dan el dinero suficiente. —Salió de la cama y agarró una falda que colgaba de la barandilla. Tanto Arthur como Jacky la miraban atentamente mientras se vestía, con auténtico interés por cada uno de sus diversos secretos, que se iban ocultando a medida que los cubría con prendas de ropa.
—¿Y qué importa? —preguntó Arthur sintiéndose obligado a justificar su generosidad—. Le doy dinero porque de crío para mí constituía un lujo conseguir siquiera medio penique.
Iba vestida de modo informal y despreocupado esa mañana de domingo: una blusa blanca y escotada, una falda gris amplia y un par de mocasines. Llevaba el pelo suelto, con mechones tras el cuello.
—Vamos, levántate, Arthur. Ya son casi las once. Tienes que marcharte antes de las doce. A Jack no le gustaría verte aquí.
—Ese cabrón… —dijo, agarrando a Jacky con los brazos extendidos y haciéndole muecas—. ¿A quién quieres tú? —gritó riéndose—. ¿A quién quieres tú, Jack, renacuajo?
—A ti, a ti —chilló—. A ti, tío Arthur. —Y Arthur lo soltó para que rebotase sobre la cama deshecha.
—Vamos, vamos —dijo Brenda impaciente, cansada de mirar—. Bajemos ya.
—Baja tú primero, nena —dijo sonriendo—. Y prepárame el desayuno. Bajaré al olor de los huevos con panceta.
Jacky había girado la cabeza hacia otro lado y ella se inclinó para besar a Arthur. Él la sujetó firmemente por el cuello y seguía besándola cuando Jacky alzó la cara y los miró maravi-llado.
A las once y media Arthur estaba sentado en la mesa ante un plato de huevos con panceta. Cortó por la mitad un trozo de pan y lo mojó en la grasa del fondo del plato; luego dio un largo sorbo al té. Jacky, que ya había terminado, estaba de pie sobre una silla cercana y seguía cada movimiento con sus ojos azules.
—Caerse por las escaleras da una sed… —dijo Arthur—. Sírveme más té, nena.
Brenda apoyó el periódico en la cintura con una mano, mientras le servía con la otra.
—¿Con mucha azúcar?
Él asintió y siguió comiendo.
—Eres muy buena conmigo —dijo él tras un rato—, no te creas que no lo valoro.
—Sí, pero será tu último desayuno en esta casa si no te das prisa. Jack volverá pronto.
—Mañana hay que trabajar y allí estaré, sudando la camiseta hasta el próximo fin de semana. Se hace duro, aunque no aflojes. —Pensaba en alto.
—Los tipos malvados no descansan —rio ella.
Él escogió un buen pedazo de panceta para Jacky. Un regalo de tío Arthur.
—¡Yupi! —dijo, relamiéndose de gusto antes de cerrar la boca sobre el tenedor.
De repente Brenda se puso tiesa en su silla y dirigió el oído hacia la ventana, en silencio, como un animal que aguarda el momento para saltar, en un estado de alerta que transformó por un momento su rostro en algo feo. Arthur se dio cuenta y le dio el último sorbo a su té.
—Ya viene —dijo ella—. Le oigo abrir la verja.
Arthur agarró a Jacky y le besó en los labios, sintiendo los bracitos del niño enroscados con fuerza alrededor de su cara y sus orejas. Lo puso de pie en una silla mientras besaba a Brenda.
—Adiós —dijo—. Nos vemos la semana próxima.
Y caminó hacia el salón. Se quedó de pie junto a la bicicleta durante un instante mientras se encendía un cigarrillo.
—Vete ya —siseó Brenda, viendo a su marido abrir la verja y atravesar el patio.
Arthur accionó la cerradura y tiró hacia dentro, respirando el aire fresco de una luminosa mañana de domingo, como si estuviese decidiendo si el día era lo suficientemente bueno como para aventurarse a abordarlo. Lo era. Cerró la puerta tras de sí y dirigió sus pasos hacia la calle mientras Jack, el marido de Brenda, abría la puerta de atrás y entraba en casa por el lavadero.
CAPÍTULO DOS
Agarró un par de monos de trabajo de la barandilla de la cama e introdujo en ellos sus grandes pies blancos, con cuidado de no molestar a su hermano Sam quien, sumido todavía en las profundidades del sueño, aprovechó para arrebujarse más aún en el gran túmulo de mantas ahora que Arthur había abandonado la cama. A menudo había oído referirse al viernes como Viernes Negro —recordando una vieja película de Boris Karloff— y se preguntaba por la razón de esa denominación. El viernes, día de pago, era un buen día, así que lo de «negro» le iría mejor al lunes. Lunes negro. Eso sí que tendría sentido, porque el lunes es el día en que tienes la cabeza pesada de tanto beber, la garganta irritada de tanto cantar, los ojos empañados por haber visto demasiadas películas o por haber estado sentado tanto tiempo delante de la televisión. Es el día en que sientes un negro mal humor ante el yugo que vuelve a aprisionarte.
La puerta, al pie de la escalera, se abrió con un crujido.
—¡Arthur! —gritó su padre, con una voz amenazadora de lunes por la mañana que te revolvía las tripas y parecía salir de ultratumba—. ¿Cuándo piensas levantarte? Vas a llegar tarde a trabajar.
Y cerró la puerta de abajo sin hacer ruido para no despertar a la madre y a los otros dos hijos que aún estaban en casa.
Arthur cogió de la repisa de la chimenea un paquete de pitillos medio vacío, su peine, un billete de diez chelines y un montón de monedas que habían sobrevivido a los pubs, los locales de apuestas y los gorrones, y se embutió todo en los bolsillos.
La puerta de abajo se abrió de nuevo.
—¿Ya estás?
—Te oí la primera vez —dijo Arthur en un susurro.
Un portazo sirvió como respuesta.
Una taza de té, y después vuelta a la rutina. Los lunes eran siempre el peor día. Al llegar el miércoles ya estaba domesticado como un galgo. Bueno, en cualquier caso, pensó, siempre estaba Brenda, la preciosa Brenda con la que todo iba a pedir de boca, y tan atenta cuando se lo proponía. Siempre y cuando, pensó, Jack no se entere de lo nuestro y le dé por intentar estrangularme. Eso sería terrible de verdad. Dios santo, vaya si lo sería. Pero, pensó, yo le agarraría a él primero, a ese cretino, pobre infeliz.
Echó otra mirada a la pequeña alcoba. Allí estaba la cama doble de madera adosada a la ventana, el brillo del orinal blanco, las estanterías destartaladas que contenían los libros de Sam —además de reglas, lápices y gomas— y la mesa de fabricación casera sobre la cual estaba su transistor. Levantó el picaporte en el momento en que la puerta de abajo volvía a abrirse y su padre levantaba la cabeza, dispuesto a decirle con esa voz susurrante y amenazadora que tenía, con ese estertor suyo de los lunes por la mañana, que ya era hora de bajar.
A pesar del consabido tono de voz de su padre, Arthur se lo encontró sentado a la mesa sorbiendo alegremente su té. Un fuego luminoso ardía en la chimenea nueva —la familia había logrado reunir las treinta libras que costó remozarla— y la habitación resultaba alegre y acogedora, con la mesa puesta y el té caliente.
Seaton alzó la vista de su taza.
—Venga, Arthur. No hay mucho tiempo. Son las siete y diez, y tenemos que estar allí a las siete y media. Los dos. Bébete el té y vámonos pitando.
Arthur se sentó y estiró las piernas hacia la chimenea. Tras una taza y un cigarrillo Woodbine se le aclararon las ideas. Después de todo, no se encontraba tan mal.
—Un día te vas a quedar ciego, papá —dijo, por decir algo, lanzando palabras al aire como ejercicio, listo para encarar las consecuencias que pudieran acarrearle.
Seaton se giró hacia él sin comprender del todo; su mente de persona entrada en años no se había despejado aún. Necesitaba por lo menos diez tazas de té y otros tantos Woodbines para aplacarse tras el fin de semana.
—¿Qué quieres decir? —le preguntó. Siempre se sentía arisco antes de las diez de la mañana.
—Siempre estás sentado delante de la tele, pegado a ella desde las seis de la tarde hasta las once, noche tras noche. No puede hacerte ningún bien. Cualquier día te quedarás ciego. Lo veo venir. Leí en el Post la semana pasada que uno de la zona de los Medders se quedó ciego por ver la tele. Parece que lo suyo tiene cura, porque va todos los lunes, miércoles y viernes al hospital de ojos. Pero es un riesgo…
Su padre se sirvió otra taza de té, con su negras cejas en tensión por el enfado. Bajito y achaparrado, Seaton no tenía término medio: podía estar contento y dicharachero con todo el mundo, o bien malhumorado y aquejado de una profunda rabia melancólica que escogía sus víctimas al azar. En los últimos años, el número de víctimas había ido disminuyendo, ya que Arthur, igual que su hermano Fred, las habían pasado canutas en la fábrica y en el ejército, y ahora eran capaces por fin de hacerle frente, instaurando un equilibrio de poderes que mantenía la casa más o menos en paz.
—Seguro que eso no ha hecho daño a nadie —dijo Seaton—. De todas formas, no te creerás lo que dicen los periódicos, ¿verdad? Y si te lo crees, eres tú el que tiene que ir al médico. No cuentan más que mentiras, eso me consta.
—Yo no estaría tan seguro —dijo Arthur, lanzando al fuego una colilla de Woodbine—. De todas formas, sé de alguien que conoce a este chico que se quedó ciego, así es que por una vez el periódico estaba en lo cierto. Me han contado que vieron a su madre llevarlo al hospital de ojos. Daba lástima, dijeron. Siete añitos tiene el chico. Ella lo guiaba con una correa, y el niño tenía un bastón especial para él, pintado de blanco. Decían que le iban a poner un perro guía también, un Terrier de pelo duro, y que lo dejarían en la puerta del Ayuntamiento durante el resto de su vida con una taza de latón si no mejoraba. Su padre tiene cáncer y su madre no podía permitirse tanto bastón blanco y tanto perro.
—Estás chalado… —dijo Seaton—. Vete a contar tus cuentos a otro sitio. Además, yo no tengo nada en los ojos. Siempre he tenido los ojos perfectamente y así seguirán. Cuando pasé el reconocimiento médico para la guerra los calificaron como a1, pero me hice el cegato y logré que me dieran c3 —añadió orgulloso.
Dejaron de hablar del tema. Su padre cortó varias rebanadas de pan y preparó sándwiches con los restos del fiambre de la cena del domingo. Arthur solía tomarle mucho el pelo, pero de algún modo estaba contento de ver que la tele seguía allí, en la esquina del cuarto de estar, una caja reluciente forrada en madera que parecía, pensó, un botín procedente de una nave espacial. Y, en cualquier caso, su viejo estaba contento, y se merecía estarlo, tras tantos años en paro antes de la guerra, con cinco críos a su cargo y la desgracia de no tener dinero ni forma de ganarlo. Ahora tenía un trabajo en la fábrica que le permitía estar sentado, tenía todos los Woodbines que pudiera fumarse, dinero para una pinta de cerveza cuando le apetecía, aunque no era su bebida habitual, unas vacaciones por ahí de vez en cuando, alguna que otra excursión con la empresa a Blackpool y un televisor en casa para entretenerse. No había punto de comparación entre la vida de antes de la guerra y la de después. La guerra fue algo maravilloso en muchos aspectos, si uno pensaba en lo feliz que había hecho a tanta gente en Inglaterra. No tengo un pelo de tonto, pensó Arthur.
Se metió un paquete de sándwiches y un termo de té en el bolsillo, y esperó mientras su padre se ponía la chaqueta con grandes esfuerzos. Una vez en la calle, les llegó con más claridad el ruido sordo de la fábrica, cien metros más allá, tras sus altos muros. Los generadores chirriaban sin parar toda la noche, y durante el día las gigantescas fresadoras que terminaban manivelas y pedales en la sección de torneado hacían que el barrio pareciera hallarse bajo la cercana respiración de un ser monstruoso que sufriera de una enfermedad del estómago. El aroma de las jabonaduras, la grasa y el acero recién cortado impregnaban el aire envolviendo con sus efluvios el suburbio de casas de cuatro habitaciones construidas alrededor de la fábrica, y las calles e hileras de viviendas colgaban de su tripa y sus flancos como becerros que mamasen de las ubres de una madre descomunal. La fábrica llevaba años mandando bicicletas embaladas desde el departamento de envíos a vagones de carga que las esperaban al otro lado de Eddison Road, haciendo que aumentaran de ese modo las exportaciones de posguerra (o quizá de preguerra, pensaba Arthur, porque siempre podía estallar otra guerra el día menos pensado) y tratando de tender pontones a lo largo de un río de aguas turbulentas, llamado balanza de pagos, sobre el que no se podían construir puentes. Los miles de hombres que trabajaban allí se llevaban sus buenos sueldos a casa. Lejos quedaban los contratos cortos, como los que se estilaban antes de la guerra, o los despidos por pasarse diez minutos en el baño leyendo el Football Post. Ahora, si el patrón te pillaba, siempre podías decirle que se metiese el trabajo donde le cupiera y marcharte a otro lado. Y se acabó también eso de salir corriendo a comprar una bolsa de patatas de un penique para comértela con pan. Hoy en día, y ya iba siendo hora, podías ganarte un buen sueldo si te dejabas la espalda trabajando a destajo, y siempre podías comer caliente por dos chelines en una cantina grande. Con los sueldos de hoy en día podías ahorrar para una moto o incluso para un coche usado, o podías irte diez días de farra y dilapidar todos tus ahorros. Porque no vale la pena ahorrar año tras año. Es algo de tontos: el dinero vale cada vez menos, y, en cualquier caso, nunca sabes si los yanquis van a hacer alguna tontería de las suyas como tirar la bomba H sobre Moscú. Y si lo hicieran, ya puedes ir despidiéndote de todo, quemar tus quinielas y billetes de apuestas y llamar a Billy Graham.[1] Eso el que sea creyente, porque lo que es yo…, pensó Arthur para sus adentros.
—Hace fresco —comentó su padre abrochándose el abrigo cuando salieron a la calle.
—¿Qué esperabas? Estamos en noviembre —dijo Arthur.
No es que no tuviese un abrigo, pero nunca se lo ponía para ir al trabajo, ni siquiera aunque hubiese nevado y estuviera helando. Un abrigo era para salir por la noche, con tu traje de Teddy Boy debajo. Al vivir a cinco minutos de la fábrica, ir caminando te hacía entrar en calor, y una vez dentro, junto a tu máquina, el trabajo hacía fluir la sangre. Solo los que venían de Mansfield y Kirkby llevaban abrigo, pues en el autobús hacía frío.
La gorda chismosa de Mrs Bull estaba plantada al final del patio con sus gordos brazos cruzados sobre el delantal, mirando pasar a los que caminaban hacia el trabajo. Con su cara rosa y sus ojos pequeños y brillantes, defendía su tribu a capa y espada y era la reina del vecindario porque llevaba viviendo allí veintidós años, en el transcurso de los cuales se había ganado apodos como «La Gaceta» o «La Bocazas» por su afición a mirar las entradas y salidas de la fábrica cada mañana y cada tarde para seleccionar cotilleos con los que poder especular más tarde. Ni Arthur ni su padre la saludaron al pasar, ni tampoco hablaron entre ellos hasta que no habían avanzado un buen trecho, hasta la mitad de la calle.
Era una calle larga, recta y adoquinada, con farolas y cruces a intervalos regulares e hileras de casas repartidas de modo desi-gual. Al salir por la puerta principal te topabas directamente con la acera. El hollín había oscurecido el ocre rojizo de los ladrillos, y la pintura estaba agrietada y raída. Todo parecía de hace un siglo salvo los muebles que había dentro de las casas.
—Qué les faltará por inventar —dijo Seaton tras mirar hacia arriba y ver una antena de televisión colgando de casi cada chimenea, como si se tratara de una hilera de estaciones de radar, compradas todas a plazos.
Giraron hacia Eddison Road a la altura de la gran cantina de ladrillo rojo. El cielo de noviembre estaba despejado y era de un azul oscuro, en el que aún brillaban algunas estrellas.
—Todo el mundo acabará teniendo su propio helicóptero de juguete —respondió Arthur de buena gana—. Ya verás. Cinco libras por semana más intereses durante diez años y podrás ir a ver a tu amigo de Derby a la hora de comer.
—Por soñar que no quede —se burló el viejo.
—Lo leí en el periódico —dijo Arthur—. Fue en el del jueves pasado, creo, porque llevaba mi almuerzo envuelto en él. También decía que llegarían a la Luna en cinco años. Y en diez habrá viajes baratos de ida y vuelta en el día. ¡Es cierto!
Seaton se rio.
—Estás como un cencerro, Arthur. Algún día crecerás y dejarás de contar cuentos. Vas a cumplir veintidós, lo sabes mejor que nadie. Pensé que le pondrían remedio a esto en el ejército, pero veo que no lo hicieron.
—Lo único que cura el ejército —replicó Arthur— son las ganas de volver a alistarte. En eso son los amos.
—Cuando yo era joven ni siquiera teníamos radios —rezongó Seaton—. Y ahora mira lo que tenemos: televisión. ¡Películas en tu propia casa!
Les absorbió el torrente de los que entraban: bicicletas, autobuses, motos y peatones que aceleraban a última hora para franquear una de las siete verjas antes de que dieran las siete y media. Arthur y su padre entraron por la oficina hexagonal de administración, un edificio en el centro de una carretera amplia que dividía la fábrica en dos partes desiguales. Seaton era inspector en la sección de bicicletas de tres velocidades, así que se apartó de su hijo tras caminar con él cien metros.
—Te veo en la cena, Arthur.
—Hasta luego, papá.
Mientras caminaba por el enorme pasillo, rebuscó en uno de los bolsillos interiores la tarjeta de fichar y notó, como cada mañana desde que tenía quince años —salvo por el paréntesis de los dos en que tuvo que servir en el ejército—, el olor de las jabonaduras del aceite, de la maquinaria y las virutas de acero que te envolvía en una atmósfera cuyos efluvios hacían brotar granos en el rostro y en los hombros, una atmósfera que te habría convertido en un grano gigante si no fuera por la media hora que te pasabas en la pila del lavadero cada noche quitándote los peores y los más grandes. Qué vida, pensó. Trabajo duro y buen sueldo, y cada día ese mismo olor que te revuelve las tripas.
El timbre de la máquina de fichar sonó como una nota discordante en la luminosa mañana del lunes, una nota diferente a la de la melodía que Arthur oía constantemente en su interior. A las siete y media el reloj se calló. Una vez en el taller, Arthur se dejó devorar por la vorágine de ruidos y anduvo atravesando tornos, fresadoras, taladros, pulidoras y prensas manuales, operadas por una multitud de correas y poleas de transmisión que giraban, se enroscaban y golpeaban ruedas bien engrasadas por encima, cuya energía dependía de un motor acurrucado al fondo del recinto como la mole negra y reluciente de una ballena varada. Las máquinas, con su pequeño motor propio, arrancaron entre sacudidas y chirridos bajo las sombras de sus operarios, sumándose a un ruido que provocaba tremendos dolores de cabeza al contrastar con el exceso de calma del fin de semana, en el que Arthur había terminado pescando truchas al fresco en un canal bordeado por sauces cerca de Balloon Houses, a varios kilómetros de la ciudad. Los carritos a motor se movían por los pasillos principales, de un lado a otro de la fábrica, transportando cajas con pedales, cubos, tuercas y tornillos. Robboe, el capataz, estudiaba los nuevos horarios tras los cristales de su oficina; mujeres y chicas con turbantes y redecillas para el pelo, hombres y chicos con guardapolvos impolutos se afanaban en su tarea, ávidos por cumplir a tiempo su cuota de trabajo diaria; mientras, los encargados de la limpieza, a disposición de cualquiera que los requiriese, ya patrullaban por los pasillos con aire ocupado.