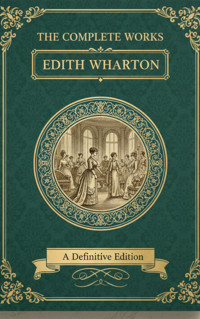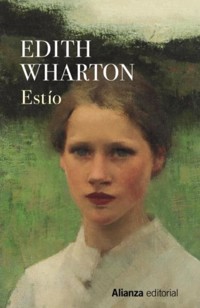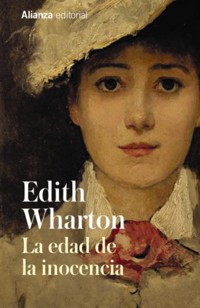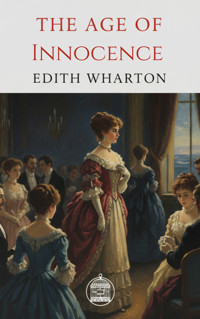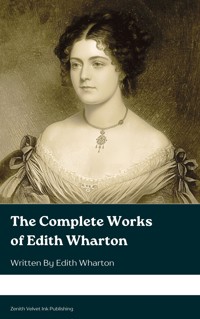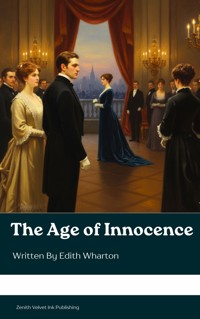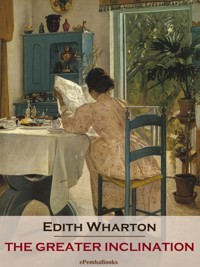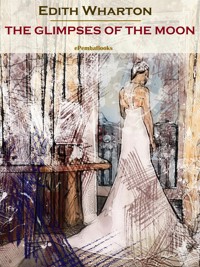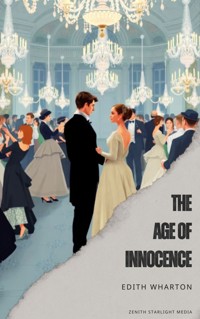Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
En 1850 la alta burguesía neoyorquina disfruta de una desentendida prosperidad. Delia, "reina" del endogámico clan de los Ralston, ultima los detalles de su vestuario para brillar en el acontecimiento social del año: el enlace de su prima Charlotte Lovell con Joe Ralston, que además sellará una alianza entre las dos familias hegemónicas de Nueva York. Cuando nada parece poder desbaratar tan idílico porvenir, una desquiciada Charlotte irrumpe en casa de Delia para desvelarle un secreto que alterará para siempre la placidez de sus vidas y que, de saberse, tumbaría los códigos éticos de los que ambas se han venido nutriendo. Los destinos de Charlotte y Delia quedan trágicamente atados bajo la inviolabilidad del secreto que comparten, consolidándose entre ambas una tormentosa relación en la que convergerán los celos, la compasión, el amor filial y la suspicacia. Edith Wharton firma una nouvelle magistral, que explota la que fuera una de sus obsesiones recurrentes: las opciones de la mujer de su tiempo y estatus en la tramoya social que la coarta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La solterona
Edith Wharton
Traducción del inglés y postfacio a cargo de
Lale González-Cotta
Primera parte
Capítulo 1
En el viejo Nueva York de 1850 despuntaban unas cuantas familias cuyas vidas transcurrían en plácida opulencia. Los Ralston eran una de ellas.
Los enérgicos británicos y los rubicundos y robustos holandeses se habían mezclado entre ellos dando lugar a una sociedad próspera, cauta y, pese a ello, boyante. Hacer las cosas a lo grande había sido la máxima de aquel mundo tan previsor, erigido sobre la fortuna de banqueros, comerciantes de Indias, constructores y navieros.
Aquellas gentes parsimoniosas y bien nutridas, a quienes los europeos tildaban de irritables y dispépticas solo porque los caprichos del clima les habían exonerado de carnes superfluas y afilado los nervios, vivían en una apacible molicie cuya superficie jamás se veía alterada por los sórdidos dramas que eventualmente se escenificaban entre las clases inferiores. Por aquellos días, las almas sensibles eran como teclados mudos sobre los cuales tocaba el destino una melodía inaudible.
Los Ralston y sus ramificaciones ocupaban una de las áreas más extensas dentro de aquella sociedad compacta de barrios sólidamente construidos. Los Ralston pertenecían a la clase media de origen inglés. No habían llegado a las colonias para morir por un credo, sino para vivir de una cuenta bancaria. El resultado había superado sus expectativas y su religión se había teñido de éxito. El espíritu de compromiso que había encumbrado a los Ralston encajaba a la perfección con una Iglesia de Inglaterra edulcorada que, bajo la conciliadora designación de Iglesia Episcopal de los Estados Unidos de América, suprimía las alusiones impúdicas de las ceremonias nupciales, omitía los pasajes conminatorios del Credo atanasiano[1]y entendía más decoroso rezar el padrenuestro dirigiéndose al Padre mediante el arcaizante pronombre «vos». Extensivo a todo el clan era el rechazo sistemático a las religiones incipientes y a la gente sin referencias. Institucionales hasta la médula, constituían el elemento conservador que sustenta a las sociedades emergentes como la flora marina sustenta la orilla del mar.
Comparados con los Ralston, incluso familias tan conservadoras como los Lovell, los Halsey o los Vandergrave podrían calificarse de atolondradas y derrochadoras, diríase casi que temerarias en sus impulsos y vacilaciones. El viejo John Frederick Ralston, robusto fundador de la dinastía, había percibido dicha diferencia en su naturaleza, y se la había hecho notar a su hijo Frederick John, en quien había olfateado cierta propensión hacia lo azaroso y lo improductivo.
—Deja que los Lanning, los Dagonet y los Spender corran riesgos y suelten hilo a sus cometas. Les tira la sangre provinciana que llevan en las venas: nosotros no tenemos nada que ver con eso. Mira cómo se van quedando rezagados en todo… los varones, quiero decir. Si lo deseas, tus chicos pueden casarse con sus hijas (son bastante saludables y atractivas), aunque preferiría que mis nietos escogiesen a una Lovell o a una Vandergrave, o a alguien de nuestra clase. Pero no consientas que tus hijos anden en las nubes tras los pasos de esos jóvenes: en carreras de caballos, viajando al sur a los malditos Springs,[2]jugando en los casinos de Nueva Orleans y esas cosas. Así protegerás a la familia de molestos contratiempos, como siempre hemos venido haciendo nosotros.
Frederick John escuchó, obedeció, se casó con una Halsey y siguió sumisamente los pasos de su padre. Pertenecía a la prudente generación de caballeros neoyorquinos que veneraron a Hamilton y sirvieron a Jefferson, que soñaron con un trazado para Nueva York que lo asemejase a Washington, pero que terminaron diseñándolo como un tablero de ajedrez por miedo a que les tachase de «antidemocráticos» la misma gente a la que en su fuero interno menospreciaban. Mercantilistas hasta la médula, exponían en sus escaparates la mercancía de uso corriente, reservándose sus opiniones para la trastienda, donde gradualmente perdían entidad y color por falta de uso.
A la cuarta generación de Ralston apenas le quedaban convicciones, salvo un exacerbado sentido del honor para cuestiones privadas y comerciales. Cada día juzgaban a la comunidad y al Estado según lo hiciesen los diarios que, por supuesto, desdeñaban. Los Ralston contribuyeron escasamente a forjar el destino de su país, aunque ayudaron a sufragar la Causa en los tiempos en que hacerlo no resultaba arriesgado. Estaban relacionados con muchos de los prohombres que habían levantado la República, pero ningún Ralston se había comprometido hasta el extremo de asemejarse a ellos. Como decía John Frederick, era más seguro conformarse con el tres por ciento: el heroísmo era para ellos algo así como una variante de los juegos de azar. Y pese a todo, a fuerza de ser tan numerosos y semejantes entre sí, habían llegado a tener peso en la comunidad. A la hora de invocar un precedente, la gente mencionaba a «los Ralston». Con el tiempo tal atribución de autoridad había convencido a la tercera generación de su importancia colectiva, y la cuarta, a la cual pertenecía el marido de Delia Ralston, exhibía ya la desenvoltura y espontaneidad de las clases dominantes.
Dentro de los límites de su proverbial prudencia, los Ralston cumplían con sus obligaciones de acomodados ciudadanos respetables. Figuraban en los consejos de todas las obras caritativas tradicionales, contribuían generosamente a las instituciones florecientes, disponían de las mejores cocineras de Nueva York, y cuando viajaban al extranjero encargaban imaginería a escultores americanos establecidos en Roma cuya reputación estuviese previamente asentada. El primer Ralston que a su regreso trajo consigo una estatua fue tildado de excéntrico, pero en cuanto se supo que el escultor había realizado diversos trabajos para la aristocracia británica, la familia consideró que aquello también constituía una inversión al tres por ciento.[3]
Dos matrimonios con las holandesas Vandergrave habían consolidado las virtudes de la frugalidad y de la buena vida, y el carácter Ralston, escrupulosamente fraguado, resultaba a esas alturas hasta tal punto congénito que en ocasiones Delia Ralston se preguntaba si, en caso de abandonar a su hijo pequeño en medio de la selva, no acabaría este erigiendo allí un Nueva York a pequeña escala, arrogándose él mismo el poder de decisión en todas y cada una de las juntas directivas.
Delia Lovell se había casado con James Ralston a los veinte años. El casamiento, que tuvo lugar en el mes de septiembre de 1840, se había celebrado, siguiendo la tradición, en los salones de la residencia campestre de la novia, lo que actualmente es la esquina de la Avenida A con la calle 91, con vistas al Estrecho.[4] Desde allí su esposo la había conducido (en el coche amarillo de la abuela Lovell con baldaquín de flecos), a través de barrios en expansión y amplias calles flanqueadas por olmos, hasta una de las nuevas casas de Gramercy Park, en pleno auge entre los pioneros de la nueva generación. Y allí mismo continuaba establecida a los veinticinco años, madre de dos niños, dueña de una generosa asignación para gastos y considerada, por consenso general, como la «joven matrona» (así las llamaban entonces) más distinguida y popular de su entorno.
En todo esto pensaba una tarde Delia, con serenidad y gratitud, en su bonito dormitorio de Gramercy Park. Aún estaba demasiado próxima a los primeros Ralston para poder juzgarlos con perspectiva, como tal vez hiciese algún día su hijo que era el siguiente en la línea sucesoria: ella vivía bajo el influjo Ralston con el automatismo de quien vive bajo las leyes de su país. Aun así, la vibración del teclado mudo, esa suspicacia extemporánea que esporádicamente cosquilleaba en su interior, la distanciaba en ocasiones de los Ralston lo suficiente como para que, durante un fugaz instante, fuese capaz de medirlos en relación con otras cosas. El momento era siempre pasajero; agitada y algo pálida regresaba enseguida de él para dedicarse a sus hijos, a sus tareas domésticas, a sus vestidos nuevos y a su entrañable Jim.
Pensó en él con una sonrisa afectuosa, recordando cómo le había dicho que no escatimase en gastos para su nuevo sombrero. Aunque tenía veinticinco años y había sido madre por segunda vez, su imagen era aún sorprendentemente juvenil. La exuberancia que por entonces era deseable en una joven esposa le ceñía la seda gris en torno al pecho, provocando que la pesada cadena de oro —prendida al broche esmaltado de San Pedro que cerraba su escote de encaje— colgase inestablemente en el vacío, sobre un estrecho talle recogido en un fajín de terciopelo. Pero los hombros que se perfilaban lozanos bajo el chal de cachemira, al igual que cada uno de sus gestos, eran los de una jovencita.
La señora de Jim Ralston examinó con aprobación el rostro ovalado de sonrosadas mejillas y mechones rubios que asomaba bajo el bonete para el cual, fiel a las instrucciones de su marido, no había escatimado. Se trataba de una capota de terciopelo blanco, atada con anchas cintas de satén y rematada en marabú de lentejuelas de cristal, un modelo encargado expresamente para la boda de su prima Charlotte Lovell que tendría lugar aquella misma semana en la Iglesia de San Marcos.[5]Charlotte, al igual que Delia, había elegido un buen partido: se casaría con un Ralston, de la rama de Waverly Place, con quien todo sería más seguro, más prudente o más… normal. Delia no sabía cómo había acudido a su mente aquella palabra porque ni siquiera las más jóvenes del clan admitían en voz alta que «lo normal» era casarse con un Ralston. Sin embargo, la seguridad, la prudencia y las ventajas que proporcionaba dicho vínculo lo convertían en la clase de enlace que, íntima y gozosamente, anhelaba cualquier casadera de los mejores círculos.
Sí… ¿Y después, qué?
Bueno, pues… ¿qué significaba tal pregunta? Después, naturalmente, seguía la turbadora rendición a las incomprensibles exigencias del joven al que, como mucho, una habría ofrecido una sonrosada mejilla a cambio de un anillo de compromiso; la inmensa cama de matrimonio; el terror de verle afeitarse tranquilamente en mangas de camisa a través de la puerta entreabierta del vestidor; las evasivas, las insinuaciones, las sonrisas de sometimiento y las citas bíblicas de mamá; la evocación de la palabra «obediencia» en la beatífica bruma de la ceremonia nupcial; una semana o un mes de sonrojante congoja, aprensión y embarazoso placer; luego, la progresión de la costumbre, el insidioso arrullo de la rutina, la pareja yaciendo desvelada en el gran lecho blanco, las charlas o consultas a primera hora de la mañana a través de la misma puerta del vestidor que, semanas antes, pareciese la antesala a un foso incandescente a punto de abrasar la faz de la inocencia.
Y a continuación, los bebés; los bebés que se suponía que «lo compensaban todo», pero que resultaba no ser así… por más que fuesen criaturas entrañables. Una seguía sin saber exactamente qué se había perdido o qué era aquello que los hijos compensaban.
Sí: el destino de Charlotte sería idéntico al suyo. Joe Ralston se parecía tanto a su primo segundo, Jim (el James de Delia), que no veía razón para que la vida en la baja casa de ladrillo de Waverly Place no se pareciese mucho a la vida en la alta mansión de piedra oscura de Gramercy Park. Aunque el dormitorio de Charlotte seguramente no sería tan bonito como el suyo.
Contempló satisfecha el empapelado francés de la pared que imitaba muaré, sus cenefas en los bordes y las borlas en las juntas. La cama de caoba, cubierta con una colcha blanca bordada, se reflejaba simétricamente en el espejo del ropero a juego. Unas litografías en color de Las Cuatro Estaciones, de Leopold Robert, destacaban entre daguerrotipos de familia en abigarrados marcos dorados. El reloj, de bronce ormolú, representaba a una pastora sentada sobre un tronco caído, con una canasta de flores a sus pies. Un pastor se acercaba sigiloso a robarle un beso, mientras el perrito de la joven le ladraba desde un rosal. Se adivinaba la profesión de los amantes por los cayados y por las formas de los sombreros. Aquel frívolo marcador de tiempo había sido un regalo de boda de la tía de Delia, la señora Manson Mingott, una distinguida viuda que residía en París y que era recibida en las Tullerías. La señora Mingott se lo había encargado a su vez al joven Clement Spender, que había llegado de Italia para pasar unas breves vacaciones justo después del matrimonio de Delia; matrimonio que podría no haber tenido lugar si Clem Spender hubiese estado en condiciones de mantener a una esposa, o si hubiese consentido en cambiar Roma y la pintura por Nueva York y la abogacía. El joven (que ya entonces era excéntrico, foráneo y cáustico) le había asegurado con socarronería a la recién casada que el regalo de su tía era «lo último en el Palais Royal». La familia, que admiraba el gusto de la señora Manson Mingott pese a discrepar de su «exotismo», había criticado a Delia por colocar el reloj en su dormitorio en lugar de exponerlo sobre la chimenea del salón. Pero a ella le gustaba despertar por la mañana y ver al pícaro pastor robándose un beso.
Sin duda Charlotte no dispondría de un reloj tan lindo en su dormitorio, pero, por otra parte, ella tampoco estaba acostumbrada a las cosas bonitas. Su padre, fallecido a los treinta años de tuberculosis, había sido uno de los «Lovell pobres». Su viuda, abrumada con una joven prole y pasando apuros todos los meses del año, no había podido hacer mucho por su primogénita. Charlotte hizo su debut social con ropa arreglada de su madre y calzada con unas sandalias de satén heredadas de una difunta tía que antaño «había abierto un baile» con el General Washington. El anticuado mobiliario Ralston, que Delia ya se veía desterrando, le parecería suntuoso a Chatty. Probablemente también a ella le parecería algo frívolo el coqueto reloj francés de Delia, puede que ni siquiera digno de un parco «qué bonito». ¡La pobre Charlotte se había vuelto tan adusta, tan mojigata incluso, desde que había renunciado a los bailes y se dedicaba a visitar a los pobres! Delia recordaba con renovado asombro el abrupto cambio operado en ella: el momento en que la familia había vaticinado, en privado y por unanimidad, que irremediablemente Charlotte iba a quedarse soltera.
No pensaron lo mismo cuando fue presentada en sociedad. Aunque su madre no pudo permitirse regalarle más que un vestido nuevo de tarlatana y pese a que casi toda su fisonomía era lamentable —desde el rojo demasiado brillante de sus cabellos hasta el marrón excesivamente pálido de sus ojos—, por no mencionar el arrebol de sus pómulos que sugería la impensable aplicación de maquillaje, redimían tales imperfecciones un talle esbelto, unos andares gráciles y una vivaz sonrisa. Por otra parte, cuando con motivo de una tarde de fiesta adecuados afeites y cepillados oscurecían su pelo, y este caía graciosamente a ambos lados de sus delicadas mejillas, entreverado con guirnaldas de camelias rojas y blancas, se sabía de varios jóvenes de buena posición (Joe Ralston entre ellos) que la habían encontrado atractiva.
Y entonces sobrevino lo de su enfermedad. Se enfrió en el transcurso de una fiesta, mientras paseaba en trineo a la luz de la luna, se acentuó el color de sus pómulos y empezó a toser. Corrió la voz de que «había cogido lo de su padre» y fue despachada sin demora a un remoto pueblo de Georgia, donde vivió sola durante un año en compañía de una vieja institutriz de la familia. A su regreso, todos percibieron un cambio en ella. Estaba pálida y más delgada que nunca, pero había una claridad exquisita en sus mejillas, tenía los ojos más oscuros y el cabello más rojo. Contribuían a su alterado aspecto unos toscos vestidos de corte cuáquero.[6] Había renunciado a ornamentos y leontinas, llevaba siempre el mismo abrigo gris y un sombrerito ajustado y mostraba un repentino entusiasmo por asistir a los necesitados. Explicaba la familia que, durante su estancia en el sur, la había impresionado la fatal degradación de los «blancos pobres» y de sus hijos, y que aquella constatación de la miseria la incapacitaba para retomar la despreocupada vida de sus jóvenes amigas. Todos lo comprendieron, si bien unos y otros intercambiaron significativas miradas dando a entender que aquel estado mental tan poco natural «terminaría pasando». Entretanto, la anciana señora Lovell, la abuela de Chatty, que tal vez la comprendía mejor que nadie, le proporcionó algo de dinero para los pobres y le cedió un espacio en las caballerizas de los Lovell (en la trasera de la casa de la anciana en la calle Mercer) donde acogía, en lo que más tarde sería conocida como «guardería diurna», a algunos de los niños más necesitados del vecindario. Entre ellos estaba la pequeña cuyo origen había concitado tanta curiosidad dos o tres años antes, cuando una dama embozada con velo y elegante capa la había llevado al cuchitril de Cyrus Washington, el peón negro cuya esposa, Jessamine, se encargaba de la colada del doctor Lanskell. Presumiblemente, el doctor Lanskell, el médico con mejor reputación por entonces, estaba al tanto de las secretas historias de todas las familias desde Battery a Union Square, pero, pese al escrutinio al que le sometieron sus pacientes más inquisitivos, siempre declaró desconocer la identidad de la «dama embozada» de Jessamine. Tampoco aventuró conjetura alguna respecto a la procedencia del billete de cien dólares prendido al babero de la recién nacida.
Los cien dólares no se renovaron, la dama jamás reapareció, pero el bebé se crio saludable y feliz entre los pequeñuelos de Jessamine, y en cuanto empezó a dar sus primeros pasos la llevaron a la guardería de Chatty Lovell, donde se la veía (como al resto de sus desvalidos compañeros) con modesta ropita hecha de los vestidos viejos de Charlotte y con calcetines tejidos por sus infatigables manos. Delia, aunque absorbida por las tareas de sus propios bebés, se había dejado caer por la guardería en un par de ocasiones y había salido de allí deseando que Chatty pudiese dar rienda suelta a su instinto maternal mediante el cauce natural del matrimonio. Con cierta desazón, la prima casada sentía que el afecto por sus adorables hijos era un sentimiento tibio y frugal comparado con la feroz pasión de Chatty por los desamparados niños de las caballerizas de la Abuela Lovell.