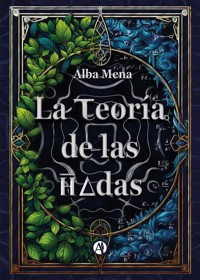
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Lo que tantos temían finalmente ocurrió: la ciencia llegó a las islas. Algunos intentaron ignorarla, asegurando que todo eso de las leyes universales no era más que un cuento para asustar a los niños. Otros terminaron tropezando irremediablemente contra las sólidas raíces del positivismo lógico, que se esparcían a velocidades relativistas por cada rincón de la ciudad Claro de Luna, capital de las Islas Hermanas. Mientras la científica Amelia Lee intentaba, por todos los medios, enseñar las buenas nuevas del átomo y las promesas del mundo cuántico, los pobladores de la isla debían enfrentarse a un problema de vital importancia que nada tenía que ver con la extraña anomalía cósmica que se escondía en el bosque más allá de sus enormes murallas. Seres fantásticos, artes oscuras, presagios y encantamientos son algunos de los ingredientes que conformarán el misterio en el cual Amelia se verá envuelta y que deberá resolver con la ayuda de Rowan, una seductora criatura mágica que se rehúsa a respetar los principios de la física tanto como el espacio personal. ¿Podrá Amelia revelar el mecanismo que se oculta detrás del mundo de las hadas?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
ALBA MENA
Mena, Alba La teoría de las hadas / Alba Mena. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2024.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-5615-8
1. Novelas. I. Título.CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
A Jonatan,por acompañarme en esta nueva aventura y ayudarme a no bajar los brazos.
Capítulo 1
Y entonces, una gran explosión retumbó en el centro del universo. Claro que, en aquel momento, no hubo nadie para escucharla, porque ni siquiera se habían formado las estrellas. Y digamos que tampoco tuvo mucho espacio donde retumbar, porque este aún se estaba creando. Y ni empecemos con lo del centro, que todavía lo andan buscando.
Y de la nada, surgió todo: un universo perfecto que llegó cargado de leyes fundamentales y mucho mucho hidrógeno. Un mundo coherente y ordenado, donde las leyes debían cumplirse a rajatabla si lo que se deseaba era evitar alguna paradoja; aunque algunas de estas leyes no se cumplieran en ciertos órdenes de magnitud a escala cosmológica, o a nivel cuántico, o a escalas normales, pero en determinadas excepciones que… Bueno, lo de coherente se puede ajustar más adelante con alguna constante.
En cuanto a lo ordenado, tampoco le iba muy bien. Había algo en el nuevo universo que lo carcomía por dentro y se encargaba de ponerlo todo patas para arriba sin importar cuántas veces se hiciera la limpieza: el tiempo. Esa mascota inesperada que arribó con el big bang y que mordisqueaba las patas de los átomos cuando no se lo estaba mirando. Pero, a pesar de los intentos del universo por recomponer las cosas, una parte de la destrucción que se generaba a cada segundo resultaba irreparable. Y, lo que era peor, ¡el tiempo parecía estar imbuido en las mismas paredes espaciales del cosmos! Un pequeño defecto de nacimiento que se transmitió a todos sus descendientes.
Los hijos del universo hicieron lo que pudieron para evitar la corrosión del tiempo. Algunos probaron con cremas rejuvenecedoras. Otros se internaron en la ardua tarea de intentar entender las leyes fundamentales y la dinámica de los sistemas cuánticos, probablemente para hacer las cremas rejuvenecedoras. Y un pequeño grupo optó por la tradicional técnica de encerrarse detrás de murallas de quince metros de alto con la esperanza de que el tiempo se encogiera de hombros y siguiera de largo.
Pero nada en este universo puede escapar del cambio.
Todo lo que existe se encuentra sometido al caos del cosmos, ese cambio regido por la entropía, que lo vuelve único, excepcional. Ningún objeto es igual a otro, ni siquiera a lo que fue un instante atrás. Nada se repite dos veces. O, al menos, las probabilidades de que la materia se reconfigurara en un patrón que ya había tenido lugar en otro espacio y tiempo eran bajas, prácticamente nulas y, por lo tanto, imposibles.
Una de esas imposibilidades se encontraba en camino.
La fresca brisa de otoño llegó esa mañana con la promesa del cambio. Sopló sobre las grandes velas del barco mercante proveniente de las naciones del este, en el gran continente de Mándora. Y se metió por entre los agujeros de la vieja chaqueta de William Brown. El novato empleado público despertó abruptamente de su «solo descansaré los ojos» de media hora que lo había llevado a aquella extraña posición entre las cajas de madera, donde había decidido esperar la llegada del primer extranjero que tocaría el suelo de las Islas Hermanas, más allá de las impenetrables murallas de la gran ciudad.
Llevaba un cartel que, gracias a las irrevocables leyes de la física y el principio de causalidad, aún permanecía firmemente sostenido en sus manos, a pesar de haber caído, haber sido arrastrado por el viento, pisoteado por un caballo y terminado en las gruesas manos del marinero Thomas. Y, si el universo no tuviera esa particular insistencia en que las cosas ocurran de una manera y no de otra, probablemente hubiera terminado bajo las frías aguas del mar Pristino. Pero el confundido marinero decidió que aquel pedazo de papel manchado debería volver a la única persona en el muelle que parecía poseer la habilidad de leer en cursiva; cerrando así un ciclo de eventos que, de lo contrario, seguramente hubieran desencadenado en alguna paradoja y la consecuente destrucción del cosmos.
Con un gran bostezo, William levantó en alto el cartel que decía: «Profesor Lee. Aquí», a la espera de que, detrás de los cajones que descendían pesadamente por la rampa del enorme barco que se imponía frente a él, apareciera, en efecto, el profesor Lee: el primer visitante de las islas en mucho mucho tiempo.
Durante más de trescientos años, las Islas Hermanas habían cerrado sus puertas al público, bajo el gran y poderoso lema de «conservar las tradiciones y virtudes que hacen grande a nuestra nación». Un lema que, si se miraba con lupa, dejaba entrever en letras pequeñas la frase: «Somos mejores que los demás y no queremos nada con el insulso mundo exterior». Pero, a pesar de las restricciones a sus ciudadanos y a sus visitantes —estos últimos manteniendo la módica y prometedora cifra de cero personas—, los intercambios comerciales eran vastos entre las islas y las naciones del continente.
Muchos eran los rumores que corrían sobre los habitantes de estas inexploradas tierras en las naciones del este. En Perchet, uno de los reinos del norte de Mándora, se decía que los habitantes de las islas fabricaban armas secretas capaces de destruir a todo el planeta en un abrir y cerrar de ojos —una afirmación un poco presuntuosa viniendo de los primeros creadores de la Gran Bomba—. Mientras que en los Reinos Unidos de Lauzon, corría la voz entre las calles de que las islas ocultaban seres de otras partes del universo y que experimentaban con ellos para obtener valiosa información que luego utilizarían para dominar el mundo, algo para nada parecido a las investigaciones del proyecto Lauzon durante la Guerra de los Ciento Treinta Años, al menos allí los sujetos de prueba no eran extraterrestres.
Por mucha que fuera su mala fama, construida con la especulación masiva de todo un continente que se olvidó completamente de su propia mala fama, las relaciones entre las Islas Hermanas y las naciones del este siempre fueron pacíficas, más que nada por esa extraña fascinación que los isleños tenían por el hierro, el cual estaban dispuestos a pagar su peso en oro.
Pocos eran los encuentros directos que pudieran considerarse de naturaleza «internacional». Pero, por más pequeña que fuera la probabilidad, las estadísticas se encargaban de juntarlos de vez en cuando durante algún intercambio casual en el muelle. En esas ocasiones, los curiosos continentales no perdían la oportunidad para acosar a los tímidos isleños con sus impetuosas preguntas, como: «¿Podremos visitar las ciudades de las islas alguna vez? ¿Realmente no tienen electricidad? ¿Cuándo fue la última vez que se dio un baño? No, no. No le pregunto por nada en especial, claro que no. ¿Ha probado con perfumes?».
Y las respuestas eran siempre muy similares. «Somos gente sencilla, señor. Muy sencilla. Vestimos sencillo. Tenemos vidas sencillas. ¿Venir a nuestra isla? Verá… Un extranjero podría causar…, ¿cómo decirlo…? ¡Ah!, sí. ¡Conmoción! Esa es la palabra. Muy poética, ¿no le parece? ¿Que para qué queremos tanto hierro? Pues ya sabe. Sartenes, tenedores, hachas, espadas, flechas, trajes, puertas, paredes, techos. Lo típico, cosas sencillas».
Pero la verdad era que nadie sabía lo que ocurría más allá de las grandes puertas de hierro que se alzaban imponentes a no muchos metros del Puerto Encallado, donde los marineros continentales estiraban los cuellos con la esperanza de ver algún vestigio de la misteriosa ciudad que se ocultaba tras las murallas, o al menos un disco volador plateado.
Ya habían pasado trescientos años desde que las islas dejaron su cartel de «vuelvo en cinco minutos» colgado alegremente en su entrada. Para muchos isleños, ese cartel era ya un símbolo patrio que, si fuera por ellos, podría quedarse allí hasta el fin de los tiempos. Pero, para otros, ya era hora de modernizarse, de adentrarse en el mundo de la tecnología y esa cosa que los continentales llamaban ciencia. O al menos así lo pensaba el gobernador de la Isla Amanecer, la más grande de las Islas Hermanas, el honorable gobernador Weasley, cuyas ideas progresistas de niños que saben leer e igualdad de derechos resultaban tan controversiales como la idea de que los esclavos debían tener días de descanso.
Y en un universo que prefiere el caos por sobre todas las cosas, la primera oleada del cambio arribó irremediablemente una mañana de verano, dentro de un pequeño paquete proveniente del puerto que el cartero tuvo el cuidado de depositar sobre el escritorio de Weasley muy muy suavemente, como si se tratara de alguna clase de bomba.
Los pasos apresurados del cartero en su carrera a muerte hacia la puerta se vieron opacados por el sonido de un empaque al romperse.
—¡Señor Ford, venga a ver esto! —llamó inmediatamente el gobernador a su asistente, luego de haber leído atentamente las instrucciones del regalo que la nación de Kerath le había enviado—. ¡Este aparato puede capturar imágenes! ¡Mire!
Un enorme flash encegueció al aturdido señor Ford en cuanto arribó a su despacho, seguido por un extraño zumbido generado por la pequeña caja negra que el gobernador Weasley tenía en las manos.
—¿Lo ve? ¡Ja! —exclamó Weasley con los cachetes sonrojados—. ¡Aquí está! El presente capturado en un instante. ¡Esto es ciencia!
—A mí me parece un pedazo de papel, señor —dijo el asistente, frotándose los ojos para ajustar nuevamente la visión.
—Me refiero al aparato y al mecanismo que lo hace funcionar —contestó cortante.
—¡Oh, vea eso! ¡Allí estoy yo, en el papelito! —El señor Ford se había acercado y señalaba ansiosamente la foto que le acaban de sacar—. Pero ¿cómo llegué allí?
—¡Gracias a la ciencia, que lo hizo posible! —El gobernador le dirigió una enorme sonrisa que envió escalofríos al confundido Ford.
—Se parece mucho a la magia. Y de la más negra, si me pregunta mi punto de vista, señor —dijo Ford, mientras vigilaba de cerca si su doble de papel se movía al igual que él.
—Pero no lo es. Verá, esto lo puede hacer cualquiera. Usted, yo, el panadero…
—¿Para qué querría el señor Jones una imagen mía?
Ford se estremeció nuevamente ante la imagen mental del panadero con su foto.
—Ese no es el punto —corrigió Weasley, impaciente—. Ocurre que esto es un aparato, como el martillo o el molino. Cualquiera puede usarlo. Tenga, pruebe usted.
—¡No, gracias! —Ford retrocedió unos pasos con las manos en alto—. Ya estoy en más lugares de los que desearía estar.
—¿Perdone?
Unos meses después, los preparativos ya habían concluido y la isla se preparaba para su incursión en el mundo de la tecnología.
Tal vez, si hubiera existido la mínima sospecha de que esas pequeñas olas del cambio podrían transformarse en un tsunami, William no se encontraría allí en ese momento, observando el interminable desfile de mercadería que descendía por la rampa del barco y se amontonaba sobre las vigas del puerto, listas para la rigurosa inspección de la guarida de la isla, preguntándose si el profesor Lee habría cambiado de opinión respecto a la idea de visitar la ciudad.
Pero su esperanza se iluminó otra vez cuando una nueva figura se asomó por la borda. A juzgar por el pomposo vestido color canela, bordado con delicadas flores carmesí, que le caía desde la ajustada y esbelta cintura hasta los pies, la figura no parecía pertenecer a la de un marinero, aunque nunca se sabe.
En efecto, se trataba de una joven mujer, quien comenzaba a descender lenta y cuidadosamente por la rampa del barco, como si el mundo se moviera erráticamente bajo sus pies, algo que ocurre con frecuencia en alta mar.
¿Sería su esposa? ¿Su hermana? Los pensamientos de William vagaron entre miles de posibilidades.
La joven llevaba un pequeño bolso sostenido firmemente con unas delicadas manos envueltas en guantes de terciopelo. El gran y ostentoso sombrero que le cubría la cabeza revelaba bajo la sombra del tul un rizado cabello de color cobrizo que le caía como una alocada cascada por debajo de los hombros. El cuerpo de William se tensó cuando unos intensos ojos azules lo observaron de arriba abajo, como si se tratara de un nuevo espécimen de laboratorio, hasta detenerse finalmente en el arrugado cartel que llevaba en las manos. Detrás de ella, varios marineros cargaban lo que parecía ser el resto de su equipaje.
Nadie más descendió.
La mujer se acercó a paso firme y con una enorme sonrisa al desconcertado William, que había dejado caer su cartel una vez más sobre el suelo, haciendo que Thomas pusiera los ojos en blanco mientras continuaba cargando los canastos de verduras hacia el interior del barco.
—Buenos días —saludó la mujer con un apretón de mano que William no sintió del todo hasta que recordó dónde estaba—. Soy la profesora Lee.
—Un gusto —respondió Willian cuando recobró el habla y recordó, además, para qué estaba allí—. Un momento… —dijo dudoso—, el profesor Lee no era…, bueno…, ¿un hombre?
La mujer pareció pensarlo unos segundos.
—No hay ningún otro profesor Lee en el proyecto que yo conozca —respondió con una amable sonrisa—. Solo yo. Profesora Amelia Lee de Ciencias Físicas de la Universidad de Kerath, encantada.
—Esto, William —murmuró nerviosamente, devolviendo el saludo con manos sudorosas—. William Brown. Un placer.
Cuando el silencio se volvió más incómodo que las curiosas miradas de los marineros, William regresó al presente y se apresuró a tomar el equipaje de la profesora Lee en un intento de borrar la ligera mala impresión que su sorprendido rostro debió haber generado en la joven, solo para encontrarse con una maleta que parecía no querer despegarse del suelo.
—Oh, no te preocupes —le dijo Amelia, acercándose a su valija—, yo me encargo.
—¡Por los dioses que no! —respondió William, jadeante, con los brazos temblorosos mientras intentaba levantarla, al tiempo que se preguntaba qué podría haber en su interior—. Es mi deber… como caballero… escoltarla con sus pertenencias hasta… Espere, ¿qué está haciendo?
Amelia se inclinó ligeramente y apretó un pequeño botoncito en la parte superior. Unos tubos metálicos se extendieron de la maleta y, con poco esfuerzo, la arrastró por el suelo. Las rueditas que la sostenían rodaron estrepitosamente contra las viejas vigas de madera del puerto.
William se apresuró a seguirla, impresionado por el gran despliegue de tecnología misteriosa que ocultaba la maleta, mientras enumeraba los pros y los contras de tener un equipaje con ruedas. Los pros: no requería tanto esfuerzo llevarla. Los contras: no requería tanto esfuerzo robarla. Se preguntaba, además, si una joven como ella estaría a salvo en las intrincadas, oscuras y «tal vez sea mejor ir por otro lado» calles de la gran ciudad de Claro de Luna, la capital de las Islas Hermanas, sobre todo cuando esta tenía una muy buena reputación a la hora de tratar con jóvenes hermosas y solteras que paseaban por sus corredores sin acompañante, guardaespaldas, perro de seguridad, machete, etcétera.
—Espero que le hayan informado bien todos los detalles importantes de nuestra ciudad —comentó William con preocupación cuando le alcanzó el paso, haciendo énfasis en la palabra «importantes».
—Oh, sí. Me enviaron un folleto —respondió Amelia despreocupadamente, tratando de que su voz sonara más fuerte que el ruido de la maleta que rodaba contra la madera—. Espero que mi ropa sea la adecuada. No estaba segura sobre el sombrero. ¿Qué te parece?
Los ojos de William observaron el enorme sombrero decorado con flores de seda y largos listones.
—Mmm, no está mal —contestó con honestidad. Amelia iba vestida como una dama de la alta sociedad, algo no muy común de ver en las sucias calles del lugar—. Tal vez sin él podría mezclarse más con la gente… común —se atrevió a opinar.
—¿Eso crees? Pues muy bien —dijo Amelia, quitándose el sombrero y revelando un pálido semblante, que brillaba bajo la luz del sol de la mañana, decorado por tenues pecas esparcidas a la altura de los pómulos.
William apartó rápidamente la mirada en un intento de ocultar el rubor que le subió por las mejillas, mientras acompañaba a la joven hasta el carruaje negro que se divisaba al final del puerto. Dos grandes y fornidos caballos los esperaban, bufando y relinchando al tiempo que removían la tierra con las patas impacientemente.
Cuando la puerta del carruaje se cerró y ambos estuvieron cómodamente sentados en sus acojinados asientos, un chasquido rompió el aire y las enormes y pesadas ruedas se pusieron en movimiento.
—Conoce las reglas, ¿verdad? —inquirió William, mientras viajaban por la carretera que los conduciría hasta las murallas.
—Las he repasado miles de veces —respondió Amelia con total seguridad. Y al instante comenzó a enumerar con los dedos cada una de ellas—: No debo hablar con ningún ciudadano sobre la cultura, la moral y la forma de vida de mi nación. No debo estar fuera de mi casa durante la noche. No debo dejar la ciudad en ningún momento. Mi tarea es única y exclusivamente enseñar ciencia.
—Muy bien —asintió William, sin poder evitar notar cómo los rayos del sol incidían en un ángulo perfecto sobre sus mejillas—. Esto, iremos a… —Se aclaró la garganta—. Iremos a ver al gobernador primero. Sé que debe estar cansada por el viaje, pero le aseguro que será breve.
—Es lo más lógico —respondió con una amable sonrisa, conteniendo la emoción que la expectativa de poder caminar por tierra firme generaba en su interior después de varios días en alta mar.
No pasó mucho tiempo hasta que las enormes puertas de hierro de la ciudad se impusieron sobre ellos. Y, con un ruido ensordecedor, se abrieron lenta y pesadamente para dar paso al carruaje que transportaba al primer visitante continental de la Isla Amanecer en más de trescientos años de aislamiento.
Un evento así no podía pasar desapercibido. La gente se había congregado a ambos costados de la calle principal para observar el arribo de aquel extranjero que, en palabras del gobernador, traería «las grandezas de las tierras del este a nuestra gran nación» con el objetivo de hacer más grande la ya muy grande nación de las Islas Hermanas. En términos técnicos, se estimaba una potencia a la quinta de grandeza.
Algunas calles estaban recubiertas de gruesos adoquines, acomodados de la manera más regular que sus irregulares formas permitían y por entre los que crecían algunas hierbas salvajes. Pero, más allá de las grandes avenidas, la mayoría de las sendas aledañas solo eran caminos de tierra, o barro, dependiendo de su uso principal. Lo bueno de aquello era que los ciudadanos no tenían problemas para moverse entre los corredores de Claro de Luna durante las noches oscuras, simplemente tenían que guiarse por su olfato.
Todas las casas eran pequeñas; no más de dos pisos, techos bajos y ventanas teñidas por el paso del tiempo. Algunas afortunadas contaban con tejas rojas e irregulares en la parte superior que las protegían de las inoportunas goteras. Otras se contentaban simplemente con un techo de paja seca y amarillenta que debía ser repuesta cada dos o tres incendios programados por el destino, que solía dejar olvidada la pava sobre el fuego.
Los ciudadanos de Claro de Luna vestían varias capas de ropa a pesar de que aún no habían llegado ni a la mitad del otoño, algo que se conocía comúnmente entre la gente como «estar presentable» y «no andar por ahí mostrando los tobillos como un desquiciado promiscuo». Muchas mujeres lucían delantales blancos con bolsillos sobre sus vestidos de color maíz, con los que podían resguardarse de las manchas de sus diferentes oficios, como lavar la ropa, cocinar, barrer el piso, dar a luz, recolectar hierbas en el bosque con una pequeña canasta y una capa roja; todas honorables, y por supuesto para nada explotadas, profesiones femeninas de las Islas Hermanas.
Los hombres, por su parte, llevaban puestos sus viejos y parchados sacos marrones que ocultaban una camisa blanca, unos tirantes y un cinturón que sostenía un pantalón a juego con la boina que descansaba sobre sus cabezas. Algunos, que se habían enterado de la situación con cierto grado de incerteza importante, se asomaban jadeantes entre la multitud luego de haber corrido hacia allí desde sus puestos de trabajo, olvidándose, en el apuro, de soltar las herramientas que aún llevaban en las manos, como una pala, un hacha, un fierro con la punta aún brillante y… ¿no huele a algo quemado?
No faltaron los emprendedores que, al ver una oportunidad como esa, no la podían dejar pasar ni aunque se les fuera la vida en ello, aprovechando la distracción que el destino había preparado para introducir las manos en bolsillos ajenos y salir corriendo hacia la siguiente esquina. Un proceso que podía repetirse todas las veces que se quisiera, siempre y cuando se superara la velocidad del guardia promedio.
A lo lejos podía apreciarse la fina línea invisible que separaba la ciudad del resto de la isla: un manto oscuro de espesa naturaleza indomable que se asomaba por encima de las murallas del norte. El bosque se veía eterno más allá de los pilares de piedras que ponían fin a Claro de Luna.
Se dice que las murallas de la Isla Amanecer fueron construidas miles de años atrás —probablemente con la ayuda de seres de otros planetas—, con la intención de proteger a su gente de las invasiones. Hoy en día continuaban su trabajo, aunque no del todo. Mientras estas velaban sin descanso la entrada del lado este,1 que conducía al Puerto Encallado, las murallas del norte no parecían muy interesadas en custodiar sus puertas, sobre todo desde que el tratado de paz con las poblaciones nativas del bosque probó ser lo suficientemente eficaz.
La ciudad se volvió borrosa en cuanto el carruaje dobló en una avenida bastante descuidada. Si no fuera porque Amelia había pasado varias semanas en alta mar, de seguro el ajetreado movimiento de un empedrado a medio hacer le hubiera causado algún tipo de malestar. Pero nada impidió que su viaje por entre las serpenteantes calles fuera menos que emocionante. Después de todo, era como viajar en el tiempo a un mundo que su gente ya había olvidado.
Se detuvieron finalmente en una extensa plaza que, para los estándares estéticos del continente, bien podría ser un cuadrado de tierra muy prolijo. Frente a esta se hallaba el Gran Palacio del gobernador Weasley.
Amelia hizo una mueca de desilusión. Cualquiera que escuchara el nombre de la sede del Poder Ejecutivo de las islas esperaría… otra cosa. Llamarle Gran Palacio era demasiado generoso para la raída fachada de una casona que en algún momento fue blanca. Pero, al ser el edificio más grande de toda la ciudad, lo cual no era decir mucho, el nombre no quedaba tan mal.
—¿Cómo dice? —preguntó asombrado el gobernador en cuanto William le contó que la profesora Lee lo estaba esperando en la gran sala de reuniones con un humeante té de limón en las manos—. ¿Una mujer? —Hizo una pausa reflexiva—. ¿Está seguro?
—¿Que si estoy seguro, señor? —respondió William nerviosamente.
—¡Sí, hombre! Me refiero a que tal vez usted vio mal.
—Oh, no, señor. Lo vi todo muy bien. —Willian se aclaró la seca garganta—. Quiero decir…, no cabe duda, señor.
—Eso es un problema —murmuró el gobernador, frotándose el mentón con consternación.
Una sombra alta y malhumorada se acercó a su oído.
—Podríamos decirle que se vuelva a su nación —sugirió su asistente con cautela; todo ese asunto de la ciencia ya lo tenía demasiado nervioso.
—¡¿Está loco, señor Ford?! —gruñó Weasley—. La nación de Kerath es nuestra mayor importadora de hierro. No podemos arriesgar la relación que tenemos por un par de prejuicios tontos. No con la amenaza que cuelga sobre nuestros cuellos en este momento.
—¿Y piensa dejarla dar clases? —preguntó Ford con una ceja levantada. La idea de una mujer impartiendo conocimiento le parecía tan alocada como la de una gallina intentando enseñar a los perros cómo poner un huevo.
—No tenemos más alternativas. La profesora Lee debe irse de esta isla con una buena imagen de nuestra nación. ¡Y por los dioses que debe hacerlo con todas sus extremidades unidas al cuerpo tal y como llegó!
—Bien, bien. Tampoco tiene que gritar… —le espetó Ford, frotándose el oído, que aún le zumbaba en la cabeza—. Pero…
—¡No hay peros! —lo interrumpió—. Esto debe funcionar. La profesora Lee viene con las más altas recomendaciones de su Estado. Aprenderemos lo más que podamos de ella. Yo siempre lo he dicho. ¡La mejor forma de ganar una batalla es con el conocimiento! ¿No es así?
—Sí, señor. Siempre lo dice todas las mañanas. Pero…
—¡Imagínese las armas que podremos construir con esta ciencia! —continuó el gobernador, absorto en su propio mundo perfecto—. Armas que parecen mágicas. ¡No! ¡Armas que superan la magia!
—Sí, señor. Eso también lo dice durante el almuerzo. Pero… —Ford hizo una pausa, esperando la siguiente interrupción. Al no encontrarla, continuó—: ¿Qué pasaría si vinieran… ya sabe usted quiénes?
—Aún faltan muchos días para ello —respondió Weasley con el ceño fruncido, moviendo la mano como si quisiera apartar esa idea como a una mosca molesta—. Para entonces, nos aseguraremos de que la profesora Lee esté de regreso en sus tierras.
—Pero ¿no le parece raro? —continuó Ford con desconfianza—. ¿Por qué enviarían a una mujer? ¿Cree que sea un engaño?
—Tengo entendido que, en las naciones del este, las mujeres pueden hacer los mismos trabajos que los hombres y viceversa —explicó seriamente el gobernador.
—¿Quiere decir que en el continente de Mándora hay hombres que lavan la ropa, cocinan, educan a sus hijos y les dan el biberón?
—Así es.
—¿Y dan a luz también?
—Posiblemente —asintió el gobernador con aire pensativo—. El hecho es que… existe la igualdad. Deberemos meternos ese chip en la cabeza.
—¿Meternos qué cosa en la cabeza, señor?
—El chip —repitió—. No sé bien qué es eso, pero lo mencionan bastante seguido. —Los hombros del gobernador parecieron aflojarse tras un pesado suspiro—. Ahora, señores, será mejor que reciba a la profesora Lee. No podemos dejarla esperando más… No, usted se queda, señor Ford. ¡No! ¡No insista! Vamos, William.
—Sí, señor.
Ignorante de la discusión que su género desató entre los altos cargos de la ciudad, Amelia aguardaba en la amplia sala de espera sentada sobre un cómodo y mullido sofá de color crema. Arriba de la mesita ratona, descansaba un delicado jarrón que contenía pequeñas flores silvestres de distintos colores. Las paredes de la sala se encontraban decoradas con múltiples cuadros que pintaban con destreza paisajes de las islas en un hermoso estilo rococó. Un gran candelabro plateado, que debió haber llevado mucho tiempo encender por la enorme cantidad de velas que tenía, colgaba desde el alto techo en el centro de la sala. Por el enorme ventanal, que abarcaba casi la totalidad de la pared frontal, podía apreciarse el muy meticulosamente bien cuidado jardín del Gran Palacio.
La puerta de la sala se abrió de un golpe y el gobernador entró con una extraña mezcla agridulce de nerviosismo y alegría que resultaba en una gran sonrisa de aspecto siniestro bajo unas cejas pronunciadamente fruncidas. Detrás de él, le seguía William y un par de sirvientes.
—Buenos días, profesora Lee —dijo, mientras le estrechaba la mano enérgicamente—. ¡Qué placer poder conocerla en persona! Me han hablado maravillas de usted. Mi nombre es Weasley. Richard Weasley, gobernador de esta hermosa ciudad.
—Un placer —respondió Amelia con la sonrisa más amable que pudo esbozar, ¡y realmente se esforzó por ello!
—Veo que ya conoce a nuestro nuevo asesor de Educación, el señor William Brown. ¡William, ven! ¡Siéntate aquí! Espero que su viaje haya sido tranquilo, profesora.
William siguió diligentemente la orden y se sentó en el sofá de enfrente junto al gobernador.
—Lo fue, muchas gracias —contestó Amelia—. Tengo entendido que mañana empezaré mi trabajo.
—Sí, sí. Estamos muy ansiosos por todo el conocimiento que pueda brindarnos —respondió el gobernador haciendo un gesto al aire con la mano para que le trajeran una taza de té—. Debo recordarle, sin embargo, que las reglas deben ser cumplidas con estricta rigurosidad. Nuestra ciudad, verá, es un poco… —Hizo una pausa para colocar tres cubos de azúcar en el té—, particular —concluyó.
William se removió incómodo a su lado.
—Entiendo que su gente tiene una cultura muy diferente a la nuestra —observó Amelia en un tono que intentaba empatizar—. Pero no he venido aquí para juzgar, se lo prometo. Simplemente, he venido para enseñar. Además, mi contrato me impide revelar información sobre mi nación.
—Confiamos plenamente en usted, profesora Lee —dijo Weasley dando un pequeño sorbo a su té—. Pero me temo que hay otros problemas en esta ciudad que tal vez deberíamos haber mencionado con anterioridad. —Los ojos del gobernador se enfocaron en los de Amelia—. Verá, nos preocupa su seguridad.
Amelia intentó leer el mensaje oculto que parecía estar grabado en las pequeñas arrugas que rodeaban la preocupada mirada del gobernador. Pero no pudo entender qué clase de peligros podría albergar una ciudad tan pequeña en comparación con las grandes y frías metrópolis de Kerath.
—Cumpliré con el contrato al pie de la letra —le aseguró Amelia—. Y no saldré de mi casa por la noche.
—Bien…, bien… Pero, solo por si acaso, le asignaremos algunos de nuestros mejores guardias para que la vigilen de cerca cuando el sol se oculte.
¿Vigilen?, repasó la mente de Amelia. Tal vez el gobernador no esté preocupado por mí después de todo. Sino de mí.
Estaba más claro que el agua que la gente de la isla no confiaba en los continentales. Las múltiples guerras frías, calientes, y de distintas temperaturas, que azotaron sus tierras en el pasado tampoco ayudaban a mejorar su reputación. Pero ¿podrían llegar tan lejos como para vigilarla al igual que a un criminal? ¿Como si no fuera alguien de confianza? ¿Como si estuvieran seguros de que no podría cumplir con un simple contrato laboral? Bueno, no estaban del todo equivocados. ¡Pero aun así…!
—¿Es necesario? —preguntó Amelia con una mueca en el rostro que no pudo esconder del todo.
—Muy necesario —aseguró el gobernador mientras una sombra ennegrecía sus ojos—. Y… una cosa más. —Tomó otro sorbo de té—. Nuestra gente es muy supersticiosa. Hadas, duendes, vampiros, todo eso, ¿sabe? Por favor, no se deje llevar por esas patrañas. Le aseguro que no son más que cuentos urbanos, mitos para entretener las mentes. Nada más.
Las miradas de William y el gobernador se cruzaron por una milésima de segundo que pasó desapercibida por los ojos de la profesora.
—Soy científica —respondió Amelia con calma—. Yo no creo en esas cosas.
—Pues me alegra oírlo —suspiró aliviado—. Eso siempre ayuda, ¿verdad, William?
—Por supuesto —asintió el joven rápidamente—. Mientras su existencia sea metafórica, abstracta, y no se materialice en el plano de lo físico, no hay por qué preocup…
Las palabras de William se vieron interrumpidas cuando el gobernador pisó accidentalmente, y con mucha fuerza, la punta de su zapato.
—Entonces… —dijo Weasley a modo de cierre, juntando las manos con tal emoción que emitieron un pequeño chasquido—, le deseo una feliz estadía en nuestra humilde ciudad. William la acompañará hacia su nuevo hogar.
1 Con el fin de frenar el creciente conflicto armado con las criaturas marinas que no aceptaban un pedazo de pierna con un zapato viejo como único alimento diario y luchaban por el paquete completo.
Capítulo 2
El rumor corría velozmente por las calles de Claro de Luna.
Empujó a varias personas en su camino. Trastabilló con una pequeña roca parcialmente enterrada en la tierra. Maldijo para sus adentros mientras se ponía de pie y se sacudía las rodillas. Y, finalmente, entró en la ruidosa taberna La Caldera Humeante, donde fue analizado política, filosófica y metafísicamente por los mejores borrachos con los que contaba la gran ciudad.
—¡¿Una mujer?! —dijo una voz masculina horrorizada—. ¿Y ha venido sola?
—Thomas me lo ha contado todo —respondió alguien de la multitud.
—Esa mujer… —interrumpió otra voz con poca paciencia—, ¿es el famoso profesional del que el gobernador nos habló? —Hizo una pausa para beber de su jarro de cerveza, como si la idea le hubiera dejado un mal sabor de boca—. ¿Eso es normal?
—No veo por qué no —acotó Harry mientras jugaba con su jarrón medio vacío distraídamente.
—¡Pues yo veo varias razones por las que no lo es! —respondió la anciana voz del viejo Claude, desde el otro lado de la taberna, que parecía tambalearse tanto como su portador—. Número uno —comenzó a enumerar con un dedo al aire—: las mujeres no pueden pensar bien con todas esas… emociones femeninas, como la tristeza o el amor.
Muchas voces varoniles brindaron al unísono de esas sabias palabras.
—Número dos: no tienen la inteligencia de un hombre porque su cerebro es… distinto, ¿saben? Más pequeño y…, y de color rosa. Un doctor me lo dijo una vez. Ellos saben cosas.
Más ovaciones masculinas hicieron retumbar las ventanas.
—Y número tres…, mmm. Era algo sobre sus hormonas —agregó con un gesto desinteresado de mano—. El doctor también me habló de ello, ¿saben? Sus hormonas no les permiten… pensar con lógica. Sí, eso era.
Muchas más ovaciones varoniles brindaron al unísono en favor de la testosterona.
—Pues a mí me importa una papa lo que digan los doctores —opinó Harry, terminando la cerveza de un solo sorbo. Solía decir eso desde que su doctor le había ordenado alejarse de las bebidas alcohólicas—. Yo he escuchado que en los reinos del este las mujeres hacen muchas cosas. No sería raro que haya mujeres que sean alquimistas, abogadas o incluso gobernadoras —agregó, sin prestarle mucha atención al cuchillo que se clavó en la pared justo por encima de su cabeza, y que aún vibraba por el impacto.
Ahora el murmullo de la taberna era un ruido incomprensible de hombres confundidos y preocupados.
—¿Realmente creen que pueden hacer lo mismo que los hombres? —preguntó una voz temerosa.
Un golpe seco se escuchó cuando una cabeza se estampó contra la fría madera de la mesa y los ronquidos del viejo Claude fueron la única respuesta.
El rumor pasó un rato por la lavandería, un lugar donde los mejores tiempos siempre fueron y serían, por votación unánime, aquellos que ya nadie recordaba, pero que habían dejado marcas imborrables, como largas cicatrices en la espalda y la promesa de que el cambio jamás llegaría.
—¿Una mujer? ¿Profesora? ¡Ja! ¡Que los Destinos nos libren! Los jóvenes de hoy en día no tienen escrúpulos —se quejó la señora Robinson, mientras fregaba la ropa con más fuerza de lo normal, como intentando borrar la impresión que le causó la noticia—. ¿Y ha venido sola? ¿Sin su marido?
—Dicen que no está casada —le respondió una joven lavandera.
Muchas mujeres contuvieron el aliento ante tan revolucionaria y paradójica revelación.
—¡Pues eso lo explica todo! —bufó la señora Robinson—. ¡Con tanto tiempo libre hasta yo me vuelvo doctora! —expresó con sarcasmo.
Durante varios minutos de reflexión, solo se escuchó el sonido de la ropa contra las tablas de madera.
—¿Podemos? —susurró finalmente una joven desde la otra punta de la lavandería, procurando que su voz no llegara a los oídos de la señora Robinson, que pensaba que los métodos lógico-deductivos eran una completa pérdida de tiempo.
—Al parecer… —le respondió otra voz por lo bajo.
El rumor dobló la esquina en la Herrería de Otto, donde los hechos no se analizaban o criticaban, sino que se aceptaban como venían, se calentaban, se golpeaban con un martillo, se moldeaban a la forma que uno deseara y luego se dejaban enfriar.
—¡Si tanto tiempo tienes para andar con chismes, entonces no te estoy dando suficiente trabajo! —gruñó Otto mientras golpeaba con fuerza una espada al rojo vivo.
—¡Pero, papá! —se quejó su hijo, limpiándose las sucias manos en el delantal y procurando que su voz sonara más fuerte que los golpes del metal—. El gobernador dijo que cualquiera mayor de dieciocho años puede anotarse. Además, ¿no sientes curiosidad?
—¿Para qué quieres ir a la escuela? —preguntó Otto mientras metía la incandescente espada en el agua haciendo que un seseante vapor se elevara hacia el techo—. El conocimiento es para los ricos y los locos. No somos ricos. ¡Y por los Destinos que no quiero un hijo loco!
—Tal vez sirva para algo —insistió el joven herrero de cabellos color ceniza.
—¡Maldita sea! —se quejó Otto—. ¡Ni un día pasó desde que llegó la continental que ya mi propio hijo anda diciendo estupideces como que la escuela sirve para algo!
Los ensordecedores golpes del metal ardiente se perdieron en la distancia.
El chisme del momento caminó apresuradamente, esta vez, tratando de pasar desapercibido, hasta detenerse en los oscuros corredores de los distritos más bajos de la ciudad, allí donde ni la guardia se atrevía a entrar. Los humanos que habitaban estas zonas estaban tan abajo de la cadena alimenticia que debían compartir su comida con las ratas, que usualmente también formaban parte de su alimento diario.
—¿Y tú crees que es rica? —preguntó una voz ronca que emergía de una pila de ropa; su portador permanecía oculto entre camisas de segunda mano.
—Dicen que es inteligente y ya sabes lo que cuentan de esa gente —le respondió el respetable y veterano Navajas, el mejor ladrón de Claro de Luna.
—Pues yo no sé.
Navajas suspiró.
—Dicen que son muy ricas.
—¿Eso dicen?
—Al menos eso escuché —dijo encogiéndose de hombros—. Pero no estaría de más ir a darle la bienvenida. ¿No crees?
Unas risas siniestras y llenas de piojos se perdieron en la oscuridad de los suburbios, asustando a algunos de los cuervos que merodeaban entre la basura en busca de algún aperitivo.
Finalmente, el rumor voló hacia el norte, más allá de las murallas, dejando tras de sí un par de plumas negras y sucias en el camino, perdiéndose en lo más profundo del bosque, lejos de la gran ciudad, allí donde la realidad se retorcía y el tiempo parecía detenerse.
—Aquí estamos —anunció William en cuanto llegaron a la nueva casa donde Amelia pasaría los próximos días.
La joven profesora miró la pequeña vivienda de piedra que descansaba en un tranquilo barrio alejado del bullicio del centro de la ciudad y que, gracias al cielo, tenía tejas en el techo. Se trataba de una propiedad angosta de dos pisos con una ventana circular en la parte superior y un gran ventanal rectangular en la planta baja decorado con flores que crecían en un pequeño cantero en la parte inferior.
William hizo girar la llave en la robusta puerta de hierro que chirrió al abrirse, dejando que una brisa fría y húmeda les diera la bienvenida.
Frente a la puerta, se elevaba una vieja escalera de madera que conducía al piso superior. A su izquierda, se extendía la sala principal que consistía en, básicamente, toda la casa, amueblada simplemente con un sofá y una mesita ratona en cercanías de la ventana, y una mesada que parecía contener algunos instrumentos y utensilios de cocina en el otro extremo. En el centro de la sala, descansaba una mesa rectangular con dos sillas de diseño sencillo frente a una gran chimenea de piedra, donde las leñas recién encendidas crujían y chispeaban bajo unas cálidas brasas.
No había cocina. Aquella fue la primera conclusión de Amelia.
—Espero que sea de su agrado —dijo William con nerviosismo, mientras Amelia observaba con detalle milimétrico cada rincón de su nuevo hogar—. La señora Murray se ha encargado de prepararla.
La vivienda tenía un aire viejo y gastado, desde los muebles hasta el mismo aire mohoso que inundaba la casa con aquel particular aroma. ¡Incluso la raída alfombra parecía haber tenido más vida social que Amelia!, aunque eso no era decir mucho. Pero, por más extraño que aquello le hubiera resultado a William, a Amelia no pareció molestarle, al contrario, lo consideró como un toque especial que, de donde venía, se le solía llamar acogedor, una palabra que se usaba frecuentemente para referirse a lugares extremadamente pequeños e incómodos; pero, como decía su madre, siempre había que ver el vaso medio lleno.
—Está muy bien, gracias —respondió amablemente, mientras se preguntaba cómo podría cocinar en una chimenea.
—Me alegro de oírlo —dijo William, dejando la llave sobre la mesa—. Entonces, la dejaré para que descanse. Mañana pasaré a buscarla a las seis y media de la mañana, ¿de acuerdo? Las campanas del templo suenan a las seis, pero, si necesita ayuda para despertarse, puedo ofrecerle unas velas con unos…
—Oh, no te preocupes —lo interrumpió Amelia con una sonrisa—. Estaré lista para esa hora.
—Bien… Esto, bueno, trate de no salir de este lugar, ¿de acuerdo? —farfulló nervioso, mientras buscaba algo en su bolso—. Y tenga esto.
William le entregó una daga envuelta en una funda de cuero delicadamente ornamentada.
—Es de hierro. Llévela siempre consigo.
Los ojos de Amelia se abrieron como platos.
—Pero no pienso apuñalar a nadie…
—¡Solo llévela! —dijo secamente—. Piense en ello como un talismán. La protegerá.
—Está bien —suspiró Amelia, en un esfuerzo por intentar aceptar la cultura de las islas sin los prejuicios del continente.
—Y también esto —agregó William, mientras colocaba un cordón alrededor del cuello de Amelia del cual pendía una pequeña bolsita de tela—. Contiene romero.
—¿Otro talismán? —preguntó, levantando una ceja mientras sus dedos acariciaban la suave textura del objeto que le colgaba del cuello.
—Así es, para la buena suerte —respondió con una media sonrisa que no alcanzó sus ojos.
—Gracias —dijo, a falta de una mejor respuesta como «¿por qué debo llevar una especia colgada del cuello?» y otras preguntas existenciales.
William se despidió con una inclinación de cabeza, no completamente convencido de que dejarla sola fuera lo correcto, sobre todo en un lugar que parecía emanar las peores de las energías.2 Sin embargo, sus pies reaccionaron más rápido que su cabeza y, finalmente, se encontró retirándose de la casa.
Cuando la puerta se cerró, Amelia suspiró aliviada en la soledad de la sala. Cualquiera podría pensar que el viaje la había desgastado más de lo que había esperado. Después de todo, uno nunca sabe la extensión de su cansancio hasta que finalmente se acaba la carrera, o la pila de exámenes por corregir. Pero ella solía suspirar de alivio siempre que se encontraba sola, libre de cualquier presión social en la cual tuviera que tener un cuidado extra para vigilar las palabras que le salían de la boca. La mayoría de las personas nacían con un filtro natural que les permitía seleccionar las palabras que eran socialmente correctas, aquellas que evitaban que el receptor saliera corriendo envuelto en llantos, por ejemplo. Pero Amelia tuvo que construir el suyo a duras penas; le quedó un tanto chueco y con grietas. No podía confiarse.
Su cuerpo se relajó.
En la soledad de la sala, observó una vez más la daga que aún tenía en las manos, pensando en todos los posibles usos que aquel artefacto podía ofrecerle. La palabra souvenir fue la que más votos obtuvo en el jurado de su mente.
Decidió finalmente que no sería mala idea llevarla consigo después de todo. Había visto a varias mujeres de la isla con una de esas atada a la cintura. Debe ser algo cultural,pensó. Aunque, si de defensa personal se trataba, ella contaba con muchas otras herramientas, más prácticas, más efectivas y sobre todo menos sanguinarias. Pero una daga a la vista bien podría evitar que tuviera que llegar a utilizarlas.
Luego de quitarse los guantes y ajustar la funda de la daga a su cinturón, se dirigió a cargar la maleta hasta la habitación, pero se detuvo en seco cuando unos golpes llamaron a la puerta.
Pensó que William, quizá, se habría olvidado de decirle alguna otra de sus advertencias misteriosas, o que algún vecino curioso querría presentarse con un budín en sus manos, como ocurría en los simuladores que jugaba de niña.
Introdujo la llave en la pesada puerta de hierro y la abrió lentamente. Las bisagras protestaron con un agudo chirrido.
Una mujer delgada y de aspecto demasiado simpático la miró desde el umbral con los ojos bien abiertos y una enorme sonrisa en su pálido rostro.
—¡Hola, querida! Soy la señora Murray. Anne Murray —se presentó mientras le tomaba las manos sin pedir permiso—. Espero que te haya gustado cómo ha quedado la casa. No fue nada fácil volverla habitable, ¿sabes? No después de tanto tiempo de abandono.
—Hola, señora Murray —la saludó amablemente.
—¡Ay!, llámame Anne.
—Anne… —se corrigió rápidamente—. Un placer conocerla, yo soy Amelia Lee.
—¡Qué nombre más maravilloso! —El rostro le brillaba tanto como el cabello rubio, fino como la seda, que le caía recto hasta los hombros—. ¿Qué te ha parecido la casa? —preguntó, con una incandescente sonrisa.
—Ha quedado muy bien —dijo algo nerviosa—. Se lo agradezco.
—¡Ay!, no tienes que agradecerme —aseguró con un ademán de mano que pedía a gritos más cumplidos—. Para eso estoy. ¿Te importaría si charlamos un momento? —Su nueva vecina miró a los costados de una forma para nada sospechosa.
—Claro, encantada —respondió Amelia, que en realidad solo quería recostarse en la cama un par de horas, tal vez días, pero de niña le habían enseñado a ser educada, lo que en su momento significaba poner a los demás por encima de ella—. Adelante, pase.
Anne entró a la casa y, en lo que le llevó dar tres grandes pasos, ya se encontraba esperando tranquilamente en el medio de la sala.
—Así que… una mujer con título universitario —dijo, risueña—. Eres la comidilla de toda la ciudad. Jamás había escuchado algo similar. Debes ser muy inteligente.
Los ojos de Anne miraron la maleta de Amelia como si estuviera repleta de oro.
—Oh, no. No soy nada especial, se lo aseguro —respondió, cerrando la puerta tras ella—. Cualquiera podría llegar a donde yo estoy si cuenta con el tiempo y las ganas suficientes.
—¿Tú lo crees? Vaya, jamás lo había pensado. ¿Te apetece un té? —preguntó Anne, como si ella fuera la dueña de la casa—. Seguro aún no te familiarizas con las cosas. Ven, te muestro dónde están las tazas.
Amelia asintió, agradecida por el tour gratuito por su nueva vivienda.
Su vecina se dirigió hacia la mesada, en el extremo opuesto de la sala, y tomó un jarrón que llevaba una manija en su parte superior. Cortó algunos trocitos de unas hierbas secas que colgaban desde una viga del techo y llenó el jarrón con el agua que había en una enorme vasija de cerámica.
Amelia se preguntó si esa vasija siempre había estado allí en primer lugar.
—Debes sacar agua del pozo todas las mañanas, ¿sabes? —explicó mientras colocaba las hierbas dentro del jarrón—. Hay un pozo a dos calles de aquí.
Con la mano envuelta cuidadosamente en un trapo para no quemarse, Anne tomó una delgada barra de hierro que se encontraba oculta en el interior de la humeante chimenea y la giró hacia ella, lo suficiente como para poder enganchar el jarrón y colocarlo sobre el fuego.
Amelia anotó cada procedimiento en su lista mental de supervivencia básica.
—Muy bien —suspiró la señora Murray, dándose la vuelta para mirarla—. Ahora solo debemos… ¡Oh, no!
—¡¿Qué sucede?! —preguntó Amelia mirando inmediatamente hacia ese punto por encima de su cabeza en el que los ojos de Anne se habían desviado con horror.
—¡Una araña del bosque! —dijo, señalando con una mano temblorosa una araña negra que se encontraba tranquilamente reposando en aquel pacífico ángulo recto entre el techo y la pared.
—Oh… —respondió Amelia, sin mucha emoción. No le daban miedo las arañas más pequeñas que una aceituna—. ¿Es venenosa?
—Oh, no. No hace daño físico, pero… —Anne hizo una pausa para tomar las manos de Amelia una vez más sin pedir permiso—. Las arañas del bosque entran en las casas de aquellos cuyos espíritus se encuentran…, ¿cómo decirlo?, atormentados por su pasado. —Ahora los ojos de Anne se tornaron suaves mientras acunaba el rostro de Amelia con una de sus pequeñas manos—. Mi pobre niña.
—No se preocupe, señora Mu…
—¡Anne! —la interrumpió.
—Anne —se corrigió Amelia con un suspiro—. Le aseguro que me encuentro bien. Para nada… atormentada por mi pasado. En serio.
—Negación —chistó Anne, mientras sacudía tristemente la cabeza—. ¡Ay! Jamás te desharás de esas arañas hasta que aprendas a perdonar a tu yo del pasado.
—Estoy segura de que con una escoba será suficiente.
—Mi pobre niña. Ven, siéntate conmigo.
Anne condujo a Amelia hasta el sofá.
—Déjame ver tu palma —pidió amablemente, mientras tomaba la mano de Amelia sin esperar su respuesta, algo que parecía muy común en la señora Murray—. ¡Ah!, sí, sí. Aquí está —dijo, frunciendo las cejas al tiempo que observaba con detenimiento—. Mmm…, esta línea… Has tenido muchos problemas con tu padre.
—Bueno, mi padre es profesor al igual que yo. Enseña matemáticas.
—Ajá, ahí lo tienes… —interrumpió, con un dedo en alto—, puros problemas. Deberás…
Las palabras de Anne se vieron interrumpidas cuando el agua del jarrón comenzó a hervir, para alivio de Amelia. Su nueva vecina corrió a sacarlo del fuego para luego verter el líquido en dos tacitas con un pequeño filtro de tela.
—Bien, esto es lo que harás… ¿Azúcar?
—Sí, por favor.
Anne colocó dos cubos de azúcar en cada té y los revolvió unos momentos.
—Esto es lo que harás… —repitió, mientras le entregaba una de las humeantes tazas a Amelia y se sentaba nuevamente a su lado—: Deberás comenzar a pensar en positivo. —Hizo una pausa para soplar el té—. Los Destinos lo saben bien —continuó—, estás muy enfocada en cosas negativas.
—Me pregunto dónde estará la escoba —murmuró Amelia, mirando a sus alrededores.
—Exacto. ¿Lo ves? Siempre enfocada en lo material. Debes cambiar las vibraciones, ¿sabes? —acotó Anne—. Esta casa ha estado abandonada mucho tiempo. Apesta a malas vibras.3 Serás el centro de atención de todas las hadas.
—¿Hadas?
—Por no decir otras cosas —dijo, con un ademán de mano que intentaba representar en el aire el total del espectro continuo de seres místicos—. No debemos tentar al destino. —Ahora sus ojos se enfocaron en la bolsita que colgaba del cuello de Amelia—. Veo que tienes romero.
—Ah, ¿esto? Sí, William me lo ha dado —respondió Amelia, mirando la bolsita que le colgaba del cuello, no tan segura de entender la importancia de los condimentos en su vida diaria.
—Y una daga de hierro también. Bien, bien —continuó su inspección, con una sonrisa de aprobación—. Qué muchacho tan atento, ¿eh? —Guiñó un ojo—. Nunca debes separarte de estos objetos. Las hadas pueden tomar muchas formas. Harán todo lo posible para engañarte. Estarás segura de sus influencias siempre y cuando lleves romero encima
Arañas, hadas, romero, anotó Amelia en su lista mental de cosas que no debía mencionar en este lugar.
—¡Y por nada en el mundo te acerques al Borde! —le advirtió Anne.
—¿Al borde?
—¿¡Que no te lo han dicho!? —exclamó, con una mano en el corazón, como si aquella pregunta hubiera sido un ataque directo y muy filoso.
Anne dejó la taza de té en la mesita ratona y se acercó para revelarle el secreto que ya todo el mundo sabía.
—El Borde… —susurró, a pesar de que no había nadie más en la habitación— es el límite entre nuestro mundo y el mundo de las hadas.
No seas prejuiciosa, no seas prejuiciosay, por lo que más quieras, ¡no te rías!¡Piensa en mariposas!, gritó la mente de Amelia.
—¿Es un borde metafórico? —preguntó, tratando de no faltar el respeto a una cultura que aún no comprendía, mientras imaginaba una mariposa naranja con puntos negros.
—¡Ay! ¡Claro que no! —exclamó Anne con frustración—. ¡No puedo creer que no te hayan dicho algo tan importante! El Borde es real, mi niña. Puedes ir a verlo si quieres, pero a riesgo de tu propia vida, claro.
¿Real?, pensó Amelia con algo de duda. Una cosa era hablar de mundos místicos que no podían tocarse, ni medirse, ni guardarse en frasquitos para ser analizados en un laboratorio. Y otra mucho muy diferente era hablar de un lugar al que se podía acceder a pie, probablemente oculta bajo una capa a mitad de la noche.
—¿Dónde encuentro ese Borde? —preguntó con una emoción que su vecina no logró entender.
Anne se quedó mirando a la joven profesora con los ojos entrecerrados, sin mover ni un músculo durante varios segundos, mientras su cerebro intentaba decidir si lo que había escuchado se trataba o no de un chiste de mal gusto.
—¿Realmente quieres ir? —preguntó finalmente, al ver que no tenía intenciones de retractarse de sus palabras.
La profesora asintió enérgicamente con la cabeza.
La mente de Anne puso en movimiento los pesados engranajes, que comenzaron a buscar alguna justificación lógica que explicara la extraña conducta de Amelia. Pero ¡qué mala suerte tenía! Lo que decían de la gente inteligente era verdad después de todo. Adiós al montón de oro.
—Ya veo por qué no te lo han dicho —murmuró con el ceño fruncido—. Realmente tienes una naturaleza autodestructiva. Ya me lo imaginaba. Esas malas vibras…
—¿Qué es lo peor que puede pasar si voy? —quiso saber Amelia, encogiéndose de hombros.
—Pues, no sé, tal vez… ¿morir?, ¿ser secuestrada por un hada?, ¿ser comida por un kelpie?, ¿recibir la maldición de un pixie? Hay tantas posibilidades…
—¿Has visto un hada alguna vez? —preguntó Amelia con un creciente interés que Anne solo pudo relacionar con la presencia de la araña del bosque en el techo.
La mujer se quedó mirando el intrusivo insecto con los ojos entrecerrados mientras pensaba una respuesta.
—No, yo no —aseguró—. Pero muchos las han visto. O al menos eso creen; las hadas pueden disfrazarse, ¿sabes?
Amelia asintió con la cabeza, a pesar de que no lo sabía, una costumbre muy arraigada en el lugar de donde venía.
—Me gustaría ver una —respondió sin pensarlo dos veces, cegada por la esperanza que había comenzado a inundarle la mente desde el momento en el que la idea de descubrir una criatura desconocida echó raíces en su cabeza.
Claro que Amelia no esperaba encontrar seres de otro mundo. Probablemente, las hadas que mencionaba Anne no fueran más que animales o insectos, cuyas propiedades fisiológicas —perfectamente normales y para nada mágicas—, como la bioluminiscencia o las células capacitoras, podían causar temor entre los locales.4
—Las hadas son criaturas malvadas —le advirtió Anne, con la cara más sería y aterradora que podía esbozar—. Engañan con sus afiladas palabras y se alimentan del sufrimiento de otros. Nadie que haya ido al otro lado volvió para contarlo.
La frase «otro lado» fue todo lo que Amelia necesitaba escuchar.
—¿Dónde encuentro ese Borde? —preguntó una vez más, ahora decidida a alcanzar aquel nuevo objetivo en la vida, que probablemente también sería su final.
Anne suspiró.
—Está bien —dijo con pesar—. Si no hay nada que pueda hacer para detenerte, te lo diré. —Sus facciones se suavizaron. No era fácil para alguien como Anne permanecer serio por tanto tiempo—. ¡Pero prométeme que no cruzarás!
—Bien, lo prometo —mintió ligeramente. Asomarse no era exactamente cruzar, ¿cierto?
—Si vas por el camino del bosque, hacia el norte, allí encontrarás el Borde —explicó Anne—. Lo reconocerás en cuanto lo veas.
Norte, pensó, encajando las piezas de su rompecabezas personal. Por supuesto.
—Muchas gracias —dijo con una enorme y genuina sonrisa en el rostro.
Anne volvió a suspirar.
—¡Ay! Solo espero que los Destinos no me hayan hecho llevarte hacia tu muerte —murmuró—. Ten mucho cuidado, ¿sí? Y por nada en el mundo le des tu nombre a un hada. Lo usarán para controlarte. ¿Entiendes lo que te digo?
—Nada de nombres, comprendido —respondió Amelia con la alegría de un cachorro al que le han arrojado un hueso sabroso.
Anne suspiró una última vez. A esta altura temía que el aire se negara a entrar en sus pulmones si seguía con esa conversación.
—Y la escoba está detrás de la mesada —agregó, apesadumbrada.
2 William solía utilizar la palabra energía para referirse a algo que no se podía tocar, oler, ver, sentir ni entender, pero que su mente presentía que estaba allí, aunque probablemente no lo estaba.
3 Anne utilizaba la palabra vibras de la misma forma que William usaba la palabra energía.
4 Como aquella vez en la que fue a investigar el caso de un supuesto fantasma, que, al parecer, no tenía nada mejor que hacer que entretenerse en una solitaria hamaca, y terminó encontrándose con los misteriosos y fantasmagóricos efectos de la resonancia.
Capítulo 3
Mientras tanto, la gente corría sin descanso de un lado al otro en el Gran Palacio del gobernador Weasley. Muchos lo hacían para acatar alguna orden. Otros para que no les dieran alguna orden. La clave del trabajo exitoso estaba en aparentar que se estaba trabajando.
—¿Ha encontrado a alguien? —preguntó el gobernador cuando Ford se acercó jadeante a su despacho.
—Ninguna mujer quiere participar del proyecto, señor.
—¡¿Pero cómo es posible?! —gruñó Weasley mientras caminaba nerviosamente de acá para allá en su amplia oficina—. ¿A cuántas mujeres le ha preguntado?
—Bueno, pues, a la madre del sargento Robert; a la esposa del boticario, que aún me debe algunos centavos; a la hija del carpintero, pero me parece que diez años es muy poco como para…
—¡No, no! —interrumpió Weasley con enfado—. Eso no sirve. ¡Debe preguntarles a más mujeres! Vaya a la tintorería, a los telares, pregúnteles a las lavanderas. Haga que se corra la voz, pero que sean discretos.
—¿Es necesario todo eso, señor? —se quejó Ford, con un suspiro de desgana.
—Depende —respondió su superior, frotándose el mentón con una siniestra mirada—. ¿Qué tanto necesitas este empleo?
—Me iré enseguida, señor.
—Buena decisión —asintió Weasley con frialdad. Y, tras pensarlo un instante, agregó—: Di que les daremos una moneda de oro a las que participen. No más de diez mujeres. ¿Entendido?
Ford lo miró como si su líder ya hubiera perdido la cabeza, pero asintió sin decir palabra alguna. Realmente necesitaba ese empleo.
William llegó a tiempo para observar cómo Ford se retiraba de la sala del gobernador con la mandíbula apretada, las manos en un puño y el rostro de alguien que había sido arrojado al suelo y pisoteado hasta que ninguna parte de su orgullo estuviera libre de moretones.
El gobernador no tenía mejor aspecto que su asistente; el pálido rostro mostraba los primeros signos del estrés.
—¡Ah!, William. Pasa, pasa —dijo cuando sus ojos se fijaron en el nuevo asesor de educación, mientras se sentaba pesadamente en su silla—. Dime que me traes buenas noticias, por favor.
William entró en el despacho del gobernador y cerró la puerta tras él.
—La profesora Lee ya se encuentra en su casa —respondió William, acercándose al escritorio—. Le he dado una daga de hierro y un poco de romero. No se negó a llevarlo.
—¿Y te ha preguntado para qué eran?
—Piensa que son talismanes de la buena suerte. Algo cultural —explicó con nerviosismo. Una nueva parte de sí mismo, que no sabía que tenía, le picaba en la parte de atrás de la cabeza, allí donde se encontraba el remordimiento.





























