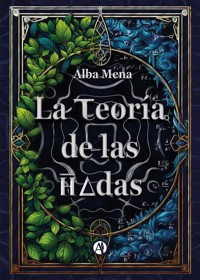3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
En un mundo de noche eterna, la astrónoma más famosa del momento se encontraba en un callejón sin salida, uno de tipo epistemológico. Adhara conocía las leyes del universo como la palma de su mano. Podía calcular la traslación de la Tierra en su interminable viaje por el cosmos con sorprendente precisión. Solo había un problema: la Tierra no se movía. O, al menos, eso se afirmaba en los pasillos de la Universidad Nacional de Nox. Mientras tanto, en un mundo completamente opuesto, donde reinaba la luz del día, Helio intentaba descifrar los misterios de aquel extraño universo al que había sido transportado sin su consentimiento, al tiempo que hacía todo lo posible por no convertirse en el siguiente almuerzo de la tribu de las Tierras del Sol. Y nada saldría de todo esto si la naturaleza no tuviera esa peculiar insistencia en igualar las presiones cósmicas. Con el apocalipsis a la vuelta de la esquina, Adhara y Helio se unirán en la búsqueda de la prueba definitiva que cambiará por completo su visión del mundo y los acercará de una forma que jamás imaginaron.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
ALBA MENA
Mena, Alba Y sin embargo se mueve / Alba Mena. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2024.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-5637-0
1. Novelas. I. Título. CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de Contenidos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
A Jonatan,
por seguir acompañándome
y alentándome a perseguir mis sueños.
Un poco de historia…
El científico más célebre de toda Europa vestía el sambenito de los acusados mientras se arrodillaba ante el tribunal del Santo Oficio, a sus setenta años de edad. Una humillación. Una condena pública. Un piadoso recordatorio de quién tenía el poder en ese entonces. El poder de determinar lo que era verdad y lo que no. Tras largos interrogatorios, con la amenaza de tortura colgando sobre su cuello, Galileo Galilei finalmente leía su confesión y abjuraba de sus creencias heliocéntricas.
Resulta inverosímil creer que aquel hombre, una mera sombra de lo que alguna vez fue antes de ser declarado «fuertemente sospechoso de herejía», tuviera el valor de hacerle frente al monstruo de la Inquisición, de cuyas fauces aún colgaban los restos quemados de Giordano Bruno. Pero la historia no perdió la oportunidad de elevar a los cielos al Galileo que escribió los Diálogos, a ese que encarnó la doctrina oficial en la voz de Simplicio, el tonto. Eppur si muove, la famosa frase que se le adjudica, sería pronunciada poco después de firmar el texto en el cual juraba abandonar toda creencia de que la Tierra se mueve, de que no es el centro del universo sino el Sol.
Es probable que jamás haya dicho esa frase. Pero una cosa es segura: sin importar cuánto lo humillaran, cuántos tormentos le fueran prometidos, cuántas veces le arrancaran el arrepentimiento de los labios…
Eppur si muove.
Y sin embargo, se mueve.
Advertencia: la siguiente obra contiene escenas científicas explícitas. Si presenta alguna fobia a los métodos lógico-deductivos o las regularidades del universo, proceda con cuidado.
Prólogo
No todo lo que ocurre en este universo tiene un propósito. A veces los sucesos no son más que el resultado de una serie de graciosos accidentes, un simple error de cálculo, una mera distracción del cosmos. Un día te dejas un poco de agua en un planeta con abundante sol y al rato descubres que, en tan solo un par de millones de años, ya se encuentra rebosando de vida, ¡y una muy difícil de erradicar!
Pero el universo muestra una gran persistencia a la hora de borrar los errores del pasado, ya sea enterrándolos debajo de varias capas de lava ardiente, estrellándolos contra rocas gigantes que caen del cielo o inundándolos de radiaciones cósmicas muy poco amistosas —entre otras de las muchas opciones de reinicio que se conocen hasta el momento—.1
Los errores son una parte inherente de un universo que jamás se queda quieto. Tratar de hacer algo bien en la tela cuántica que lo conforma todo es como intentar enhebrar una aguja en medio de un terremoto. Basta con un pequeño desvío del radio de Planck para que el hilo no logre encontrar el orificio de la aguja, pierda su materialidad, se vuelva una onda, atraviese algún que otro pozo de potencial y termine superponiéndose en diez estados diferentes con posibilidades de desaparecer en otras siete dimensiones extras. Los típicos accidentes de todos los días.
Equivocarse es una ley fundamental de la naturaleza. Cualquiera que afirme lo contrario desconoce la realidad en la que vive.
Aunque el problema no está en el error en sí, sino en las terribles consecuencias que le siguen. Por ejemplo, una vez, en un solitario planeta, un pequeño animal creyó que sería divertido golpear dos pedazos de piedras cerca de un montón de madera seca. La madera se incendió por accidente. Aquel suceso generó toda una nueva sucesión de errores bastante interesantes que terminó en la destrucción de al menos tres cuartos del planeta en cuestión. Un error relativamente pequeño, y que puede pasar inadvertido por millones de años, si tenemos en cuenta las dimensiones reales del cosmos.
Pero la cosa se eleva a niveles astronómicos cuando los errores son producidos por el universo en persona, ya que estos suelen ser, bueno…, universales. Cuando el universo se equivoca, ¡lo hace a lo grande!; con un error de, digamos, un par de años luz de desviación de la media estándar.
La naturaleza es extraña. Tratar de encontrarle algún sentido llevaría un tiempo infinito.2 Claro que esto no representaría ningún problema para un mundo en el que el tiempo simplemente no existe.
1 Apagar y encender el universo se considera como una opción teórica posible. Pero, dado que los seres conscientes se apagarían y se encenderían junto con el universo, tal evento no podría ser detectado. En cualquier caso, si la medida ya fue llevada a cabo, se puede estar casi seguro de que no resultó efectiva.
2 Los más osados aseguran que esta es razón suficiente para afirmar que realmente no lo tiene.
Capítulo
1
Dentro de las infinitas configuraciones cósmicas, un pequeño error de cálculo de orden universal trajo aparejado el más extraño de los mundos: uno sin tiempo.
Las circunstancias que rodeaban a este pedazo de tierra estancada en las aguas relativistas no estaban del todo claras para las criaturas que habitaban en él. Pero, a pesar de las dificultades que un mundo sin tiempo puede acarrear —como la de organizar una fiesta sorpresa y esperar que nadie la arruine preguntando «¿Llegué tarde?»—, un pequeño pueblo nómade se las había arreglado para sobrevivir en las áridas tierras que bordeaban el desierto de este particular lugar olvidado por la entropía.
Aunque eso no era del todo cierto. Los humanos de este mundo sí se encontraban sometidos a las leyes del tiempo y el caos: nacían, crecían, tenían un par de hijos y, finalmente, morían. El ciclo se repetía continuamente. Pero eso era todo. Nada más en ese mundo cambiaba. Siempre era la misma hora, el mismo día, la misma estación. Si el tiempo fuera un huracán, aquel mundo se encontraría en el ojo de la tormenta.
Los Pueblos del Sol, como se hacían llamar, jamás habían conocido la noche. Eran gente sencilla que adoraban al astro rey que brillaba constantemente sobre sus cabezas. Cazaban, recolectaban, sacrificaban vírgenes y hacían muy buenos estofados de hortalizas en los momentos festivos, que generalmente tenían lugar luego de los sacrificios.
Sus habitantes no podían estar más agradecidos por su mera existencia. El dios Halos, el que todo lo ve, vigilaba su pueblo desde las alturas, cuidando que no les faltara nada; o que, si les faltaba algo, pudieran creer que pronto lo tendrían —aunque finalmente tuvieran que ir a buscarlo por sus propios medios, pues, como dice el dicho, el maíz no crece bajo tus sandalias—.3 El dios Halos era generoso con todos aquellos que agachaban la cabeza hacia él en silencioso respeto, lo cual abarcaba la totalidad de un pueblo que no quería perder la vista con sus intensos rayos.
Desde su trono celestial, el sol desparramaba su luz sobre las telas de las cientos de tiendas que sus fieles seguidores habían erigido en sus cercanías, un campamento que se extendía más allá de las inmensas dunas del insondable desierto. Y allí permanecería hasta el fin de los tiempos, si hubiera tiempo, claro está.
Pero la confianza excesiva en un universo constante puede causar grandes problemas. Nunca se sabe cuándo el cosmos se puede cansar de cumplir con las leyes primarias, amotinarse contra las fuerzas fundamentales y generar una revolución de tamaño universal.
Y la revolución acechaba desde las dunas del desierto.
Un nuevo régimen legal de la naturaleza estaba a punto de reinar sobre los Pueblos del Sol. El fin de los tiempos jamás había sido más real ni había estado más cerca.
Y entonces…
La tierra tembló cuando el Apocalipsis puso un pie sobre la ardiente arena del desierto.
Los martillos se detuvieron. Los calderos burbujearon sin control. Las charlas cesaron en el gran campamento iluminado por el sol. Algunos se asomaron por entre las telas de las tiendas y miraron confundidas a sus alrededores con el ceño fruncido y las manos temblorosas. El mundo jamás se había movido.
El viento rugió con fuerza en cuanto el Fin de Todo inició su camino.
Los pájaros graznaron y emprendieron vuelo. Lagartos y serpientes se enterraron en la arena. Los animales domésticos patearon el suelo con temor e intentaron escaparse de los corrales que los aprisionaban como si el mismísimo demonio fuera tras ellos. Los más prudentes los siguieron, corriendo lejos del origen del vendaval. Otros se cubrieron el rostro con las manos, protegiéndose de la arena que golpeaba contra ellos, mientras caminaban decididos hacia las afueras del campamento. Ninguno habló en todo el camino, y de poco les hubiera servido con el ensordecedor ruido del viento que azotaba en sus oídos. Sus cuerpos debían concentrarse en la ardua tarea de moverse en la dirección en que la naturaleza quería alejarlos. El aire se negaba a entrar en sus pulmones, las piernas les dolían con el esfuerzo de seguir adelante. La inquietud se grababa en sus ojos. El mundo jamás los había empujado.
El silencio cayó sobre toda la naturaleza en el instante en el que el Emisario del Caos surgió de las probabilidades del cosmos.
Los anonadados habitantes lo observaron en la distancia por entre la cortina de sus pestañas, mezclado entre el calor, la arena y los rayos del sol: un diminuto punto negro recortado en las ardientes dunas del Gran Desierto. Las Tierras Sagradas, le decían. Ese infinito mar de arena caliente, inmensas dunas y aire abrasador que se extendía a las afueras del campamento de los halosianos, una de las tribus más grandes de los Pueblos del Sol.
Nadie podía poner un pie en aquel desierto. Y no porque su suelo fuera sagrado —que sí lo era—, sino porque el dios Halos, el que todo lo ve, tenía una peculiar política de privacidad sobre su persona. Si podía evitarlo, prefería que nadie lo molestase en su reino de llamas, arena caliente y extremas temperaturas. El método de quemar todo aquello que intentara acercarse a sus tierras probó ser uno muy eficaz a su propósito.
Y allí estaba: el puntito negro nacido de las mismísimas brasas de su dios. Los halosianos lo observaban con curiosidad y algo de temor por entre las finas aberturas de las ropas que los cubrían por completo, y que dejaban entrever únicamente sus ojos. Pronto el puntito se transformó en una masa oscilante de calor, piernas, una cabeza y, tal vez, uno o dos brazos, que se acercaba lenta y torpemente hacia ellos.
Era una persona… No, ¡un ángel! Un ser de luz encarnado en la tierra por el mismísimo Halos, el que todo lo ve. El nuevo profeta. El profeta que traería las nuevas buenas del mundo espiritual. El puente entre los vivos y los que ya no estaban entre ellos. El portador de inimaginables poderes. Aquel que erradicaría de una vez y para siempre el pecado de sus vidas y haría de la tierra el paraíso prometido. Un profeta encarnado por…, por…, por un muchacho escuálido y bastante maltrecho.
El joven se desplomó sobre la arena frente a la gran multitud que se había reunido a esperar la llegada del Divino. La desilusión no podía verse por entre las telas que cubrían sus rostros, pero podía olerse en el aire, entre otras cosas relacionadas con el calor y las telas rehusadas.
—¿Quién… o qué es eso? —preguntó una voz cubierta en telas grises.
—¿Está vivo? —preguntó otro de telas marrones, al ver que lo que parecía un ser humano salido de una parrilla no se movía.
—Aún respira —afirmó una voz femenina del montón.
—Parece humano… —dijo pensativamente la primera voz de telas grises.
—¡Pero salió de las tierras de Halos! —exclamó uno, desde un sector donde se aglomeraban telas color arena.
La mención del dios desencadenó una pequeña reverencia pavloviana en la multitud, que de inmediato exclamó:
—¡El que todo lo ve! —Sus voces retumbaron algunos instantes en el aire caliente.
—¿Creen que pueda tratarse de un…? —La palabra ángel se trabó en algún lugar del interior de las telas grises, probablemente en los nudos de la incongruencia que la idea le planteaba.
—¡Pero si está casi muerto! —observó la persona de las telas marrones, dándole unos ligeros golpecitos con la sandalia para mostrar su punto.
—¡Detente! —le ordenó la enojada voz de telas grises—. ¡Si continúas molestando al mesías, caerá sobre ti la ira de Halos!
—El que todo lo ve. —Otra inclinación.
—¿Pero por qué el Dios Halos…?
—¡El que todo lo ve! —repitió la multitud.
—Esto, sí, bueno, ¿por qué…, ya saben quién, nos enviaría a un joven escuálido y medio muerto? —insistió la tela marrón, frunciendo el ceño lo más que pudo.4
—¡Tus ojos se caerán si continúas diciendo semejantes blasfemias! —gruñeron las telas grises, recitando uno de los pasajes sagrados de las Siete Revelaciones.
—Yo solo digo que Halos…
—¡El que todo lo ve!
La tela marrón suspiró y un pequeño bultito de aire se formó a la altura de su nariz.
—Yo solo digo que, bueno, el Todopoderoso, debería enviar a, no sé…, un ser de fuego tal vez, con colmillos y mirada aterradora. Uno esperaría algo diferente, ¿no es así?
—¡Que la lengua se te pudra por cuestionar los designios divinos! —cantó la voz gris, en el antiquísimo estilo monocorde de las antiguas escrituras, y agregó en voz baja—: la verdad es que yo también esperaba algo diferente.
—¡Que tu alma arda en las llamas de Halos! —entonó otro de telas color crema, justo antes de decir—: he de admitir que sí se ve algo decepcionante.
Un desconcertado murmullo se mezcló en el aire junto con las prohibidas blasfemias que se susurraban al oído. La multitud se removía nerviosamente, chocando las cabezas con cada secreta inquietud que transmitían al vecino de al lado, algo así como un montón de larvas removiéndose en la arena para quien lo mira desde cierta altura.
—¡Miren su piel! —señaló un dedo acusador, que se asomaba por debajo de una tela muy marrón y muy escéptica—. Se encuentra toda quemada y roja.
—Casi de color bordó —aclaró otro, feliz de poder aportar a los detalles importantes.
—¿Cómo podría un ser divino encontrarse en un estado tan deplorable? —continuó la tela marrón.
—No sabía que los ángeles podían tener ampollas —se escuchó decir en algún lugar entre las telas grises.
—O juanetes —dijo alguien alegremente, sumando otro de los detalles importantes.
—¡Le he traído agua! —anunció la mujer, mientras se abría paso por entre la multitud con un cuenco en las manos.
El joven se reclinó débilmente sobre el cuenco que le ofrecían, apenas consciente de lo que ocurría a su alrededor.
—¡Eh, tú! —llamó las telas marrones, al ver que las fuerzas del extraño se recuperaban lentamente—. ¿Quién eres? —preguntó y, tras pensarlo dos veces, agregó—: ¡Oh, bendito enviado de las llamas sagradas!
No hubo respuesta.
El joven se incorporó lenta y dolorosamente, y se limitó a mirar sus alrededores con una expresión confundida en el rostro, o al menos, eso parecía por entre los mechones de pelo marrón, arena, tierra y algo de sangre que lo cubrían. Sus ojos, apenas abiertos, pasaban de persona en persona sin patrón alguno, buscando tal vez alguna cara conocida, alguna baliza que lo anclara nuevamente a la realidad. La mirada se le frunció aún más al no encontrarla.
—¡Oh, caminante del fuego eterno! —tronaron las telas marrones con impaciencia—, ¿quiéééén eeeeres? —insistió, alargando cada palabra como si su interlocutor tuviera una especie de dilatación temporal de comprensión semántica.
Los labios del joven finalmente se movieron, pero las palabras que salieron de su boca sonaron secas e incomprensibles. Nada similar a lo que ningún halosiano había escuchado nunca. Nada que ningún humano hubiera escuchado en la tierra jamás.
—¿Qué idioma es ese? —preguntó la mujer.
—¡Es el lenguaje de los cielos! —exclamaron las telas grises con sorpresa y temor.
Una ola de alabanzas se dirigió al cielo, allí donde el sol brillaba intensamente sobre sus cabezas.
El sonido pareció asustar al muchacho, quien retrocedió un paso instintivamente. Pero fue inútil, estaba rodeado. Quiso hablar una vez más, pero aquello ocasionó —para su mayor desgracia—, una onda expansiva de postraciones, quedando rodeado por algo así como unas cuantas montañitas de trapos sucios y malolientes que desde aquel momento comenzaron a alabarlo.
3 Un dicho que echó por la borda cualquier intento de avance agrario que pusiera en riesgo las sagradas tradiciones de correr tras la comida.
4 Siendo el ceño lo único que las ropas dejaban entrever, las expresiones visuales debían tener un cierto grado de esmero extra.
Capítulo
2
En algún otro lugar del cosmos, un mundo completamente opuesto surgió del abanico de probabilidades.
Si hay algo en lo que el universo es bueno, es en mantener un balance. Se sabe que la energía del cosmos no se crea ni se destruye, solo se transforma, se fusiona, se acumula, se encierra en un pequeño sector del espacio, se calienta desmesuradamente y se libera tiempo después en unas cuantas cañerías que moverán un par de ruedas que —a su vez—, encenderán finalmente la lamparita de la oficina del departamento de astronomía de la Universidad Nacional de Nox.
Las Naciones Unidas de Nox ocupaban la totalidad del continente. Aunque eso no era mucho decir, ya que se trataba del único pedazo de tierra del mundo conocido. Contaban con un clima variado, en los que estaban incluidas las lluvias tropicales en el norte y las más crudas de las nevadas en el sur. Pero, si había algo que no incluían en su folleto de turismo, era la luz del sol, pues no tenían.
Los noxianos habían crecido toda su vida bajo el centelleante brillo de las estrellas, ese sinfín de pequeños puntitos incandescentes desparramados sobre el cielo de un negro profundo. Los astros giraban constantemente, describiendo un círculo alrededor del Vórtice: un punto central de la bóveda oscura que permanecía fijo en las alturas. De tanto en tanto, una larga columna de gas resplandeciente y millares de estrellas —conocida antiguamente como la Gran Flecha y renombrada en la modernidad como la Aguja—, se imponía en el cielo nocturno, cortando el firmamento como una gran cicatriz de luz.
Debajo de aquella impresionante demostración del indiscutible paso del tiempo, la humanidad creció, progresó, tuvo alguna que otra guerra civil y, en definitiva, vivió; ajena a los misterios que se ocultaban en cada pequeño punto de luz que parpadeaba sobre sus cabezas. Ignorando los secretos que el cosmos guardaba bajo la almohada.
Aunque… ese no era el caso de todos.
Adhara los sabía muy bien. Conocía los enigmas de las estrellas. Había descifrado la clave que se escondía detrás de su luz y podía señalar con el dedo cada artimaña que el universo utilizaba para engañar a sus hijos con otro de sus trucos de magia. Pero era lo menos que podía esperarse de ella. Después de todo, había dedicado su vida al estudio de la astronomía, una pasión que la llevó a volverse la astrónoma más joven de la historia de la universidad.
Ella había nacido para explorar y el universo simplemente le quedó demasiado… grande.
La astronomía no era la ciencia más popular del mundo de Nox, tal vez por la mala fama que suelen tener las cosas lejanas e intocables. Lo que la gran mayoría de los habitantes creía, era que los secretos del cosmos se encontraban en algún lugar a cien mil años luz de distancia, que nada de lo que ocurriera en las alturas podría afectar el mundo terrenal y que su búsqueda resultaba, por lo tanto, una completa pérdida de tiempo. Pero Adhara sabía que no hacía falta salir al espacio exterior, flotar en la nada misma, tomar un pico y una cubeta y comenzar a escarbar en la estrella más próxima para saber de qué estaban hechas. Todos los misterios podían ser resueltos allí mismo en la Tierra. O, más bien, en su oficina —ubicada en la Cuarta Torre Astronómica, la torre este de la facultad de ciencias—.
El universo era, entonces, como la escena de un crimen, y ella su detective privado.
Un pequeño ejemplo de esto era la lámpara que brillaba sobre su escritorio, la cual parpadeaba ligeramente con cada cable que se movía en el viento en las afueras de la universidad. Se trataba simplemente de un pequeño fragmento de metal encapsulado en vidrio. La bombilla iluminaba la oficina con una temperatura absoluta de más o menos unos tres mil grados con un cálido y acogedor pico espectral amarillento. Adhara sabía muy bien la diferencia entre una lámpara y una estrella, y la respuesta era: ninguna.
Claro que, si alguien le preguntara, ella respondería: «Oh, no, no. Los procesos de generación de luz son completamente distintos. Para empezar, los estados de agregación no son los mismos y, si tenemos en cuenta los procesos internos de fusión e ionización, sumado a las distintas capas de las estrellas, entonces llegamos a patrones muy diferentes de…».
Pero eran lo mismo.
Lo maravilloso de su trabajo era poder ver a las estrellas en cada pequeño aspecto de su vida. Y no por alguna razón poética, de esas que se guardaba para sí misma cuando nadie la estaba mirando, sino por una razón más profunda y bastante problemática: el cielo y la Tierra se rigen exactamente por las mismas leyes.
El firmamento podía presentarse a los ojos de los mortales como un plano divino, habitado por ángeles y seres de luz. Un mundo perfecto, completamente opuesto al caos del cambio y la descomposición que rigen en la superficie. Un lugar al que los humanos deben rendir tributo y alzar sus rostros para contemplar la eternidad con miradas esperanzadas.
Pero la verdad era que no había nada mágico en el cielo. Todo era lo mismo. Las estrellas, los planetas, la vida, todo estaba conformado por los mismos bloques, funcionaba con las mismas reglas, se regía por las mismas fuerzas fundamentales. Un hecho que podía resultar tan fascinante como aterrador.
Y también un problema.
La lámpara parpadeó una vez más cuando el fantasma del viento aulló en la ventana. Ya todos los astrónomos se habían retirado a sus hogares, como era de esperarse a esas horas de la noche.5 El único sonido que podía escucharse por encima de la pausada respiración de Adhara era el constante tic-tac del reloj de pared, que marcaba una hora preocupante para la salud mental de cualquier ser humano que pretendiera llegar a fin de año sin licencias psiquiátricas. Pero Adhara aún no estaba lista para irse a su casa, o para dormir en su defecto, ni para terminar la cena que yacía fría a un lado de los papeles. No cuando su mente no dejaba de atormentarla con los recuerdos de esa endemoniada entrevista a la que nunca debió haber ido.
Un pesado suspiro se escapó de sus labios y, una vez más, tomó el periódico que había arrugado sobre el escritorio. Leyó el primer artículo:
¿LOS ASTRÓNOMOS JUEGAN A LOS BOLOS?
Un equipo de astrónomos de la Universidad Nacional de Nox, encabezados por la Dra. Adhara Siriel, concluyó, tras una serie de extensas y minuciosas observaciones al cielo, que el mundo que habitamos se trata nada más y nada menos que de una bola gigante que no solo rota sobre sí misma, sino que además se encuentra girando en el espacio a la ridícula velocidad de 30 kilómetros por segundo. ¿Alrededor de qué? Nadie lo sabe. Los científicos continúan trabajando en alguna de sus alocadas respuestas.
Cabe recalcar que, hasta el momento, ningún experimento logró un resultado exitoso que demuestre la veracidad de esta afirmación. La joven Dra. Siriel asegura que «nos encontramos a un paso de conseguir la prueba final que demostrará la teoría».
Por otro lado, personajes académicos de suma importancia dentro del ámbito científico, como el renombrado Dr. Adrien Multy, afirman que esta teoría presenta errores por donde se lo mire y que una investigación de este tipo no es más que, y cito, «una pérdida de dinero para el estado y los ciudadanos de Nox».
Mientras tanto, las complejas investigaciones sobre la Tierra-bola continúan. Su servidor propone que se investigue la posibilidad de una Tierra en forma de triángulo, quién sabe, tal vez algún científico con suficiente tiempo libre logre crear una teoría que la defienda.
Adhara abolló el periódico y lo apretó hasta que los nudillos se le volvieron blancos como el hueso y se dejó caer pesadamente sobre el escritorio, ahogando un quejido. Su frente chocó con tanta fuerza contra la madera que hizo un pequeño estruendo, pero no le importó. Tampoco le importó que algunos mechones de cabello, entre rubio y plateado, se le hubieran soltado del rodete y se le desparramaran por los hombros y restos de comida.
¡¿En qué estaba pensando?! Era más que claro que la sociedad no se lo iba a tomar bien. Después de todo, nadie querría vivir en una bola. Una parte de su interior, una muy profunda, se sintió traicionada. La ciencia siempre había trabajado al servicio de la gente. Los ciudadanos de Nox consumían a diario sus productos sin ningún reclamo. La electricidad, los sistemas automáticos de producción, la medicina, todo aquello fue recibido con los brazos abiertos por la hambrienta humanidad que pedía a gritos por más innovaciones científicas. Jamás pusieron en duda la veracidad de la máquina de coser, o de la heladera, o de las vacunas, o de las cirugías plásticas de nariz. La gente aceptó la ciencia con mucho gusto y las billeteras abiertas.
Pero bastó un único artículo periodístico, una única idea, para poner a toda la nación en su contra. Si tan solo lo hubiera pensado mejor, tal vez ahora la universidad no se estaría enfrentando a tantas demandas y perjuicios.
Adhara había imaginado que la gente tardaría en aceptarlo al principio, pero jamás imaginó todo el revuelo que la relevación de una verdad, ¡una verdad que los astrónomos habían sabido durante años!, podría generar en la población.
Los gritos de la furiosa multitud que se había congregado en la entrada del complejo —con pancartas, pintura fresca, antorchas, hachas y algunos símbolos religiosos que nunca escapan a una buena horda iracunda—, aún retumbaban en sus oídos, impidiéndole escuchar los pasos que se acercaban a ella desde el pasillo.
—¿Aún sigues aquí?
Adhara se enderezó de un salto. La voz pertenecía a Arcturus Betelu, director de la facultad de astronomía.
—Oh, profesor… Yo…, yo ya me iba —respondió con la voz apagada, mientras escondía el periódico abollado detrás de una maceta con un gracioso honguito luminoso que había traído de recuerdo de su tierra natal.
El director atravesó la sala a paso relajado y se asomó por la ventana. Sus ojos cargados de años se enfocaron en algún lugar de la espesa oscuridad que se filtraba por esta, más allá de las enormes puertas del campus.
—Ya se han ido —le aseguró con voz condescendiente—. Pero le pediré a Canopo que te acompañe hasta la avenida. Aún quedan algunas maderas encendidas por el camino.
Adhara reprimió un llanto.
—Yo… lo siento mucho, profesor —murmuró, mientras luchaba contra el creciente nudo que se le había formado en la garganta.
El hombre de cabello canoso y escaso la miró con sus vidriosos ojos azules, abiertos en asombro. A pesar del aspecto serio que le brindaba el saco y la corbata que solía utilizar a diario, el director era una de las personas más cordiales y comprensivas que Adhara había conocido jamás.
—Nunca te disculpes por decir la verdad, Adhara —le reprochó con amabilidad—. Esto… —Señaló a algún lugar más allá de las paredes de la universidad, donde el caos del revuelo causado por la multitud había dejado sus marcas—.6 Esto no es nada —concluyó–. ¿Te acuerdas del revuelo que causó el descubrimiento de las bacterias?
Adhara repasó sus conocimientos de historia. La revolución de la microbiología había llevado a muchos científicos a la hoguera.
—Sí, profesor —respondió ella algo más animada; siempre se podía estar peor, como atada a un poste en llamas, por ejemplo—. Pero eso fue hace mucho tiempo y yo creí que…
—¿Que la gente sería diferente? —terminó de completar la frase.
—Bueno, sí.
—Adhara, en todos mis años de vida, que son muchos, te puedo asegurar que la esencia de la naturaleza humana no cambia, solo las leyes que la controlan —le dijo, con una pequeña sonrisa en el rostro—. Por suerte para nosotros, ahora es ilegal quemar personas.
—Pero… ¿qué se puede hacer? —preguntó Adhara con desesperanza—. Se han burlado de mi investigación. He intentado explicarles con lógica, con datos, con experimentos…
Una mano grande y algo arrugada la detuvo.
—Incluso si les refriegas las pruebas en el rostro —acotó Arcturus—, no querrán verlo. Al ser humano no le gusta que le digan que se equivoca. Piensa en el Dr. Adrien Multy, ¿sí? Ese vejestorio se pasó toda la vida estudiando los epiciclos planetarios, corroborando una y otra vez la teoría de una Tierra rotante y estática. Piensa en cómo debe sentirse que las nuevas generaciones estén intentando tirar esa teoría por la borda. ¿Qué sentirías tú?
—Bueno, yo siempre buscaría la verdad —respondió ella—. Incluso si eso implica que estaba equivocada…
—Error. —La detuvo de nuevo con un dedo en alto—. No estás pensando con la edad adecuada. La vejez no solo viene con los años, sino con la mente —le dijo, dándose golpecitos en la frente con el dedo índice—. Cuanto más reacio te vuelves a aceptar los cambios, más viejo eres. Y eso es algo que puede ocurrir a cualquier edad, como ya habrás visto. —Su mirada se dirigió a las puertas rasgadas, paredes pintarrajeadas y canteros destrozados del campus, más allá de la ventana, donde gente de todas las edades se había unido en protesta contra la mismísima ciencia unas horas atrás.
—Pero… si nunca escucharán lo que tengo que decir, ¿cómo podré convencerlos?
En ese momento, Arcturus esbozó una gran sonrisa que Adhara no pudo evitar creer que tenía cierto aspecto malévolo.
—De la misma forma que ocurrió con las bacterias, ¿lo recuerdas?
Los ojos de Adhara se enfocaron en algún lugar del techo mientras recordaba sus lecciones.
—Aquellos que no aceptaron las nuevas medicinas… —comenzó a decir, pero se detuvo, no del todo segura de querer decir el final de la historia.
—Morían —completó el director, encogiéndose de hombros con total indiferencia—. Los que no aceptaron las nuevas medicinas fueron muriendo hasta que solo quedaron aquellos que sí reconocían la existencia de las bacterias y el uso apropiado del desinfectante y los barbijos.
—Pero esto no es algo de vida o muerte —se quejó ella—. La gente puede vivir perfectamente bien en un mundo estático.
—Tal vez, por ahora. —Arcturus hizo un gesto dubitativo—. Pero la verdad siempre gana al final. Llámalo selección natural del conocimiento —propuso—. Tarde o temprano, a la sociedad no le quedará más remedio que aceptarlo.
—¿Y mientras tanto? —Adhara se cruzó de brazos. La selección natural es un proceso que puede llevar cientos de años.
—Continuaremos trabajando, como siempre lo hacemos. —El director le dirigió otra de sus reconfortantes sonrisas—. Así que borra esa preocupación de tu rostro y vete a dormir de una vez por todas. De seguro tu padre debe estar preocupado por ti.
Adhara se contuvo de poner los ojos en blanco ante la mención de su padre, probablemente se encontraba tan inmerso en sus libros de historia que ni siquiera se habría percatado de su ausencia. Pero asintió de todas formas y, con movimientos lentos y cansados, se levantó del asiento, sintiendo cómo el peso del día le caía sobre los hombros.
—Muchas gracias, profesor —le sonrió Adhara—. Hablar con usted me ha sido de gran ayuda.
—Cuando me necesites, ya sabes dónde encontrarme.
5 Claro que, en el mundo de Nox, siempre es de noche. Pero a veces es más de noche que otras noches.
6 De esas que requieren de mucho querosén para limpiarlas.
Capítulo
3
«Helio».
Ese fue el nombre con el cual bautizaron al nuevo profeta. Un nombre que, en el lenguaje local, significa: «aquel que deambula desnudo por el desierto». Pues, digamos que, para las poblaciones del Sol Eterno, una remera de mangas cortas y bermudas no era exactamente algo que fuera considerado una «correcta vestimenta» —sobre todo si tenemos en cuenta que el dios Halos, el que todo lo ve, tiene un lugar especial en el infierno para todos aquellos que deciden mostrar las rodillas en público—.
Todo el mundo sabía que Halos actuaba de formas misteriosas. Una de esas formas era la generación espontánea de personas a mitad de un ardiente desierto durante el almuerzo. Sus misterios —ocho para ser exactos con la teología halosiana—, trascendían las dimensiones espacio-temporales perceptibles por los pobres sentidos con los que fueron dotados los humanos. Y no podía ser de otra manera. Después de todo, un mago jamás revela sus secretos.
Tal vez esa era la razón por la cual el nuevo profeta había decidido descender a la tierra sin recuerdo alguno de su viaje por los estratos celestiales. Si los locales llegaran a encontrar la puerta de acceso a los cielos, la cosa se podría poner bastante fea allá arriba en cuanto las primeras oleadas de inmigrantes indocumentados comenzaran a arribar a las dimensiones sagradas.
Los clérigos estudiaron el caso de Helio acaloradamente —claro que, en las planicies próximas al desierto, todo se trataba de forma acalorada—. El gran Profeta, hecho a imagen y semejanza de su Dios, había sido encarnado bajo sus rayos. Un hecho que dio origen a toda una serie de cuestionamientos sobre si no hubiera sido más práctico acercarlo al campamento, o crearlo a la orilla de un río para refrescarse. Pero, tras una ardua discusión, los ancianos de la tribu llegaron a la contundente conclusión de que el viaje de Helio por el desierto no solo fue necesario sino, también, imperativo, pues representaba el tortuoso camino hacia la ascensión espiritual que todos los discípulos de Halos, el que todo lo ve, debían enfrentar a lo largo de sus vidas.7
Helio, el enviado de Dios y noveno profeta de los Pueblos del Sol, se encontraba tumbado sobre una cama hecha de paja vieja y algunas pieles. Finos rayos de luz se filtraban por entre los pequeños orificios de la tienda que lo protegía del sol, al menos en parte. Los locales habían tenido especial cuidado en vendar sus heridas, proporcionarle nuevas y dignas ropas de una lana que picaba tanto que hubiera preferido ir desnudo, y en proporcionarle alimento y bebida. Pero, por alguna extraña razón, el profeta no parecía contento con nada de ello. Por el contrario, se lo veía muy muy enfadado.
Podría decirse que lo que más le molestaba al Gran Profeta en ese preciso momento era encontrarse rodeado de extraños que no comprendían nada de lo que decía. Extraños que se esmeraban en traerle todo tipo de tributos, desde canastas repletas de alimentos, pieles, collares, hasta esclavos personales, los cuales rechazó de la forma más amable que pudo con algunos gestos de mano. Tal vez, se podría pensar que lo que más le molestaba era no poder recordar cómo había llegado a aquel lugar para empezar. Podría decirse, incluso, que el terrible dolor que azotaba su cuerpo chamuscado por el calor del desierto donde había sido creado repentinamente, y sin previo aviso, era lo suficientemente fuerte como para apartar cualquier otro tipo de pensamiento molesto.
Pero no.
Si había algo que realmente le molestaba a Helio era aquel desgraciado punto de luz solar que brillaba a cinco manos y un dedo de su cama, exactamente a un pie de distancia del ingreso de la tienda y que emanaba desde un pequeño agujero en el techo a un ángulo de aproximadamente veinte grados. Ese punto que jamás cambiaba de posición y que Helio juraría que seguiría viéndose aun si tapara el orificio de la tienda, marcado para siempre en la tierra quemada.
¿Por qué no se movía?
Dentro de algún mecanismo oculto en la parte más profunda de su mente, tal vez una parte fuera de ese mundo, Helio creía que aquel punto de luz debía moverse y, lo que era aún mejor, ¡debía apagarse! Pero la luz del día parecía no tener fin, así como el dolor, el calor, los intensos olores que parecían provenir de todos lados y las preguntas que se acumulaban en su cabeza sin ningún tipo de respuesta satisfactoria, esas que ya empezaban a ahogarlo en un profundo mar de incertidumbre.
Por más tiempo que pasaba devanándose la cabeza para llegar a algún tipo de explicación, no lograba encontrarle sentido alguno a ese mundo estático. Quizá porque aquel mundo realmente no tenía sentido alguno o, tal vez, porque el tiempo allí jamás había transcurrido en primer lugar, evitando así la formación de nuevas ideas en su mente.
Quiso preguntarles a las pocas personas que entraban a la tienda —aquellas que no eran la ofrenda, claro está—, pero ninguna pudo entender lo que decía. Y no supo lo mucho que aquello le había ayudado a salvar el poco pellejo que aún le quedaba intacto. Incluso si pudiera formular la pregunta adecuada en el lenguaje correcto, los halosianos simplemente la ignorarían, en el mejor de los casos, o lo ofrecerían en sacrificio, en el peor.
Había un particular ritual hacia las preguntas, uno que se acostumbraba entre los halosianos que no formaban parte del círculo eclesiástico: no hacer preguntas. Los motivos de esto eran varios. Uno de ellos era que no había mucho que preguntarse. El mundo resultaba bastante sencillo así como estaba. Si había algo que caracterizaba a las Tierras del Sol era… el sol, su constante clima árido, altas temperaturas —también constantes—, y su insistencia en mantener las lluvias al mínimo posible. Si hubiera que representarlo en ejes cartesianos, aquel mundo sería una aburrida e infinita línea horizontal. Las probabilidades de que los halosianos se despertaran un día y dijeran «Oh, vaya. Parece que hace más frío que antes, ¿no lo crees? ¿Acaso piensas que nos encontramos sobre una esfera gigante que gira un poco torcida sobre su eje, desplazándose por el espacio vacío alrededor del Sol en una órbita elíptica?», eran bastante bajas, por no decir nulas. No, no. Ninguna de esas ideas vio alguna vez la luz del día; al menos no por mucho tiempo antes de que la selección natural de las hachas y las hogueras ceremoniales hiciera su trabajo.
Para construir conocimiento se necesita tiempo, y tiempo es precisamente lo que los halosianos no tenían. En un mundo estático, las preguntas escaseaban tanto como la vegetación que crecía sobre este.
En un mundo sin preguntas, Helio se encontró terriblemente solo.
7 Se cree que aquel fue el origen de las caminatas sobre carbones calientes, recetadas por los curanderos de la tribu para tratar males estomacales.
Capítulo
4
La ciudad de Pléyades, capital de Nox, amaneció con aquel reconfortante tintineo de estrellas que brillaban en las negras profundidades del cielo. La escarcha, que crecía sobre el asfalto en diminutos cristales, resplandecía bajo la luz amarillenta de los faroles que iluminaban los caminos, su luz interrumpida únicamente por los constantes aleteos de las polillas de medio metro que revoloteaban alegremente a sus alrededores.
Las retorcidas calles de la ciudad pronto comenzaron a poblarse de apresurados individuos que caminaban de una punta a la otra para llegar a sus respectivos trabajos. Los diferentes locales de la capital solían comenzar su jornada laboral a tempranas horas de la mañana.8 Dentro de aquel montón, se encontraba Adhara, fácilmente reconocible por su larga cabellera lacia, tan rubia que hasta podría pasar por plateado. Por lo general, se ataba el cabello en un delicado rodete, algo que le permitía pasar desapercibida por las calles. Pero aquel día, decidió que no tenía las energías suficientes para peinarse.
Grave error.
A pesar de haber ocultado el rostro tras la capucha de su abrigo lo mejor que pudo, Adhara podía sentir todos los ojos de la ciudad clavados en ella como agujas en la nuca. El camino a la universidad jamás había sido más incómodo. Los que ya conocían a la astrónoma más joven de la Universidad Nacional de Nox, detenían sus pasos para observarla de manera inquisidora. Los que no, ya se estaban enterando de boca de otros. Aunque los susurros eran imperceptibles, sus pensamientos resultaban de lo más ruidosos. Para ser la ciudad más grande de toda la nación de Nox, jamás le dejaría de sorprender cómo los rumores se esparcían a la velocidad del sonido por todos sus rincones, sin privar a ningún callejón del chisme.
En un intento de ganarle a la onda verde del cotilleo, apresuró el paso, confiando en que, si superaba la velocidad de la causalidad, podría desconectarse de los rumores que la seguían donde fuera que vaya y, tal vez, salirse del cono de luz de la desgracia, volver al pasado y obligarse a sí misma rechazar aquella endemoniada entrevista. Pero el universo es persistente a la hora de mantener su interior libre de esas sucias paradojas.
Las enormes torres y cúpulas de la vieja universidad se observaban a lo lejos, recortadas negras contra el cielo estrellado. Un gigante oscuro resguardado por altas murallas de piedra. Adhara corrió con la esperanza de pronto estar tras esas mismas murallas que custodiaban la enorme máquina donde se fabricaba el conocimiento. Pero en cuanto los portones del campus se hicieron visibles, una multitud de personas se interpuso en su camino.
Se detuvo en seco. Su mente comenzó a buscar de inmediato alguna forma de sortear al grupo de personas que se disponía entre ella y su tan deseada paz. Eran alrededor de cincuenta personas, de todos los géneros y edades, que estaban de pie frente a las puertas de la universidad. Parecían discutir algo, pero sus voces se mezclaban entre sí en una masa homogénea e incomprensible de quejas que no logró distinguir del todo.
Si le servía de consuelo, pensó, al menos ninguno parecía estar interesado en ella. Por el contrario, todos los ojos se encontraban fijos en el hombre que se hallaba en el centro de la extraña multitud, la cual no quedaba del todo claro si se había vestido para una aguerrida manifestación en plena calle o un baile de gala. El sujeto que había cautivado la atención de todos resaltaba por su alta estatura y traje marrón a juego con sus relucientes botas. Su cabello parecía haber sido peinado con aceite tantas veces que se había vuelto una masa sólida e inamovible. El hombre, que debía ser al menos un par de años mayor que ella, llevaba una bandera atada al cuello, que le caía sobre la espalda como la capa de algún superhéroe. En esta se distinguía un símbolo que Adhara reconoció muy bien: un círculo con una estrella en el centro. El símbolo de Ori, la estrella más brillante del cielo y dios principal de los Absolutistas, la religión con mayor número de adeptos en toda la nación.
Su rostro palideció al instante. Ver un símbolo religioso en medio de una multitud siempre significaba una cosa: problemas.
Agachando la cabeza y ajustándose la capucha, comenzó a rodearlos, abriéndose camino por los costados de la forma más silenciosa que pudo con la intención de que no la…
—¡Eh! ¡Tú!
Su corazón dio un brinco en cuanto la voz del hombre tronó en el aire. Adhara maldijo para sus adentros los inoportunos reflejos que la hicieron detenerse en seco.
—¿Eres tú la astrónoma? ¿La del artículo?
Un escalofrío le recorrió la espalda cuando la multitud de personas comenzó a fagocitarla, encapsulándola hasta dejarla sin ninguna vía de escape. Adhara respiró profundamente en un intento de controlar el creciente pánico y se obligó a enfrentarse a lo que sea que esa gente quisiera de ella.
—Así es, esa soy yo —respondió ella, con una firmeza que no logró ocultar del todo el temblor de su voz.
—Mi nombre es Pictor —se presentó el hombre—. Director ejecutivo de la Universidad Tierrallana.
Los ojos de Adhara se abrieron con incredulidad.
—¿La qué…? —preguntó, creyendo haber oído mal.
—El mismo. —Pictor se acercó a ella a grandes zancadas con una orgullosa expresión en el rostro—. Dime una cosa —le exigió—: ¿es cierto eso que dices que la Tierra es una esfera? —inquirió, deteniéndose delante de ella.
Si no fuera por la pared de personas que la aprisionaba de todos los ángulos, hubiera dado un paso atrás para alejarse de aquel hombre que la miraba con unos furiosos ojos marrones. Ojos que brillaban bajo la luz de los faroles como si por dentro ardieran las mismas llamas del infierno.
Adhara tardó unos segundos en recordar la pregunta que le había hecho.
—¿La Tierra…? ¿Una esfera? —murmuró.
Pictor asintió.
Eso no era lo que había estado esperando. Había esperado quejas, reclamos, tal vez alguna hoguera a medio encender. Pero… ¿preguntas?
—No —respondió finalmente—. Claro que la Tierra no es una esfera —dijo ella, al tiempo que la confusión se marcaba en el rostro del hombre—. Es un esferoide. Algo parecido —agregó, encogiéndose de hombros.
Murmullos de desaprobación viajaron por la multitud como una onda expansiva, en cuyo epicentro se encontraba ella.
—¡Ja! ¿Lo ven? —Pictor ya no le hablaba a ella. Sus ojos se deslizaban por la multitud—. ¡Hasta los científicos se contradicen entre ellos! —tronó con una mano al aire en forma de puño—. Buscan alejarnos de los dioses, del Gran Ori y de las sagradas escrituras. Engañarnos, pretendiendo que saben más que nosotros. Pero esto… —Sus ojos volvieron a Adhara con una incandescente furia—. ¡Esto ya es el colmo!
La multitud estalló en una disonante sinfonía de quejas y pomposos insultos, con palabras que Adhara no recordaba haber escuchado desde que terminó la escuela secundaria.
—Si vivimos en una bola, ¿por qué no nos caemos? —se escuchó decir a alguien en la multitud.
El círculo humano que la aprisionaba se contrajo y respirar requirió el doble de esfuerzo.
—¡Las sagradas escrituras nos dicen que la Tierra es infinita! —gritó otro, en algún sector del perímetro.
Adhara se mantuvo firme a pesar de que el mundo a su alrededor parecía disolverse como una pintura bajo la lluvia. El corazón le golpeaba con fuerza contra el pecho.
—¡Dejen de malgastar nuestro dinero en investigaciones ridículas! —acotó una voz femenina detrás de ella.
Otra voz, más grave y monótona, comenzó a recitar el libro de los orígenes, versículo diez, Taurus, el elegido:
—De la luz, creó la tierra eterna y la envolvió en la bóveda de estrellas. Las estrellas acompañarán a los hijos de Ori en su eterno giro…
Las burlas y las alabanzas se unieron en una perfecta superposición armónica de maldad que ahogó cualquier palabra que intentó salir de los labios de Adhara.
—Si es una bola, ¿cómo hace el agua para mantenerse a nivel, eh? —insistió alguien, probablemente el que había hablado al principio.
El silencio cayó sobre la multitud un par de salmos después, cuando Pictor levantó una mano al aire.
—¿Qué tienes que decir al respecto, muchachita? —El hombre le dirigió una sonrisa burlona.
Adhara liberó el aire que había estado reteniendo, apretó las manos y levantó el mentón, preparándose para el impacto que sabía que sus palabras generarían:
—Todo eso puede explicarse con la gravedad —respondió ella, aferrándose al fuego de la verdad que ahora ardía en su interior.
Los abucheos rugieron a su alrededor y más salmos enfadados flotaron en el aire. Pero Adhara estaba decidida a probar su punto. La calma que la había invadido entonces le resultaba extraña. Como la paz al final del precipicio, cuando ya no queda nada más que perder. «La verdad siempre triunfa», le había dicho Arcturus.
—Hay experimentos —comenzó a decir—, experimentos que lo prueban con un porcentaje mínimo de error…
—¡Ah! —la interrumpió Pictor con un dedo acusador fijo en ella, en su alma—. Entonces, admiten que se equivocan.
La multitud volvió a estallar.
—¡El agua se encuentra a nivel! ¡A nivel! ¿Entiendes? ¡Esa es la clave! —gritó alguien.
—Y entonces, Ori proclamó:La oscuridad a la oscuridad. Los rezagados serán dejados atrás en la nada de la que han sido creados…
Adhara exhaló ruidosamente.
—Es imposible evitar los errores —respondió ella de mala gana, tratando de ignorar los insultos hacia su profesión de orden bíblico —. Esa es la razón por la cual los experimentos deben realizarse con extrema rigurosidad. En la ciencia se contemplan todas las posibles fallas, las aproximaciones, los arrastres de error en los cálculos, entre otras cosas —aclaró—. Y, si después de todo eso, los resultados se encuentran dentro del rango permitido, varias veces, entonces sí se considera válido.
Pictor hizo una mueca, como si lo estuviera pensando, aunque probablemente ni siquiera lo estuviese intentando.
—Siguiendo tu lógica —dijo, cruzándose de brazos—, nada de lo que diga la ciencia puede ser cien por ciento cierto.
El director de una universidad, de la que Adhara jamás había oído hablar, sonrió triunfante a la multitud, que aplaudió la destreza argumentativa de su líder.
—Entonces, Ori dijo: mis hijos tendrán tierra firme para cosechar, agua dulce para beber y estrellas para iluminar su camino…
—Tiene más probabilidad de ser cierto que incorrecto —insistió Adhara, apartando con la mano a una anciana que quería rociarla con agua bendita.
—Pero sigue siendo una simple teoría —la enfrentó Pictor—. Hasta que no nos muestren que la Tierra es una bola, jamás lo creeremos. Es simplemente imposible. ¿Cómo creer en algo que claramente contradice todo lo que vemos?
Los ojos de Adhara lo observaron como si se tratara de una de esas paradojas que el universo tanto buscaba evitar.
—Para alguien que solo cree en lo que ve… me sorprende que seas religioso —le espetó ella, ahora con visible enfado—. Compruébame que tus dioses son reales —lo desafió con la nariz en alto—. Si no puedes, entonces dile a tu gente que se aparte y me deje pasar.
Las quejas y los abucheos, junto con una repentina lluvia milagrosa —que Adhara esperó que fuera de agua bendita y no de otras sustancias pertenecientes al mismo estado de agregación—, llenaron el aire. Había tanto ruido que los oídos se le taparon y un pitido resonó en el interior de su cabeza. Debía salir de allí. Arcturus había tenido razón después de todo, esa gente no buscaba una conversación, simplemente querían imponer su punto de vista por la fuerza.
Decidida, comenzó a abrirse camino entre la multitud, empujando a cuanta gente se interpusiera en su camino. El sermón la seguía de cerca como un presagio de muerte.
—Al tercer día llovió, y de la lluvia surgió el manto del mar que la envolvería y… ¡hey!
Adhara apartó los salmos con las manos y avanzó entre la multitud, remando en un océano de carne y ropas perfumadas, preguntándose si aquel mar de gente llegaría a su fin en algún momento o si simplemente continuaría reagrupándose y formándose delante de ella.
—