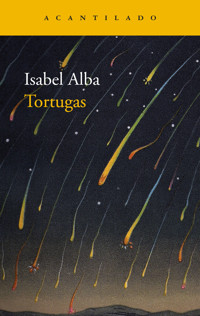Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa del Acantilado
- Sprache: Spanisch
La protagonista de esta historia, una ilustradora treintañera en paro, observa el mundo desde la ventana del minúsculo piso de protección oficial en el que vive. Para paliar la soledad y la angustia que la acompañan desde el estallido de una mortífera pandemia, vierte en un cuaderno, a modo de collage, sus más íntimas reflexiones mientras contempla recelosa cómo, tras meses de confinamiento, las calles retoman el pulso con un entusiasmo del que no participa: el dolor sigue todavía muy presente. Una voz poética que recrea con el hechizante magnetismo del sueño el estremecimiento de los dos mundos que separa la ventana. «Con Isabel Alba, la escritura no se conforma con estar. Transcurre, se desliza con los hechos que narra y nos deja en los ojos y la memoria la felicidad insospechada, la amargura irremediable y la fatalidad sin vuelta atrás». Ernesto Ayala-Dip, Babelia «Una autora que habla con exigencia formal de asuntos serios. Alba tiene la intuición artística de convertirlos en la descarnada materia sobre la cual construir una metáfora». Santos Sanz Villanueva, Revista Mercurio «Una nouvelle poseedora de un estilo muy personal y de una extraña pureza». El Diario Vasco «Quien da voz (rota, poética) a ese colectivo altamente vulnerable es una protagonista cuyo nombre no llegamos a conocer, porque podría ser el suyo cualquier nombre detrás de los muchos anónimos, olvidados, a quienes representa». Maica Rivera, Alfa & Omega «Considero a La ventana como el poema intimista de la maldita pandemia. Poema que le ha servido a la autora para mostrar muchas de las debilidades, falsedades y mentiras de un mundo que nunca va a "salir mejor", como nos decían». Enrique Bienzobas, Trasversales «La ventana, seguramente por la connotación de apertura que posee, te hace revivir un tiempo, coloca palabras a unas muertes y da sentido a las voces, todas las voces». Laia Torrejón, Libros y Literatura «Un gran libro, una gran escritora». Radio Euskadi «El libro está salpicado de citas de escritoras y poetas como Emily Dickinson, Siri Hustvedt o Angela Carter, que encajan a la perfección con la narración, porque representan el dolor universal y la constante búsqueda de la belleza como salvación con que conecta esta historia». Librería Diógenes «La ventana refleja con crudeza, a través de una narración de palabras telegráficas como hilos rotos, que dotan de cuerpo a la tensión de una vida que se siente fracturada, una fisura que se siente expuesta, frágil». Alexander Zárate, El cine de Solaris «El cariz poético y sentimental que adquiere lo cotidiano bajo la mirada de Isabel Alba hace de su prosa un espacio idóneo para los amantes de los pequeños detalles. Si tuviera que quedarme con un solo libro de todos los que tratan el tema de la pandemia, me quedaría con esta novela, sin duda». Darío Luque, Anika entre Libros
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ISABEL ALBA
LA VENTANA
ACANTILADO
BARCELONA 2022
Para Encarna,
en memoria.
Hoy en el cielo
se apiñan supervivientes invisibles.
Desde el tallo los saludamos.1
JOHN BERGER
La esperanza es esa cosa con plumas
Que se posa en el alma,
Y canta una melodía sin palabras,
Y nunca se detiene del todo.2
EMILY DICKINSON
Se encuentra en una habitación cuadrada. Pequeña y oscura. Sentada a los pies de una cama. Alguien está acostado en la cama. Un bulto informe. Irreconocible bajo las sábanas. Hay una mujer a su lado. La mujer dice: «Qué bien se está sin mascarilla». Entonces se da cuenta. Ni ella ni la mujer llevan mascarilla. Busca la suya con la mirada. A su alrededor. Sobre la cama. Aunque no logra verla, la intuye. Sabe que está. También que no se atreverá a ponérsela. Resignada, calcula la distancia entre la mujer y ella. Un metro escaso. Luego observa la puerta. A la derecha de la cama. Está abierta. A continuación, gira la cabeza a la izquierda. Hacia la ventana. Cerrada. Está cerrada. Se levanta y la abre de par en par. Aún no le ha dado tiempo a apartarse cuando alguien, desde el otro lado, la vuelve a cerrar bruscamente. De un golpe. Al hacerlo, le roza la cara con la mano. Retrocede espantada. Y mientras retrocede comprende que la ventana no da a la calle. No hay aire. No va a correr el aire.
«Es un sueño». Lo piensa mientras se ducha. «No es real. Es un sueño». Se lava los dientes. Se viste. Incluso se pone los zapatos. Sube la persiana. Amanece. El cielo enrojece. «De ira», se dice. Va a la cocina a prepararse el desayuno. Se lo lleva a su mesa de trabajo. Enciende el ordenador. Ya es de día.
El verano en que cumplió quince años siempre tenía frío. Después de comer, se tendía, larga y flaca—flaquísima—como era, sobre una piedra ancha. Ardía. Bajo el sol del mediodía. La piedra ardía. Y ella. Quieta. Con los ojos cerrados. El calor del sol le abrasaba la carne. Le caldeaba los huesos. Las abejas zumbaban a su alrededor. Sabía que si abría los ojos vería mariposas blancas. Libélulas de tonos dorados y azules. Mariquitas. Pero no los abría. Placentero. Así lo definiría. Era un momento placentero. El mejor del día.
Le obsesiona el espacio. No da valor alguno al tiempo. Sobre todo en el último año. En que los días pasan rapidísimos y a la vez se suceden lentos. Se arrastran indolentes y parsimoniosos, sin embargo breves. Ya es de día y de pronto será de noche. Entremedias, un hueco que hay que llenar. Así día tras día. El tiempo no le concierne. En cambio, le obsesiona el espacio. Siempre le ha obsesionado el espacio. Cómo posicionamos nuestros cuerpos. Cómo, en relación con nuestros cuerpos, situamos las cosas. La distancia que tomamos con los otros cuerpos. Mucha. Poca. Tan poca que resultamos avasalladores. Sabe bien lo que es tener un cuerpo sin espacio. Un cuerpo que no dispone de ningún espacio. Lo que no puede imaginar es un espacio sin cuerpos. Cuerpo. Espacio. Ocupar el menor espacio posible. Ocupar el mayor espacio posible. Ocupar el mayor espacio posible es instintivo. Atávico. Propio de animales. Y de hombres. Son. Somos animales. «Mucho peor que animales», piensa ella. Y se acuerda de su perro.
Allá fuera, en la plaza interior a la que da su ventana, no hay nadie. Ni un alma.
¿Cuándo fue la última vez que vio una libélula?
Su perro la seguía por la casa. No esta casa. No. Sino la suya. Su casa de niña. Era un chucho de patas cortas. Rabo largo y hocico afilado. Tenía el pelo negro y una mancha blanca en un costado. Un borrón extraño. Ajeno. Un pegote en su cuerpo azabache. Era un perro de dibujos animados.
Lo encontró una mañana en el huerto. Bajo un árbol. Muerto.
Ya no hay libélulas.
Antes. Cuando iba a nadar. Y había otras mujeres en el vestuario. Buscaba hacerse un hueco lo más lejos posible de sus cuerpos. A veces lo encontraba vacío. Era feliz. Cuando encontraba vacío el vestuario. Se situaba en el centro. Delante del espejo del lavabo. Entonces llegaba alguna otra mujer y se ponía a su lado. Muy pegada. Casi empujándola. Su cuerpo, el de la desconocida, forcejeaba con el de ella por tomar ese espacio. Por apoderarse precisamente de ese lugar. El único ocupado. Algunas veces se sentía tan violentada que se cambiaba de sitio. Otras, resistía. Pero se daba prisa. En cambiarse. Se decía, «no es una rendición, sino una entrega voluntaria».
Tampoco hay ya abejas.
«Una avispa asiática puede matar entre veinticinco y cincuenta abejas al día», lee.
Ni mariposas blancas.
Entró en la UCI en marzo. Murió en mayo. Ella le escribía todos los días. Los diez días que estuvo en casa. Sabiendo que era positiva. Le escribía. Podía leer su miedo entre líneas. Antes de ir al hospital. Antes de entrar en la UCI. Le escribía. Y siguió escribiéndole. Todos los días. Todo el tiempo que estuvo en la UCI. Treinta y cinco días. Contó los días. Aunque no pudiera leer sus WhatsApp. Le escribía. Porque quería que los leyera. Que despertara y los leyera. «Se llama esperanza», piensa. «Proviene de espera», piensa. «Una espera vana», piensa. Murió sola. Dejó solos a sus dos hijos. La dejó sola a ella. Sola. Solos. Sola.
El espacio. Mierda de espacio. Le gustaría no tener cuerpo. Mierda de cuerpo. Ser sólo cerebro. Un cerebro dentro de un ordenador. Le gusta imaginárselo. Sólo un cerebro dentro de un ordenador. Le sobra el cuerpo. Los cuerpos enferman. Se deterioran. Mueren. Le sobra el cuerpo. Antes, cuando nadaba, se sentía cómoda en su cuerpo. Los brazos. Las piernas. Saltar de cabeza al agua. Bracear. Aletear. Qué hermosas palabras. Bracear. Aletear. Batir. Nadar. Tener un cuerpo. Ser sólo un cerebro en un ordenador.
A veces pone música. Baila. Entonces vuelve a sentir que su cuerpo es un lugar confortable. Por un instante. Un lapso brevísimo de tiempo. Vuelve a sentirse cómoda en su cuerpo. Por un instante. «Somos química», se dice. La idea le resulta tranquilizadora. Se dice, «es sólo una cuestión química». Baila. Las endorfinas se disparan. Ella baila. Y por un lapso brevísimo de tiempo se emborracha de endorfinas. Se embriaga de cuerpo.
Un hombre atraviesa la plaza. Fuma un cigarrillo. La mascarilla en la barbilla. Se detiene. Vuelve sobre sus pasos. Mea contra una pared. El cigarrillo cuelga de sus labios.
Lleva tres meses sin trabajo. Tiene treinta y ocho años. Y lleva tres meses sin trabajo. Enciende el ordenador. Pero no trabaja. Ella es/era ilustradora. Todas las mañanas, desde hace tres meses, se levanta cuando suena el despertador. Se ducha. Se lava los dientes. Se viste. Hasta se pone los zapatos. Todas las mañanas. Enciende el ordenador. No hay mails. No hay encargos, propuestas ni invitaciones. Nada. Se come los ahorros. Paga el piso. La luz. El gas. El agua. Las basuras. Se come los ahorros. Los devora. Todas las mañanas enciende el ordenador y oye los ruidos que hacen los vecinos. Sonidos de las casas ajenas. Estridentes. Invasivos. Violentos. Las cuchillas golpean contra los lavabos. Resuenan las cadenas de los váteres. Los niños lloran. Aspiradoras. Golpes que no identifica. Martillazos. Sillas que se arrastran. Grifos abiertos. Un taladro. Alguien grita. Sonidos. Estridentes. Invasivos. Violentos. Todas las mañanas.
Todas las mañanas se levanta cuando suena el despertador. Es lo que ha hecho toda su vida. Desde que terminó la carrera. Trabajar. En casa. Hasta el mediodía. Todos los días. Durante el confinamiento siguió haciendo lo mismo. Lo de siempre. Lo de todas las mañanas. Lo de todos los días. No era algo extraño. No era algo nuevo. Lo había hecho toda su vida. Siguió levantándose cuando sonaba el despertador, duchándose, lavándose los dientes, vistiéndose, poniéndose los zapatos, levantando la persiana y encendiendo el ordenador. Trabajaba hasta el mediodía. Después hacía la comida. Un día a la semana bajaba la basura e iba al supermercado. Hasta que vio que podía comprar online. Elegía los productos en la pantalla. Pagaba con la tarjeta. Le dejaban la compra delante de su puerta. Ella la recogía. No tenía necesidad de salir a la calle. No tenía necesidad de encontrarse con nadie cara a cara. Bastaba con bajar la basura de cuando en cuando.
Durante el confinamiento todavía tenía encargos. El parón llegó con el verano. No era algo inhabitual. Siempre había un parón en verano. Esperó a septiembre. Pero septiembre fue un mes vacío. Hizo alguna cosa en octubre. Poco en noviembre. En diciembre salvaron la Navidad. Pero no a ella. Desde entonces, para ella, no ha habido nada.
Durante el confinamiento llenó un cuaderno grande, negro, de collages. Lo dividió en dos partes: «Lo que se ha roto» y «Lo que queda». En diciembre empezó otro. Sólo llenó tres páginas. Lo tituló «La espera».
Cuando murió tenía cuarenta y dos años. Había estudiado música, pero trabajaba en una papelería. La papelería donde ella compraba las hojas. Las acuarelas. Los lápices de colores. Trabajaba en una papelería y sabía tocar el violín. Aunque no tenía un violín. Tenía dos hijos pequeños, muchas tareas y muy poco tiempo. Ella acababa de llegar a la ciudad. Le sobraba tiempo. Buscaba con quien compartirlo. Coincidían en la papelería. Hablaban de música. De libros. De exposiciones y recetas de cocina. Cada una bebía las palabras de la otra. Estaban solas. Estaban secas. Era como si se regaran mutuamente. Se rociaban de palabras. De ideas. Florecían. Empezaron a verse para tomar un café. Un vino. Le hacía pequeños regalos, cosas que hurtaba de la papelería: una goma nueva. Tintas de colores. Un buen pincel. Cuando no había nadie en la tienda, se zambullía en el ordenador. Por ella. Para ella. Le buscaba becas. Concursos. Lo que fuera que pudiera interesarle. Ella le hacía dibujos. En sus márgenes anotaba cosas que sólo las dos entendían. A la derecha de un árbol frondoso cargado de frutos rojos había escrito: «¿En serio?». Y al pie de una mujer, de espaldas, que se alejaba por un camino: «¿Qué es un día normal?». Se escribían todos los días. Se enviaban audios si lo que querían decirse era demasiado largo. Lo que sucedía a menudo. Le escribió durante los diez días que estuvo aislada en casa. Y después. Le escribió también después. Los treinta y cinco días que pasó en la UCI. Todos los días.
En la primera parte del cuaderno del confinamiento, «Lo que se ha roto», ella dibujó ventanas. Una ventana en cada página. Sobre las ventanas pegó palabras recortadas de aquí y de allá. Recortaba. Formaba frases. Pegaba.
Sobre una ventana cerrada en cuyo cristal se refleja el paisaje exterior. Pegó
La pecera
No creas que podrás ver más allá
Sobre una ventana oscura. Negra. Pegó
Una puerta abierta
Una piedrecita debajo de la puerta
Un lugar
Nunca se me había ocurrido entrar aquí
Y en una tercera ventana, con la persiana echada. Pegó
La tinta
Cada letra
Duerme
Son consecuencias
Había/hay también una ventana fuera de sus goznes, caída. Pegó
La vida quebrándose
Hace dos años que vive en esta casa. Casi cuatro que vive en esta ciudad. Antes vivió en otras ciudades. En muchas otras casas. Siempre de alquiler. Siempre en pisos compartidos. Daba clases para sobrevivir. Si había suerte, ilustraba un libro. A veces vendía un dibujo en una feria. O le concedían una beca. Incluso una vez le dieron un premio. Hace dos años. Le dieron un premio y le tocó una VPO en alquiler. Iba a vivir sola por primera vez. Fue un golpe de suerte. ¿Fue un golpe de suerte?
Exterior. Treinta y cinco metros. Una habitación. Cocina y un baño. Tercer piso. Letra D. Lejos de la escalera y del ascensor. Al fondo de un pasillo. Se mudó. Eran las nueve de la noche cuando se mudó. Llegó a su nueva casa, al fondo de un pasillo, con un cuadro, una carpeta de dibujo, una caja de libros y dos maletas. Sólo había/hay una vivienda al lado de la suya. Letra C. Las puertas en ángulo recto. Pared con pared. Para llegar a su casa había/hay que pasar por delante de la de los vecinos. Los vecinos tenían la puerta abierta de par en par. La familia—Madre. Padre. Un hijo adolescente—estaba cenando. Dentro. Delante de la puerta abierta. En el pasillo había/hay una ventana. Junto a la puerta de ella. Frente a la de ellos. Una ventana abierta. Los vecinos cenan. Su puerta está abierta frente a la ventana abierta. Ella los ve. Ellos la ven. Lo recuerda bien. Sus miradas la recorren. De arriba abajo. Le gustaría que cerrasen la puerta. No verlos. Que no la vieran. «Es obsceno», piensa. Su intimidad expuesta. Y la de ella. También al descubierto. «Es obsceno», piensa. «Como si observaran/observara por una mirilla», piensa.
Una mirilla.
Cada día. Cada vez. Siempre. Tiene que pasar por la casa de al lado para llegar a la suya. Al fondo del pasillo. La primera vez, cuando pasa cargada con sus cosas (un cuadro. Una carpeta de dibujo. Una caja de libros. Dos maletas), se fija en que hay una hendidura en la pared. Donde encaja la manilla de la ventana. La ventana está siempre abierta. Encajada. Desde hace años. La tienen siempre abierta. Como la puerta. Quiere pedirles que cierren la puerta. Pero no lo hace. No les dice que cierren la puerta. Sólo dice: «Buenas noches. Que aproveche».
Lee en un periódico digital:
«Crisis del coronavirus. Nuevos casos: 77.087. Hospitalizados: 16.314. En UCI: 3739. Fallecidos: 2354».
«La semana de disturbios se salda con 129 detenidos».
«Muerte al islam: una mezquita amanece con pintadas y la puerta calcinada».
«Sorprendido un juez en una fiesta ilegal».
El cielo se ha suavizado. Calmo, envuelve en brumas los tejados. Hay pájaros. En las ramas de los árboles hay pájaros. Mirlos. Zorzales. Algún pinzón. Un petirrojo se ha posado en el alféizar de su ventana. Junto al jazmín. Que este año ha florecido antes de tiempo. Los trinos de los pájaros se pisan. Se solapan. Rivalizan entre ellos para ver quién canta más alto. «Los mirlos tienen la contienda ganada», piensa. «Juegan con ventaja», piensa. Se pregunta si en el parque los árboles habrán empezado ya a echar las hojas. Imagina los pequeños y quebradizos brotes de un verde frágil y desvaído, casi transparentes, como los que ve surgir tímidamente en las ramas de los cuatro árboles de su plaza. Se pregunta si en el césped del parque habrán brotado las margaritas. E imagina la mullida alfombra verde brillante salpicada de amarillo. Y a los mirlos. Pasean a saltitos, orgullosos, entre las flores con sus picos a juego y el negro contraste de sus cuerpos.
El dos de mayo de 2020, sábado, fue el primer día que salió. Fue el primer día que salió todo el mundo. Se encontró, de pronto, arrastrada por una riada humana. Contagiosa y amenazadora. Corrían. Como si el guardián de un zoo, en un descuido, se hubiera dejado abiertas las puertas de todas las jaulas. Así al menos lo percibía ella. Ella también corría. Huía. No del encierro. Sino de ellos. De las fieras. Eso es al menos lo que le parecían. Fieras. Fieras humanas. La rodeaban. Voraces. Anhelantes. Ansiosas. Cargadas de un brío excesivo. Incontrolable. Los ojos arrebatados. Las bocas muy abiertas. Jadeantes. Así al menos los veía ella. Y corría. La empujaba el miedo. Durante dieciocho días sólo había visto a la cajera del supermercado. Tres veces. Durante treinta días no vio absolutamente a nadie. En cuarenta y ocho días sólo había visto a un ser humano. Tres veces. Y ahora se los encontraba a cientos. Juntos. Y a cientos. Surgían a su alrededor. Por todas partes. A pie. En bici. En patinete. Invadían las calles. Las aceras. Las calzadas. Enfebrecidos. Ávidos. Perturbados. Caminaban. Corrían. Pedaleaban. Alguien había apretado un botón, pensaba, para que, durante una hora, miles de autómatas se pusieran en movimiento a la vez. A cámara rápida. Sabía que después se les agotarían las fuerzas. Se detendrían de golpe. Regresarían, dóciles, a sus jaulas. Paralizados de nuevo. ¿Qué les retenía en su encierro? Suponía que, como a ella, el miedo. No aguantó. Se dio la vuelta. Regresó a casa.
Recuerda haber leído (y subrayado) en El jinete pálido de Laura Spinney el siguiente párrafo:
En 1918, esta aparente lotería [la transmisión de la gripe] era inexplicable y consternaba profundamente a la gente. Ferréol Gavaudan intentó describir esta sensación a Collier, un médico francés que se encontraba en ese momento en la ciudad de Lyon, cuando escribió que era diferente a las «punzadas en el estómago» que había sentido en el frente. Se trataba de «una inquietud más difusa, la sensación de un horror indefinible que se había apoderado de los habitantes de esa población».3
«La sensación de un horror indefinible que se había apoderado de los habitantes de esa población».
El tres de mayo de 2020, domingo, volvió a intentarlo. Esta vez se atrevió a llegar hasta el parque. Vio, asombrada, árboles altísimos (no recordaba que los árboles pudieran ser tan altos). Cuyas copas, mecidas por la brisa, acariciaban el cielo. Se difuminaban, borrosas, allí arriba. Lejos del alcance de sus ojos que, en cuarenta y ocho días, sólo habían visto lo inmediato (contiguo. Cercano). Se difuminaban borrosas allí arriba lejos del alcance de sus ojos, que en cuarenta y ocho días habían perdido la capacidad de enfocar lo distante (separado. Extenso. Lejano). Todo olía. A aire. A cálido. A primavera. A tierra. A hojas. A flores. Olía. Y sonaba (resonaba. Murmuraba. Susurraba). El viento. Los pájaros. El agua. La hierba. Encontró un claro diminuto, un espacio reducido, desnudo, entre árboles anchos y frondosos. Enormes. Se acuclilló en el centro. Sobre la hierba. Oculta por las ramas. Protegida. Fijó la vista en las raíces de los árboles, pétreas y extensas. Cuajadas de musgo. Se agarraban obstinadas a la tierra. Luego miró al cielo. Etéreo. Inalcanzable. Remoto. Estuvo allí casi media hora. Respirando. Sólo respirando. Y mirando. Sólo mirando. Arriba. Abajo.
Respirar
Mirar
Arriba
Abajo
Después volvió a casa.
Esa noche supo por su hermana que había muerto.