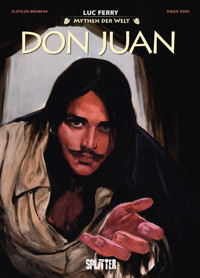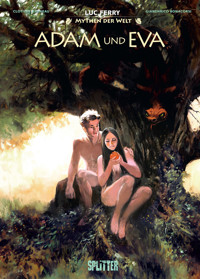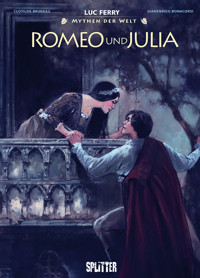Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Funambulista
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: ENSAYOS
- Sprache: Spanisch
«Cada vez son más los científicos que nos prometen que la revolución de la longevidad llegará mañana, que nuestros nietos podrán vivir ciento cincuenta años o más, aún jóvenes y con buena salud física y mental. Este libro hace balance de estas investigaciones, separa la ciencia de la fantasía y plantea la pregunta fundamental: ¿por qué vivir tanto? Este es el tema principal de este libro, que, ante esta pregunta, examina las dos concepciones existentes pero opuestas de una vida feliz. La primera, que procede de los siglos pasados y que la psicología positiva ha vuelto a poner de moda, nos invita a decir «sí a la realidad», a resignarnos al orden natural de las cosas para aceptar con serenidad la vejez y la muerte. En cambio, las filosofías modernas abogan por una espiritualidad completamente distinta: la prolongación de la vida con buena salud podría ofrecer a la humanidad la oportunidad de ser por fin menos estrecha de miras, menos violenta y, por qué no, más sabia que en el siglo XX». «Me parece genial llegar a vivir 300 años, hay tantas mujeres que amar, hay tantos libros que leer». Luc Ferry
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luc Ferry (Colombes, Francia, 1951) es un filósofo, ensayista y político francés. Doctor en Ciencias Políticas y profesor de Filosofía y Ciencias Políticas, ha sido investigador asociado en el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia. Desde 2002 hasta 2004, fue ministro de Juventud, Educación Nacional e Investigación antes de ser nombrado miembro del Comité Consultivo Nacional de Ética en 2009 por el presidente Nicolas Sarkozy. Considerado como uno de los filósofos más destacados de Francia, Luc Ferry, a partir de las críticas al movimiento de Mayo de 68, desarrolló una original filosofía política liberal, centrada en particular en la ecología, la tecnología, la familia y la ética y en contra de los movimientos radicales. Es autor de más de treinta libros, muchos de ellos traducidos a diversos idiomas, entre los cuales: El hombre-Dios o el sentido de la vida (Tusquets, 1997); Aprender a vivir: filosofía para mentes jóvenes (Taurus, 2007); La tentación del cristianismo: de secta a civilización (Paidós, 2010); La revolución transhumanista: cómo la tecnomedicina y la uberización del mundo van a transformar nuestras vidas (Alianza, 2017).
Luc Ferry
La vida feliz
Sabidurías clásicas y espiritualidad laica
Traducción de Miriam Herrera Jiménez y Max Lacruz
Primera edición: noviembre de 2024
Primera edición ebook: noviembre de 2024
Título original: La vie heureuse (2022)
Esta obra ha sido negociada a través de AMV Agencia Literaria
© Luc Ferry, 2022, 2024
© Editions de l’Observatoire, 2022, 2024
© de la traducción: Miriam Herrera Jiménez, 2024
© de la traducción: Max Lacruz, 2024
© de la presente edición: Editorial Funambulista, 2024
c/ Flamenco, 26 - 28231 Las Rozas (Madrid)
www.funambulista.net
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición de la Comunidad de Madrid
IBIC: HP
ISBN: 978-84-129382-2-7
Maquetación de interiores y cubierta: Gian Luca Luisi
Motivo de la cubierta: Dos mujeres en una ventana, Bartolomé Esteban Murillo, 1670
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)»
Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información ni transmitir parte alguna de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado —electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.— sin el permiso previo por escrito de los titulares del copyright.
La vida feliz
«Las Musas [...] cantan de los dioses los dones inmortales y de los hombres los sufrimientos, cuantos sobrellevan por causa de los dioses inmortales, y cómo pasan la vida inconscientes y sin recursos y no pueden hallar ni remedio de la muerte ni protección de la vejez».
Himno homérico a Apolo
«El hábito de las buenas acciones, de los afectos tiernos es la fuente más pura e inagotable de felicidad».
Condorcet
Consejos a su hija, 1794
INTRODUCCIÓN
¿Vivir ciento cincuenta años?
¿Es científicamente posible?
¿Y espiritualmente deseable?
A veces, después de una conferencia sobre la historia de la filosofía, me preguntan cuál es mi «propia» visión del mundo, cuál es «mi» filosofía. Le he dado un nombre, la he bautizado como «espiritualismo laico» y, si tengo que definir el significado y el contenido en pocas palabras, aquí las tienen: pensar las revoluciones que caracterizan nuestra época para extraer no solamente una moral, sino una nueva espiritualidad, una espiritualidad laica basada en lo que en otros libros he llamado «la divinización de lo humano» o «lo sagrado con rostro humano». Explicaré, por supuesto, el significado de estas expresiones. Pero, de entrada, para evitar un malentendido, sin duda relacionado con el hecho de que traduje a Kant en La Pléiade1 cuando era estudiante universitario, por mucho que sea un heredero de la Ilustración y que me gusten las ciencias y el carácter universal de la Declaración de los Derechos del Hombre, el espiritualismo laico que profeso está más arraigado en esta maravillosa visión del mundo que fue el romanticismo republicano en Francia. Si tuviese que elegir una fuente de inspiración del pasado, más que en Kant o Tocqueville, la encontraría en Victor Hugo, en particular cuando presentó su programa de trabajo de una manera que me gustaría, con el debido respeto, hacer mía: «Un día —escribió— el conjunto de mi obra formará un todo indivisible. Estoy creando una Biblia, no una Biblia divina, sino una Biblia humana». Sí, una Biblia humana o, dicho de otro modo, un «espiritualismo laico» que no se contenta con la moral o la teología, una filosofía que va más allá de la ética y que, de algún modo, deja atrás la religión.
Desarrollaré su estructura, su significado y sus características principales en el segundo capítulo de este libro, pero me gustaría decir desde el principio que ya no se trata aquí, como en el primer humanismo, el de la Ilustración y el de la idea republicana, de aspirar solamente a la armonía jurídica, moral y política con una humanidad concebida como una entidad abstracta, formada por ciudadanos desencarnados con los que mi libertad debería más o menos poder avenirse. No, se trata más bien de una armonía que podríamos calificar de «amistosa» tanto con nuestros allegados como con el prójimo, con aquellos a los que amamos y con aquellos a los que podríamos conocer y amar algún día. Veremos cómo esta espiritualidad laica conserva, al menos, sobre todo en el plano político, el ideal de razón y de libertad preciado del primer humanismo y, con él, la convicción de que el ser humano, a diferencia, incluso, de los animales más inteligentes y afectuosos, es ante todo un ser con una historicidad, además de un ser entregado a una búsqueda eterna de perfectibilidad, en la que la cuestión de la longevidad, de la que hablaremos en este libro, es, indudablemente, esencial para él.
El error de los antihumanistas, especialmente de los grandes deconstructores, el famoso trío de filósofos de la sospecha: «Marx, Nietzsche y Freud», fue, en mi opinión, fuera cual fuese su genialidad, creer que la lucha contra los diversos aspectos de la alienación implicaba una «deconstrucción» radical de los valores trascendentes y superiores de la vida. En nombre de la lucidez que buscaban mediante su «filosofía del martillo», así como en nombre de su materialismo filosófico, pretendían acabar con los «ídolos», terminar con todas las figuras de lo sagrado y de la trascendencia, de modo que su ideal de tabula rasa solo podía conducir a esa «inquietud de sí», este individualismo narcisista del que Foucault tuvo a bien hacer apología. Aunque la lucha contra la alienación y contra las ilusiones dogmáticas de la metafísica y del fanatismo religioso sigue estando de actualidad, aún está lejos de acabar con todas las trascendencias. El humanismo de la alteridad y del amor, que es la base de la filosofía y que yo llamo «espiritualidad laica», propone una nueva manera de ver lo sagrado, los valores trascendentes que van más allá del individuo centrado en su felicidad personal y los valores que no son únicamente morales, sino espirituales. Mostraré aquí por qué y de qué manera estos escapan a los «martillazos» de los grandes deconstructores. Nuestro anhelo por lo sagrado, que la metafísica y las religiones han intentado satisfacer desde siempre, aunque de manera ilusoria, nos afecta de un modo tan profundo que dudo mucho que sea posible ponerle fin con esta herramienta de obrero, aunque la empuñe un pensador tan brillante como Nietzsche.
Los orígenes de la metafísica y de la religión: la fragilidad de la vida y la finitud del ser humano
¿Cuál es el origen, en realidad, de esta particular atracción que sienten los seres humanos por las cuestiones existenciales, metafísicas y religiosas, si no es la relación con lo que determina nuestra existencia, es decir, su naturaleza frágil y breve? La espiritualidad está presente en todas las civilizaciones conocidas, y esto se debe, sin duda, a la conciencia de lo efímero de nuestras vidas. A diferencia de los hombres, los dioses, si es que existen, son inmortales, y, aunque los animales estén, al igual que nosotros, condenados a la desaparición, apenas parece importarles,2 salvo in extremis y de una manera fugaz. Mis gatos no tienen tratados de metafísica ni de teología. Desafortunados nosotros, que somos a la vez mortales y conscientes de serlo; y, probablemente, los grandes sistemas filosóficos y religiosos se construyesen a partir de la reflexión acerca de lo que los filósofos llaman la «finitud». Schopenhauer, gracias a los pensadores de la Antigüedad,3 llegó a la misma conclusión y lo expresa de una forma tan simple y profunda en su obra maestra El mundo como voluntad y representación (1819) que me gustaría comenzar esta reflexión sobre las cuestiones espirituales que plantea actualmente la revolución de la longevidad con sus palabras:
La muerte es el verdadero genio inspirador o el musageta (musageta, en la mitología griega, se refiere a aquel que dirige a las musas, las divinidades de la inspiración poética y filosófica) de la filosofía, razón por la que Sócrates la definió como θανάτου μελέτη («preparación para la muerte») [Schopenhauer hace alusión al famoso lema platónico: «Filosofar es aprender a morir», que fue retomado más tarde por Montaigne]. Sin la muerte sería difícil que se hiciera filosofía. […] Esa misma reflexión que conduce al conocimiento de la muerte proporciona también las concepciones metafísicas que nos consuelan de ella y de las que el animal ni está necesitado ni es capaz. A ese fin se dirigen principalmente todas las religiones y todos los sistemas filosóficos, que son, pues, ante todo, el antídoto contra la certeza de la muerte, producido por la razón reflexiva con sus propios medios. No obstante, el grado en el que alcanzan ese fin es muy diverso y, desde luego, una religión o filosofía hará al hombre capaz de mirar la muerte con tranquilidad en mayor medida que las otras. […] Es el conocimiento de la muerte, y con él la consideración del sufrimiento y la necesidad de la vida, lo que proporciona el más fuerte impulso a la reflexión filosófica y a la interpretación metafísica del mundo. Si nuestra vida estuviera exenta de fin y de dolor, quizás a nadie se le ocurriría preguntar por qué existe el mundo y tiene precisamente esta condición, sino que todo se entendería por sí mismo.
Para seguir con las ideas de Schopenhauer, lo cierto es que El poema de Gilgamesh, el primer libro escrito en la historia de la humanidad, en el siglo xviii a. C., narra ya el sufrimiento tan intenso e insoportable que los humanos sienten frente al fallecimiento de un ser querido. El personaje principal, Gilgamesh, el rey de Uruk, acaba de perder a su amigo, Endiku, la persona a la que más amaba en el mundo. Se siente desolado, invadido por el dolor, pero, en un intento de darle sentido a su pena para poder aliviarla, parte con la intención de hallar la tan «anhelada longevidad», o inmortalidad, una misión que, para su desgracia, no tendrá éxito. Es indiscutible que, a partir de las observaciones expuestas por Schopenhauer, las de la brevedad de la vida y de la irreversibilidad de la muerte, se desarrolla su búsqueda metafísica, impulsada como lo está por un deseo insaciable de prolongar la existencia humana, que es, en su opinión, demasiado frágil y breve. Este sentimiento de angustia ante la absurdidad de la muerte de un ser querido es el origen de la pregunta que se harán todas las religiones y, en última instancia, todas las corrientes filosóficas más importantes: ¿cómo ganar la batalla a la finitud? O, en el caso de no ser posible, ¿cómo alcanzar la sabiduría y definir lo que debería ser una vida feliz para nosotros, los mortales? Si queremos determinar tanto su legitimidad como su alcance, habría que abandonar la creencia que tenemos de que la angustia metafísica es una inclinación patológica.
¿Por qué no podemos considerar la angustia metafísica como una enfermedad?
Si creyese en las teorías de Freud y, por lo tanto, en todo lo que es relevante en el psicoanálisis, la aparición de la angustia sería entonces la señal inequívoca de una enfermedad mental. A pesar de mi admiración por el trabajo de Freud, mi opinión difiere de la suya, es decir, que a menudo, aunque la angustia sea dolorosa, es completamente normal, por no decir beneficiosa. Pero antes volvamos a Freud. En resumidas cuentas, para él, la angustia se explicaría por la «descomposición de la personalidad»; dicho de otra manera: por la fragmentación de los diferentes componentes (ello, yo y superyó) de nuestra vida psíquica. La finalidad del análisis sería la de devolverle al paciente, en la medida de lo posible, el control sobre los conflictos que lo atormentan para encontrar soluciones que le permitiesen volver a ser capaz de «gozar y actuar», según la célebre frase con la que Freud intentaba definir la normalidad. Supongamos ahora que alguien, después de una terapia psicoanalítica, lograse no ya una salud mental perfecta, algo que carece de sentido para Freud, sino que alcanzase, al menos, un estado mental lo suficientemente equilibrado como para tener bajo control los conflictos más serios. En principio, la angustia debería atenuarse o, incluso, desaparecer, y las fobias y las ideas obsesivas más perjudiciales se eclipsarían para permitir al sujeto disfrutar de cierta serenidad. No obstante, es en esta situación ideal donde se aprecia con claridad la diferencia entre la perspectiva analítica y lo que siempre ha preocupado a la filosofía: el hecho de que nuestro individuo «casi curado» continuaría enfrentándose, como ustedes y como yo, ya no a conflictos internos, sino a problemas existenciales muy reales relacionados con la finitud humana, empezando por el hecho de saber que somos mortales. Ni una salud mental envidiable es garantía de una vida eterna, ni nos impediría perder a un ser querido, ni nos evitaría el sufrimiento, ni siquiera evitaría, llegado el caso, que nos hastiásemos o que fuésemos desdichados en el amor. En resumen, la angustia asociada a los conflictos psíquicos y la angustia asociada a la condición humana no son de la misma naturaleza.
Como escribió mi colega y amigo André Compte-Sponville, la angustia es, en realidad, bastante normal dada la fragilidad inherente a la naturaleza humana:
¿Qué más angustioso que vivir? Pues la muerte siempre es posible, el dolor siempre es posible. Y a esto se llama un ser vivo: un poco de carne ofrecida a la mordedura de lo real. […] ¿Qué es la angustia sino ese sentimiento en nosotros, equivocado o no, de la posibilidad de lo peor? […] ¿Qué sería el hombre sin angustia? ¿El arte, sin angustia? ¿El pensamiento, sin angustia? […] Nuestros pequeños gurúes me dan risa; quieren protegernos de ella. O nuestros pequeños psicólogos, que nos quieren curar de ella. ¿Acaso nos curan de la muerte? ¿Nos protegen contra la vida?4
Para ser honesto, creo que un individuo que no experimente ni un ápice de angustia estaría loco o sería un perfecto idiota, ya que como dijo Kant: «Si la Providencia hubiese querido que fuéramos felices, no nos habría dado inteligencia». Para decirlo de otro modo, y lo repito deliberadamente, mientras que el psicoanálisis se ocupa de la angustia patológica, esa que nace de los conflictos internos de los que, al menos, en teoría, deberíamos ser capaces de deshacernos, la filosofía, por su parte, se preocupa de la angustia existencial, un sentimiento absolutamente normal que está relacionado, lo queramos o no, tengamos o no salud mental, con nuestra condición de mortales. Así pues, el psicoanálisis y la filosofía no llegan a converger, pero tampoco son opuestos, pueden, incluso, complementarse, siempre y cuando el psicoanálisis —como no hace mucho la sociología— abandone la idea de querer dominar todas las ramas de las humanidades de manera imperialista. Conclusión: aunque acabásemos con la angustia patológica, la angustia vinculada a la constante posibilidad de la muerte, tanto la nuestra como la de nuestros seres queridos, seguiría intacta. En lugar de intentar curarla a toda costa, si lo pensamos bien, tal vez sería mejor tratar de entender que estar angustiado no se parece en nada a estar enfermo y que, en definitiva, una serenidad excesiva es lo que debería preocuparnos.
Sin embargo, como sugiere de nuevo con gran profundidad Schopenhauer, existen dos tipos de respuesta para este asunto de la finitud humana, y en el sentido más amplio de la palabra, dos tipos de «espiritualidad» (y no únicamente aquella relacionada con la religión o la moral, hablaré sobre sus diferencias más relevantes en un instante): por un lado, tenemos naturalmente la espiritualidad religiosa, es decir, definiciones de la sabiduría y de la vida feliz basadas en la creencia de la existencia de un Dios trascendente; por otro lado, está la espiritualidad filosófica, una espiritualidad sin Dios o, mejor dicho, «la espiritualidad laica», que no se sustenta en ninguna divinidad ni en la fe, sino en el ser humano y en su razón. Es importante distinguirla de la primera. Por lo tanto, les propongo comenzar este libro con una explicación (muy) breve acerca de esta cuestión fundamental, acerca de la diferencia entre moral y espiritualidad, pero también entre espiritualidad religiosa y espiritualidad laica, puesto que es un requisito previo e indispensable para comprender la manera en la que las diferentes visiones del mundo abordarán la cuestión de la longevidad (o la brevedad de la vida humana) como parte de la reflexión sobre la definición de lo que podría ser una vida buena y feliz.5 Como ya he tratado este tema en otros libros, me limitaré aquí a ser lo más breve y sintético posible.
La vida feliz, el sentido de la vida,6 moral y espiritualidad
La cuestión parece, a priori, legítima: ¿una espiritualidad puede realmente ser «laica»? ¿No son, de alguna manera, todas las espiritualidades religiosas? ¿No estaríamos jugando con las palabras al querer presentar la filosofía como una «espiritualidad laica»? Para responder a estas preguntas es necesario hacer una distinción, en mi opinión crucial, que, desgraciadamente, a menudo, se pasa por alto en el debate público: en efecto, hay que evitar confundir dos esferas de valores completamente diferentes, dos esferas de valores por las que nuestra vida se rige constantemente (aunque a veces nos desviemos del camino…): por un lado, los valores morales y, por otro, los valores espirituales. A continuación, debemos ser capaces de distinguir claramente entre espiritualidad religiosa y espiritualidad laica. También en este caso, como ya he tratado este tema en otros libros, me limitaré a ir a lo esencial para los lectores que no recuerden los «episodios» anteriores.
La moral, en todos los sentidos, es el respeto a los demás y la bondad, los derechos de los humanos y la benevolencia para el hombre moderno o, si queremos hablar de forma coloquial, para la moral se trataría de «ser buena persona». Comportarse moralmente significa respetar a los demás y desearles lo mejor. No conozco ninguna moral que diga lo contrario. Ya sea la de Sócrates, la de Jesús, la de Buda, la de Kant o la de los utilitaristas ingleses, todas ellas, a pesar de sus diferencias, nos animan a respetar a los demás, a mostrar compasión y a rechazar la violencia. Ahora, imaginemos por un momento que tuviésemos una varita mágica y que, con solo agitarla, todos los humanos se portaran de una manera moralmente correcta con los demás. Entonces, ya no habría más guerras, ni masacres, ni robos, ni violaciones, ni asesinatos, ni injusticias y probablemente las desigualdades sociales no serían tan profundas en este planeta. Esto sería una revolución. Sin embargo —y aquí es donde se pone de manifiesto la diferencia entre valores morales y valores espirituales—, esto no nos impediría envejecer, ni sufrir, ni morir, ni perder a un ser querido, ni siquiera, llegado el caso, ser desdichados en el amor o, simplemente, aburrirnos a lo largo de una vida cotidiana sumida en la banalidad. Porque estas cuestiones —las etapas de la vida, la enfermedad, el duelo, el amor o el hastío— no son esencialmente morales. Se puede vivir como un santo o una santa, «ser un ángel», respetar y ayudar de buena gana a los demás, cumplir con los derechos humanos como nadie… ¡y, aun así, envejecer, y morir, y sufrir, y, además, aburrirse! Porque estas realidades, como dice Pascal, son de otro orden, entran en lo que yo llamo «espiritualidad» en el sentido de la vida del espíritu, una noción que no se limita a lo religioso y va mucho más allá de la moral. ¿De qué se ocupa? Fundamentalmente, de la cuestión crucial de la definición de la vida buena y feliz para los mortales.
Ahora bien, desde este punto de vista, está claro que existen dos tipos de espiritualidad, dos maneras de abordar este interrogante que, en definitiva, es el de la sabiduría y el del sentido de la vida para los que van a morir y lo saben, es decir, nosotros. Como ya he dicho, existen en efecto espiritualidades que se sustentan en un dios y en la fe, esto es, las religiones; y espiritualidades sin dios que siguen el camino de la simple razón, estas son las grandes filosofías que innegablemente, desde Platón hasta nuestros días, se han ocupado también, incluso más allá de la cuestión del conocimiento y de la moral, de la cuestión de la sabiduría y de la vida feliz, sin adherirse, por ello, a una religión ni elaborar una teología.
Hegel decía de la filosofía que es, en primer lugar, «el propio tiempo captado y expresado por el pensamiento» (ihre Zeit in Gedanken erfasst). Si queremos «captar» la esencia de nuestro tiempo, si queremos, sobre todo, comprender por qué y de qué manera nuestra relación con la finitud y, por tanto, con la longevidad o la brevedad de la vida, ha cambiado en las últimas décadas, no hay nada de deshonroso en que un filósofo se interese por las realidades de su tiempo. No obstante, es evidente que nuestra época se caracteriza en el plano espiritual, al menos en nuestras sociedades laicas, humanistas y democráticas, por un declive de las grandes religiones que, hasta hace poco y durante siglos, daban sentido a la vida y estructuraban el espacio público. Para decirlo de una manera aún más simple, hoy en día vivimos (me refiero, por supuesto, al movimiento endógeno propio de la Europa democrática, no al islam importado esencialmente por la colonización) lo que Nietzsche ya anunció en su día: «la muerte de Dios» o, para utilizar la expresión de Max Weber, el «desencantamiento del mundo». Sin embargo, nada muestra mejor cómo este desencantamiento está modificando nuestra relación con la finitud que la manera en la que abordamos las crisis sanitarias, ya que nos obligan a dejar de ocultar, como solemos hacer en la vida cotidiana, nuestra condición de mortales.
El declive de las religiones de salvación terrenal y celestial: el auge de la espiritualidad laica y el retorno a las sabidurías clásicas
De hecho, nuestra relación con la finitud ha cambiado considerablemente en Europa en el transcurso de los últimos cincuenta años. Se trata sin duda, desde un punto de vista metafísico y espiritual, del fenómeno más significativo de nuestro tiempo. Casi podríamos medirlo de manera fáctica al comparar nuestra actitud frente a la pandemia de covid-19 con la de la llamada gripe «de Hong Kong» de 1968-69. Recordemos que en Francia esta gripe provocó la muerte de más de 30 000 personas, y, si tenemos en cuenta la población de la época (50 millones de franceses frente a 67 millones actualmente), esto supuso una catástrofe humana de gran magnitud. Sin embargo, a finales de los años sesenta no suscitaba, como señalaban los expertos, más que unas cuantas menciones que se referían a ella como una «gripecilla» sin importancia y por la que no había que preocuparse. Por supuesto, se cerraron escuelas, el número elevado de contagiados acarreó algunas dificultades para la SNCF y la RATP,7 pero la clase política, tanto la derecha como la izquierda, sin olvidar el centro, permaneció impasible mientras que la prensa trataba de calmar los ánimos. Por ejemplo, podemos leer en el periódico Le Monde del 11 de diciembre de 1969 que «la epidemia de gripe no es grave ni algo nuevo», ¡a pesar de que la tasa de mortalidad era de cuatro a cinco veces superior a la de la gripe estacional!
Es evidente que, durante la pandemia de covid, actuamos de una manera distinta: esta prudente (¿o tal vez insensata?) indiferencia se esfumó. Por primera vez en la historia de la humanidad, y seguramente en la de las sociedades capitalistas, acordamos casi unánimemente poner la salud y la vida por delante de la economía y del dinero, hasta el punto de que, a veces, de confinamiento en confinamiento8 tuvimos la impresión, claramente, «surrealista» de haber abandonado el mundo normal y de haber aterrizado en una de esas series estadounidenses que describen cómo los humanos intentan sobrevivir tras una catástrofe apocalíptica. Por supuesto, algunos se mostraron reticentes y críticos, pero no se trató más que de una mínima parte de la población. Nos quedamos cortos al decir que la prensa, particularmente los canales de noticias de 24 horas, no procedieron de la misma manera que en los años sesenta, ya que la información alarmista y los debates febriles se sucedían sin descanso. Se trata de una observación, no de un juicio de valores, que, a mi parecer, plantea una cuestión fundamental, la de nuestra relación con la muerte, que ha cambiado considerablemente desde los años sesenta, y me gustaría que comprendiesen que esto se debe en gran medida al declive tanto de las creencias religiosas como de la narrativa y de las grandes trascendencias que daban un sentido colectivo más allá de la preocupación individual por uno mismo.
Vayamos a los hechos. Desde los años cincuenta, la idea revolucionaria que defendía el comunismo ha pasado en Francia del 25 %, incluso del 30 % del censo, a un 2 %, mientras que en el mismo periodo, el catolicismo ha sufrido una erosión que es, en algunos aspectos, más impresionante aún: hoy en día, solo el 4 % de los franceses asisten regularmente a misa los domingos, frente a más del 30 % en 1950 y el 15 % en 1980; el 95 % de los franceses estaban bautizados en 1950, frente a solo el 30 % en la actualidad, mientras que la propia Iglesia se debilita a un ritmo vertiginoso: 45 000 sacerdotes en 1960, 25 000 en 1990, 6000 en 2014; a este ritmo, ¿cuántos en 2030? Está claro que este declive de las estructuras tradicionales como de las religiones de salvación terrenal y de salvación celestial iba a cambiar nuestra relación con la muerte: cuando las grandes causas superiores al individuo se debilitan, es normal que nuestra existencia terrenal tienda a tomar un valor más importante que el que tenía en el pasado. Pero para la mayoría de nuestros conciudadanos, el cielo está ahora mismo vacío. Ya no hay cosmos, ni un gran propósito, ni una divinidad que pueda dar un sentido verosímil y reconfortante a la muerte de un ser querido.
Para Ulises o para un estoico, morir significaba aunarse con el orden cósmico, ensamblarse con él como una pieza de rompecabezas encaja en el conjunto general. Y como el cosmos era eterno, al morir, te convertías, por así decirlo, en un fragmento de eternidad. La respuesta cristiana era aún más sólida, porque nos prometía la resurrección en cuerpo y alma, así como el reencuentro con aquellos a los que amábamos. En las religiones de salvación terrenal, como el comunismo, o incluso el patriotismo en tiempos de guerra, a falta de una divinidad benévola, quedaban al menos la piedra y el mármol: se grababan los nombres de los «grandes hombres», héroes que dieron su vida por Francia, los eruditos y los fundadores, y se les concedía el honor de una calle o de una placa metálica destinada a desafiar el tiempo y preservar su memoria. Para los no creyentes no existe la posibilidad de pedir un indulto, de modo que lo único que pueden hacer es continuar hasta que se produzca el desenlace, lo que explica, francamente, la magnitud sin precedentes de las reacciones de angustia y de las medidas sanitarias de confinamiento que hemos visto ante la pandemia de coronavirus.
Contrariamente a lo que afirman los pensadores, en el sentido exacto del término «reaccionarios», aquellos que, animados por la nostalgia del esplendor pasado, abogan por un retorno a algún paraíso perdido, esta deconstrucción de los valores y de las autoridades tradicionales no comenzó en los años sesenta. Para decirlo más claro: no es, o al menos no esencialmente, la consecuencia de Mayo del 68, ni siquiera de la bohemia romántica. En realidad, es la consecuencia directa de la lógica de la innovación permanente y de la ruptura incesante con la tradición que, según Schumpeter y Marx, define la esencia más íntima del capitalismo. Las rupturas que han caracterizado la historia del siglo xx en Occidente tanto en la filosofía, en la cultura y en el arte contemporáneo como en la vida cotidiana, se generaron por la «destrucción creativa» que Schumpeter estudió de manera tan brillante.9 Desde los años cincuenta hasta hoy en día, el número de agricultores se ha dividido prácticamente por diez en Francia, mientras que las condiciones de la mujer han evolucionado más en setenta años que en setecientos.
Paradójicamente, los defensores del movimiento de Mayo del 68 fueron los ingenuos de la historia. So pretexto de una pseudorrevolución, actuaron inconscientemente y no fueron en absoluto los responsables de la corriente liberal y consumista que caracterizó ciertamente los años sesenta, pero que había empezado mucho antes. La prueba está en que la gran deconstrucción comenzó ya en la década de 1880 con la segunda revolución industrial, como puede verse mejor en esta superestructura del capitalismo que es el arte moderno: con este último comenzó la erosión de las tradiciones, tanto en el plano cultural como en el intelectual, moral, espiritual y político; también, se desarrolló inexorablemente la lógica de la ruptura incesante con el pasado, en este caso, con la figuración en la pintura y la tonalidad en la música.
Bajo la apariencia de una crítica a la sociedad de su época, los eslóganes más famosos de Mayo del 68, «Gozad sin límites», «Prohibido prohibir», «Bajo los adoquines, la playa», etc., no eran, en realidad, más que incitaciones, apenas camufladas, a entregarse al hiperconsumo que evidentemente el capitalismo necesita para funcionar a pleno rendimiento. Para ser honestos, lo único que había que hacer era deconstruir los valores tradicionales, los de nuestros abuelos (la famosa «moral burguesa» que querían combatir los pequeños burgueses que creían estar haciendo una revolución…). Aparentemente, esta tarea, debía ser llevada a cabo por bohemios rebeldes, pero, en realidad, fue el capitalismo el que actuó para que nosotros, y sobre todo nuestros hijos, pudiésemos acceder al mundo del ocio y del consumo de masas, porque estos valores tradicionales frenaban su ascenso. Así lo creía Marcuse, que estaba convencido (muy acertadamente) de que los valores tradicionales pertenecían al ámbito de lo que Freud llamaba «sublimación», en el sentido en el que obstaculizaban el consumo compulsivo que no deja de ganar terreno en nuestras sociedades liberales, en particular entre las generaciones más jóvenes: cuando la cabeza y el corazón están llenos de principios éticos y espirituales bien estructurados y sólidamente anclados, como era en general el caso de nuestros abuelos, no se siente la necesidad constante de ir de compras. Así pues, era necesario deconstruir esta «sublimación», este poder de los valores tradicionales para poder entregar a los individuos a la publicidad —cuyo principal objetivo, como dijo un día el exdirector general de TF1, la principal cadena de televisión francesa, consistía en ofrecer a los directores de las empresas «tiempo de cerebro humano disponible»—, por lo que Marcuse tenía razón cuando hablaba de «desublimación represiva» para describir el proceso que consiste en entregar a los individuos a la poderosa lógica de la mercantilización del mundo. En efecto, la «desublimación», en otras palabras, la deconstrucción de los valores tradicionales, ha permitido a una mayoría de individuos, por no decir a todos, acceder sin precedentes a la sociedad del placer, del ocio y del consumo.
Sin embargo, y esto es lo que me parece más paradójico y al mismo tiempo más esencial en esta historia, esta deconstrucción, lejos de dejarnos en medio de un campo en ruinas, está dando lugar a nuevas figuras de lo sagrado y de la trascendencia, lo que he llamado «lo sagrado con rostro humano» y que definiré en el segundo capítulo de este libro como la base de una nueva era del humanismo, los cimientos de una espiritualidad laica vinculada a la perfectibilidad, pero también al amor, y, por ende, a la longevidad en la medida en la que esta nos permite perfeccionarnos, compartir con los demás y transmitir nuestros valores. La erosión de los valores tradicionales, en particular los que regían la lógica del matrimonio concertado, organizado por los padres y los pueblos sin el consentimiento de los jóvenes, ha dado paso a otra lógica, la del matrimonio por amor y la familia moderna que, junto con la emancipación de la mujer, marca una ruptura en la historia de Occidente. Esto originó lo que he llamado, siguiendo la estela de los trabajos del brillante Philippe Ariès, la «revolución del amor», una ruptura que iba a tener repercusiones tanto en la vida privada como en la pública.
Esta lógica plantea, hoy en día, nuevas preguntas, empezando por la que domina en la política moderna y que atañe a las futuras generaciones, es decir, el mundo que, nosotros, los adultos, asumimos la responsabilidad de dejar a los que más amamos, a saber, a nuestros hijos, y, si generalizamos, a la humanidad venidera. También trata otras cuestiones esenciales como la guerra y la ecología, la deuda, la protección social e, incluso, el lugar que nuestros viejos países europeos ocupan en una tercera revolución industrial, que actualmente dominan China y Estados Unidos. Volveremos, por supuesto, sobre estos temas en los capítulos siguientes. En cualquier caso, es en este contexto moral y espiritual inédito en el que se perfila una verdadera revolución en el ámbito de la longevidad y, en mi opinión, no es casualidad que se esté desarrollando al mismo tiempo que las grandes religiones que acabo de mencionar pierden adeptos: cuando las grandes causas y las grandes trascendencias se difuminan, cuando la promesa cristiana de la «muerte de la muerte» y de la resurrección post mortem ya no resultan convincentes, entonces la vida terrenal aquí y ahora tiende a adquirir un valor absoluto. Y si tanto la deseamos, ¿cómo no íbamos a querer prolongarla, ya sea para nosotros mismos o, incluso más, para aquellos a los que amamos y a los que no soportamos ver morir, tanto más cuanto que ya no creemos poder reunirnos con ellos en un más allá lleno de luz?
La promesa de una vida más larga que nos hacen los grandes laboratorios científicos plantea básicamente dos cuestiones, una factual y científica y otra filosófica y espiritual: ¿es cierto que nuestros hijos, o, al menos, nuestros nietos podrán retrasar la vejez y seguir viviendo jóvenes y saludables durante ciento cincuenta años o más? Y si fuese posible, y se trata de ciencia y no de ciencia ficción, ¿sería deseable?, ¿lo querríamos para ellos tanto como lo queremos para nosotros mismos?
De la eternidad prometida a la longevidad real. ¿Es posible vivir ciento cincuenta años o más?
Empecemos por la pregunta factual y científica de si es posible prolongar la existencia humana. Vayamos sin demora a los hechos: desde principios del siglo xx, la esperanza de vida no ha dejado de aumentar, pasando de 45 años en 1900 a 83 actualmente (media para hombres y mujeres). Numerosos científicos, y no solamente en los círculos transhumanistas estadounidenses, afirman, poniendo como prueba diferentes hechos y teorías, que esta curva, salvo algún contratiempo (guerra mundial, pandemia provocada artificialmente…), no se estabilizará ni se revertirá en las próximas décadas. Todo lo contrario. Se están realizando enormes progresos en el ámbito de la longevidad, progresos que la filosofía ya no puede ni debe ocultar a la realidad científica por ignorancia o arrogancia.
Deberíamos escuchar, por ejemplo, lo que nos dice un médico como Christophe de Jaeger, un investigador que no se parece en nada al Dr. Strangelove:10
Técnicamente, ya somos capaces de intervenir en los procesos del envejecimiento, que conocemos cada vez mejor gracias a los métodos de la fisiología. Ya no estamos en el ámbito de la «biología ficción», sino en la realidad de hoy en día. Además, es bastante sorprendente el escaso número de personas que se interesan en serio por esta cuestión… Reducir la aparición de enfermedades relacionadas con la vejez permitirá aumentar significativamente la esperanza de vida saludable, que es, por lo general, el objetivo de cada uno de nosotros. Luchar contra el envejecimiento debería ser una causa nacional de primer orden.11
Por supuesto, Jaeger señala con buen tino que no estamos en la fase de la vida eterna, que «evidentemente, hoy en día, la inmortalidad no está en nuestro catálogo terapéutico»12 y que la cuestión de dilucidar «si el ser humano es psicológicamente capaz de vivir ciento cincuenta, doscientos, doscientos cincuenta años o, incluso, más» continúa abierta. Es una excelente pregunta, que, en efecto, tenemos todo el derecho de hacernos; sin embargo pertenece más al ámbito de la filosofía que al de la ciencia en sí.
Volveremos más tarde sobre esta cuestión para, así, exponer los argumentos a favor y en contra. Pero señalemos de paso que Jaeger no descarta la posibilidad de vivir «doscientos cincuenta años o más», lo que contrasta singularmente con el discurso de los intelectuales, en general poco versados en ciencias, que afirman que se trata de un «proyecto infantil» o de una «farsa neoliberal para multimillonarios estadounidenses». Como dice Jaeger, cuando se trata, en este caso, de una prolongación considerable, para que quede claro, de la juventud y no de la vejez, estamos en el terreno de lo posible, no en la «biología ficción».13 Jean-Claude Ameisen, que es también médico, biólogo, director del Centre d’Études du Vivant [Centro de Estudios de la Vida] en la Universidad Paris-Diderot y expresidente del Comité Consultivo Nacional de Ética francés, un científico que nadie se atrevería a tratar de chalado, ni de multimillonario estadounidense demente, ni de eugenista nazi, está de acuerdo con Jaeger: «Una revolución conceptual se ha puesto en marcha. La juventud, el envejecimiento y la duración de la vida no dependen únicamente del paso del tiempo, sino de procesos activos que se producen en el cuerpo y en su entorno».14 Como escribe Hélène Merle-Béral en la misma línea (recordemos que ella también es bióloga, profesora de Medicina en la Universidad París-VI y fue durante mucho tiempo directora del servicio de Hematología del hospital Pitié-Salpêtrière):
Actualmente, en el siglo xxi, las enfermedades y el envejecimiento ya no son una desgracia. Es legítimo aspirar a una vida más larga y agradable sin sufrimiento ni discapacidades. […] «La muerte de la muerte», según las palabras y el ensayo homónimo del cirujano urólogo Laurent Alexandre, está en marcha. […] La búsqueda de la fuente de la juventud ya no es una leyenda.15
A continuación, la bióloga cita las declaraciones que hicieron un centenar de investigadores reunidos en 2016 en Bruselas para el gran «Congrès européen sur le vieillissement en bonne santé» [«Congreso europeo sobre el envejecimiento saludable»]: «A partir de la próxima generación, conseguiremos derrotar al envejecimiento», lo que significa que consideran la vejez como una especie de enfermedad de la que podremos curarnos un día. En este sentido, hacen un llamamiento a «la importancia de un proyecto de envergadura planetaria para, en los próximos veinticinco años, ser capaces de combatir el envejecimiento, que es la causa de todas las enfermedades que aparecen con la edad». De nuevo aquí, no se trata en ningún momento de chiflados que se dejan engañar por las fantasías transhumanistas de los estadounidenses, sino de biólogos y médicos nacionales a los que Hélène Merle-Béral hace alusión porque los considera referencias científicas serias.
Así pues, es necesario hacerse una pregunta: ¿por qué están tan convencidos de que se está produciendo una revolución en el campo de la longevidad? Encontramos la respuesta en una serie de avances y descubrimientos científicos de los que volveremos a hablar en profundidad en este libro. Conviene decir, para que puedan hacerse una idea desde ahora mismo, que los avances más relevantes fueron los realizados en 2007 por el equipo del profesor Yamanaka. De hecho, consiguió demostrar, contra todo pronóstico, que se podían reprogramar células adultas ya diferenciadas para transformarlas en células madre totipotentes capaces, por tanto, de reparar todo tipo de tejidos en los que se insertasen. Sin entrar de momento en una argumentación demasiado detallada, este descubrimiento puso en evidencia algo aún inimaginable por aquel entonces, a saber, que algún día sería posible no solamente retrasar el envejecimiento celular, sino definitivamente revertirlo mediante el rejuvenecimiento de las células, un descubrimiento que le valió a Yamanaka el Premio Nobel en 2012. Por supuesto, esto no es más que el principio, pero un nuevo terreno de investigación se ha abierto y quienes afirman que no se trata de ciencia, sino de ciencia ficción, están completamente equivocados.
Especialmente porque el equipo de Jean-Marc Lemaitre, el investigador francés que, indudablemente, más ha avanzado en este campo, aportará algo nuevo en comparación con las investigaciones de Yamanaka. Como lo muestra en una magnífica obra, Guérir la vieillesse [Curar la vejez] (Humensciences, 2022), esta reversión de los procesos del envejecimiento celular es posible no solo en las células adultas diferenciadas, sino también, algo que Yamanaka no pudo demostrar, en las células senescentes de personas centenarias. Ahora se pueden eliminar estas células senescentes dañadas gracias a moléculas llamadas «senolíticas», así como también reprogramar cualquier tipo de célula envejecida en células madre originales recurriendo a vectores que desaparecen en las células reprogramadas para evitar los efectos adversos del procedimiento. Como escribe Jean-Marc Lemaitre, «nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia y la curva de la esperanza de vida, que se ha alargado considerablemente a lo largo de los siglos, en especial en el siglo xx, no se reducirá en el futuro». Asimismo, Jeff Bezos invirtió, en 2022, millones de dólares en una start-up dedicada enteramente a la reprogramación celular, una nueva empresa que acaba de contratar a Yamanaka para dirigir sus investigaciones.16 Ya es hora, también en Francia, de reflexionar seriamente sobre las cuestiones políticas, morales y espirituales que estas biotecnologías plantearán a la humanidad en los próximos años.
Podría continuar, aquí, con algunas declaraciones de científicos que siguen esta misma línea. En el último capítulo de este libro, volveremos sobre estas investigaciones, en particular a las de Jean-Marc Lemaitre para analizar más detenidamente sus argumentos. Por supuesto, también expondré las objeciones de los científicos (no de los ideólogos) hostiles o escépticos, los que creen que la vejez no es una patología, sino una cláusula obligatoria que la naturaleza en general y la condición humana en particular nos imponen. Como verán, este debate merece la pena si se trata desde el punto de vista adecuado, desde una perspectiva científica y no ideológica. Es al mismo tiempo interesante y profundo, tanto más cuanto que, dejando de lado las cuestiones científicas, implica unas concepciones filosóficas del mundo radicalmente opuestas entre ellas.
Podríamos, de hecho, preguntarnos si desearíamos poder «curar» la vejez en cualquier circunstancia: ¿querríamos vivir hasta los ciento cincuenta años o más, jóvenes y saludables? ¿Qué sentido tendría? ¿No acarrearían estas nuevas tecnologías una fractura en nuestras sociedades debido a la desigualdad económica y al poder adquisitivo de la población? ¿Podríamos, entonces, controlar la demografía? ¿No acabaríamos hartos y aburridos? ¿Qué sentido podríamos darle a una existencia demasiado larga, una existencia que, a priori, no tendría fin? ¿Merecería la pena vivir intensamente si la muerte no estableciese un límite bastante previsible? Por otro lado, ¿es razonable pensar que una vida larga permitiría a la humanidad avanzar hacia la perfectibilidad, la educación a lo largo de la vida, compartir con los demás y transmitir sus valores a las generaciones futuras, de modo que un día estas fuesen menos estúpidas, menos violentas y, para decirlo sin rodeos, menos demoníacas de lo que lo han sido a lo largo de su historia, en particular durante nuestro espantoso siglo xx