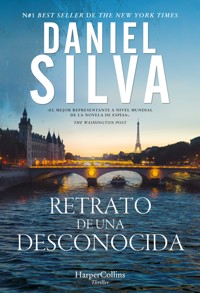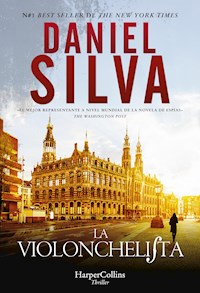7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Suspense / Thriller
- Sprache: Spanisch
Una red terrorista. Una telaraña de engaños y mentiras. Un juego letal cuyo objetivo es la venganza. Gabriel Allon está a punto de convertirse en jefe del servicio secreto israelí, pero en vísperas de su ascenso los acontecimientos se confabulan para que el legendario espía y restaurador de arte acepte una última misión. El ISIS ha hecho estallar una devastadora bomba en el distrito parisino de Le Marais y el gobierno francés, desesperado, quiere que Gabriel elimine al responsable antes de que ataque de nuevo. Le apodan Saladino, y es una mente criminal de ambiciones tan grandiosas como su sobrenombre: un individuo tan esquivo que incluso su nacionalidad se desconoce. Gabriel no tiene otra alternativa que introducir a un agente en el grupo terrorista más peligroso que haya conocido el mundo. Natalie Mizrahi es una joven doctora tan valiente como hermosa. A petición de Gabriel, se hará pasar por miembro del ISIS a la espera de que llegue el momento de actuar, convirtiéndose así en una bomba de relojería con el cronómetro en marcha, en una viuda negra sedienta de sangre. Su peligrosa misión la llevará desde los apacibles barrios residenciales de París a la isla de Santorini, y del mundo brutal del califato del Estado Islámico a Washington, donde el implacable Saladino prepara una apocalíptica noche de terror que alterará el curso de la historia. La viuda negra es un thriller apasionante y de absoluta actualidad, pero también es un viaje de descubrimiento hacia el nuevo corazón de las tinieblas, que permanecerá en la memoria de los lectores mucho después de que hayan pasado la última página.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 678
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
La viuda negra
Título original: The Black Widow
© 2016, Daniel Silva
© 2017, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
www.harpercollinsiberica.com
Traductor: Victoria Horrillo Ledesma
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Diego Rivera
Imágenes de cubierta: Shutterstock y Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-9139-067-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Cita
Nota del autor
PRIMERA PARTE
RUE DES ROSIERS
1. Le Marais, París
2. Rue de Grenelle, París
3. Beirut
4. Beirut - Tel Aviv
5. Museo de Israel, Jerusalén
6. Ma’ale Hahamisha, Israel
7. Ma’ale Hahamisha, Israel
8. Narkiss Street, Jerusalén
9. Le Marais, París
10. Rue Pavée, París
11. Ámsterdam - París
12. París
13. Ammán, Jordania
14. Cuartel general del GID, Ammán
15. Cuartel general del GID, Ammán
16. Centro Médico Hadassah, Jerusalén
17. Valle de Jezreel, Israel
18. Nahalal, Israel
19. Nahalal, Israel
20. Nahalal, Israel
SEGUNDA PARTE
UNO DE LOS NUESTROS
21. Nahalal, Israel
22. Nahalal, Israel
23. Aubervilliers, Francia
24. Rue du Lombard, Bruselas
25. Norte de Francia
26. Norte de Francia
27. Seraincourt, Francia
28. París
29. Aubervilliers, Francia
30. La Courneuve, Francia
31. Aubervilliers, Francia
32. Santorini, Grecia
33. Santorini, Grecia
34. N Street, Georgetown
35. N Street, Georgetown
36. Raqqa, Siria
37. Este de Siria
38. Palmira, Siria
39. Palmira, Siria
40. Provincia de Ambar, Irak
41. Provincia de Ambar, Irak
42. Provincia de Ambar, Irak
43. Provincia de Ambar, Irak
TERCERA PARTE
EL FIN DEL MUNDO
44. Aeropuerto Charles de Gaulle, París
45. Seraincourt, Francia
46. París - Tiberíades, Israel
47. Ammán, Jordania - Cuartel general de la CIA
48. Arlington, Virginia
49. Alexandria, Virginia
50. Georgetown
51. Aubervilliers, Francia
52. Hume, Virginia
53. Liberty Crossing, Virginia
54. Aeropuerto Internacional Dulles
55. Arlington, Virginia
56. Hotel Key Bridge Marriott, Arlington
57. La Casa Blanca
58. Alexandria, Virginia
59. Hotel Key Bridge Marriott
60. La Casa Blanca
61. Monumento a Lincoln, Washington
62. Centro Nacional de Lucha Antiterrorista
63. Georgetown
64. Café Milano, Georgetown
65. Wisconsin Avenue, Georgetown
66. Wisconsin Avenue, Georgetown
67. Café Milano, Georgetown
68. King Saul Boulevard, Tel Aviv
69. Hume, Virginia
70. Arlington, Virginia
71. Hume, Virginia
72. Arlington, Virginia
73. Hume, Virginia
74. Hume, Virginia
CUARTA PARTE
EL QUE MANDA
75. Washington - Jerusalén
76. Nahalal, Israel
77. Petah TikVa, Israel
78. Jerusalén
79. Jerusalén - Tiberíades
80. Bethnal Green, Londres
Para Stephen L. Carter, por su amistad y su fe. Y como siempre, para mi esposa, Jamie, y mis hijos, Lily y Nicholas.
Las banderas negras vendrán del este, portadas por hombres poderosos, de larga cabellera y larga barba, con nombres tomados de sus lugares de origen.
Hadiz musulmán
Dadme una jovencita en edad impresionable y será mía para siempre.
Muriel Spark
La plenitud de la señorita Brodie
Nota del autor
Comencé a trabajar en esta novela antes de que el grupo terrorista islámico conocido como ISIS llevara a cabo una serie de atentados en París y Bruselas en los que murieron más de 160 personas. Tras considerar brevemente la posibilidad de abandonar el manuscrito, opté por completarlo tal y como lo había concebido en un principio, como si esos trágicos sucesos no hubieran acaecido aún en el mundo imaginario en el que habitan y operan mis personajes. Las similitudes entre los atentados reales y ficticios, incluidos los vínculos con el distrito bruselense de Molenbeek, son totalmente fortuitos. No me enorgullezco de mi vaticinio. Ojalá el terrorismo asesino y milenarista del Estado Islámico existiera únicamente en las páginas de esta historia.
PRIMERA PARTE
RUE DES ROSIERS
1
Le Marais, París
Fue lo sucedido en Toulouse lo que acabaría desencadenando la perdición de Hannah Weinberg. Esa noche telefoneó a Alain Lambert, su contacto en el Ministerio del Interior, para decirle que esta vez habría que hacer algo. Alain prometió una respuesta rápida. Sería contundente, le aseguró a Hannah. Pero la contundencia era la respuesta automática del funcionario cuando en realidad no pensaba hacer nada en absoluto. A la mañana siguiente, el ministro en persona visitó el lugar del ataque e hizo un vago llamamiento al «diálogo y la reconciliación». A los padres de las tres víctimas solo pudo expresarles su pesar.
—Lo haremos mejor —dijo antes de regresar precipitadamente a París—. Es nuestra obligación.
Las víctimas tenían doce años: eran dos niños y una niña, los tres judíos aunque los medios de comunicación franceses omitieran mencionar su adscripción religiosa en sus primeras informaciones. Tampoco se molestaron en señalar que los seis atacantes eran musulmanes: dijeron únicamente que eran adolescentes residentes en un suburbio o banlieu situado al este de la ciudad. La descripción del ataque era tan difusa que movía a confusión. Según la radio francesa, se trataba de un altercado frente a una patisserie. Había tres heridos, uno de ellos de consideración. La policía estaba investigando. No había detenidos.
En realidad, no fue un altercado sino una emboscada bien planificada. Y los agresores no eran adolescentes: eran hombres de veintitantos años que se habían aventurado en el centro de Toulouse en busca de judíos a los que atacar. Que sus víctimas fueran menores de edad no parecía preocuparles. Propinaron patadas a los niños, les escupieron y les dieron una paliza monumental. A la niña la tiraron al suelo y le rajaron la cara con un cuchillo. Antes de huir, se volvieron a un grupo de viandantes que contemplaba la escena con estupefacción y gritaron:
—¡Khaybar, Khaybar, ya-Yahud!
Aunque los testigos no lo supieran, aquel cántico en árabe era una referencia a la conquista musulmana de un oasis hebreo cerca de la ciudad sagrada de Medina en el siglo VII. Su mensaje era inconfundible: las huestes de Mahoma –decían aquellos hombres– iban a por los judíos de Francia.
Lamentablemente, el atentado de Toulouse había estado precedido por numerosas señales de alarma. Francia se hallaba presa del mayor paroxismo de violencia antijudía desde el Holocausto. Se habían atacado sinagogas con artefactos incendiarios, se habían volcado lápidas, se habían saqueado tiendas y atacado casas señalándolas con pintadas amenazadoras. En total, había habido más de cuatro mil incidentes documentados solo durante el último año, cada uno de ellos cuidadosamente consignado e investigado por Hannah y su equipo del Centro Isaac Weinberg para el Estudio del Antisemitismo en Francia.
El Centro, que llevaba el nombre del abuelo paterno de Hannah, había abierto sus puertas diez años antes bajo estrictas medidas de seguridad. Era ya la institución de su especie más respetada de Francia, y a Hannah Weinberg se la consideraba la principal cronista de la nueva oleada de antisemitismo que vivía el país. Sus partidarios la describían como una «militante de la memoria histórica», una mujer que no se detendría ante nada en su empeño por presionar al Estado francés para que protegiera a su acosada minoría judía.
El Centro Weinberg tenía su sede en la rue des Rosiers, la principal arteria del barrio más ostensiblemente judío de la ciudad. El piso de Hannah estaba al otro lado de la esquina, en la rue Pavée. En la placa del portero automático se leía mme bertrand, una de las pocas medidas que tomaba para salvaguardar su seguridad. Vivía sola en el piso, rodeada por las posesiones de tres generaciones de su familia, entre ellas una modesta colección de cuadros y varios centenares de anteojos antiguos, su pasión secreta. A sus cincuenta y cinco años, era soltera y no tenía hijos. Muy de tarde en tarde, cuando el trabajo se lo permitía, se daba el lujo de tener un amante. Alain Lambert, su contacto en el Ministerio del Interior, había sido una grata distracción durante un periodo especialmente tenso de agresiones antisemitas. Lambert llamó a Hannah a casa esa noche, tras la visita de su superior a París.
—Adiós a la contundencia —dijo ella con acritud—. Debería darle vergüenza.
—Hemos hecho lo que hemos podido.
—Pues no es suficiente.
—En momentos como este conviene no echar leña al fuego.
—Eso mismo dijisteis en el verano del cuarenta y dos.
—No nos pongamos dramáticos.
—No me dejas elección: tengo que emitir un comunicado, Alain.
—Escoge tus palabras con cuidado. Somos los únicos que nos interponemos entre tú y ellos.
Hannah colgó el teléfono. Luego abrió el cajón de arriba del escritorio y sacó una llave que abría la puerta del final del pasillo. Al otro lado había una habitación de niña: el cuarto de Hannah, congelado en el tiempo. Una cama de cuatro postes con dosel de encaje. Estantes repletos de peluches y juguetes. El póster descolorido de un célebre actor americano. Y, colgado encima de una cómoda provenzal, invisible en la oscuridad, un cuadro de Vincent van Gogh. Marguerite Gachet en su tocador. Hannah pasó suavemente la yema del dedo por las pinceladas, pensando en el hombre que había llevado a cabo la única restauración del cuadro. ¿Cómo reaccionaría en un momento así? «No», pensó con una sonrisa. «Eso no puede ser».
Se metió en la cama de su infancia y, para su sorpresa, cayó en un sopor sin sueños. Y cuando despertó tenía decidido un plan.
Durante la mayor parte de la semana siguiente, Hannah y su equipo de colaboradores trabajaron en condiciones de estricta seguridad operativa. Contactaron discretamente con posibles cooperantes, retorcieron ciertos brazos y apelaron a sus benefactores. Dos de sus fuentes de financiación más fiables le dieron largas, porque, al igual que el ministro del Interior, pensaban que era preferible no jeter de l´huile sur le feu: no echar más leña al fuego. Para compensar aquel revés, Hannah no tuvo más remedio que recurrir a su fortuna personal, que era considerable. Cosa que, naturalmente, le reprochaban sus detractores.
Quedaba, por último, la cuestión menor de cómo llamar a la iniciativa de Hannah. Rachel Lévy, jefa del departamento de publicidad del Centro, opinaba que lo mejor sería darle un toque de blandura y de ambigüedad, pero fue Hannah quien impuso su criterio: cuando estaban ardiendo sinagogas, afirmó, la mesura era un lujo que no podían permitirse. Su deseo era dar la voz de alarma, hacer un llamamiento a la acción. Garabateó unas palabras en una hoja de papel de cuaderno y la puso sobre la atiborrada mesa de Rachel.
—Esto atraerá su atención.
Hasta entonces, nadie de importancia había aceptado su invitación: nadie, excepto un bloguero americano tocapelotas y un comentarista de la televisión por cable que habría aceptado asistir a su propio funeral. Luego, sin embargo, Arthur Goldman, el eminente profesor de Cambridge especializado en Historia del Antisemitismo, respondió que estaba dispuesto a viajar a París siempre y cuando –desde luego– Hannah le costeara una estancia de dos noches en su suite favorita del hotel Crillon. Tras el compromiso de Goldman, Hannah consiguió también a Maxwell Strauss, de Yale, que nunca perdía la ocasión de salir a escena con su rival. El resto de los participantes no tardó en aceptar. El director del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos confirmó su asistencia, al igual que dos importantes cronistas y supervivientes y un estudioso del Yad Vashem especializado en el Holocausto francés. Se agregó a la convocatoria a una novelista (más por su inmensa popularidad que por sus conocimientos históricos) y a un político de la extrema derecha francesa que rara vez tenía una palabra amable para nadie. Y se invitó a varios líderes religiosos y civiles de la comunidad musulmana que declinaron la invitación, al igual que el ministro del Interior. Alain Lambert se lo comunicó personalmente a Hannah.
—¿De verdad creías que iba a asistir a un congreso con un título tan provocador?
—No quiera Dios que tu jefe haga nunca nada provocador, Alain.
—¿Qué me dices de la seguridad?
—Siempre hemos sabido cuidarnos.
—Nada de israelíes, Hannah. Le daría cierto tufo al asunto.
Rachel Lévy emitió la nota de prensa al día siguiente. Se invitó a los medios a cubrir el congreso y se reservó cierto número de asientos para el público en general. Unas horas después, en una ajetreada calle del Distrito XX, un judío practicante fue atacado por un hombre armado con un hacha y resultó herido de gravedad. Antes de escapar, el agresor blandió el arma ensangrentada y gritó:
—¡Khaybar, Khaybar, ya-Yahud!
La policía –dijeron– estaba investigando el suceso.
Por razones de seguridad (y porque el tiempo apremiaba), pasaron apenas cinco días entre la publicación de la nota de prensa y la apertura del congreso. De ahí que Hannah esperara hasta el último momento para preparar su discurso inaugural. La víspera de la reunión, se sentó a solas en su biblioteca y se puso a escribir con ahínco, arañando con la pluma el papel amarillo de una libreta.
Aquel era –se dijo– un lugar apropiado para redactar tal documento, puesto que la biblioteca había pertenecido a su abuelo. Nacido en el distrito polaco de Lublin, huyó a París en 1936, cuatro años antes de la llegada de la Wehrmacht hitleriana. La mañana del 16 de julio de 1942 (el día conocido como Jeudi Noir o Jueves Negro), agentes de la policía francesa provistos de tarjetas de deportación azules detuvieron a Isaac Weinberg y a su esposa, junto con otros trece mil judíos, aproximadamente, nacidos en el extranjero. Isaac Weinberg logró ocultar dos cosas antes de la temida llamada a la puerta: a su único hijo, un niño llamado Marc, y el Van Gogh. Marc Weinberg sobrevivió a la guerra escondido y en 1952 logró recuperar el piso de la rue Pavée que desde el Jeudi Noir ocupaba una familia francesa. Milagrosamente, el cuadro seguía donde lo había dejado su padre: escondido debajo de la tarima de la biblioteca, bajo el escritorio donde ahora se sentaba Hannah.
Tres semanas después de su detención, Isaac Weinberg y su esposa fueron deportados a Auschwitz y gaseados a su llegada. Fueron solo dos de los más de 75 000 judíos procedentes de Francia que perecieron en los campos de exterminio de la Alemania nazi: una mancha indeleble en la historia de Francia. Pero ¿podía suceder algo así de nuevo? ¿Iba siendo hora de que los 475 000 judíos franceses –la tercera comunidad judía del mundo– recogieran sus bártulos y se marcharan del país? Ese era el interrogante que había planteado Hannah en el título del congreso. Muchos judíos ya habían abandonado Francia. Durante el año anterior habían emigrado quince mil a Israel, y la cifra aumentaba de día en día. Hannah, sin embargo, no tenía previsto unirse a ellos. Al margen de lo que dijeran sus enemigos, se consideraba francesa en primer lugar y después judía. Le horrorizaba la idea de vivir en cualquier lugar que no fuera el IV Arrondissement de París. Pero se sentía obligada a advertir a sus conciudadanos judíos de que se preparaba una tormenta. El peligro no era aún inminente. Pero, cuando un edificio está en llamas –escribió Hannah–, la prudencia aconseja buscar la salida más cercana.
Acabó un primer borrador poco antes de la medianoche. Era demasiado estridente, se dijo, y quizás un pelín airado. Limó las asperezas y añadió varias estadísticas deprimentes para apuntalar sus argumentos. Luego lo pasó a limpio en el ordenador, imprimió una copia y consiguió acostarse a las dos de la mañana. El despertador sonó a las siete. Camino de la ducha, se bebió un tazón de caféau lait. Después, todavía en albornoz, se sentó delante del tocador y estudió su cara en el espejo. Una vez, en un momento de honestidad brutal, su padre había dicho que Dios había sido generoso con su única hija en cuestión de intelecto y cicatero con su apariencia. Tenía el cabello ondulado y oscuro, veteado de canas que había dejado proliferar sin resistencia; la nariz prominente y aguileña, y los ojos grandes y castaños. La suya nunca había sido una cara especialmente bonita, pero jamás nadie la había tomado por tonta. En un momento como aquel –pensó– su físico era una ventaja.
Se puso un poco de maquillaje para ocultar las ojeras y se peinó con más esmero que de costumbre. Luego se vistió rápidamente (falda de lana oscura y jersey, medias oscuras, zapatos de tacón bajo) y bajó las escaleras. Tras cruzar el patio interior, abrió el portal del edificio unos centímetros y se asomó a la calle. Pasaban pocos minutos de las ocho. Parisinos y turistas caminaban velozmente por la acera bajo el cielo gris de comienzos de la primavera. Nadie parecía estar esperando a que una mujer de cincuenta y tantos años con aspecto de intelectual saliera del edificio de pisos del número 24.
Salió y se encaminó hacia la rue des Rosiers pasando frente a una hilera de elegantes boutiques. Durante un trecho, la calle parecía una calle parisina cualquiera de un arrondissement de clase alta. Después, se encontró con una pizzería kosher y con varios puestos de falafel con carteles escritos en hebreo que evidenciaban el verdadero carácter del barrio. Se imaginó cómo debía de haber sido la mañana del Jeudi Noir: los detenidos indefensos hacinándose en camiones descubiertos, cada uno de ellos aferrado a la única maleta que se le permitía llevar; los vecinos mirando por las ventanas abiertas, algunos en silencio, avergonzados, otros refrenando a duras penas su alegría ante la desgracia de una minoría pisoteada. Hannah se aferró a aquella imagen (la imagen de los parisinos diciendo adiós con la mano a los desgraciados judíos) mientras avanzaba entre la luz mortecina, tamborileando rítmicamente con sus tacones sobre el empedrado.
El Centro Weinberg se hallaba en el extremo más tranquilo de la calle, en un edificio de tres plantas que antes de la guerra había albergado el periódico en lengua yidis y una fábrica de abrigos. Una fila de varias decenas de personas comenzaba en el portal, donde dos guardias de seguridad vestidos con traje oscuro –jóvenes de veintitantos años– cacheaban cuidadosamente a todo aquel que deseaba entrar. Hannah pasó a su lado y subió a la sala VIP. Arthur Goldman y Max Strauss se miraban con desconfianza desde lugares enfrentados de la sala, por encima de sendas tazas de caféaméricain aguado. La famosa novelista hablaba muy seriamente con uno de los supervivientes. El jefe del Museo del Holocausto intercambiaba opiniones con el experto del Yad Vashem, viejo amigo suyo. El insidioso comentarista americano, en cambio, no parecía tener a nadie con quien hablar. Estaba amontonando cruasanes y brioches en su plato como si hiciera varios días que no comía.
—Descuide —le dijo Hannah con una sonrisa—, haremos un descanso para almorzar.
Pasó unos instantes con cada participante en la conferencia antes de dirigirse a su oficina, al fondo del pasillo. Estuvo releyendo a solas su discurso de apertura hasta que Rachel Lévy asomó la cabeza por la puerta y señaló su reloj.
—¿Cuánta gente hay? —preguntó Hannah.
—Más de la cuenta.
—¿Y los medios?
—Han venido todos, incluidos The New York Times y la BBC.
Justo en ese momento sonó el móvil de Hannah. Era un mensaje de Alain Lambert, del Ministerio del Interior. Arrugó el entrecejo al leerlo.
—¿Qué dice? —preguntó Rachel.
—Cosas de Alain.
Hannah dejó el móvil sobre la mesa, recogió sus papeles y salió. Rachel Lévy esperó a que se marchara para coger el teléfono e introducir la clave, no tan secreta, de su jefa. El mensaje de Alain Lambert apareció en la pantalla. Cuatro palabras en total.
TEN CUIDADO, QUERIDA MÍA…
El Centro Weinberg no tenía espacio suficiente para albergar un auténtico auditorio, pero el salón de su última planta era el mejor de todo el Marais. La hilera de ventanales, semejantes a los de un invernadero, ofrecía unas vistas magníficas de los tejados y azoteas en dirección al Sena, y de sus paredes colgaban grandes fotografías en blanco y negro con escenas de la vida en el barrio antes de la mañana del Jeudi Noir. Todos los que aparecían en ellas habían muerto en el Holocausto, incluido Isaac Weinberg, fotografiado en su biblioteca tres meses antes de que sobreviniera el desastre. Al pasar junto al retrato de su abuelo, Hannah deslizó un dedo por su superficie, como lo había deslizado por las pinceladas del Van Gogh. Solo ella conocía el vínculo secreto que unía a aquel cuadro con su abuelo y con el centro que llevaba su nombre. No, pensó de repente. Eso no era del todo cierto. El restaurador también estaba al corriente.
Habían colocado una larga mesa rectangular sobre una tarima, delante de las ventanas, y se habían dispuesto dos centenares de sillas en la sala diáfana, como soldados en formación. Todas las sillas estaban ocupadas, y otro centenar de espectadores permanecía de pie junto a la pared del fondo. Hannah ocupó el lugar que le correspondía (se había ofrecido voluntaria para servir como barrera de separación entre Goldman y Strauss) y escuchó mientras Rachel Lévy pedía al público que silenciara sus teléfonos móviles. Por fin le llegó el turno de hablar. Encendió su micrófono y leyó el primer renglón de su discurso de apertura. Es una tragedia nacional que tenga que celebrarse una conferencia como esta… Oyó entonces un ruido abajo, en la calle: un tableteo, como el estallido de unos petardos seguido por una voz de hombre que gritaba en árabe:
—¡Khaybar, Khaybar, ya-Yahud!
Hannah se bajó de la tarima y se acercó rápidamente a los grandes ventanales.
—Santo Dios —murmuró.
Dándose la vuelta, gritó a los ponentes que se apartaran de las ventanas, pero el fragor de la detonación ahogó su voz. Un instante después, la sala se convirtió en un ciclón de cristales, sillas, cascotes, prendas de ropa y miembros humanos que volaban por los aires. Hannah sintió que se inclinaba hacia delante, aunque no supo si estaba elevándose o cayendo. En cierto momento le pareció ver fugazmente a Rachel Lévy girando como una bailarina. Luego desapareció, como todo lo demás.
Por fin se detuvo, tal vez de espaldas, tal vez de lado, quizás en la calle, o en una tumba de ladrillo o cemento. El silencio era opresivo. Y también el humo y el polvo. Trató de limpiarse la suciedad de los ojos, pero su brazo derecho no respondía. Entonces se dio cuenta de que no tenía brazo derecho. Ni tampoco, al parecer, pierna derecha. Giró la cabeza ligeramente y vio a un hombre tendido a su lado.
—Profesor Strauss, ¿es usted?
Pero el hombre no dijo nada. Estaba muerto. «Pronto yo también estaré muerta», pensó Hannah.
De pronto sintió un frío atroz. Dedujo que era por la pérdida de sangre. O quizá fuera por la racha de viento que aclaró un instante el humo negro, ante su cara. Comprendió entonces que ella y aquel hombre que quizá fuera el profesor Strauss yacían entre los cascotes de la rue des Rosiers. Y cerniéndose sobre ellos, mirando hacia abajo por encima del cañón de un fusil automático, había una figura vestida completamente de negro. Un pasamontañas le cubría la cara, pero sus ojos quedaban a la vista. Eran increíblemente hermosos: dos caleidoscopios de color avellana y cobre.
—Por favor —dijo Hannah con un hilo de voz, pero los ojos de detrás del pasamontañas brillaron frenéticamente.
Después, hubo un destello de luz blanca y Hannah se descubrió caminando por un pasillo, sus miembros de nuevo intactos. Cruzó la puerta de la habitación de su infancia y, a oscuras, buscó a tientas el Van Gogh. Pero el cuadro había desaparecido. Y un momento después ella también desapareció.
2
Rue de Grenelle, París
Más tarde, las autoridades francesas determinaron que la bomba pesaba más de quinientos kilos. Estaba oculta en una furgoneta Renault Trafic blanca y, según las numerosas cámaras de seguridad que había en la calle, hizo explosión a las diez en punto, hora prevista para el inicio de la conferencia en el Centro Weinberg. Los terroristas, al parecer, eran muy puntuales.
Visto en retrospectiva, la bomba era innecesariamente grande para un objetivo tan modesto. Los expertos franceses concluyeron que una carga de doscientos kilos habría sido más que suficiente para volar las oficinas y matar o herir a todos sus ocupantes. Con sus quinientos kilos, sin embargo, la bomba derrumbó edificios e hizo añicos las ventanas a lo largo de toda la rue des Rosiers. La explosión fue tan violenta que afectó también al subsuelo: de hecho, París vivió un terremoto por primera vez desde que sus habitantes podían recordar. Se rompieron las tuberías del gas y el agua en todo el distrito, y un convoy de metro descarriló cuando se aproximaba a la estación del Hôtel de Ville. Resultaron heridos más de doscientos pasajeros, muchos de ellos de gravedad. La policía parisina pensó en un principio que también había estallado un artefacto en el tren y ordenó la evacuación de toda la red de metro. La vida se detuvo bruscamente en toda la ciudad. Para los terroristas fue una victoria inesperada.
La fuerza enorme de la detonación abrió un cráter de seis metros de profundidad en la rue des Rosiers. De la Renault Trafic no quedó nada, aunque la hoja izquierda del portón de carga, curiosamente intacta, fue encontrada flotando en el Sena, cerca de Notre Dame, a casi un kilómetro de distancia. Algún tiempo después los investigadores concluyeron que el vehículo había sido robado en Vaulx-en-Velin, un suburbio de Lyon de mayoría musulmana. La habían llevado a París la víspera del atentado (la identidad del conductor seguía siendo una incógnita) y había permanecido estacionada frente a una tienda de cocinas y baños del bulevar Saint-Germain hasta las ocho y diez de la mañana siguiente, cuando fue a recogerla un individuo desconocido. Medía aproximadamente un metro setenta y ocho de estatura, iba completamente afeitado y llevaba gorra de visera y gafas de sol. Condujo por las calles del centro de París sin rumbo fijo (o eso parecía) hasta las nueve y veinte, cuando recogió a un cómplice frente la Gare du Nord. En un principio la policía y los servicios de espionaje franceses dieron por sentado que el segundo terrorista era también un hombre. Más tarde, tras analizar todas las imágenes de vídeo disponibles, concluyeron que se trataba de una mujer.
Cuando la furgoneta Renault llegó al Marais, sus dos ocupantes se habían cubierto la cara con sendos pasamontañas. Y cuando salieron del vehículo frente al Centro Weinberg, iban armados hasta los dientes con fusiles de asalto Kalashnikov, pistolas y granadas. Mataron de inmediato a los dos guardias de seguridad del centro y a otras cuatro personas que esperaban para entrar en el edificio. Un transeúnte que tuvo la valentía de intervenir fue asesinado sin piedad. Los demás viandantes que quedaban en la estrecha callejuela huyeron aconsejados por la prudencia.
El tiroteo cesó a las 9:59:30 de la mañana, y los dos terroristas enmascarados avanzaron tranquilamente por la rue des Rosiers hasta la rue Vieille-du-Temple, donde entraron en una conocida boulangerie. Ocho clientes guardaban cola para pedir. Todos fueron asesinados, incluida la dependienta, que suplicó por su vida antes de recibir varios disparos.
En ese preciso instante, cuando la mujer se desplomaba, estalló la bomba de la furgoneta. La fuerza de la explosión rompió los cristales de la boulangerie, pero por lo demás el edificio quedó intacto. Los dos terroristas regresaron a la rue des Rosiers, donde la única cámara que aún funcionaba los grabó avanzando entre los escombros y rematando metódicamente a los heridos y moribundos. Entre las víctimas estaba Hannah Weinberg, a la que dispararon dos veces a pesar de que apenas tenía posibilidad de sobrevivir. La crueldad de los terroristas solo era comparable a su eficacia. Las grabaciones mostraban a la mujer sacando con toda calma un proyectil atascado de su Kalashnikov antes de matar a un hombre malherido que un momento antes estaba sentado en el tercer piso del edificio.
El Marais permaneció acordonado varias horas después del atentado, accesible únicamente para los trabajadores de los equipos de emergencia y los investigadores. Por fin, a última hora de la tarde, tras extinguirse el último incendio y determinarse que no había más explosivos en la zona, llegó el presidente francés. Tras recorrer el escenario de la catástrofe, declaró que había sido «un Holocausto en el corazón de París». El comentario no fue bien acogido en algunas de las banlieus más conflictivas. En una de ellas estalló una celebración espontánea que fue sofocada de inmediato por los antidisturbios. La mayoría de los periódicos ignoraron el incidente. Un alto funcionario de la policía francesa lo definió como «una distracción desagradable» de la tarea más acuciante: encontrar a los terroristas.
Su huida del Marais, como el resto de la operación, había sido cuidadosamente planeada y ejecutada. Una motocicleta Peugeot Satelis los esperaba estacionada en una calle cercana, junto con un par de cascos negros. Se dirigieron hacia el norte, el hombre conduciendo y la mujer agarrada a su cintura. Pasaron desapercibidos entre el torrente de coches de policía y ambulancias que circulaba en sentido contrario. Una cámara de tráfico los captó por última vez cerca del pueblecito de Villeron, en el departamento de Val-d’Oise. A mediodía se habían convertido en objetivo de la mayor caza al hombre de la historia de Francia.
La Policía Nacional y la Gendarmería se encargaron de los controles de carreteras, la identificación de sospechosos, las naves industriales abandonadas con las ventanas rotas, así como de cualquier posible escondrijo cuya entrada hubiera sido forzada. Pero dentro de un elegante edificio antiguo de la rue de Grenelle, ochenta y cuatro hombres y mujeres se hallaban inmersos en una búsqueda de índole muy distinta. Conocidos únicamente como Grupo Alfa, pertenecían a una unidad secreta de la DGSI, el servicio de seguridad interior francés. El Grupo, como se le llamaba oficiosamente, se había formado seis años antes, después de que un yihadista se hiciera estallar frente a un conocido restaurante de la avenue des Champs-Élysées. Estaba especializado en la infiltración de agentes en el laberíntico submundo de la yihad en Francia y disponía de autoridad para tomar «medidas activas» a fin de retirar de la circulación a potenciales terroristas islámicos, antes de que estos pudieran tomar medidas activas en contra de la República o su ciudadanía. De Paul Rousseau, el jefe del Grupo Alfa, se decía que había planificado más atentados que Osama Bin Laden, acusación esta que él no contradecía aunque se apresurara a señalar que ninguna de sus bombas estallaba en realidad. Los agentes del Grupo Alfa eran expertos en el arte del engaño. Y Paul Rousseau era su guía y líder indiscutible.
Con sus chaquetas de tweed, su cabello canoso y revuelto y su sempiterna pipa, Rousseau parecía mejor pertrechado para adoptar el papel de profesor distraído que el de implacable agente de la policía secreta, y no sin razón. Su carrera había empezado en el mundo académico, al que a veces, en sus momentos de mayor abatimiento, deseaba volver. Rousseau, un reputado especialista en la literatura francesa del siglo XIX, trabajaba en la Université de Paris-Sorbonne cuando un amigo perteneciente al espionaje francés le pidió que ingresara en la DST, la Dirección de Seguridad Interior. Corría el año 1983, y el país estaba asediado por una oleada de atentados y asesinatos llevados a cabo por el grupo terrorista de extrema izquierda Acción Directa. Rousseau se integró en una unidad dedicada al desmantelamiento de Acción Directa y, tras una serie de brillantes operaciones, consiguió doblegar al grupo terrorista.
Permaneció en la DST, luchando contra sucesivas oleadas de terrorismo izquierdista y árabe, hasta 2004, cuando su querida esposa Collette murió tras una larga batalla contra la leucemia. Inconsolable, se retiró a su modesto chalé de Luberon y comenzó a trabajar en una biografía de Proust que ocuparía varios volúmenes. Luego se produjo el atentado de los Campos Elíseos. Rousseau aceptó abandonar la pluma para regresar al campo de batalla, pero con una condición: no le interesaba vigilar a sospechosos, escuchar sus conversaciones telefónicas o leer sus demenciales divagaciones en Internet. Quería tomar la iniciativa. El jefe aceptó, al igual que el ministro del Interior, y así nació el Grupo Alfa. En sus seis años de existencia, había frustrado más de una docena de atentados importantes en suelo francés. Rousseau veía el atentado contra el Centro Weinberg no únicamente como un fracaso de los servicios de inteligencia, sino como una afrenta personal. Esa tarde, a última hora, con la capital francesa sumida aún en el caos, llamó al jefe de la DGSI para ofrecerle su dimisión. El jefe, naturalmente, la rechazó.
—Pero como penitencia —añadió—, debe encontrar al monstruo responsable de esta carnicería y traerme su cabeza en una bandeja.
Rousseau no se tomó al pie de la letra aquella alusión, pues no tenía intención de emular la conducta de aquellos a quienes perseguía. Aun así, su unidad y él se pusieron manos a la obra con un celo solo comparable al fanatismo religioso de sus adversarios. El Grupo Alfa estaba especializado en el factor humano, y a los humanos recurrió en busca de información. En cafés, en estaciones de tren y en callejones de todo el país, los colaboradores de Rousseau se reunieron con sus agentes infiltrados: los clérigos, los reclutadores, los delincuentes de poca monta, los moderados bienintencionados, las almas desvalidas y de ojos vacuos que habían hallado cobijo en la Ummah mortífera y globalizada del islam radical. Algunos espiaban movidos por su conciencia. Otros, por dinero. Y otros porque Rousseau y sus agentes no les habían dejado elección. Ninguno de ellos dijo estar al corriente de que se estuviera planeando un atentado: ni siquiera los delincuentes callejeros que aseguraban saberlo todo, especialmente si había dinero de por medio. Los informantes del Grupo Alfa tampoco pudieron identificar a los dos terroristas. Cabía la posibilidad de que fueran emprendedores, lobos solitarios, seguidores de una yihad sin líder visible que habían fabricado una bomba de quinientos kilos delante de las narices de los servicios de inteligencia franceses y la habían conducido hábilmente hasta su destino. Era posible, opinaba Rousseau, pero sumamente improbable. Seguramente en alguna parte había un autor intelectual, un individuo que había concebido el atentado y reclutado a los terroristas, a los que había guiado con mano experta hasta su objetivo. Era la cabeza de ese hombre la que Paul Rousseau pensaba entregarle a su jefe.
De ahí que, mientras todos los servicios de seguridad franceses buscaban a los autores materiales del atentado contra el Centro Weinberg, Rousseau fijara resueltamente su mirada en una orilla lejana. Como todos los buenos capitanes en momentos de tempestad, permaneció en el puente de mando de su navío, que en su caso era su despacho de la cuarta planta. Un aire de docto desorden impregnaba la habitación, junto con el olor frutal del tabaco de pipa que fumaba Rousseau, un hábito este que se permitía quebrantando los numerosos edictos que prohibían fumar en las dependencias de la administración pública. Bajo sus ventanas blindadas (imposición de su jefe) se hallaba el cruce de la rue de Grenelle con la tranquila rue Amélie. El edificio carecía de puerta a la calle. Una verja negra daba acceso a un pequeño patio y a un aparcamiento, y una discreta placa metálica informaba de que el inmueble albergaba la sede de la Sociedad Internacional para la Literatura Francesa, un toque singularmente rousseauniano. A fin de respetar las apariencias, publicaba una delgada revista trimestral que Rousseau se empeñaba en editar él mismo. En el último recuento el número de sus lectores ascendía a doce, todos ellos investigados minuciosamente.
Dentro del edificio, sin embargo, se acababa todo subterfugio. El personal de apoyo técnico ocupaba el sótano; los observadores, la planta baja. La primera planta albergaba el desbordante Registro del Grupo Alfa (Rousseau prefería los dosieres de papel a los ficheros digitales), y la segunda y la tercera plantas estaban reservadas a los correos. La mayoría de los empleados entraba y salía por la verja de la rue de Grenelle, ya fuera a pie o en coche oficial. Otros entraban por el pasadizo secreto que conectaba el edificio con la destartalada tienda de antigüedades del portal de al lado, propiedad de un anciano francés que había sido agente secreto durante la guerra de Argelia. Paul Rousseau era el único miembro del Grupo Alfa que había tenido acceso al asombroso expediente del anticuario.
Quien visitaba por primera vez la cuarta planta podía confundirla con las oficinas de un banco privado suizo. Era un lugar sobrio, lúgubre y silencioso, salvo por la música de Chopin que de cuando en cuando salía por la puerta abierta de Rousseau. Su sufrida secretaria, la implacable madame Treville, ocupaba un pulcro escritorio en la antesala, y en el extremo opuesto de un estrecho pasillo se hallaba el despacho de Christian Bouchard, el lugarteniente de Rousseau. Bouchard poseía todo aquello de lo que carecía Rousseau: juventud, buena forma física, elegancia en el vestir y una belleza casi excesiva. Pero, más que cualquier otra cosa, Bouchard era ambicioso. El jefe de la DGSI se lo había endosado a Rousseau, y en todas partes se daba por sentado que algún día ocuparía la jefatura del Grupo Alfa. Rousseau solo le guardaba un ligero rencor, pues Bouchard, a pesar de sus evidentes defectos, era extremadamente bueno en su trabajo. Y también despiadado. Cuando había que hacer algún trabajo burocrático poco limpio, era invariablemente Bouchard quien se encargaba de ello.
Tres días después del atentado contra el Centro Weinberg, con los terroristas todavía sueltos, se celebró una reunión de jefes de departamento en el Ministerio del Interior. Rousseau, que detestaba tales reuniones porque derivaban invariablemente en competiciones por ver quién marcaba más tantos políticos, envió a Bouchard en su lugar. Eran casi las ocho de la noche cuando su segundo regresó por fin a la rue de Grenelle. Al entrar en el despacho de Rousseau, colocó dos fotografías sobre la mesa sin decir nada. Mostraban a una mujer de unos veinticinco años, piel olivácea, rostro ovalado y ojos como un caleidoscopio de marrón avellana y cobre. En la primera foto llevaba el pelo largo hasta los hombros, liso y retirado de la frente inmaculada. En la segunda se cubría con un hiyab de seda negra sin adornos.
—La llaman la viuda negra —dijo Bouchard.
—Qué pegadizo —repuso Rousseau con el ceño fruncido. Cogió la segunda fotografía, en la que la mujer aparecía piadosamente vestida, y estudió sus ojos insondables—. ¿Cómo se llama de verdad?
—Safia Bourihane.
—¿Argelina?
—Pasando por Aulnay-sous-Bois.
Aulnay-sous-Bois era una banlieu al norte de París. Sus conflictivas barriadas de protección oficial (en Francia se las llamaba HLM, habitation à loyer modéré) se contaban entre las más violentas del país. La policía rara vez se aventuraba a entrar en aquellas calles. Incluso Rousseau aconsejaba a sus agentes reunirse con sus informantes de Aulnay en terreno menos peligroso.
—Tiene veintinueve años y nació en Francia —prosiguió Bouchard—. Aun así, siempre se ha considerado musulmana antes que francesa.
—¿Quién ha dado con ella?
—Lucien.
Lucien Jacquard era el jefe de la división antiterrorista de la DGSI. Nominalmente, el Grupo Alfa se hallaba bajo su control. En la práctica, sin embargo, Rousseau puenteaba a Jacquard y respondía directamente ante el ministro. Para evitar posibles conflictos, informaba a Jacquard de los frentes que tenía abiertos el Grupo Alfa, pero guardaba celosamente los nombres de sus confidentes y los métodos operativos de la brigada. El Grupo Alfa constituía un departamento dentro de otro, y Lucien Jacquard deseaba someterlo férreamente a su control.
—¿Qué sabe de ella? —preguntó Rousseau estudiando todavía los ojos de la mujer.
—Apareció en el radar de Lucien hará unos tres años.
—¿Por qué?
—Por su novio.
Bouchard puso otra fotografía sobre la mesa. Mostraba a un hombre de poco más de treinta años, con el cabello oscuro cortado casi al cero y la barba algodonosa de un musulmán devoto.
—¿Argelino?
—Tunecino, en realidad. De pura cepa. Se le daba bien la electrónica. Y los ordenadores. Pasó algún tiempo en Irak y Yemen antes de irse a Siria.
—¿Al Qaeda?
—No —contestó Bouchard—. El ISIS.
Rousseau levantó bruscamente la mirada.
—¿Dónde está ahora?
—En el paraíso, al parecer.
—¿Qué pasó?
—Murió en un ataque aéreo de la coalición.
—¿Y ella?
—Viajó a Siria el año pasado.
—¿Cuánto tiempo estuvo allí?
—Seis meses, como mínimo.
—¿Haciendo qué?
—Evidentemente, un poco de entrenamiento militar.
—¿Y cuándo volvió a París?
—Lucien la puso bajo vigilancia. Y luego… —Bouchard se encogió de hombros.
—¿Lo dejó correr?
Bouchard hizo un gesto afirmativo.
—¿Por qué?
—Por lo de siempre. Demasiados objetivos y muy pocos recursos.
—Era una bomba de relojería con el cronómetro en marcha.
—A Lucien no se lo pareció. Por lo visto se enmendó al volver a Francia. No se relacionaba con radicales conocidos, y su actividad en Internet era inocua. Incluso dejó de llevar velo.
—Que es precisamente lo que le dijo que hiciera el cerebro del atentado. Evidentemente, formaba parte de una red muy sofisticada.
—Lucien está de acuerdo. De hecho, ha advertido al primer ministro que solo es cuestión de tiempo que vuelvan a atentar.
—¿Cómo ha reaccionado el ministro?
—Ordenando a Lucien que nos entregue todos sus archivos.
Rousseau se permitió una breve sonrisa a expensas de su rival.
—Lo quiero todo, Christian. Sobre todo los informes de vigilancia desde su regreso de Siria.
—Lucien ha prometido mandarnos todos los expedientes a primera hora de la mañana.
—Qué amable. —Rousseau miró la fotografía de aquella mujer a la que llamaban la veuve noire, la viuda negra—. ¿Dónde crees que está?
—Si tuviera que aventurar una hipótesis, yo diría que a estas horas estará otra vez en Siria con su cómplice.
—Me pregunto por qué no han querido morir por la causa. —Rousseau recogió las tres fotografías y se las devolvió—. ¿Alguna cosa más?
—Una noticia interesante acerca de la tal Weinberg. Por lo visto su colección de arte incluía un cuadro perdido de Vincent van Gogh.
—¿De veras?
—Y adivina a quién ha decidido dejárselo.
La expresión de Rousseau dejó claro que no estaba de humor para juegos, de modo que Bouchard se apresuró a darle el nombre.
—Pensaba que estaba muerto.
—Al parecer no.
—¿Por qué no ha asistido al funeral?
—¿Quién dice que no ha asistido?
—¿Se le ha informado de lo del cuadro?
—El Ministerio preferiría que permaneciera en Francia.
—Entonces, ¿la respuesta es no?
Bouchard se quedó callado.
—Alguien debería recordarle al Ministerio que cuatro de las víctimas del Centro Weinberg eran ciudadanos israelíes.
—¿Y?
—Que sospecho que pronto tendremos noticias de Tel Aviv.
Bouchard se retiró, dejando solo a Rousseau. Este bajó la luz de su flexo y pulsó el botón del equipo de música de la estantería. Un momento después se oyeron los primeros compases del Concierto para piano en mi menor número 1 de Chopin. El tráfico avanzaba por la rue de Grenelle y al este, elevándose por encima de los diques del Sena, refulgían las luces de la Torre Eiffel. Rousseau no veía nada de esto: observaba con el pensamiento a un joven que cruzaba velozmente un patio con una pistola en la mano extendida. Aquel hombre era una leyenda, un actor camaleónico y un asesino que llevaba aún más tiempo que Rousseau combatiendo el terrorismo. Sería un honor trabajar con él, en vez de contra él. «Muy pronto», pensó Rousseau con convicción.
«Muy pronto…».
3
Beirut
Aunque Paul Rousseau no lo supiera entonces, ya se habían plantado las semillas para una operación conjunta. Porque esa misma tarde, mientras Rousseau caminaba hacia su triste pisito de soltero en la rue Saint-Jacques, un coche avanzaba a gran velocidad por la Corniche, el paseo marítimo de Beirut. Era un coche negro, de fabricación alemana y tamaño imponente. El hombre que ocupaba la parte de atrás era alto y desgarbado, de piel pálida y exangüe y ojos del color del hielo glacial. Su semblante reflejaba un profundo aburrimiento, pero los dedos de su mano derecha, que tamborileaban con ligereza sobre el reposabrazos, desvelaban su verdadero estado anímico. Vestía vaqueros ajustados, jersey de lana oscuro y chaqueta de cuero. Bajo la chaqueta, encajada en la cinturilla de los pantalones, llevaba una pistola de 9 milímetros fabricada en Bélgica que su contacto le había entregado en el aeropuerto: en el Líbano las armas, grandes o pequeñas, nunca escaseaban. En el bolsillo de la pechera llevaba una billetera repleta de dinero y un pasaporte canadiense muy usado que le identificaba como David Rostov. Como muchas otras cosas relativas a aquel hombre, el pasaporte era falso. Su verdadero nombre era Mijail Abramov, y trabajaba para los servicios de espionaje del Estado de Israel. El organismo al que pertenecía tenía un nombre largo y deliberadamente ambiguo que muy poco tenía que ver con la verdadera naturaleza de su labor. Los agentes como Mijail lo llamaban simplemente «la Oficina».
Miró por el espejo retrovisor y esperó a que los ojos del conductor se encontraran con los suyos. El conductor se llamaba Sami Haddad. Era cristiano maronita, antiguo miliciano de las Fuerzas Libanesas y agente a sueldo de la Oficina desde tiempo atrás. Tenía la mirada suave y comprensiva de un sacerdote y las manos hinchadas de un boxeador profesional. Era lo bastante mayor para acordarse de la época en la que Beirut era el París de Oriente Medio y para haber luchado en la larga guerra civil que hizo pedazos el país. No había nada que Sami Haddad no supiera sobre el Líbano y su azarosa vida política, ni nada que no pudiera conseguir de un momento para otro: armas, embarcaciones, coches, drogas o chicas. Una vez, había conseguido un puma en cuestión de horas porque el objetivo de un agente de la Oficina –un príncipe alcoholizado perteneciente a una dinastía árabe del Golfo– sentía especial admiración por esos felinos. Su lealtad a la Oficina era incuestionable. Y también su olfato para los problemas.
—Relájate —dijo Sami Haddad al tropezarse con la mirada de Mijail en el espejo—. No nos están siguiendo.
Mijail volvió la cabeza para mirar las luces de los coches que los seguían por la Corniche. Cualquiera de ellos podía estar ocupado por un equipo de asesinos profesionales o secuestradores de Hezbolá o de alguno de los grupos yihadistas que habían arraigado en los campos de refugiados palestinos del sur, comparados con los cuales Al Qaeda parecía una asociación de apolillados islamistas moderados. Era su tercera visita a Beirut en apenas un año. Había entrado en el país con el mismo pasaporte y escudándose en la misma coartada: era David Rostov, un empresario itinerante de origen ruso-canadiense que compraba antigüedades ilegales en Oriente Medio para una clientela formada principalmente por europeos. Beirut era uno de sus cotos de caza favoritos, porque en Beirut todo era posible. Una vez, le ofrecieron una estatua romana de dos metros de alto de una amazona herida, en excelente estado de conservación. La pieza costaba dos millones de dólares, transporte incluido. Tras tomar innumerables tazas de café turco dulzón, convenció al vendedor –un destacado tratante de una familia muy conocida– para que bajara el precio hasta medio millón. Y luego se marchó, ganándose fama de ser al mismo tiempo un negociador muy hábil y un cliente duro de roer, una reputación que podía ser muy útil en un lugar como Beirut.
Comprobó la hora en su móvil Samsung. Sami Haddad se dio cuenta. Sami se daba cuenta de todo.
—¿A qué hora te espera?
—A las diez.
—Tarde.
—El dinero nunca duerme, Sami.
—Dímelo a mí.
—¿Vamos directamente al hotel o quieres que primero demos una vuelta?
—Como quieras.
—Vamos al hotel.
—Vamos a dar una vuelta.
—Vale, no hay problema.
Sami Haddad abandonó la Corniche para enfilar una calle bordeada de edificios coloniales franceses. Mijail conocía bien aquella calle. Doce años antes, mientras servía en las fuerzas especiales del Sayeret Matkal, había matado a un terrorista de Hezbolá mientras dormía en su cama, en un piso franco. Pertenecer a aquella unidad de élite era el sueño de todo niño israelí, y un logro especialmente notable para un chico de Moscú. Un chico que había tenido que luchar cada día de su vida porque se daba la circunstancia de que sus antepasados eran judíos. Un chico cuyo padre, un importante intelectual soviético, fue encerrado en un hospital psiquiátrico por atreverse a cuestionar la sabiduría del Partido. Ese chico llegó a Israel a los dieciséis años. Aprendió a hablar hebreo en un mes y al cabo de un año había perdido todo rastro de acento ruso. Era como los millones de niños que habían llegado antes que él, como los pioneros sionistas que emigraron a Palestina para escapar de la persecución y de los pogromos de la Europa del Este, como los despojos humanos que salieron de los campos de exterminio al terminar la guerra. Se había librado de ese equipaje y de la tara de su pasado. Era una persona nueva, un nuevo judío. Era un ciudadano israelí.
—No nos sigue nadie —afirmó Sami Haddad.
—Entonces ¿a qué estás esperando? —contestó Mijail.
Sami regresó a la Corniche dando un rodeo y se dirigió al puerto deportivo. Elevándose por encima del puerto se veían las torres gemelas de acero y cristal del hotel Four Seasons. Sami condujo el coche hasta la entrada y miró por el retrovisor, esperando instrucciones.
—Llámame cuando llegue —dijo Mijail—. Avísame si trae a un amigo.
—Nunca va a ninguna parte sin un amigo.
Mijail recogió su maletín y su bolsa de viaje del asiento de al lado y abrió la puerta.
—Ten cuidado ahí dentro —le recomendó Sami Haddad—. No hables con desconocidos.
Mijail salió del coche y, silbando desafinadamente, pasó junto a los porteros y entró en el vestíbulo. Un guardia de seguridad de traje oscuro le miró con desconfianza, pero le dejó pasar sin cachearle. Cruzó una gruesa alfombra que ahogó el ruido de sus pasos y se presentó ante el imponente mostrador de recepción. De pie tras el mostrador, iluminada por un cono de luz, había una mujer de veinticinco años, morena y bonita. Mijail sabía que era palestina y que su padre, un combatiente de los viejos tiempos, había huido al Líbano con Arafat en 1982, mucho antes de que ella naciera. Algunos otros empleados del hotel también tenían contactos preocupantes. Dos miembros de Hezbolá trabajaban en la cocina, y entre el personal de limpieza había varios conocidos yihadistas. Mijail calculaba que aproximadamente un diez por ciento de los empleados del hotel habrían estado dispuestos a matarle de haber sabido su identidad y su verdadera ocupación.
Sonrió a la recepcionista y ella correspondió a su sonrisa con una sonrisa relajada.
—Buenas noches, señor Rostov. Me alegro de volver a verle. —Sus uñas pintadas repiquetearon sobre el teclado mientras Mijail respiraba el tufo mareante de las azaleas marchitas—. Va a quedarse solo una noche.
—Sí, es una lástima —dijo Mijail con otra sonrisa.
—¿Necesita ayuda con su equipaje?
—Puedo arreglármelas.
—Le hemos dado una habitación de lujo con vistas al mar. Está en la planta trece. —Le entregó su paquete de llaves y señaló los ascensores como una asistente de vuelo indicando la ubicación de las salidas de emergencia—. Bienvenido de nuevo.
Mijail llevó su bolsa de viaje y su maletín al vestíbulo de los ascensores. Había un ascensor vacío esperando con las puertas abiertas. Entró y, aliviado por encontrarse a solas, pulsó la tecla de la planta trece. Pero, mientras se cerraban las puertas, una mano se coló por la abertura y entró un hombre. Era grueso y tenía un bulto en la frente y una mandíbula capaz de encajar un puñetazo. Sus ojos se encontraron fugazmente con los de Mijail en el reflejo de las puertas del ascensor. Se saludaron con una inclinación de cabeza, sin intercambiar palabra. El recién llegado pulsó el botón del piso diecinueve como si se acordara de pronto de adónde iba y, al arrancar el ascensor, comenzó a pellizcarse los padrastros de una uña. Mijail fingió consultar su e-mail en el móvil y de paso fotografió disimuladamente la cabeza chata de su acompañante. Envió la foto a King Saul Boulevard, la sede central de la Oficina en Tel Aviv, mientras recorría el largo pasillo hacia su habitación. Al echar un vistazo al marco de la puerta, no descubrió nada sospechoso. Pasó la tarjeta llave y, preparándose para un posible ataque, entró en la habitación.
Le recibió la música de Vivaldi: el compositor favorito de los traficantes de armas, los mercaderes de heroína y los terroristas del mundo entero, pensó mientras apagaba la radio. La cama ya estaba abierta y sobre la almohada había una chocolatina. Se acercó a la ventana y vio el techo del coche de Sami Haddad aparcado en la Corniche. Más allá se extendía el puerto deportivo, y más allá de este la negrura del Mediterráneo. Allí, en alguna parte, estaba su vía de escape. Ya no le permitían venir a Beirut sin que una embarcación montara guardia mar adentro para sacarle de allí si era necesario. El próximo jefe del servicio tenía planes para él, o eso se decía en los mentideros de la Oficina, donde, pese a ser un organismo de seguridad, abundaban los cotilleos.
En ese instante, se iluminó el móvil de Mijail. Era un mensaje de King Saul Boulevard afirmando que los ordenadores no lograban identificar al hombre que había subido con él en el ascensor. Le aconsejaban proceder con cautela, significara eso lo que significase. Mijail bajó las persianas, corrió las cortinas y apagó las luces una por una, hasta que la oscuridad fue absoluta. Luego se sentó a los pies de la cama con la mirada fija en la delgada franja de luz de la parte de abajo de la puerta y esperó a que sonara el teléfono.
No era raro que el confidente llegara tarde. A fin de cuentas era –se recordaba Mijail a la menor ocasión– un hombre muy ocupado. Así pues, no le extrañó que pasaran las diez sin recibir la llamada de Sami Haddad. Por fin, a las diez y cuarto, su móvil volvió a iluminarse.
—Está entrando en el vestíbulo. Va con dos amigos, ambos armados.
Mijail puso fin a la llamada y permaneció sentado diez minutos más. Luego, con la pistola en la mano, se acercó a la entrada de la habitación y pegó el oído a la puerta. Al no oír nada fuera, volvió a guardarse la pistola a la altura de los riñones y salió al pasillo, que estaba desierto salvo por un miembro del personal de limpieza: uno de los yihadistas, sin duda. Arriba, el bar de la azotea presentaba el aspecto habitual: libaneses ricos, emiratíes ataviados con vaporosas kanduras blancas, empresarios chinos acalorados por la bebida, traficantes de drogas, putas, tahúres, necios y aventureros. La brisa del mar jugueteaba con el cabello de las mujeres y rizaba la superficie de la piscina. La música ensordecedora y palpitante, seleccionada por un DJ profesional, era un crimen sónico contra la humanidad.
Mijail se encaminó al rincón del fondo de la azotea, donde Clovis Mansour, vástago de la dinastía de anticuarios del mismo nombre, estaba sentado a solas en un sofá blanco, de cara al Mediterráneo. Parecía posar para salir en una revista, con una copa de champán en una mano y un cigarrillo que se consumía lentamente en la otra. Vestía traje oscuro de corte italiano y camisa blanca con el cuello abierto, confeccionados a medida por su sastre londinense. Su reloj de oro tenía el tamaño de un reloj de sol. Su colonia le envolvía como un manto.
—Llegas tarde, habibi —dijo cuando Mijail se sentó en el sofá de enfrente—. Estaba a punto de irme.
—No, qué va.
Mijail recorrió con la mirada el interior del bar. Los dos guardaespaldas de Mansour estaban sentados a una mesa adyacente comiendo pistachos. El hombre del ascensor se reclinaba contra la balaustrada. Fingía contemplar las vistas del mar con el teléfono pegado a la oreja.
—¿Le conoces? —preguntó Mijail.
—Es la primera vez que le veo. ¿Tomas algo?
—No, gracias.
—Es mejor que bebas.
Mansour hizo una seña a un camarero que pasaba y pidió otra copa de champán. Mijail se sacó del bolsillo de la chaqueta un sobre de color anaranjado y lo dejó sobre la mesa baja.
—¿Qué es eso? —preguntó Mansour.
—Una muestra de nuestra estima.
—¿Dinero?
Mijail asintió con la cabeza.
—No trabajo para vosotros porque necesite el dinero, habibi. A fin de cuentas, tengo de sobra. Trabajo para vosotros porque quiero seguir en el negocio.
—Mis superiores prefieren que el dinero cambie de manos.
—Tus superiores son chantajistas baratos.
—Yo miraría dentro del sobre antes de llamarlos «baratos».
Mansour obedeció. Levantó una ceja y se guardó el sobre en el bolsillo de la pechera del traje.
—¿Qué tienes para mí, Clovis?
—París —respondió el anticuario.
—¿Qué pasa con París?
—Sé quién lo hizo.
—¿Cómo?
—No tengo la certeza absoluta —dijo Mansour—, pero es posible que yo le ayudara a financiarlo.
4
Beirut - Tel Aviv
Eran las dos y media de la madrugada cuando Mijail regresó por fin a su habitación. No vio indicios de que alguien hubiera entrado en su ausencia. La chocolatina envuelta seguía sobre la almohada, exactamente en la misma posición. Tras olfatearla en busca de rastros de arsénico, mordió pensativamente una esquina. Luego, llevado por un nerviosismo impropio de él, llevó al recibidor todos los muebles que no estaban atornillados al suelo y los apiló contra la puerta. Hecha la barricada, descorrió las cortinas, subió las persianas y buscó su embarcación de rescate entre las luces de los barcos que alumbraban el Mediterráneo. Enseguida se reprochó contemplar siquiera aquella idea. Aquella vía de escape debía utilizarse únicamente en casos de extrema urgencia. Y hallarse en posesión de una información secreta no entraba en esa categoría, ni aunque dicha información pudiera impedir otra catástrofe como la de París.
«Le llaman Saladino…».
Mijail se tendió en la cama con la espalda apoyada en el cabecero y la pistola a su lado y miró la masa de sombras de su barricada. Era, se dijo, una estampa verdaderamente indigna. Encendió la televisión y navegó por las ondas de un Oriente Medio que se había vuelto loco hasta que el aburrimiento le condujo lentamente al umbral del sueño. Para despejarse, sacó un refresco de cola de la nevera y se puso a pensar en una mujer que había dejado que se le escapara tontamente entre los dedos. Era una bella norteamericana de impecable linaje protestante que trabajaba para la CIA y, de cuando en cuando, para la Oficina. Ahora vivía en Nueva York, donde se encargaba de una colección especial de pinturas del Museo de Arte Moderno. Mijail había oído decir que tenía una relación bastante seria con un hombre, un corredor de bolsa, nada menos. Pensó en llamarla solo para oír su voz, pero decidió no hacerlo. Al igual que Rusia, era cosa del pasado.
«¿Cuál es su verdadero nombre, Clovis?»
«No estoy seguro de que lo tenga.»
«¿De dónde es?»
«Puede que fuera iraquí en algún momento, pero ahora es hijo del califato…»
Por fin, al llegar el alba, el cielo más allá de las ventanas se volvió de un negro azulado. Mijail puso en orden la habitación y treinta minutos después montaba soñoliento en el coche de Sami Haddad.
—¿Qué tal ha ido? —preguntó el libanés.
—Una absoluta pérdida de tiempo —contestó con un bostezó ensayado.

![Die Fälschung (Gabriel Allon 22) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a3c78f56d830648941e8541a912ece8c/w200_u90.jpg)
![Der Geheimbund (Gabriel Allon 20) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/b3f0442bd1f64b2b41e586c80150b3c0/w200_u90.jpg)
![Die Cellistin (Gabriel Allon 21) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5bdaaa9cd283b671c252c1b0a29ef6f0/w200_u90.jpg)


![Das Vermächtnis (Gabriel Allon 19) [ungekürzt] - Daniel Silva - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a2dc3fc2736d865447dbf9f082ac49b4/w200_u90.jpg)