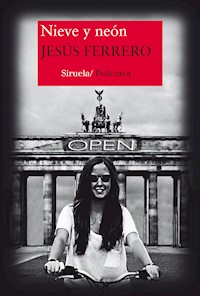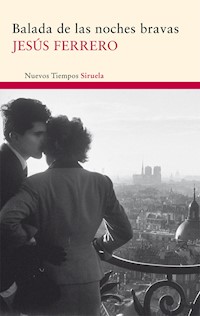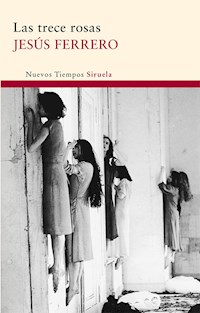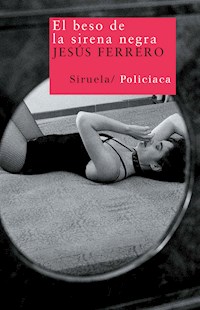Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
PREMIO DE NOVELA CAFÉ GIJÓN 2018 «La voz de Jesús Ferrero se distingue por su pureza, la fuerza de su imaginación, la suavidad y riqueza de sus tonos, y su estilo sutil y refinado». Jorge Semprún «Un gran escritor y un gran lector». Miguel DelibesLas Abismales aborda las diferentes formas del miedo, el amor y el deseo en el Madrid actual a través de David, un profesor amante de los mitos, que hará de hilo conductor. La muerte de su novia será el primero de una serie de extraños acontecimientos que se suceden sin relación aparente en distintos puntos de la ciudad. La situación de caos va haciéndose incontrolable y el desasosiego se apodera de todo Madrid como una epidemia. Las masas desconcertadas y furiosas entran en conflicto y aparecen los manipuladores, los demagogos, los profetas, haciendo de coro dramático en una historia llena de pasiones y realidades enfrentadas... El mal no obedece a patrones conocidos y se presenta como algo inabordable y desestabilizador, que va pasando de un personaje a otro en una novela coral y de una atmósfera enigmática y envolvente, sin precedentes en la obra de Jesús Ferrero. Al mismo tiempo, emerge en la ciudad una forma de mal más conocida y vinculada al crimen, que deja en los personajes la misma sensación de incertidumbre y pavor que la experiencia de lo desconocido. Las dos formas de miedo se van entremezclando a lo largo de una narración ágil y vertiginosa, donde las sorpresas no cesan hasta el final.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: diciembre de 2018
Esta edición ha contado con el patrocinio de
En cubierta: imagen de Painters / Alamy Stock Photo
Orestes perseguido por las furias (1921), J. S. Sargent
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© Jesús Ferrero, 2019
© Ediciones Siruela, S. A., 2019
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-17624-51-4
Conversión a formato digital: María Belloso
Acta de la reunión del Jurado calificador del Premio de Novela Café Gijón 2018
Reunido desde las 20:00 horas del martes 4 de septiembre de 2018 en el Café Gijón, el Jurado calificador del Premio de Novela Café Gijón, compuesto por Dña. Mercedes Monmany, D. Antonio Colinas, D. Marcos Giralt Torrente, Dña. Rosa Regàs en calidad de presidenta y con las valoraciones y votos emitidos telefónicamente por D. José María Guelbenzu, y actuando como secretaria Dña. Patricia Menéndez Benavente, tras las oportunas deliberaciones y votaciones, acuerda:
Otorgar por mayoría el Premio de Novela Café Gijón 2018 a la novela Las Abismales presentada por Jesús Ferrero.
El Jurado quiere destacar la valentía del autor al plantear una historia que, con un sólido anclaje en la realidad más apremiante y con acertadas referencias filosóficas y simbólicas, construye una trama apocalíptica con tintes fantásticos, inmersa toda ella en una atmósfera de intriga y misterio.
MERCEDES MONMANY
ANTONIO COLINAS
MARCOS GIRALT TORRENTE
ROSA REGÀS
JOSÉ MARÍA GUELBENZU
Índice
I DE LO DESCONOCIDO
II DE LO INEXPLICABLE
III LOS DESENFRENOS DE JULIO
IV DE LO CONOCIDO
A Luis Miguel Palomares Balcells
Nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido.
ELÍAS CANETTI
Nada teme más el hombre que lo que más conoce: su animal interior.
FRIEDRICH NIETZSCHE
IDE LO DESCONOCIDO
1
—Empieza la ceremonia del aire sofocante y la ciudad es un remolino de lenguas de fuego. Tiemblan los cuerpos y las conciencias y la noche invade las dimensiones del día. Se llenan las sinagogas, las mezquitas, las iglesias. Hay prisa por gozar y volar. La tristeza y la euforia se reparten las calles. El miedo se desliza de casa en casa, de lecho en lecho, y es difícil pactar con el sueño. En camas de niebla las hijas duermen con los padres y en las plazas claman los nuevos profetas. Algunos ceden, otros resisten, otros recuerdan a los que se fueron, otros matan aves nocturnas y esperan la llegada de la Estrella de la Mañana. Suenan cornetas, cantan las ranas del parque forestal mientras las muchachas bailan bajo la luna roja, que las mira bendiciendo sus movimientos y sus risas. ¡Ciudadanos, viva el Caos! Las palabras parecen sustancias sin peso, los relatos pierden fundamento, el silencio adquiere la forma de un clamor vacío. No me toméis por loca, anuncio a mi pesar las verdades de los demás, pero no sé nada de mí. ¿Quién vigila nuestros pasos y trastorna nuestras vidas? ¿Qué hacen esos muchachos corriendo por el parque del Oeste y lanzando gritos al cielo? ¡Turmalín se ha perdido y Chacal ha muerto!
Es Serafina la que habla, agitándose en la cama, con los ojos cerrados y el camisón empapado de sudor. David y Samuel, sus dos hermanos, la miran asustados.
—No emplea el lenguaje propio de su edad —dice David.
—Cuando delira se convierte en otra, y utiliza palabras cultas que aprende de memoria cuando nos escucha y cuando le leo cuentos de Poe y de Tolstoi. Su cabeza es un depósito sin fondo a pesar de sus amnesias.
—Parece que se ha calmado.
—Sí, las crisis agudas nunca le duran mucho.
—¿Crees que tiene algún sentido lo que ha dicho?
—Bastará con dejar pasar el tiempo para comprobarlo.
Cada catástrofe tiene su propia forma, cada desastre sigue su propio camino. Noche cálida de junio, de una tranquilidad sospechosa. Turmalín avanza por el bosque. Acaba de dejar atrás a su madre y explora la hojarasca crujiente. Disfruta de una soledad que desconoce: olores diferentes, sonidos discordantes, crujidos que detienen su trote, árboles que filtran la luz de la luna, que la rasgan y la convierten en una sucesión de jirones ocres y azules. El cielo es una dimensión roja, como si el crepúsculo hubiese invadido la noche, hasta que las nubes negras ocultan la luna y una malla oscura lo cubre todo. De repente, Turmalín se siente nervioso; intuye movimientos por debajo del silencio. El trote se transforma en galope y escucha un rumor profundo y envolvente que parece llegar de las alturas. Un instante después, la tromba cae sobre él y se deja arrastrar por el agua como un muerto. No opone resistencia a la potestad de la materia líquida y empieza a flotar de espaldas. La oscuridad se adensa, los bramidos se expanden de precipicio en precipicio, las piedras hacen un ruido antiguo al rodar por las pendientes de granito y de arena. Turmalín continúa descendiendo. Ya no siente el cuerpo, que se ha vuelto tan líquido como el agua. La noche oscila como una nave a la deriva y el cielo y la tierra conforman una misma sustancia indivisa. Turmalín desciende por un mundo inclinado y abismal, asciende por inmensos campos de estrellas, hasta que choca contra un muro. Su conciencia se desvanece, pero enseguida despierta y consigue alcanzar tierra firme mientras el agua inunda las calles e invade las terrazas del monasterio, los jardines italianos, el estanque de los cisnes, formando cascadas que van a despeñarse a la dehesa.
Turmalín no sabe regresar a la atalaya y se pierde en el bosque. A partir de entonces empezarán a verlo a diferentes horas y en distintos lugares. Un apicultor lo divisa junto al río desde el camino de los avellanos, un sacristán lo ve deambular por el bosque de tejos, el cartero lo descubre junto a la fuente del Romeral. Más tarde lo dejan de ver hasta que Serafina se cruza con él en la carretera del monte Abantos. Al verla, Turmalín da muestras de alegría, agitándose como un animal perdido que acaba de ver una luz en las tinieblas.
Esa noche el potro regresa a la atalaya y se reintegra en la manada.
Han enterrado a Chacal bajo un cielo cuarteado que no parece propio del verano. David, Samuel y Serafina permanecen un rato ante la tumba ubicada en una esquina de la atalaya.
—Chacal se pudrirá enseguida —murmura Serafina—, como los rebecos que yacen junto al río.
—¿Por qué lo dices? —pregunta David, su hermano mayor.
—Porque Chacal llevaba dos días tendido al sol, mirando al cielo con los ojos vacíos... Olía a corrupción cuando lo encontramos. Murió por perseguir a Turmalín, quería cuidar de él... Los gusanos le comerán los ojos azules. Eran como dos nubes en su cara de lobo ártico.
Serafina es una niña muy peculiar. Los especialistas en enfermedades del alma aseguran que la chiquilla es proclive a padecer amnesias transitorias, sonambulismo y trastornos nerviosos más o menos graves. Sus hermanos intentan quitarle importancia al problema. Para ellos Serafina vive en otra dimensión, y desde esa dimensión juzga el mundo y lo interpreta de forma más profunda que los demás.
—¿Cuántos han muerto?
—Solo un policía municipal y algunos animales. La tromba bajó por las calles hasta toparse con el monasterio, arrastrando con ella a Chacal, a Turmalín y a diez o doce rebecos. ¿Comerás con nosotros? —le pregunta Samuel a David.
—No puedo. Hoy es el último día de curso y tengo que despedirme de mis alumnos.
Mientras Serafina acaricia a un gato, Samuel comenta:
—Pobre Chacal, era un perro muy bondadoso. ¿Sabes algo de papá?
—Anda por ahí con una mujer de Bucarest.
—Me lo temía. ¡Es un alma perdida! Mató a mamá a disgustos y llegó a pegar a Serafina cuando sus gritos no le dejaban dormir.
—Lo sé. ¿Es la primera vez que se revienta la presa del Romeral?
—No tengo ni idea. Era un pantano en desuso. Las últimas lluvias forzaron demasiado el muro y la Administración no supo adelantarse al desastre.
—Qué raro está el cielo.
—¿El cielo? Más bien está raro el mundo, hermano. Serafina lo sabe mejor que nadie. La veo más nerviosa que antes. Todas las noches tiene pesadillas.
—Siempre las ha tenido.
—Sí, pero sobre todo últimamente. La noche del derrumbe de la presa vio en sueños todo lo que estaba ocurriendo. Recuerda lo que dijo al final de su última crisis.
—Nuestra hermana me da miedo.
—Y a mí, pero la quiero tanto...
—Y yo. Es un diamante extremo. Tenemos que cuidarla con mucho celo. Su alma es de una profundidad que espanta. Ante ella me siento un pobre diablo, apenas capaz de explorar la superficie de las cosas. ¿Y si Serafina tuviese acceso al tiempo profundo?
—No me hagas preguntas que me sobrepasan. Tengo la cabeza ardiendo.
2
—¡Temblarán las naciones cuando muestre mi poder y llegue la hora de mi epifanía! —exclamó el guardabosques mientras miraba el cielo de cinabrio líquido.
En atardeceres así, que parecían vastas conflagraciones de fuego, Volfango se dejaba guiar por la sed y abandonaba el monte para acercarse a Somosaguas, donde residían algunas de sus mujeres más veneradas.
El espacio vital de Volfango abarcaba el monte del Pardo, la Casa de Campo y el parque forestal de Somosaguas, y los recorría a menudo sirviéndose de una motocicleta de montaña. No le gustaba acercarse demasiado a la gente y para él todo ser humano encarnaba una amenaza muy superior a la que podían representar las manadas de jabalíes cuando el hambre las arrastraba hasta el monte del Pardo. Las mujeres le intimidaban porque le parecían entidades áureas, y los hombres le atemorizaban por su arrogancia.
Llevaba una vida clandestina, agitada, enloquecida. Se acostaba a las siete de la mañana y se levantaba a las cuatro de la tarde. Nada más despertarse, encendía una vela ante la estampa de Lucifer que había pegado con resina a una de las paredes de su cabaña, comía algo y empezaba a recorrer la zona, a veces con su perra y a veces solo.
Algunos días especialmente luminosos se sentía el rey de la comarca, el imprescindible, el comprensivo, el misericordioso, y llegaba a creer que de no ser por él, por su mirada atenta y continua, el mundo se disiparía y los árboles se echarían a volar hacia el reino de la oscuridad. Por eso tenía que recorrer los bosques de Madrid todas las noches, en busca de cazadores furtivos, de sombras sospechosas, de espíritus malignos y de belleza, tan necesaria para compensar la insistente fealdad de la existencia.
El crepúsculo estaba agonizando cuando Volfango se acercó al jardín de una de las casas de Somosaguas que lindaban con el bosque. Oculto tras una hilera de setos, descubrió a Berenice en el instante en que la chica arrojaba a gritos de su casa a un hombre que le doblaba la edad. En cuanto la vio sola junto al manzano que se hallaba en el centro del jardín, Volfango pensó que no iba a poder resistir la tentación. Se había despertado con calentura, y con calentura seguía. Era su castigo por haber mirado con tanta devoción la estampa del ángel de abismo.
Ah, la estampa de Satanás... La había arrancado de un libro hacía años y se trataba de un dibujo con un epígrafe en el que decía: Lucifer, Estrella del Alba, contempla la salida del sol. Volfango se sumergía con facilidad en aquel dibujo que mostraba dos abismos: el del cielo, profundo y moteado de cirros que casi parecían metálicos, y el de la tierra. De hecho Lucifer se hallaba sobre la cima de una barranca y miraba desafiante la salida del sol. En la roca que le servía de basamento crecían árboles retorcidos, y al fondo se divisaba una selva atormentada por el viento y que al final se confundía con las espesuras del cielo. En el dibujo, Lucifer parecía tener sed.
Yo también tengo sed. Sed de justicia y de afecto. Qué hermosa se le antojaba Berenice. Parecía la Virgen de la Soledad. Y ahora acababa de sentarse sobre una valla, con aquel vestido tan tenso y del mismo color que la carne. Un vestido que ocultaba sus misterios y a la vez los ensalzaba. Un vestido que dejaba ver su alma y permitía intuir su cuerpo.
Volfango deslizó la mano bajo el cinto y empezó a susurrar:
—Despierta, gloria mía; despertad, cítara y salterio. Quiero alabarte entre los pueblos, oh Dios, cantarte salmos entre las naciones. Pues es más grande que el firmamento tu misericordia, y por eso colocas ante mis ojos los frutos más granados de tu creación.
El cuerno del placer amortiguó todos los sonidos. De pronto no oía los vehículos que subían por la carretera. Era el silencio anterior al mundo. Berenice se dio la vuelta y sorprendió a Volfango en una situación embarazosa. Pero ya lo conocía y, en lugar de ofenderse, se encogió tristemente de hombros y exclamó:
—Gracias por tu devoción, Volfango. Voy a pensar que soy la Venus de Cnido.
Volfango sintió sus palabras como una humillación que caía del cielo. Dios castigaba su lascivia disfrazándose de mujer y emitiendo palabras llenas de ironía cortante y asesina. Volfango se dio la vuelta, se subió a su motocicleta y aceleró. Esa noche quería asistir a la representación de Los miserables. A pesar de que los lugares cerrados podían llegar a provocarle claustrofobia, rara vez Volfango se perdía alguno de los musicales que se iban sucediendo en los teatros de la Gran Vía. El mes anterior había visto Jesucristo Superstar.
Berenice continuó en el jardín, regando los rosales mientras el perro la miraba lleno de ansiedad, pues para él había llegado la hora del paseo vespertino. Berenice se percató de ello y se preparó para dar una vuelta con Tosco por el bosque.
David aún tardaría más de dos horas en llegar y con Tosco a su lado se sentía segura, pues, como le había dicho más de una vez el veterinario, Tosco podía ser una máquina de matar. Sus paseos con él le parecían una revelación de la vida, pues el can la obligaba a ser consciente de la multitud de criaturas que ocultaba la maleza. Tosco percibía a distancia las presencias más recónditas, sabía que por ahí andaba un conejo, una liebre, una rata campestre, una víbora, una musaraña, un erizo, un topo... Los perros vivían en dos universos a la vez: el nuestro, que se guía por códigos muy concretos, y el mundo que palpita a ras de suelo, por eso podían ser los mejores mediadores entre nuestro universo y el mundo natural, al que podían descender en cualquier momento porque nunca lo abandonan del todo, ni siquiera cuando se humanizan mucho. Y Tosco estaba bastante humanizado, creía Berenice. Hasta en sus miedos tenía mucho de humano. ¿Y a qué tenía miedo Tosco? Fundamentalmente, a la locura. Berenice recordaba la época en que su madre se trastornó y empezó a romper todos los objetos de la casa. Tosco, que había empezado siendo el perro de su madre, huyó al monte y no regresó hasta el día siguiente, cuando ya la madre de Berenice estaba hospitalizada. La anécdota se la había contado su hermana Melisa, que ahora se hallaba en Colonia estudiando Filología Alemana, y desde entonces Berenice supo que los perros no ven con buenos ojos la locura y que la temen tanto como los humanos.
Hacía un rato que habían dejado atrás la fuente del Espejo y avanzaban por el robledal, que bajo la luz lunar parecía petrificado. Desde allí volvió a ver a Volfango, circulando con su motocicleta por la carretera de Somosaguas. Llevaba un cigarrillo en los labios, miró a Berenice de soslayo y desapareció tras una hilera de cipreses.
Berenice y Tosco dejaron atrás el camino y se adentraron en una arboleda que rodeaba el arroyo del Búho. Allí la podredumbre vegetal hacía más espeso el aire. Tosco se puso a husmear entre la hierba y las charcas, y Berenice se detuvo y trató de prestar mucha atención a todos los sonidos que la envolvían. Escuchó un ruiseñor cuyo canto parecía llegar desde el otro lado del arroyo; escuchó una lechuza y luego la vio volar raudamente entre los árboles; escuchó otros cantos de pájaros que no sabía identificar, y al fondo, muy al fondo de esas melodías acordes y discordes, creyó percibir la respiración integral del bosque.
Qué misteriosos eran los árboles, pensó. A veces llegaba a verlos como pulpos surgiendo de la tierra, ya que no flotando en ella; a veces creía que tenían alma y que podían reconocer a las personas. En los bosques formaban masas, pero al mismo tiempo todos parecían erguidos sobre su silenciosa y compacta soledad. ¿Qué ocurriría si un día los árboles se hartasen de su inmovilidad y se echasen a andar como aquellos que vio Macbeth en la hora más amarga de su vida, o como los que veía su madre cuando se volvió loca?
Repentinamente, el perro comenzó a moverse y a ladrar mientras miraba hacia un lugar de la arboleda próximo al arroyo. Parecía furioso y Berenice se asustó. Fue entonces cuando creyó notar un cambio de presión en la espesura. Las ranas de la charca que tenía a la derecha se agitaban como si el agua estuviese envenenada y un zorro gritó a lo lejos. Siguió adelante por una senda entre los helechos, hasta llegar a un claro que conocía bien y donde había hecho más de una vez el amor con David. Allí vio a una cierva con sus dos hijos descendiendo hasta el camino agropecuario. Luego miró hacia la derecha y divisó una manada de jabalíes que corrían hacia el arroyo.
Pasado ese momento de extraña convulsión y súbitas estampidas, la noche se oscureció de repente, o al menos eso le pareció a ella. Como en una sinfonía de percusiones desbocadas y gemidos de violas y violines, los ruidos fueron creciendo en intensidad y violencia. Dos búhos que planeaban entre los robles se detuvieron un instante en el aire, como si una frontera invisible les cortase el paso, y torcieron hacia la izquierda hasta desaparecer en la negrura. Como notaba a Tosco cada vez más nervioso, intentó sujetarlo, pero el perro corrió hacia adelante y se perdió entre los helechos, ladrando salvajemente, hasta que dejó de hacerlo, si bien se oían sus jadeos entrecortados, que se detuvieron en seco, dejando paso al silencio. Berenice permaneció inmóvil unos segundos, luego se deslizó por el sendero que había dejado Tosco entre los helechos, pero no vio al perro por ninguna parte. Entonces se dejó vencer por el pánico y echó a correr hacia la fuente del Espejo. El rumor que llegaba desde el bosque le parecía la respiración de un ser cuyos límites fueran los mismos que los de la noche.
3
Las luces de Moncloa y las sombras que proyectaban los cedros del parque del Oeste se le antojaban esa noche diferentes, como si pertenecieran a una ciudad a la que acababa de llegar. David miró a su alrededor con inquietud. No se sentía prisionero en la ciudad, se sentía prisionero en el universo. ¿Cómo explicar ese desasosiego? ¿Cómo justificarlo? ¿Podía uno sentirse prisionero en un ámbito tan amplio y en continua expansión? Sí, quizá Dios podía sentirse prisionero en el universo, pero un ser tan insignificante como él ¿podía considerar el universo una prisión? ¿De dónde le llegaba esa sensación tan demencial?
Siempre le había gustado aquel jardín; ¿por qué ahora todo adquiría un aire tan enrarecido? Se apoyó en el tronco de un árbol y cerró los ojos. Mientras entretenía su mano derecha con un kombolói de plata y lapislázuli que le había regalado Berenice el verano anterior en Atenas, recordaba algunos momentos del día que estaba a punto de concluir.
Se había despedido al mediodía de sus alumnos tras comer con ellos en el café Van Gogh. Desde hacía años, impartía clases de mitología como profesor auxiliar al que le escatimaban las clases y el sueldo, por lo que se veía obligado a dedicar más tiempo a la investigación que a la docencia, circunstancia que estaba muy lejos de atormentarle. Casi todos sus alumnos acababan cogiéndole afecto, y había pasado la tarde con algunos de ellos en la terraza del Van Gogh.
Ya estaba anocheciendo cuando se despidió de los dos últimos muchachos que seguían a su lado y se sentó en un banco de la plaza. Fue entonces cuando vio a Amat Vegas, profesor de literatura griega en su mismo departamento. Se dirigía con siete alumnos hacia la estación de metro y lo saludó con la mano a cierta distancia. Según le habían dicho ese mismo día en la facultad, Amat quería celebrar con los alumnos que le acompañaban una orgía en una casa junto al río Manzanares.
Se olvidó pronto de él y pensó en Berenice y en los problemas que le había acarreado su convivencia con ella. David tenía treinta y tres años, y Berenice, estudiante de veterinaria, apenas si había cumplido los veinte. No se le escapaba que Absalón, el padrastro de su novia, aborrecía la relación, si bien no decía nada. Absalón era un hombre frío y cortante. En una ocasión cenó en su casa y no le oyó decir una sola palabra en toda la velada.
Pensar en Berenice le llenó la cabeza de fantasías sexuales y cogió el autobús que media hora después lo dejó en Somosaguas. Desde hacía dos años, Berenice y él vivían en la cabaña ubicada en medio del jardín de una mansión cuya parte trasera daba directamente al bosque. La señora de la mansión se encontraba en Berlín y les había dejado vivir en la cabaña a cambio de custodiar la casa y cuidar un poco las plantas.
Al llegar al jardín le extrañó no ver a Tosco y que estuviesen apagadas todas las luces del recinto. Normalmente, Berenice le esperaba despierta en la cabaña, pero allí no había nadie y reinaba en el lugar un silencio inhabitual. Pensando que Berenice se habría ido de paseo con el perro, se sirvió una cerveza y esperó tendido en la hamaca del jardín, donde acabó quedándose dormido. Eran ya las dos de la mañana cuando se despertó y le aterró no ver a Berenice en casa.
Incapaz de gobernar los nervios, cogió una linterna y se dispuso a explorar los lugares del parque que más le gustaban a Berenice. Pasó ante la casa abandonada de un hombre encarcelado y que, según decían en la barriada, había matado a dos personas, y cruzó la puerta de Somosaguas. Nada más entrar en el bosque, David agudizó sus sentidos y se dejó guiar por las huellas que Berenice había dejado en el aire inmovilizado de la noche. Mientras avanzaba entre los árboles, reproducía ante sus ojos el paseo que habían dado su novia y el perro. Creía verlos a los dos unas horas antes siguiendo su mismo camino. Tosco iba unos cuantos metros por delante de ella, atento a las criaturas que se ocultan en la maleza.
Dejó atrás las arboledas más próximas a la fuente del Espejo, donde creyó captar las huellas que Tosco había dejado en uno de los barrizales. Lo imaginó husmeando en la hierba, escuchó el canto de un ruiseñor, después el de una lechuza, y al fondo, muy al fondo, creyó oír la respiración agitada de Berenice.
Repentinamente, volvió a notar el rastro del perro en el sendero que había dejado su paso entre los helechos. Lo siguió y halló a Tosco muerto junto al agua. Lo tocó y notó que su cuerpo ya había adquirido la rigidez cadavérica. Fue entonces cuando pasó de la ansiedad a la angustia y continuó recorriendo el parque mientras gritaba el nombre de su novia.
Avanzaba entre los árboles, perdido en la espesura y fuera de los senderos más habituales. Toda la floresta se le antojaba una amenaza, pero no para él, más bien para Berenice, que podía haberse extraviado como ahora se estaba extraviando él. Su mente no atendía a razones, y su cuerpo se movía de un lado a otro sin percatarse de que daba vueltas en torno a la misma arboleda. De pronto se detuvo y se dio cuenta de que tenía sed, una sed profunda que parecía emanar del núcleo de su angustia más que de su garganta, y creyó que su lengua era de cal. Bebió agua en una fuente que se hallaba junto a una cabaña. Era un agua muy fría, de sabor metálico. Mientras saciaba su sed, recordó un poema griego y por alguna razón pensó que estaba bebiendo el agua de la muerte. Tras la cabaña, se extendía otro bosque con un camino que lo partía en dos. Según se adentraba en el sendero, más se intensificaba la negrura a su alrededor. Oía el ruido de sus pasos, oía el aleteo de las aves nocturnas, pero no las veía. ¿Y si en ese momento estaban agrediendo a Berenice entre las sombras del bosque, a cinco o seis kilómetros de distancia?
El sendero desembocaba en una carretera jalonada de farolas que se perdían en la distancia. A lo largo de la calzada se iban sucediendo mujeres fosforescentes, algunas casi desnudas. Al verlas se dio cuenta de que se hallaba en la carretera de las prostitutas. La fila de chicas esperando a las más tristes alimañas de la madrugada le produjo desazón. Una de ellas solo llevaba un pañuelo alrededor del cuello. ¿Para qué? Sus labios rojos brillaban en la penumbra y esbozaba sonrisas cada vez que pasaba un coche ante ella.
Siguió adelante, hasta dar con una entrada que parecía conducir a las profundidades de la noche. Descendió por unas escaleras pringosas y descubrió un túnel iluminado con luces cetrinas, mucho más estrecho que los pasillos del metro. Decidió seguirlo hasta el final. A la derecha surgía otro túnel idéntico, que concluía en una puerta de hierro. La abrió y se vio en medio de una nave llena de máquinas. En mitad de la nave ardía un hornillo de gas. Varios hombres conversaban animadamente en torno al fuego. Se acercó a ellos y con cierta brusquedad les preguntó qué hacían allí. Le dijeron que eran operarios de la sala de máquinas del parque de atracciones. Trabajaban reparando el fluido eléctrico y las goteras, y solían reunirse allí para descansar y comer algo. En pleno delirio, David se preguntó si no estaría hablando con ángeles del inframundo disfrazados de obreros.
—Y usted, ¿qué ha venido a hacer aquí? —le preguntó uno de ellos, que parecía tener cierta ascendencia sobre los demás.
—Estoy buscando a mi novia —murmuró David.
—¿Y piensa que este es el lugar más adecuado para dar con ella?
—No.
—Amigo, trae cara de haber sufrido mucho en poco tiempo. ¿Qué podemos hacer por usted? ¿Quiere que nos pongamos a buscar a su novia por los subsuelos del parque? ¿Dónde cree usted que se ha perdido?
—En algún lugar del bosque.
—La entrada por la que ha accedido es la única que da a la Casa de Campo, y la solemos utilizar solo nosotros. Le aseguramos que ninguna mujer ha cruzado esta noche esa puerta.
—Les creo y les doy las gracias por su amabilidad —dijo, y volvió tras sus pasos hasta alcanzar de nuevo el bosque. Eran las cuatro de la mañana y siguió recorriendo las arboledas, tembloroso y fuera de sí, hasta que se agotó la pila de su linterna. Entonces sacó el teléfono móvil del bolsillo del pantalón y marcó el número de emergencias. Le respondió una mujer que parecía que acababa de despertarse. Con voz urgente, David le dijo que su novia había desaparecido en la Casa de Campo, donde había hallado a su perro muerto.
La mujer no le tomó en serio, pero le aconsejó llamar a la Guardia Civil. David le hizo caso y habló con un agente de la Benemérita, que con voz quejumbrosa le advirtió que no se podía hacer nada hasta que amaneciera, de modo que estuvo esperando a los agentes junto a la puerta de Somosaguas.
—La orgía es la disolución de la pareja. Todos sus componentes se convierten en amantes potenciales. No amamos al otro, amamos a toda la creación. La Biblia dice que estamos hechos del polvo de la tierra; en cambio, la ciencia, más lírica, nos asegura que estamos hechos de polvo de estrellas... —dijo Amat.
En una esquina del cuarto permanecía encendida una lámpara que subrayaba la belleza de la chica pelirroja, convertida en la nueva obsesión de Amat, que quería iniciarla en la gramática del deseo y en la emigración por los cuerpos. No le importaba que mientras él la poseía la tomasen también otros. Era la mejor manera de adentrarla en zona de riesgo sin que le diera tiempo a activar los resortes del pudor. Se hallaban en el espacio justo y en el punto exacto para quebrar espejos y redondear ángulos. Si todo iba bien, conseguirían modular un orden dentro del caos. Amat empezaba a tener experiencia en la organización de concilios sexuales. Se daba cuenta de que era un buen cicerone en la morada de los susurros, y con el ánimo cada vez más elevado, exclamó antes sus discípulos:
—El miedo está desapareciendo de nuestras almas y se está extinguiendo en nuestros cuerpos todo indicio de temor a experimentar el lado más abierto y humano del deseo, que siempre busca ensanchar las dimensiones del gozo y de la agudeza sensorial. No lo olvidéis; vamos a morder la fruta del conocimiento y no solo la del placer.
Los asistentes a la reunión rieron nerviosamente. Amat, que llevaba una estola sacerdotal asida a su camisa con un prendedor en forma de escarabajo, miró amorosamente a cuantos le escuchaban sentados en el suelo. Se hallaban en el salón de una casa junto al río, parcamente amueblada y con el aspecto de haber estado mucho tiempo deshabitada. Un viento tórrido barría la ciudad, pero no llegaba a ellos. Amat respiró hondo y continuó su sermón:
—Estando como estamos dispuestos a servir a Venus con toda la generosidad de nuestros cuerpos, ha llegado la hora de comulgar.
Amat cogió un cáliz que reposaba sobre una mesita de caoba y fue depositando en la boca de los asistentes una pastilla roja mientras comentaba con voz susurrante:
—Vamos a tomar una variedad del éxtasis que lleva por nombre Afrodís. La he ingerido dos veces y os puedo asegurar que es la sustancia más propicia para el sexo que he probado en mi vida. Pensemos que estas formas rojas albergan en su materia los dos espíritus más libres de la mitología griega que hemos estudiado este año: el espíritu de Afrodita, que surgió de la unión seminal entre un dios caníbal y el mar, y el espíritu de Dionisio, que humedece el alma, la desata y la eleva hasta alturas que no siempre es fácil alcanzar.
Cuando ya todos habían comulgado, Amat añadió:
—No solo vamos a adentrarnos en una experiencia sexual única, también vamos a sentir que exploramos las profundidades más íntimas y vivificantes de nuestro ser. Solo tarda media hora en hacer efecto. Mientras tanto sería muy oportuno recordar aquel poema de El Ángel titulado La catedral. El cristianismo asegura que somos templos del Espíritu Santo. Yo prefiero pensar que somos catedrales del placer, santuarios de Venus que no se edificaron para albergar sufrimiento y dolor, se erigieron para robarle a la vida inmensas raciones de placer... Pensamos que somos catedrales —repitió—, y las catedrales tienen las puertas abiertas a todos. Abramos nuestras puertas a todos los aquí reunidos, abramos el sagrario de nuestro cuerpo y nuestro corazón, comulguemos unos con otros.
Un mismo escalofrío recorrió las espinas dorsales de cuantos habían escuchado el discurso del hombre de la estola, que superaba en bastantes años a los demás. A decir verdad, los que se hallaban sentados en el suelo y habían bebido cada palabra de su arenga como si fuese vino eucarístico no parecían tener más de dieciocho.
La droga ya empezaba a hacerles efecto. Enrojecido de entusiasmo como si lo azotase el viento que circulaba por las calles, Amat clamó:
—Profanemos y a la vez sacralicemos nuestros cuerpos, entremos sin apuro en los más íntimos habitáculos. ¡Que se ericen nuestras gárgolas capilares, que se derramen nuestros cálices y restallen los cuerpos! Bebamos de las fuentes del deseo que los ladrones de vida emponzoñaron hace miles de años. ¡Vivamos la vida, hermanos, y que se pudran en sus infiernos los adoradores del sufrimiento!
Algunas chicas estallaron en risas histéricas, sobre todo la pelirroja de ojos azules que llevaba un corsé violeta. También se entregó a la risa una rubia que vestía un camisón transparente. Un muchacho de ojos negros la miró y esbozó una sonrisa fría.
Tres muchachas que se hallaban algo apartadas de los demás olvidaron la rigidez que hasta ese momento había mantenido paralizados sus cuerpos y empezaron a gesticular de otra manera y a mirar a los chicos con interés, y especialmente a uno de ellos, estilizado como un lirio, de cabellos lisos y negros como los de un chino. Por su parte el muchacho agradeció sus miradas con una sonrisa abierta mientras notaba en la pierna la caricia de una chica redonda y rosada.