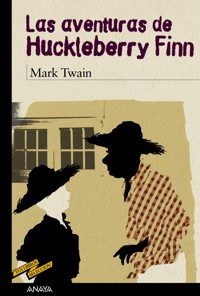
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: CLÁSICOS - Tus Libros-Selección
- Sprache: Spanisch
Mark Twain escribió esta obra ocho años después de presentar al personaje en 'Las aventuras de Tom Sawyer'. Huck, educado en la moral de su época, sabe que debería denunciar a Jim, el esclavo negro que, ante la amenaza de ser vendido, se dispone a huir. Y sabe que ayudando a escapar a un negro está «pecando», y que por ese camino «se condena». Pero Huck entiende las «razones del corazón» e ignora la supuesta «moral» en favor de la amistad y del buen sentido. Afortunadamente, la Historia ha dado la razón a Huckleberry Finn. [Edición anotada, con presentación y apéndice]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mark Twain
Las aventuras de Huckleberry Finn
Traducción de Doris Rolfe | Antonio Ferres
Índice
Cubierta
Presentación. Mark Twain
Aviso
Una explicación
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Último capítulo
Apéndice. La premonición de Huckleberry Finn
Notas
Créditos
PRESENTACIÓN
MARK TWAIN
Samuel Langhorne Clemens (1835-1910), quien más tarde firmaría Mark Twain, era un chico de once años cuando murió su padre y tuvo que ganarse el sustento trabajando como aprendiz en una imprenta. El muchacho debió quedar deslumbrado por las enormes máquinas que servían para reproducir periódicos y libros. En poco tiempo aprendió el oficio de tipógrafo, que le iniciaría en el mundo literario, y siendo adolescente aún comenzó a soñar con ver su nombre en un periódico. Así que, de forma precoz, Samuel inició su carrera con relatos breves en los que se insinuaba el talento que caracterizaría su obra.
El seudónimo con el que sería conocido mundialmente lo adoptó a los veintiocho años. Había trabajado como piloto de barco de vapor en el Misisipi y mark twain, que significa «dos brazas de profundidad», era el calado mínimo necesario para navegar. Con este «calado mínimo», Twain fue hábil en retratar su época y proyectar su literatura al futuro. Hannibal, el puerto del Misisipi donde pasó su niñez, se convirtió en trasfondo para el pueblo ficticio de San Petersburgo, en el que ambientó las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, en las cuales denuncia la hipocresía humana y el oprobio de la esclavitud.
Twain revolucionó la narrativa en lengua inglesa con su prosa realista, coloquial, cargada de humor y pletórica de fantasía. Creador de personajes veraces y vívidos, su obra destila inteligencia, irreverencia y sátira social, al tiempo que condena la falsedad y la opresión. En San Francisco trabajó como periodista para el rotativo The Californian, pero fue despedido tras varias disputas con los editores, que se negaban a publicar algunos de sus artículos más polémicos.
Por el humor de su relato La célebre rana saltarina del condado de las Calaveras, compuesto a los treinta años, adquirió fama en su país. Enseguida se convirtió en un autor muy leído y hasta su muerte publicó más de quinientos volúmenes, entre los que sobresalen, además de Las aventuras de Tom Sawyer (1876) y Las aventuras de Huckleberry Finn (1884), El robo del elefante blanco (1882), El príncipe y el mendigo (1882), Vida en el Misisipi (1883), Un yanqui en la corte del rey Arturo (1889), Tom Sawyer detective (1897), Extracto del diario de Adán (1904) y Diario de Adán y Eva (1906)... Su Autobiografía, publicada póstumamente en 1924, resulta de igual modo un texto delicioso, donde luce su prosa fluida y su estilo humorístico.
Las aventuras de Huckleberry Finn, secuela de Tom Sawyer, ha sido considerada la obra maestra de Mark Twain. Aunque repleta de humor y exuberancia narrativa, denuncia los efectos de la crueldad en un tiempo de esclavitud e hipocresía social, por lo que se erige en paradigma de las preocupaciones del escritor. El libro, narrado desde la perspectiva inocente de Huckleberry, un chico semianalfabeto, juega con la ironía y la parodia que su autor aprendió de textos tan amados por él como el Quijote. El escenario en que transcurren sus imaginativos episodios son los márgenes del río Misisipi, el ambiente infantil del autor en Misuri, entonces un Estado esclavista, violento y semisalvaje. De ahí que el tema subyacente de la novela sea el de la discriminación racial, que se denuncia a través de Jim, un esclavo fugado, quien se convierte en el compañero ideal de Huck en sus quijotescas aventuras.
A los treinta y cinco años, el escritor contrajo matrimonio con su gran pasión, Olivia Langdon, hija de un rico progresista con quien simpatizaba Twain, ya que ayudó a escapar a decenas de esclavos como parte de la red de liberación llamada Ferrocarril Subterráneo. La pareja fue feliz pese a las dificultades de la vida del novelista, que debía hacer giras por el extranjero para ganarse el sustento, ya que sus charlas llegaron a cotizarse bien por su amenidad e ingenio.
Al final de su existencia, asediado por las deudas y las desgracias familiares, Mark Twain recorrió el mundo escribiendo y dictando conferencias. Para entonces era un autor internacionalmente famoso. Sin embargo, el aventurero americano, que en su juventud fue minero, negociante en maderas, soldado de la Confederación durante la Guerra de Secesión, piloto de barco, periodista e impresor, no pudo resistir las últimas estocadas del destino: el fallecimiento de su amada esposa y de sus hijos (solo una hija le sobrevivió) le hizo caer en una crisis que desembocó en su propia muerte el 21 de abril de 1910.
Luis RAFAEL
Aviso
Las personas que intenten encontrar un motivo en esta narración serán procesadas; las que intenten encontrarle una moraleja serán desterradas; las que intenten descubrirle una trama serán fusiladas.
Por orden del autor,
G. G., jefe de Intendencia
Una explicación
En este libro se emplean varios dialectos, a saber: el de los negros de Misuri1, la forma dialectal exagerada del sudoeste atrasado y apartado; el dialecto corriente del condado de Pike2; y cuatro variedades modificadas de este último. Los matices no se han conseguido al azar ni por adivinación, sino con sumo cuidado y con la guía fiable y el apoyo de un conocimiento personal de estas varias formas de habla.
Les doy esta explicación porque sin ella imaginarían muchos lectores que todos estos personajes tratan de hablar igual sin conseguirlo.
EL AUTOR
Capítulo 1
Tú no sabes nada de mí si no has leído un libro llamado Las aventuras de Tom Sawyer1, pero eso no tiene importancia. Ese libro lo hizo el señor Mark Twain, y la mayor parte de lo que contó es verdad. Hubo cosas que exageró, pero la mayor parte de lo que dijo es verdad. Eso es lo de menos. Yo nunca he visto a nadie que no mienta de vez en cuando, como no fuera la tía Polly o la viuda o quizá Mary. La tía Polly —la tía de Tom, quiero decir— y Mary y la viuda Douglas, ese libro habla de todas ellas y es principalmente un libro que cuenta la verdad, pero con algunas exageraciones, como ya he dicho.
Bueno, pues el libro ese acaba de esta manera: Tom y yo encontramos el dinero que los ladrones escondieron en la cueva y nos hicimos ricos. Recibimos seis mil dólares cada uno..., todo en oro. Era un montón espantoso de dinero cuando estaba allí todo junto. Pues bien, el juez Thatcher lo cogió y lo puso a interés, y eso nos daba a cada uno un dólar al día durante todo el año entero...; tanto dinero que una persona no sabría qué hacer con él. La viuda Douglas me adoptó como hijo y creía que iba a civilizarme; pero era duro vivir dentro de la casa todo el tiempo, considerando lo aburrida, normal y decente que era la viuda en todas sus costumbres, y así, cuando no pude aguantarlo más, me escapé. Me puse otra vez mis trapos viejos y volví a dormir en mi barril de caña y fui libre y feliz. Pero Tom Sawyer me buscó y me dijo que iba a organizar una banda de ladrones y que yo podría unirme a su banda si volvía con la viuda y me hacía una persona honrada. Así que regresé.
La viuda se me echó encima llorando y me llamó pobre cordero perdido y también me llamó otra cantidad de cosas, aunque seguro que sin mala intención. Me hizo ponerme la ropa nueva otra vez, y yo no podía hacer otra cosa que sudar y sudar y sentirme apretado y molesto. Bueno, ya empezaba toda esa vieja historia otra vez. La viuda tocaba la campanilla llamando a la cena y tenías que presentarte en seguida. Cuando estabas en la mesa no podías empezar a comer directamente, sino que tenías que esperar a que la viuda agachara la cabeza y murmurara unas palabras quejosas sobre el rancho, aunque no le pasaba nada a la comida..., eso es, nada salvo que cada cosa se había preparado aparte. En un cubo de sobras y restos es bien distinto porque las cosas se mezclan y los jugos se cambian entre sí, y todo va mejor.
Después de la cena, ella sacó su libro y me habló de Moisés y los juncos2, y yo estaba con ansias de saber todo respecto a Moisés; pero, pasado un rato, a ella se le escapó decirme que Moisés había muerto hacía bastante tiempo, así que ya no me interesó más porque yo no me fío de la gente muerta.
Poco después tuve ganas de fumar y pedí a la viuda que me dejara hacerlo. Pero me lo negó. Dijo que era una costumbre baja y que no era limpia y que yo debía tratar de no hacerlo más. Ya ves cómo son algunas personas. Se ponen en contra de una cosa cuando no saben nada de ella. Ahí tenías a la viuda preocupándose de Moisés, que ni era pariente suyo ni servía para nada a nadie, porque estaba muerto, entiendes, y me echaba a mí una culpa enorme por hacer una cosa de la que yo sacaba mucho beneficio. Y, además, la viuda tomaba rapé; claro que eso estaba bien porque lo hacía ella.
Su hermana, la señorita Watson, una solterona bastante delgada que llevaba anteojos, acababa de irse a vivir con ella y la emprendió también conmigo con un abecedario. Me tuvo trabajando bastante duro cerca de una hora y, luego, la viuda la llamó al orden y la hizo aligerar mi trabajo. Yo no hubiera podido aguantarlo mucho más. Entonces pasó una hora de aburrimiento absoluto y yo estaba sobre ascuas. La señorita Watson decía: «No pongas los pies encima de eso, Huckleberry» y «No te encojas de esa manera, Huckleberry..., ponte derecho» y poco después decía: «No bosteces y no te estires de esa manera, Huckleberry..., ¿por qué no tratas de portarte bien?». Y entonces me contó todo eso de la tierra de perdición y yo dije que me gustaría estar allí. Ella se enfadó al oírlo, pero yo no se lo había dicho con mala intención. Solo quería ir a alguna parte; solo quería un cambio, yo no tenía preferencias. Ella dijo que era de malvados decir lo que yo había dicho y dijo que ella no lo diría por nada en el mundo; ella iba a vivir de tal manera que iría al cielo. Bueno, pues yo no podía ver ninguna ventaja en ir adonde fuera ella, así que decidí no intentar ganarme el cielo. Pero claro que no se lo dije porque solo iba a causar más líos, y eso no habría servido para nada.
Ahora que había comenzado, ella siguió por ese camino y me contó todo sobre el cielo. Dijo que lo único que allí tendría que hacer una persona sería pasearse todo el día con un arpa, cantando por siempre y siempre jamás. Así que yo no tenía muy buena opinión de ese sitio. Pero claro que no se lo dije. Le pregunté si creía que iría al cielo Tom Sawyer, y ella contestó que ni pensarlo. Eso me alegró porque yo quería que estuviéramos juntos él y yo.
La señorita Watson siguió pinchándome, y todo se volvió aburrimiento y soledad. Poco después llamaron a los negros, todos rezaron las oraciones y, entonces, todo el mundo se fue a dormir. Yo subí a mi cuarto llevando un cabo de vela y lo puse encima de la mesa. Entonces me senté en una silla cerca de la ventana y traté de pensar en algo alegre, pero no sirvió para nada. Me sentía tan solitario y triste que casi quería morirme. Brillaban las estrellas, y las hojas en el bosque susurraban como lamentándose; y oí un búho allá a lo lejos, ululando su queja por alguien que estaba muerto, y un aguaitacaminos y un perro llorando por alguien que iba a morir, y el viento intentaba susurrarme algo secreto que yo no podía entender, hasta hacerme sentir escalofríos. Entonces, desde muy lejos, en el bosque, oí esa clase de sonido que hace un ánima en pena cuando quiere decirte lo que tiene en mente y no puede hacerse entender y, por eso, no descansa bien en la tumba y tiene que dar vueltas de esa manera todas las noches, afligiéndose. Yo me puse tan descorazonado y miedoso que de veras añoraba alguna compañía. Poco después, una araña se subió arrastrándose por mi hombro, me la quité de un golpetazo y fue a caer en la vela; antes de que pudiera moverme, ya estaba achicharrada. No hace falta que nadie me diga que eso es de muy mal agüero y que me traería mala suerte; yo estaba tan asustado y temblaba de tal manera que casi se me caen los pantalones. Me levanté y di tres vueltas sobre mis propios talones, haciéndome la cruz sobre el pecho a cada vuelta y, luego, até un mechón de mi pelo con un hilo para alejar a las brujas. Pero no tenía fe en aquello. Eso es lo que haces cuando has perdido una herradura que antes habías encontrado y que, en contra de las reglas, no habías clavado encima de la puerta. Pero yo nunca había oído a nadie decir que eso valía para evitar la mala suerte cuando habías matado una araña.
Me senté otra vez, temblando sin parar, y saqué la pipa para ponerme a fumar porque la casa estaba ahora tan silenciosa como la muerte, y menos mal, así no se enteraría la viuda de que fumaba. Bueno, después de un rato largo, oí desde allá lejos, en la aldea, sonar el reloj..., bum..., bum..., bum..., doce golpes; y todo en silencio otra vez..., más silencioso que nunca. Poco después oí chascarse una ramita allá en la oscuridad, entre los árboles..., algo se movía. Me quedé quieto y escuché. En seguida pude apenas oír un «¡Mi-au!, ¡mi-au!» allí abajo. ¡Eso sí que estaba bien! Yo dije: «¡Mi-au!, ¡mi-au!», tan suave como pude y luego apagué la luz y me arrastré desde la ventana hacia el cobertizo. Después me deslicé hasta el suelo y me metí a gatas entre los árboles y, por supuesto, allí estaba Tom Sawyer esperándome.
Capítulo 2
Fuimos caminando de puntillas a lo largo de la senda, entre los árboles, hacia donde terminaba la huerta de la viuda. Nos agachábamos para que las ramas no nos rasparan la cabeza. Cuando pasamos por delante de la cocina, tropecé con una raíz e hice ruido. Nos agazapamos y estuvimos quietos. El negro grande de la señorita Watson, llamado Jim, estaba sentado en la puerta de la cocina; podíamos verle con bastante claridad porque había una luz detrás de él. Se levantó, estiró el cuello y estuvo un minuto escuchando. Luego dijo:
—¿Quién está ahí?
Escuchó un rato. Luego vino de puntillas y se paró exactamente entre nosotros dos; casi podríamos haberle tocado con la mano. Bueno, es posible que pasaran minutos y más minutos durante los que no hubo ni un sonido, y nosotros allí, todos tan juntos. Empezó a picarme el tobillo, pero no me atrevía a rascármelo; y luego comenzó a picarme la oreja; y después la espalda, justo entre los hombros. Parecía que iba a morirme si no podía rascarme. Bien, he notado eso muchísimas veces desde entonces. Si estás con gente bien o en un entierro o intentando dormirte cuando no tienes sueño..., si estás en cualquier lugar donde simplemente no es adecuado que te rasques, te picará en más de mil sitios por todo el cuerpo. Poco después, Jim dijo:
—Oye, ¿quién eres? ¿Dónde estás? Voto al cielo si no he oído algo. Bueno, pues yo sé lo que voy a hacer; voy a sentarme aquí mismo y a escuchar hasta que lo oiga otra vez.
Así que se sentó en el suelo entre Tom y yo. Apoyó la espalda contra un árbol y estiró las piernas hasta que una casi tocaba la mía. Me empezó entonces a picar la nariz. Me picaba de tal forma que se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero no me atreví a rascármela. Luego empezó a picarme la nariz por dentro. A continuación me picó por debajo. No sabía cómo iba a estarme sentado allí quieto. Esta desgracia duró seis o siete minutos, pero parecía mucho más tiempo. Ya me picaban once sitios distintos. Calculé que no podía aguantarlo un minuto más, pero apreté los dientes y me puse a intentarlo. Exactamente entonces, Jim empezó a respirar fuerte, luego comenzó a roncar... y pronto empecé a sentirme bien otra vez.
Tom me hizo una señal —una especie de ruidito con la boca— y fuimos arrastrándonos a gatas. Cuando estábamos como a tres metros, Tom me susurró que quería atar a Jim al árbol para divertirse. Pero yo dije que no; podría despertarse, causar una conmoción y se enterarían de que yo no estaba en casa. Luego, Tom dijo que no tenía bastantes velas y que iba a meterse en la cocina para coger alguna más. Yo no quería que lo intentara. Dije que Jim podría despertarse y entrar. Pero Tom quería arriesgarse; así que nos deslizamos dentro, cogimos tres velas y Tom dejó cinco centavos en la mesa para pagarlas. Luego salimos y yo estaba deseando que nos escapáramos, pero Tom estaba empeñado en ir gateando hasta donde se encontraba Jim para hacerle una broma. Yo esperé y parecía que pasaba mucho rato, con todo tan quieto y solitario.
Tan pronto como volvió Tom, fuimos corriendo por la senda, dejamos detrás la cerca de la huerta y llegamos a la alta cima de un cerro al otro lado de la casa. Tom dijo que le había quitado a Jim el sombrero de la cabeza, que lo había colgado de una rama directamente encima de él y que Jim se movió un poco, pero que no se despertó. Más tarde, Jim anduvo diciendo por ahí que las brujas le habían embrujado, le habían puesto en trance, habían cabalgado encima de él por todo el estado y luego le habían sentado bajo los árboles otra vez y habían colgado su sombrero de una rama para mostrar quién lo había hecho. Y la siguiente vez que lo contó Jim, dijo que le habían llevado cabalgando hasta Nueva Orleáns1, allí, al sur. Y después de eso, cada vez que lo contaba, lo estiraba más y más, hasta que poco después dijo que cabalgaron encima de él por todo el mundo y que le provocaron tal cansancio que casi murió y que tenía la espalda llena de llagas de la silla de montar. Jim estaba monstruosamente orgulloso de este asunto y llegó al punto de que casi no miraba a los otros negros. Los negros venían desde muchas millas para escuchar la historia de Jim y fue más admirado que cualquier otro negro en este país. Negros que nadie conocía se paraban con la boca abierta y le miraban de arriba abajo, igual que si fuera una maravilla. Los negros siempre hablan de brujas en la oscuridad, junto al fogón de la cocina, pero cuando uno hablaba y dejaba entender que él lo sabía todo de tales cosas, Jim se dejaba caer y decía: «¡Bah! ¿Qué sabes tú de brujas?», y a ese negro era como si le hubieran tapado la boca con un corcho y tenía que retirarse al asiento de atrás. Jim siempre llevaba al cuello aquella moneda de cinco centavos colgada de una cuerda y decía que era un amuleto que le dio el diablo con sus propias manos y que el diablo le había dicho que podía curar a todo el mundo con ella y llamar a las brujas cuando quisiera solo con decirle unas palabras a la moneda, pero Jim nunca contó qué era lo que había que decirle a la moneda. Los negros venían de todas las partes de los alrededores y le daban a Jim cualquier cosa que tenían solo para poder mirar esa moneda, pero no se les permitía tocarla porque había estado en manos del diablo. Jim casi era una ruina como criado porque se había vuelto engreído a causa de haber visto al diablo y de que las brujas hubieran cabalgado encima de él.
Bueno, pues cuando Tom y yo llegamos al borde de la cresta del cerro, miramos abajo, hacia la aldea, y pudimos ver tres o cuatro luces centelleando donde había gente enferma, quizá. Las estrellas encima de nosotros brillaban muy bonitas y abajo, junto a la aldea, estaba el río2, una milla entera de ancho, terriblemente quieto y estupendo.
Bajamos del cerro y nos encontramos a Joe Harper y Ben Rogers con dos o tres muchachos más, escondidos en la vieja tenería. Así que desatamos un esquife y remamos río abajo dos millas y media hasta el peñasco grande de la ladera del cerro y allí desembarcamos.
Nos acercamos a unas matas de arbustos y Tom hizo a todo el mundo jurar que guardaría el secreto. Luego nos mostró un agujero en la colina, justo en la parte más espesa de los matorrales. Después encendimos las velas y nos arrastramos dentro a gatas. Seguimos unos doscientos metros y allí se ensanchaba la cueva. Tom se metió, buscando algo, entre los pasadizos y poco después se agachó cerca de un muro donde nadie habría notado que había otro agujero. Fuimos por un sitio estrecho y entramos dentro de una especie de cuarto, todo húmedo, sudoroso y frío, y allí paramos. Tom dijo:
—Ahora vamos a fundar la banda de ladrones y la llamaremos la Cuadrilla de Tom Sawyer. Todo el mundo que quiera unirse a ella tiene que hacer un juramento y firmarlo con sangre.
Todo el mundo estaba dispuesto, de modo que Tom sacó una hoja de papel, en la que había escrito el juramento, y lo leyó. Hizo jurar esto a cada muchacho: que se uniría a la banda y que nunca revelaría ninguno de sus secretos; y que si alguien hacía algo contra cualquier miembro de la banda, el muchacho al que la banda mandara mataría a esa persona y a su familia; tenía que hacerlo, y no debía comer ni dormir hasta que los hubiera matado y les hubiera marcado a cuchillo una cruz en el pecho, que era la señal de la banda. Y nadie que no fuera miembro de la banda podría usar esa marca y, si lo hiciera, había que demandarle, y si lo hiciera otra vez, había que matarle. Y si alguien que era miembro de la banda revelaba sus secretos, había que cortarle el cuello y luego quemar su cadáver y esparcir las cenizas alrededor, y su nombre sería tachado de la lista con sangre y nunca ya se mencionaría, sino que sería maldito y se olvidaría por siempre.
Todo el mundo dijo que era un juramento muy bonito y le preguntaron a Tom si lo había sacado de su propia cabeza. Él dijo que una parte sí, pero que lo demás era de libros de piratas y de ladrones y que toda cuadrilla con cierta clase lo usaba.
Algunos pensaron que sería bueno matar a las familias de los muchachos que revelaran los secretos. Tom dijo que era buena idea, así que cogió el lápiz y lo añadió. Luego dijo Ben Rogers:
—Aquí tenemos a Huck Finn, él no tiene familia. ¿Qué vas a hacer con él?
—Pues, ¿es que no tiene padre? —dijo Tom Sawyer.
—Sí, tiene padre, pero ahora nunca se le puede encontrar. Solía acostarse borracho allí, entre los cerdos, en la tenería, pero no le ha visto nadie por estos lugares desde hace un año o más.
Lo discutieron entre ellos y me iban a excluir porque dijeron que todos los chicos debían tener una familia o alguien a quien se pudiera matar o, si no, no sería justo y limpio para los otros. Bien, pues nadie sabía qué hacer; todos estaban perplejos y quietos. Yo estaba a punto de llorar, pero de pronto pensé en la solución y les ofrecí a la señorita Watson: podrían matarla a ella. Todo el mundo dijo:
—Ah, vale. Está bien, Huck puede unirse a la banda.
Entonces, todos se pincharon un dedo para sacarse sangre con que firmar y yo puse mi marca en el papel.
—Ahora —dijo Ben Rogers—, ¿a qué tipo de negocios se va a dedicar esta cuadrilla?
—A nada salvo a robos y asesinatos —dijo Tom.
—Pero ¿qué vamos a robar? ¿Casas o ganado o...?
—¡Tonterías! Hurtar ganado y tales cosas no es robar; es ratería —dijo Tom Sawyer—. No somos rateros. Eso no tiene elegancia. Somos salteadores de caminos. Detenemos diligencias y carruajes en la carretera, llevamos máscaras y matamos a la gente y les quitamos los relojes y el dinero.
—¿Siempre hay que matar a la gente?
—Pues claro. Es lo mejor. Algunas autoridades opinan de otro modo, pero en general se considera mejor matarlos..., salvo a algunos pocos para traerlos aquí, a la cueva, y tenerlos presos hasta que los rescaten.
—¿Hasta que los rescaten? ¿Qué quiere decir eso?
—No lo sé bien. Pero eso es lo que se hace. Lo he visto en libros. Y claro que eso es lo que tenemos que hacer.
—Pero ¿cómo vamos a poder hacerlo si no sabemos lo que es?
—Ay, maldita sea, tenemos que hacerlo. ¿No te he dicho que está en los libros? ¿Quieres empezar a hacer algo distinto de lo que hay en los libros y enredarlo todo? —Ah, eso está muy bien, Tom Sawyer; pero ¿cómo diablos se va a rescatar a esos tipos si no sabemos hacerlo?... Ahí es adonde voy yo. ¿Qué piensas que podría ser? —Pues no lo sé. Pero quizá tenerlos aquí presos hasta que se los rescate quiere decir hasta que estén muertos.
—Bueno, por lo menos, eso es algo. Vale. ¿Por qué no lo has dicho antes? Pero si los tenemos presos hasta que sean rescatados a muerte, ya verás qué molestias nos van a crear..., comiéndoselo todo e intentando escaparse.
—Qué cosas dices, Ben Rogers. ¿Cómo pueden escaparse cuando hay un guardia al lado, dispuesto a fusilarlos si mueven un pelo?
—¡Un guardia! Pues eso sí que está bien. Así que alguien tiene que estar en vela toda la noche y no puede dormir, solo para vigilarlos. A mí me parece una tontería. ¿Por qué uno no puede coger un palo y rescatarlos tan pronto como lleguen aquí?
—Porque no está escrito así en los libros..., por eso. Ben Rogers, ¿tú quieres que las cosas vayan bien o no? De eso se trata. ¿No crees que la gente que escribió los libros sabe qué es lo que hay que hacer? ¿Tú crees que puedes enseñarles algo? Ni muchísimo menos. No, señor, vamos a seguir y a rescatarlos de la manera debida.
—Está bien. No me importa, pero yo digo que es cosa de tontos, de todas maneras. Oye, ¿matamos a las mujeres también?
—Ben Rogers, si yo fuera tan ignorante como tú, lo disimularía. ¿Matar a las mujeres? No; nadie nunca ha visto cosa semejante en los libros. Tú las traes a la cueva y siempre eres sumamente cortés con ellas. Y poco después se enamoran de ti y ya no quieren volver a casa.
—Bueno, si eso es lo que se hace, estoy de acuerdo, pero no me fío. Muy pronto tendremos la cueva tan llena y desordenada con esas mujeres y con los tipos esperando ser rescatados que no habrá sitio para los ladrones. Pero sigue adelante, yo no tengo nada que decir.
El pequeño Tommy Barnes se había quedado dormido y, cuando le despertaron, se asustó y lloró y dijo que quería ir a casa con su mamá y que ya no quería ser ladrón.
Así que todos se burlaron de él y le llamaron llorón. Él se enfadó y dijo que iría derecho a contar todos los secretos. Pero Tom le dio cinco centavos a cambio de que prometiera no hablar, y dijo que nos iríamos todos a casa, que nos reuniríamos la semana próxima y que robaríamos a alguien y mataríamos a algunas personas.
Ben Rogers dijo que no podía salir de casa mucho, solo los domingos, y por eso él quería empezar el domingo próximo, pero todos los muchachos dijeron que sería de malvados hacerlo en domingo, y eso arregló el asunto. Se pusieron de acuerdo en que se juntarían para decidir la fecha, tan pronto como pudieran. Entonces elegimos a Tom Sawyer primer capitán y a Joe Harper segundo capitán de la cuadrilla y así nos volvimos a casa.
Yo trepé al cobertizo y me metí por la ventana poco antes del amanecer. Mi ropa nueva estaba grasienta y arcillosa, y yo muerto de cansancio.
Capítulo 3
Bueno, la otra mañana, la vieja señorita Watson me leyó bien la cartilla a causa de mi ropa, pero la viuda no me regañó y solo se puso a quitar grasa y barro con la cara tan triste que pensé que debería portarme bien algún rato si podía. Luego, la señorita Watson me llevó al gabinete y rezó, pero eso no tuvo ningún resultado. Me dijo que yo debía rezar todos los días y que cualquier cosa que pidiera la obtendría. Pero no era verdad. Lo intenté. Una vez obtuve una cuerda de pescar, pero sin anzuelos. No me valía para nada sin anzuelos. Lo intenté pidiendo anzuelos tres o cuatro veces, pero, por alguna razón, no pude hacer funcionar el rezo. Un día, poco después, pedí a la señorita Watson que lo intentara por mí, pero ella dijo que yo era tonto. Nunca me explicó por qué y yo no podía entender aquello.
Una vez me senté en el bosque y me puse a pensar mucho rato sobre esto. Me dije: «Si se puede conseguir cualquier cosa que se pida rezando, ¿por qué el diácono Winn no recupera el dinero que perdió con la carne de cerdo? ¿Por qué no recupera la viuda la cajita de plata para rapé que le robaron? ¿Por qué no puede engordar la señorita Watson? No —me dije a mí mismo—, no hay nada de verdad en esto». Fui y le conté el asunto a la viuda, y ella me dijo que lo que se podía recibir rezando eran «dones espirituales». Esto ya era demasiado para mí, pero ella me explicó lo que quería decir: que yo debía ayudar a los otros y hacer todo lo que pudiera por otras personas y que debía cuidar de ellas todo el tiempo y nunca pensar en mí mismo. Esto incluía a la señorita Watson, por lo que yo entendía. Fui al bosque y di vueltas en la mente a todo aquello un rato largo, pero no pude ver ninguna ventaja en el asunto..., salvo para las otras personas; así que, al fin, calculé que no iba a preocuparme más, sino a dejarlo estar. A veces, la viuda me llevaba aparte y me hablaba de la Providencia de tal forma que se le habría hecho la boca agua a cualquiera; pero, al día siguiente, la señorita Watson cogía y decía cosas que lo aplastaban todo otra vez. Juzgué que, según yo podía ver, había dos Providencias y que un pobre tipo saldría bastante bien librado con la Providencia de la viuda, pero si la Providencia de la señorita Watson le agarraba, ya no tendría remedio jamás. Lo pensé claramente y decidí que me uniría a la de la viuda, si me quería aceptar, aunque no podía entender cómo iba a ganar algo conmigo, considerando que yo era muy ignorante y de condición un poco baja y diablesca.
A papá no le había visto nadie desde hacía más de un año, y eso era cómodo para mí; yo no quería verle nunca más. Solía pegarme con dureza cuando no estaba borracho y conseguía echarme mano; aunque, cuando yo sabía que él estaba cerca del pueblo, me escapaba al bosque casi siempre. Bueno, en aquellos días se decía que le habían encontrado ahogado en el río, a unas doce millas aguas arriba del pueblo. Pensaban que era él, en todo caso; decían que el ahogado era justo de su altura y que iba andrajoso y tenía el pelo descomunalmente largo, en todo lo cual era semejante a papá; pero no podían sacar en claro nada en cuanto a la cara porque había estado tanto tiempo en el agua que ya no se parecía en nada a una cara. Dijeron que estaba flotando de espaldas en el agua. Le sacaron y le enterraron en la orilla. Pero yo no me sentí cómodo por mucho tiempo porque se me ocurrió una idea. Yo sabía muy bien que un ahogado no flota de espaldas, sino boca abajo. Así que estaba seguro de que aquella persona no era papá, sino una mujer vestida de hombre, de modo que me sentí incómodo otra vez.
Imaginé que el viejo aparecería, aunque yo no lo desease. Durante todo un mes jugamos a los ladrones de vez en cuando y, luego, yo me retiré de jugar. También lo hicieron todos los muchachos. No habíamos robado a nadie ni matado a nadie, sino que solo lo fingíamos. Solíamos saltar por entre los árboles del bosque y corríamos a galope atacando a los porqueros y a las mujeres que iban en carretas llevando sus hortalizas al mercado, pero no capturamos a ninguno. Tom Sawyer llamaba a los cerdos «lingotes» y a los nabos y verduras «joyas», y volvíamos a la cueva a conferenciar sobre lo que habíamos hecho y a cuántas personas habíamos matado y dejado marcadas. Pero yo no veía ningún provecho en todo eso. Una vez, Tom mandó a un muchacho a que corriera por el pueblo con un palo ardiendo —a esto lo llamaba «consigna» y era la señal para que se reuniera la cuadrilla— y luego dijo que por sus espías le habían llegado noticias de que al día siguiente toda una cantidad de mercaderes españoles y árabes ricos iban a acampar en la hondonada de la cueva con doscientos elefantes, seiscientos camellos y más de mil mulas de carga, todas las cuales llevaban diamantes; que solo tenían una guardia de cuatrocientos soldados y que, así, nosotros íbamos a tender una emboscada, como él la llamaba, para matarlos a todos y arrear con las cosas. Dijo que había que pulir las espadas, limpiar los fusiles y estar listos. Él nunca atacaba una carreta de nabos sin tener las espadas y los fusiles todos bien pulidos y preparados, aunque solo eran listones y palos de escoba y podías restregarlos hasta que te pudrieras y aun entonces no valían ni un puñado de ceniza más de lo que habían valido antes. Yo no creía que pudiéramos hacer correr a una muchedumbre de españoles y árabes, pero quería ver los camellos y los elefantes, así que el día siguiente, el sábado, estuve allí pendiente de la emboscada; y cuando nos llegó la seña, nos lanzamos desde el bosque y corrimos colina abajo. Pero no había ningún español ni ningún árabe y no había camellos ni elefantes. No había nada, salvo una excursión de la escuela dominical1, y solo eran los pequeños del primer año. Los espantamos y perseguimos a los niños hondonada arriba, pero no conseguimos más que unas rosquillas y mermelada, aunque Ben Rogers consiguió un muñeco de trapo, y Joe Harper un libro de himnos y un folleto de la iglesia. Entonces, el maestro se nos vino encima y nos hizo soltarlo todo y marcharnos. Yo no vi ningún diamante y se lo dije a Tom Sawyer. Él dijo que allí había cantidades de diamantes, sin duda, y que había también árabes y elefantes y más cosas. Yo le dije que por qué no podíamos verlos entonces. Él dijo que si yo no fuera tan ignorante y hubiera leído un libro llamado Don Quijote, lo sabría sin preguntar. Dijo que todo se hacía por encantamiento2. Dijo que había miles de soldados y elefantes y tesoros y más cosas, pero que teníamos enemigos que él llamaba encantadores y ellos lo habían convertido todo en una escuela dominical de párvulos solo por despecho. Yo dije que, bueno, que estaba bien y que lo que teníamos que hacer entonces era atacar a los encantadores. Tom Sawyer dijo que yo era un cabeza de chorlito.
—Pero —dijo— ¿no sabes que un encantador podría llamar a una tropa de genios, y ellos te machacarían en un tris? Son tan altos como árboles y tan grandes como una iglesia.
—Bueno —repuse yo—, supongamos que nos conseguimos unos genios para que nos ayuden a nosotros..., ¿no podemos echar fuera a los otros tipos así?
—¿Y cómo vas a conseguirlos?
—No lo sé. ¿Cómo los consiguen ellos?
—Pues frotan una vieja lámpara de hojalata o un anillo de hierro y, entonces, vienen a toda prisa los genios entre truenos y relámpagos, corriendo a todo vapor y con humo ondeando por todas partes, y todo lo que se les manda hacer lo hacen sin más. No es nada para ellos arrancar de raíz una torre y con ella dar un buen golpe en la cabeza al director de la escuela dominical... o a cualquier hombre.
—¿Y quién les hace moverse tanto?
—Pues cualquiera que frote la lámpara o el anillo. Pertenecen al que frota la lámpara o el anillo y tienen que hacer lo que él manda. Si les manda construir un palacio de cuarenta millas de largo, todo de diamantes, y llenarlo de goma de mascar o lo que quiera, y traer a la hija del emperador de la China para casarse con ella, tienen que hacerlo; y, además, tienen que hacerlo antes del amanecer del día siguiente. Y hay más: tienen que llevar y traer ese palacio por todo el país, dondequiera que tú mandes, ya ves.
—Bueno —dije yo—, creo que son una cuadrilla de cabezas de alcornoque por no quedarse ellos con los palacios en vez de gastarlos como tontos de esa manera. Y además, si yo fuera uno de ellos, mandaría al diablo a mi amo antes de abandonar todo para ir corriendo cuando él frotara esa lámpara vieja de hojalata.
—Qué cosas dices, Huck Finn. Tendrías que ir cuando la frotara, quisieras o no.
—¿Qué? ¿Yo, tan alto como un árbol y tan grande como una iglesia? Muy bien, entonces sí que vendría, pero haría al tipo ese trepar al árbol más alto que hubiera en todo el país.
—Bah, no vale la pena hablar contigo, Huck Finn. Parece que no sabes nada de nada..., eres un perfecto cabeza hueca.
Yo pensé bien en todo esto durante dos o tres días y luego decidí que iba a ver si la cosa tenía algún sentido. Me conseguí una vieja lámpara de hojalata y un anillo de hierro y fui al bosque y froté y froté hasta sudar como un indio, pensando construir un palacio y venderlo; pero mi esfuerzo no valió para nada, no vino ningún genio. Así que decidí que todo ese lío era simplemente una de las mentiras de Tom Sawyer. Supongo que él creía en los árabes y los elefantes, pero, en cuanto a mí, yo pienso de otra forma. Todo eso tenía pinta de ser cosa de la escuela dominical.
Capítulo 4
Bueno, pues pasaron como tres o cuatro meses y estaba ya bien entrado el invierno. Yo había asistido a la escuela casi todo ese tiempo y podía deletrear y leer y escribir solo un poco, y podía recitar la tabla de multiplicar hasta seis por siete que son treinta y cinco, y yo creo que nunca podría seguir más allá, aunque viviera para siempre. En cualquier caso, no tengo ninguna confianza en las matemáticas.
Al principio odiaba la escuela, pero poco a poco llegué a poder aguantarla. Cuando estaba demasiado cansado, hacía novillos, y la paliza que me daban al día siguiente me sentaba bien y me animaba algo. Así que cuanto más tiempo hacía que iba a la escuela, más fácil me resultaba soportarla. Estaba también habituándome más o menos a las costumbres de la viuda y no se me hacían tan ásperas. Vivir dentro de una casa y dormir en una cama me fastidiaba bastante, pero, antes de llegar el tiempo frío, solía escaparme y dormir a veces en el bosque, y eso me daba un respiro. Me gustaban más las viejas costumbres, pero también me iban gustando un poquito las nuevas. La viuda dijo que iba mejorando lento pero seguro y que lo hacía bastante satisfactoriamente. Dijo que no sentía vergüenza de mí.
Una mañana volqué el salero durante el desayuno. Tan pronto como pude, estiré la mano para tomar un poco de sal y tirarla sobre el hombro izquierdo y así evitar la mala suerte, pero la señorita Watson se me adelantó y me cortó en seco. Me dijo: «Quita las manos de ahí, Huckleberry. ¡Qué desorden armas siempre!». La viuda dijo una palabra en mi favor, pero eso no iba a alejar la mala suerte, lo sabía yo muy bien. Me marché después del desayuno y me sentía preocupado y temeroso. Me preguntaba dónde iría a caerme algo encima y qué iba a ser. Hay maneras de evitar algunas clases de mala suerte, pero esta no era de esas, así que no intenté hacer nada, sino que iba arrastrándome lentamente y con el espíritu abatido y vigilante.
Bajé al jardín de delante de la casa y trepé por los escalones por donde se podía cruzar la valla alta de madera. Había unos centímetros de nieve recién caída en el suelo y vi las huellas de alguien. Esa persona había venido de la cantera y se había parado cerca de los escalones un rato y luego había seguido pegada a la cerca del jardín. Era raro que no hubiera entrado después de pararse de esa manera. No podía entenderlo. Era muy extraño. Iba a seguir las huellas, pero antes me agaché a mirarlas. Al principio no me di cuenta de nada, pero luego sí. Había en el tacón izquierdo de la bota una cruz hecha con clavos grandes para alejar al diablo.
En un segundo estuve de pie y corriendo cuesta abajo. Miraba hacia atrás por encima del hombro de cuando en cuando, pero no veía a nadie. Me presenté en la casa del juez Thatcher tan pronto como pude. Él me dijo:
—Vaya, hijo, llegas sin aliento. ¿Vienes a cobrar el interés?
—No, señor —dijo—. ¿Es que hay algo para mí?
—Sí, los intereses semestrales llegaron anoche..., más de ciento cincuenta dólares. Una buena fortuna para ti. Mejor que me dejes invertirlo junto con los seis mil porque si te lo llevas, lo gastarás.
—No, señor —dijo—. No quiero gastarlo. No lo quiero, ni los seis mil tampoco. Quiero que usted lo tome; quiero dárselo a usted, los seis mil y todo.
Estaba sorprendido. Parecía que no podía entenderlo. Dijo:
—¿Qué es lo que quieres decir, hijo?
—Por favor —contesté—, no me haga preguntas. Lo cogerá, ¿no?
Él dijo:
—Bueno, estoy confundido. ¿Es que pasa algo?
—Por favor, cójalo —dije yo— y no me pregunte nada, así no tendré que decir mentiras.
Pensó un rato y luego dijo:
—¡Ah, ah! Creo que entiendo. Tú quieres venderme todas tus propiedades, no dármelas. Esa es la idea apropiada.
Entonces escribió algo en un papel y lo leyó otra vez y dijo:
—Ahí tienes, ves que dice «como retribución». Eso significa que te las he comprado y pagado. Toma un dólar. Ahora firma.
Así que lo firmé y me fui.
El negro de la señorita Watson, Jim, tenía una pelota de pelo, tan grande como un puño, que habían sacado del cuarto estómago de un buey1, y él solía hacer magia con ella. Decía que había un espíritu dentro que lo sabía todo. Así que fui a verle esa noche y le dije que papá estaba por acá otra vez porque había encontrado sus huellas en la nieve. Lo que yo quería saber era qué iba a hacer. ¿Iba a quedarse? Jim sacó su pelota de pelo, dijo algo encima de ella y luego la levantó y la dejó caer en el suelo. Cayó como cosa muy sólida y solo rodó unos centímetros. Jim lo intentó otra vez y luego otra, y la pelota se comportó igual. Jim se puso de rodillas y le acercó la oreja y escuchó. Pero no servía de nada. Dijo que no quería hablar, que a veces no quería hablar sin recibir dinero. Yo le dije que tenía una vieja moneda falsa de un cuarto de dólar, que no valía para nada, porque el latón se veía un poco a través del baño de plata y que, además, no la aceptarían en ningún sitio, aunque no se viera el latón, porque era tan lisa que al tocarla parecía grasienta, y eso la delataba siempre. Pensé también que sería mejor no decirle nada del dólar que me había dado el juez. Dije que era una moneda muy falsa, pero que quizá la aceptaría la pelota de pelo porque acaso ella no sabría distinguirla. Jim olió y mordió y frotó la moneda y dijo que él lo arreglaría de manera que la pelota pensara que era buena. Dijo que abriría con un cuchillo una patata blanca cruda, metería la moneda dentro y la dejaría ahí toda la noche y que a la mañana siguiente no se podría ver nada del latón y ya no parecería grasienta la moneda y de esa manera cualquiera en el pueblo la aceptaría en un segundo y, por supuesto, también una pelota de pelo. Bueno, ya sabía yo que una patata podía valer para eso, pero lo había olvidado.
Jim puso la moneda debajo de la pelota de pelo, se arrodilló y escuchó de nuevo. Esta vez dijo que la pelota de pelo estaba bien y que me diría todo lo que quisiera. Adelante, le dije. Y la pelota de pelo habló entonces con Jim, y Jim me lo contó a mí:
—Tu viejo padre no sabe todavía qué va a hacer. A veces cree que se marchará y luego, de nuevo, cree que se quedará. Lo mejor que puedes hacer es quedarte tranquilo y dejarle al viejo escoger su propio camino. Hay dos ángeles revoloteando alrededor de él. Uno de ellos es blanco y brillante y el otro es negro. El blanco le empuja a hacer el bien algún rato, y luego viene volando el negro y todo lo machaca. No se puede saber todavía cuál se lo va a llevar al fin. Pero tú estás bien. Vas a pasar por muchas dificultades en tu vida y también por alegrías considerables. A veces te harás daño, a veces te pondrás malo; pero todas las veces vas a ponerte bien otra vez. Hay dos chicas volando alrededor de ti en tu vida. Una es rubia y la otra es morena. Una es rica y la otra pobre. Te vas a casar con la pobre primero y, poco después, con la rica. Debes quedarte lejos del agua en cuanto puedas. Y no corras ningún riesgo porque está escrito en los libros que te van a ahorcar.
Cuando encendí la vela y subí a mi cuarto esa noche, allí estaba sentado papá..., ¡él mismo en persona!
Capítulo 5
Yo había cerrado la puerta. Entonces me di la vuelta y allí estaba. Solía tenerle miedo siempre, me pegaba tanto... Pensé que también tenía miedo ahora, pero en un minuto vi que estaba equivocado. Así que, después del primer choque, como quien dice, después que se me cortó el aliento porque no esperaba verle de esa manera, vi de pronto que no le tenía ningún miedo del que mereciera la pena preocuparme.
Tenía casi cincuenta años y los representaba. Tenía el pelo largo, enmarañado y grasiento y le colgaba alrededor de la cabeza, y podías verle los ojos brillando a través de él como si estuvieran detrás de enredaderas. Era su pelo todo negro, sin canas; y también su barba, larga y mezclada con el pelo. La cara, donde se le veía, no tenía ningún color; era completamente blanca, no como el blanco de cualquier otro hombre, sino un blanco que daría náuseas a cualquiera, un blanco que te ponía la carne de gallina, un blanco de rana de árbol1, de tripa de pez. En cuanto a su ropa, solo trapos, nada más. Descansaba un tobillo sobre la otra rodilla; la bota de ese pie estaba rota y le asomaban dos dedos y los movía de vez en cuando. Su sombrero estaba en el suelo, un viejo sombrero gacho con la coronilla aplastada, como una tapadera.
Yo me quedé mirándole, mientras él continuaba allí sentado, mirándome, con la silla un poco inclinada hacia atrás. Dejé la vela en la mesa. Noté que la ventana estaba abierta, había trepado por el cobertizo. Siguió mirándome de arriba abajo. Después de un poco dijo:
—La ropa planchada... muy bien. Te crees algo, uno de esos peces gordos, ¿eh?
—Puede que sí, puede que no —repuse.
—No me contestes, no te pongas insolente —dijo—. Te has dado muchos aires desde que me marché. Yo te bajaré los humos antes de terminar contigo. Y dicen también que eres un muchacho preparado, que sabes leer y escribir. Te crees que ahora eres mejor que tu padre porque él no sabe, ¿verdad? Yo te lo quitaré a palos. ¿Quién te dio permiso para meterte en tanta tontería pomposa, eh? ¿Quién te dijo que podías hacerlo?
—La viuda. Ella me lo dijo.
—¿La viuda, eh? ¿Y quién le dijo a la viuda que podía meter las narices en una cosa que no es asunto suyo?
—Nadie se lo ha dicho nunca.
—Pues yo le enseñaré a no entrometerse. Y mira, tú vas a dejar esa escuela, ¿me oyes? Yo le enseñaré a la gente cómo criar a un muchacho, a esa gente que le enseña a darse aires por encima de su propio padre y a hacer creer a todo el mundo que es mejor que él. Si te cojo haciendo tonterías alrededor de esa escuela otra vez, ya verás, ¿me oyes? Tu madre no sabía leer y tampoco supo escribir en toda su vida. Nadie de la familia supo escribir en toda su vida. Yo no sé y tú estás hinchándote de esta manera. No lo voy a soportar..., ¿me oyes? Déjame escucharte leer algo.
Tomé un libro y comencé a leer algo acerca del general Washington2 y las guerras. Cuando llevaba leyendo como medio minuto, dio un manotazo al libro y lo tiró al otro lado. Dijo:
—Es verdad. Lo sabes hacer. Tenía mis dudas cuando me lo dijiste. Ahora fíjate en lo que te digo: deja eso de darte aires. No lo aguantaré. Yo te daré algo bueno, listillo. Y si te cojo cerca de esa escuela, te daré una paliza de las buenas. Lo siguiente será que empieces a ir a la iglesia. Nunca he visto un hijo como tú.
Cogió de encima de la mesa una estampita azul y amarilla que tenía unas vacas y un muchacho y dijo:
—Y esto, ¿qué es?
—Me la dieron por aprender bien las lecciones.
La rompió y dijo:
—Yo te daré algo mejor, te daré con el látigo.
Y siguió un minuto sentado allí, refunfuñando y quejándose entre dientes, y luego dijo:
—Si estás hecho un dandi perfumado, ¿eh? Una cama con ropas de cama, un espejo, un trozo de alfombra en el suelo, y tu propio padre tiene que dormir con los cerdos en la tenería. Nunca he visto a un hijo como tú. Te juro que te quitaré esos aires. Tus aires no tienen fin, ¿eh?... Dicen que eres rico. ¿Qué? ¿Cómo es eso?
—Mienten, eso es lo que pasa.
—Oye, cuidado con cómo me hablas, estoy ya casi harto de soportar todo esto, así que no me seas respondón.
Llevo dos días en el pueblo y no oigo nada salvo que eres rico. Lo oí decir también allá, río abajo. Por eso he venido. Me consigues ese dinero mañana; lo quiero.
—No tengo ningún dinero.
—Es mentira. El juez Thatcher te lo tiene guardado. Tráemelo. Lo quiero.
—Te digo que no tengo ningún dinero. Pregúntaselo al juez Thatcher; te dirá lo mismo.
—Muy bien. Se lo preguntaré y le dejaré escurrido también si no me da razones. Dime, ¿cuánto llevas en el bolsillo? Dámelo.
—Solo tengo un dólar, nada más, y lo quiero para...
—No importa para qué lo quieres; dámelo y calla.
Lo tomó y lo mordió para ver si era bueno y luego dijo que se iba al centro a comprar whisky; dijo que no había probado un trago en todo el día. Cuando salió y estaba encima del cobertizo, metió otra vez la cabeza y me maldijo por darme aires y tratar de ser más que él; y cuando yo calculaba que ya se había ido, volvió de nuevo y metió la cabeza y me dijo que cuidado con eso de la escuela porque iba a buscarme y a darme una paliza si no la dejaba.
Al día siguiente estaba borracho y fue a casa del juez Thatcher y le dio la lata y trató de hacerle entregar el dinero, pero no lo consiguió y luego juró que obligaría a los tribunales a que forzaran al juez.
El juez Thatcher y la viuda fueron a los tribunales para que permitieran que uno de ellos fuera mi tutor, pero el juez que había allí era uno nuevo que acababa de llegar y no conocía al viejo, de modo que dijo que los tribunales no debían entrometerse y separar a los miembros de una familia si eso podía evitarse; dijo que prefería no quitarle un niño a su padre. Así que el juez Thatcher y la viuda tuvieron que dejar el asunto.
Eso le alegró al viejo hasta el punto de que no podía descansar. Dijo que me iba a pegar hasta dejarme el cuerpo azul y negro si no le conseguía dinero. Pedí prestados tres dólares al juez Thatcher y papá los cogió y se emborrachó y fue por ahí gritando y maldiciendo y fanfarroneando sin parar, y siguió haciéndolo por todo el pueblo y golpeando un cacharro de hojalata hasta cerca de medianoche; luego le metieron en la cárcel y al día siguiente le hicieron presentarse ante el tribunal y le volvieron a meter en la cárcel durante una semana. Pero papá dijo que sí que estaba satisfecho; dijo que mandaba en su hijo y que a él sí que iba a meterlo en cintura.
Cuando le soltaron, el nuevo juez dijo que iba a convertir a papá en otro hombre. Así que lo llevó a su propia casa y le vistió de limpio y nuevo. Y le invitó a desayunar y comer y cenar con la familia, y todos se mostraban amables a más no poder con papá. Después de cenar, le hablaron de la abstinencia y de tales cosas hasta que papá se echó a llorar y dijo que había sido un tonto y había malgastado su vida tontamente y que ahora iba a empezar una nueva vida y a ser un hombre del cual nadie tendría que avergonzarse y que esperaba que el juez le ayudara y no le despreciara. El juez dijo que podría abrazarle por haber dicho esas palabras, así que lloró, y también lloró su mujer. Y papá dijo que antes siempre había sido un hombre mal comprendido y el juez dijo que lo creía. El viejo dijo que a un hombre vencido le hacía falta simpatía y el juez lo confirmó, así que lloraron de nuevo. Y a la hora de acostarse, el viejo se levantó, estiró la mano y dijo:
—Mírenla, señores y señoras; tómenla, estréchenla. Ahí tienen una mano que era la mano de un cerdo, pero ya no es así, es la mano de un hombre que ha empezado una nueva vida y que moriría antes de volverse atrás. Noten bien mis palabras, no olviden que las he dicho. Es una mano limpia ahora; estréchenla, no tengan miedo.
Así que la estrecharon uno tras otro y todos lloraron. La mujer del juez se la besó también. Luego firmó el viejo la promesa de no beber y puso en ella su marca. El juez dijo que era la hora más sagrada de toda la historia o algo semejante. Entonces acomodaron al viejo en un cuarto espléndido, que era el cuarto de huéspedes, y a alguna hora de la noche sintió el viejo una sed poderosa, se arrastró desde la ventana al tejado del porche, se deslizó por una columna, cambió su chaqueta nueva por una botella de whisky fuerte, trepó al cuarto otra vez y lo pasó muy bien. Y hacia el amanecer se arrastró fuera de nuevo, borracho como una cuba, fue rodando y se cayó del tejado, se rompió el brazo izquierdo por dos sitios y casi estaba helado y muerto cuando alguien le encontró después de la salida del sol. Y cuando fueron a entrar al cuarto de huéspedes, tuvieron que sondar antes de poder navegar por allí.
El juez se sintió un poco dolorido. Dijo que quizá se podría reformar al viejo con una escopeta, que él no conocía otra manera de hacerlo.
Capítulo 6
Bueno, pues, al poco tiempo, el viejo estaba levantado y restablecido, y luego llevó a los tribunales al juez Thatcher para obligarle a que le entregara ese dinero y me embistió a mí también porque no dejé de ir a la escuela. Me cogió un par de veces y me azotó, pero yo iba a la escuela igual y le evitaba o corría casi siempre más aprisa que él. Antes no tenía ganas de ir a la escuela, pero ahora pensé que iría para fastidiar a papá. El proceso era un asunto lento, parecía que nunca iban a comenzarlo; así que, de cuando en cuando, yo pedía prestado al juez dos o tres dólares y se los entregaba al viejo para que no me diera azotes. Cada vez que tenía dinero, se emborrachaba, y cada vez que se emborrachaba, armaba un escándalo en el pueblo, y cada vez que armaba un escándalo, le encarcelaban. Él estaba perfectamente; ese tipo de vida era exactamente su especialidad.
Le dio por rondar demasiado la casa de la viuda y, por fin, ella le dijo que, si no dejaba de merodear por allí, le iba a meter en dificultades. Eso sí que le enfadó. Dijo que iba a mostrarles quién era el dueño de Huck Finn. Así que un día de primavera se puso a buscarme y me cogió y me llevó en un esquife río arriba unas tres millas y cruzó a la ribera de Illinois1, en un lugar boscoso donde no había ninguna casa, salvo una vieja casucha de troncos, y donde el arbolado eran tan espeso que si no sabías dónde estaba esa casucha, no podías encontrarla.





























