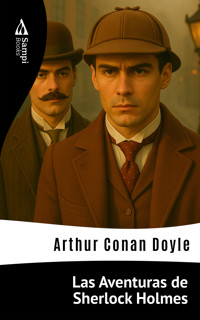
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
En "Las Aventuras de Sherlock Holmes", Arthur Conan Doyle presenta doce misterios emocionantes protagonizados por el brillante detective y su leal amigo, el Dr. Watson. Desde el chantaje real (Un Escándalo en Bohemia) hasta asesinatos siniestros (La Banda de Lunares), joyas desaparecidas (La Corona de Berilos) y extrañas desapariciones (El Hombre del Labio Torcido), Holmes usa su incomparable habilidad deductiva para resolver casos complejos, superando a los criminales y descubriendo la verdad en el Londres victoriano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Las Aventuras de Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle
SINOPSIS
En “Las Aventuras de Sherlock Holmes”, Arthur Conan Doyle presenta doce misterios emocionantes protagonizados por el brillante detective y su leal amigo, el Dr. Watson. Desde el chantaje real (Un Escándalo en Bohemia) hasta asesinatos siniestros (La Banda de Lunares), joyas desaparecidas (La Corona de Berilos) y extrañas desapariciones (El Hombre del Labio Torcido), Holmes usa su incomparable habilidad deductiva para resolver casos complejos, superando a los criminales y descubriendo la verdad en el Londres victoriano.
Palabras clave
Misterio, Deducción, Crimen
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
Un Escándalo en Bohemia
I
Para Sherlock Holmes ella es siempre la mujer. Rara vez le he oído mencionarla con otro nombre. A sus ojos, ella eclipsa y predomina sobre todo su sexo. No es que sintiera ninguna emoción parecida al amor por Irene Adler. Todas las emociones, y ésa en particular, eran aborrecibles para su mente fría y precisa, pero admirablemente equilibrada. Era, creo yo, la máquina de razonar y observar más perfecta que el mundo ha visto, pero como amante se habría colocado en una posición falsa. Nunca hablaba de las pasiones más suaves, salvo con sorna y desprecio. Eran cosas admirables para el observador, excelentes para descorrer el velo de los motivos y las acciones de los hombres. Pero para el razonador entrenado, admitir tales intrusiones en su propio temperamento delicado y finamente ajustado era introducir un factor de distracción que podría arrojar dudas sobre todos sus resultados mentales. La arenilla en un instrumento sensible, o una grieta en una de sus lentes de alta potencia, no serían más perturbadoras que una fuerte emoción en una naturaleza como la suya. Y, sin embargo, sólo había una mujer para él, y esa mujer era la difunta Irene Adler, de dudosa y cuestionable memoria.
Yo había visto poco a Holmes últimamente. Mi matrimonio nos había alejado el uno del otro. Mi completa felicidad y los intereses hogareños que surgen en torno al hombre que se encuentra por primera vez dueño de su propio establecimiento bastaban para absorber toda mi atención, mientras que Holmes, que detestaba toda forma de sociedad con toda su alma bohemia, permanecía en nuestro alojamiento de Baker Street, enterrado entre sus viejos libros, y alternando de semana en semana entre la cocaína y la ambición, la somnolencia de la droga y la feroz energía de su propia y aguda naturaleza. Seguía, como siempre, profundamente atraído por el estudio del crimen, y ocupaba sus inmensas facultades y su extraordinario poder de observación en seguir esas pistas y aclarar esos misterios que la policía oficial había abandonado por desesperados. De vez en cuando oía algún vago relato de sus actividades: de su llamada a Odessa en el caso del asesinato de Trepoff, de su esclarecimiento de la singular tragedia de los hermanos Atkinson en Trincomalee y, por último, de la misión que había cumplido con tanta delicadeza y éxito para la familia reinante de Holanda. Sin embargo, más allá de estos indicios de su actividad, que yo me limitaba a compartir con todos los lectores de la prensa diaria, poco sabía de mi antiguo amigo y compañero.
Una noche -fue el veinte de marzo de 1888- regresaba de un viaje a ver a un paciente (pues ahora había vuelto a la práctica civil), cuando mi camino me llevó por Baker Street. Al pasar por la recordada puerta, que siempre estará asociada en mi mente con mi cortejo y con los oscuros incidentes del Estudio en escarlata, me invadió un vivo deseo de volver a ver a Holmes y de saber cómo empleaba sus extraordinarios poderes. Sus habitaciones estaban brillantemente iluminadas y, cuando levanté la vista, vi pasar dos veces su alta y esbelta figura en una silueta oscura contra la persiana. Se paseaba por la habitación con rapidez, con impaciencia, con la cabeza hundida en el pecho y las manos entrelazadas detrás de él. Para mí, que conocía todos sus estados de ánimo y sus costumbres, su actitud y sus modales contaban su propia historia. Estaba trabajando de nuevo. Había salido de sus sueños creados por las drogas y estaba olfateando un nuevo problema. Llamé al timbre y me hizo pasar a la habitación que antes había sido en parte mía.
Sus modales no eran efusivos. Rara vez lo era, pero creo que se alegró de verme. Sin apenas decir palabra, pero con una mirada amable, me hizo señas para que me acercara a un sillón, me tendió su caja de puros y me indicó una caja de licores y un gasógeno que había en un rincón. Luego se paró frente al fuego y me observó con su singular estilo introspectivo.
—El matrimonio te sienta bien —observó—. Creo, Watson, que has engordado dos kilos y medio desde que te vi.
—¡Siete! —respondí.
—De hecho, debería haber pensado un poco más. Sólo un poco más, creo, Watson. Y en la práctica de nuevo, observo. Usted no me dijo que tenía la intención de entrar en el arnés.
—Entonces, ¿cómo lo sabes?
—Lo veo, lo deduzco. ¿Cómo sé que últimamente te mojas mucho y que tienes una criada de lo más torpe y descuidada?
—Mi querido Holmes —dije yo—, esto es demasiado. Si hubieras vivido hace algunos siglos, sin duda te habrían quemado. Es cierto que el jueves salí a pasear por el campo y volví a casa terriblemente desarreglada, pero como me he cambiado de ropa no puedo imaginar cómo lo deduce usted. En cuanto a Mary Jane, es incorregible, y mi esposa le ha avisado, pero tampoco en este caso veo cómo lo deduce usted.
Se rió para sus adentros y se frotó las manos largas y nerviosas.
—Es muy sencillo —dijo—, mis ojos me dicen que en el interior de su zapato izquierdo, justo donde incide la luz del fuego, el cuero tiene seis cortes casi paralelos. Es evidente que han sido causados por alguien que ha raspado muy descuidadamente los bordes de la suela para quitarle el barro encostrado. De ahí, como ve, mi doble deducción de que usted había salido a la calle con mal tiempo, y de que tenía un espécimen particularmente maligno de bota rajada de matarife londinense. En cuanto a su práctica, si un caballero entra en mis habitaciones oliendo a yodoformo, con una marca negra de nitrato de plata en el dedo índice derecho y un bulto en el lado derecho de su sombrero de copa para mostrar dónde ha escondido su estetoscopio, debo ser muy torpe si no lo declaró un miembro activo de la profesión médica.
No pude evitar reírme de la facilidad con que explicaba su proceso de deducción.
—Cuando le oigo exponer sus razones —observé—, la cosa siempre me parece tan ridículamente sencilla que yo mismo podría hacerla fácilmente, aunque en cada instancia sucesiva de su razonamiento me siento desconcertado hasta que usted explica su proceso. Y, sin embargo, creo que mis ojos son tan buenos como los tuyos.
—Así es —respondió él, encendiendo un cigarrillo y echándose en un sillón—. Usted ve, pero no observa. La distinción es clara. Por ejemplo, usted ha visto con frecuencia los escalones que suben desde el vestíbulo hasta esta habitación.
—Frecuentemente.
—¿Cuántas veces?
—Bueno, unos cientos de veces.
—Entonces, ¿cuántas hay?
—¿Cuántas? No lo sé.
—¡Pues claro! No has observado. Y sin embargo has visto. Ese es mi punto. Ahora, sé que hay diecisiete pasos, porque he visto y observado. Por cierto, ya que te interesan estos pequeños problemas, y ya que eres lo bastante bueno como para hacer la crónica de una o dos de mis insignificantes experiencias, puede que te interese esto. —Arrojó sobre la mesa una gruesa hoja de papel de color rosa—. Llegó por correo —dijo—. Léala en voz alta.
La nota no tenía fecha ni firma ni dirección.
—Esta noche, a las ocho menos cuarto, le visitará un caballero que desea consultarle un asunto de la mayor importancia. Sus recientes servicios a una de las casas reales de Europa han demostrado que se le pueden confiar asuntos de una importancia que difícilmente puede exagerarse. Hemos recibido esta descripción de usted de todas partes. Esté entonces en su cámara a esa hora, y no tome a mal que su visitante lleve una máscara.
—Esto es realmente un misterio —comenté—. ¿Qué imaginas que significa?
—Aún no tengo datos. Es un error capital teorizar antes de tener datos. Insensiblemente, uno empieza a tergiversar los hechos para adaptarlos a las teorías, en lugar de adaptar las teorías a los hechos. Pero la nota en sí. ¿Qué deduce de ella?
Examiné detenidamente la nota y el papel en el que estaba escrita.
—Es de suponer que el hombre que la escribió tenía una buena posición económica —comenté, tratando de imitar el proceder de mi compañero—. Un papel así no puede comprarse por menos de media corona el paquete. Es particularmente fuerte y rígido.
—Peculiar, ésa es la palabra —dijo Holmes—. No es en absoluto un papel inglés. Sosténgalo a la luz.
Así lo hice, y vi una "E" grande con una "g" pequeña, una "P" y una "G" grande con una "t" pequeña entretejidas en la textura del papel.
—¿Qué le parece? —preguntó Holmes.
—El nombre del fabricante, sin duda; o su monograma, más bien.
—En absoluto. La "G" con la "t" minúscula significa "Gesellschaft", que en alemán significa "Compañía". Es una contracción habitual, como nuestro "Co". La "P", por supuesto, significa "Papier". Y ahora, "Eg". Echemos un vistazo a nuestro Gazetteer continental —Sacó de la estantería un pesado volumen marrón—. Eglow, Eglonitz... aquí estamos, Egria. Está en un país de habla alemana, en Bohemia, no lejos de Carlsbad. Notable por ser el escenario de la muerte de Wallenstein, y por sus numerosas fábricas de vidrio y papel. Ja, ja, muchacho, ¿qué te parece? —Le brillaban los ojos y su cigarrillo despedía una gran nube azul de triunfo.
—El papel se fabricaba en Bohemia —le dije.
—Precisamente. Y el hombre que escribió la nota es alemán. Fíjese en la peculiar redacción de la frase: "Hemos recibido de todas partes noticias suyas". Un francés o un ruso no podrían haber escrito eso. Es el alemán quien es tan descortés con sus verbos. Sólo queda, por lo tanto, descubrir qué es lo que quiere este alemán que escribe en papel de Bohemia y prefiere llevar una máscara a dar la cara. Y aquí viene, si no me equivoco, a resolver todas nuestras dudas.
Mientras hablaba se oyó el ruido agudo de los cascos de los caballos y el rechinar de las ruedas contra el bordillo, seguido de un fuerte tirón de la campanilla. Holmes silbó.
—Un par, por el sonido —dijo—. Sí —continuó, mirando por la ventanilla—. Un bonito cochecito y un par de bellezas. Ciento cincuenta guineas cada uno. Hay dinero en este caso, Watson, si no hay nada más.
—Creo que será mejor que me vaya, Holmes.
—Ni un poco, doctor. Quédese donde está. Estoy perdido sin mi Boswell. Y esto promete ser interesante. Sería una pena perdérmelo.
—Pero su cliente...
—No te preocupes por él. Puede que yo necesite tu ayuda, y él también. Aquí viene. Siéntese en ese sillón, doctor, y préstenos su mejor atención.
Un paso lento y pesado, que se había oído en las escaleras y en el pasillo, se detuvo inmediatamente ante la puerta. Luego se oyó un golpecito fuerte y autoritario.
—¡Adelante! —dijo Holmes.
Entró un hombre que difícilmente podía medir menos de un metro ochenta, con el pecho y los miembros de un Hércules. Vestía con una riqueza que en Inglaterra se consideraría de mal gusto. Pesadas bandas de astracán cruzaban las mangas y la parte delantera de su abrigo de doble botonadura, mientras que la capa azul oscuro que se echaba sobre los hombros estaba forrada de seda flamígera y sujeta al cuello con un broche que consistía en un único berilo flamígero. Unas botas que le llegaban hasta la mitad de las pantorrillas, adornadas en la parte superior con una rica piel marrón, completaban la impresión de opulencia bárbara que sugería todo su aspecto. Llevaba un sombrero de ala ancha en la mano, mientras que en la parte superior de la cara, que se extendía hasta más allá de los pómulos, llevaba una máscara de lagarto negro, que al parecer se había ajustado en ese mismo momento, ya que su mano todavía estaba levantada hacia ella cuando entró. Por la parte inferior de la cara parecía un hombre de carácter fuerte, con un labio grueso y colgante, y una barbilla larga y recta que sugería una resolución llevada al extremo de la obstinación.
—¿Recibió usted mi nota? —preguntó con voz ronca y un marcado acento alemán—. Te dije que te llamaría —Nos miró de uno a otro, como si no supiera a quién dirigirse.
—Siéntese, por favor —dijo Holmes—. Este es mi amigo y colega, el doctor Watson, que de vez en cuando tiene la bondad de ayudarme en mis casos. ¿A quién tengo el honor de dirigirme?
—Puede dirigirse a mí como el conde Von Kramm, un noble bohemio. Entiendo que este caballero, su amigo, es un hombre de honor y discreción, a quien puedo confiar un asunto de la más extrema importancia. De no ser así, preferiría comunicarme con usted a solas.
Me levanté para marcharme, pero Holmes me agarró por la muñeca y me empujó de nuevo a la silla.
—O las dos cosas o ninguna —dijo—. Puede usted decir ante este caballero todo lo que pueda decirme a mí.
El Conde encogió sus anchos hombros.
—Entonces debo empezar —dijo—, obligándolos a ambos a guardar absoluto secreto durante dos años; al cabo de ese tiempo el asunto carecerá de importancia. Por el momento no es demasiado decir que es de tal peso que puede influir en la historia europea.
—Lo prometo —dijo Holmes.
—Y yo.
—Usted disculpará esta máscara —continuó nuestro extraño visitante—. La augusta persona que me emplea desea que su agente le sea desconocido, y puedo confesarle de una vez que el título por el que acabo de llamarme no es exactamente el mío.
—Era consciente de ello —dijo Holmes secamente.
—Las circunstancias son muy delicadas, y hay que tomar todas las precauciones posibles para sofocar lo que podría convertirse en un inmenso escándalo y comprometer seriamente a una de las familias reinantes de Europa. Hablando claro, el asunto implica a la gran Casa de Ormstein, reyes herederos de Bohemia.
—Yo también lo sabía —murmuró Holmes, acomodándose en su sillón y cerrando los ojos.
Nuestro visitante miró con cierta sorpresa aparente la figura lánguida y holgazana del hombre que sin duda se le había descrito como el razonador más incisivo y el agente más enérgico de Europa. Holmes volvió a abrir lentamente los ojos y miró con impaciencia a su gigantesco cliente.
—Si su Majestad se dignara exponer su caso —observó—, podría aconsejarle mejor.
El hombre saltó de su silla y se paseó por la habitación con una agitación incontrolable. Luego, con un gesto de desesperación, se arrancó la máscara de la cara y la arrojó al suelo.
—Tenéis razón —exclamó—, soy el rey. ¿Por qué debería intentar ocultarlo?
—¿Por qué, en efecto? —murmuró Holmes—. Su Majestad no había hablado antes de que yo fuera consciente de que me dirigía a Wilhelm Gottsreich Sigismond von Ormstein, Gran Duque de Cassel-Felstein y Rey heredero de Bohemia.
—Pero comprenderá usted —dijo nuestro extraño visitante, sentándose una vez más y pasándose la mano por su alta y blanca frente—, comprenderá usted que no acostumbre a hacer tales negocios en mi propia persona. Sin embargo, el asunto era tan delicado que no podía confiárselo a un agente sin ponerme en su poder. He venido de Praga de incógnito con el propósito de consultarle.
—Entonces, por favor, consulte —dijo Holmes, cerrando los ojos una vez más.
—Los hechos son brevemente éstos: Hace unos cinco años, durante una larga visita a Varsovia, conocí a la conocida aventurera Irene Adler. El nombre sin duda le es familiar.
—Tenga la bondad de buscarla en mi índice, doctor —murmuró Holmes sin abrir los ojos.
Durante muchos años había adoptado el sistema de anotar todos los párrafos relativos a hombres y cosas, de modo que era difícil nombrar un tema o una persona sobre la que no pudiera proporcionar información de inmediato. En este caso encontré su biografía intercalada entre la de un rabino hebreo y la de un comandante que había escrito una monografía sobre los peces de aguas profundas.
—A ver —dijo Holmes—. ¡Hum! Nacido en Nueva Jersey en el año 1858. Contralto, ¡hum! La Scala, ¡hum! Prima donna de la Ópera Imperial de Varsovia, ¡sí! ¡Retirada de los escenarios de ópera-ja! ¡Vive en Londres! Su Majestad, según tengo entendido, se enredó con esta joven, le escribió algunas cartas comprometedoras, y ahora está deseoso de recuperar esas cartas.
—Precisamente. ¿Pero, cómo...?
—¿Hubo un matrimonio secreto?
—Ninguno.
—¿Ningún documento legal o certificado?
—Ninguno.
—Entonces no entiendo a Su Majestad. Si esta joven presentara sus cartas para chantajear u otros propósitos, ¿cómo probaría su autenticidad?
—Ahí está la escritura.
—¡Pooh, pooh! Falsificación.
—Mi papel privado.
—Robado.
—Mi propio sello.
—Imitado.
—Mi fotografía.
—Comprada.
—Ambos estábamos en la fotografía.
—¡Oh, querido! ¡Eso está muy mal! Su Majestad ha cometido una indiscreción.
—Estaba loca, demente.
—Te has comprometido seriamente.
—Yo sólo era Príncipe Heredero entonces. Era joven. Ahora sólo tengo treinta años.
—Debe recuperarse.
—Lo hemos intentado y hemos fracasado.
—Su Majestad debe pagar. Debe ser comprado.
—Ella no venderá.
—Robado, entonces.
—Se han hecho cinco intentos. Dos veces ladrones a mi sueldo saquearon su casa. Una vez desviamos su equipaje cuando viajaba. Dos veces ha sido asaltada. No ha habido ningún resultado.
—¿Ninguna señal de ella?
—Absolutamente ninguno.
Holmes se rió.
—Es un pequeño y bonito problema —dijo.
—Pero muy grave para mí —respondió el Rey con reproche.
—Muy, en efecto. ¿Y qué se propone hacer con la fotografía?
—Arruinarme.
—¿Pero cómo?
—Estoy a punto de casarme.
—Eso he oído.
—Con Clotilde Lothman von Saxe-Meningen, segunda hija del rey de Escandinavia. Debes conocer los estrictos principios de su familia. Ella misma es el alma misma de la delicadeza. Una sombra de duda sobre mi conducta pondría fin al asunto.
—¿Y Irene Adler?
—Amenaza con enviarles la fotografía. Y lo hará. Sé que lo hará. Usted no la conoce, pero tiene un alma de acero. Tiene el rostro de la más bella de las mujeres, y la mente del más resuelto de los hombres. Antes de que yo me case con otra mujer, no hay nada que ella no pueda hacer, nada.
—¿Estás seguro de que aún no lo ha enviado?
—Estoy seguro.
—¿Y por qué?
—Porque ha dicho que la enviaría el día en que se proclamaran públicamente los esponsales. Eso será el próximo lunes.
—Oh, entonces aún nos quedan tres días —dijo Holmes bostezando—. Eso es muy afortunado, ya que tengo que ocuparme de uno o dos asuntos de importancia en este momento. ¿Su Majestad, por supuesto, se quedará en Londres por el momento?
—Por supuesto. Me encontrará en Langham bajo el nombre de Conde Von Kramm.
—Entonces le escribiré para hacerle saber cómo progresamos.
—Por favor, hágalo. Seré todo ansiedad.
—Entonces, ¿en cuanto al dinero?
—Tienes carta blanca.
—¿Absolutamente?
—Le digo que daría una de las provincias de mi reino por tener esa fotografía.
—¿Y para los gastos presentes?
El Rey sacó de debajo de su capa una pesada bolsa de gamuza y la puso sobre la mesa.
—Hay trescientas libras en oro y setecientas en billetes —dijo.
Holmes garabateó un recibo en una hoja de su cuaderno y se lo entregó.
—¿Y la dirección de mademoiselle? —preguntó.
—Es Briony Lodge, Serpentine Avenue, St. John's Wood.
Holmes tomó nota.
—Otra pregunta —dijo—. ¿La fotografía era un armario?
—Lo era.
—Entonces, buenas noches, Majestad, y confío en que pronto tengamos buenas noticias para usted. Y buenas noches, Watson —añadió, mientras las ruedas del coche real rodaban calle abajo—. Si es tan amable de venir mañana a las tres de la tarde, me gustaría charlar con usted sobre este pequeño asunto.
II
A las tres en punto me encontraba en Baker Street, pero Holmes aún no había regresado. La casera me informó de que había salido de casa poco después de las ocho de la mañana. Sin embargo, me senté junto al fuego con la intención de esperarle, por mucho que tardara. Ya estaba profundamente interesado en su investigación, porque, aunque no estaba rodeada de ninguna de las características sombrías y extrañas que estaban asociadas con los dos crímenes que ya he registrado, sin embargo, la naturaleza del caso y la exaltada posición de su cliente le daban un carácter propio. De hecho, aparte de la naturaleza de la investigación que mi amigo tenía entre manos, había algo en su magistral comprensión de una situación, y en su agudo e incisivo razonamiento, que hacía que fuera un placer para mí estudiar su sistema de trabajo, y seguir los rápidos y sutiles métodos con los que desentrañaba los misterios más inextricables. Tan acostumbrado estaba a su invariable éxito, que la sola posibilidad de que fracasara había dejado de entrar en mi cabeza.
Eran cerca de las cuatro cuando se abrió la puerta y entró en la habitación un mozo de cuadra borracho, mal peinado y con el bigote de lado, el rostro enardecido y ropas de mala reputación. Acostumbrado como estaba a los asombrosos poderes de mi amigo en el uso de disfraces, tuve que mirar tres veces antes de estar seguro de que era él. Con una inclinación de cabeza desapareció en el dormitorio, de donde salió en cinco minutos vestido de tweed y respetable, como antaño. Se metió las manos en los bolsillos, estiró las piernas frente al fuego y se rió a carcajadas durante unos minutos.
—¡Vaya, de verdad! —gritó, y luego se atragantó y volvió a reír hasta que se vio obligado a recostarse, flácido e indefenso, en la silla.
—¿Qué pasa?
—Es demasiado gracioso. Estoy seguro de que nunca podrías adivinar cómo empleé mi mañana, o lo que terminé haciendo.
—No puedo imaginarlo. Supongo que has estado observando los hábitos, y tal vez la casa, de la Srta. Irene Adler.
—Así es, pero la continuación fue bastante inusual. Sin embargo, se lo contaré. Salí de la casa un poco después de las ocho de la mañana en el papel de un mozo de cuadra sin trabajo. Hay una maravillosa simpatía y masonería entre los hombres de a caballo. Sea uno de ellos y sabrá todo lo que hay que saber. Pronto encontré Briony Lodge. Es una villa pequeña, con un jardín en la parte trasera, pero construida en el frente hasta la carretera, de dos pisos. Cerradura Chubb en la puerta. Un gran salón a la derecha, bien amueblado, con largas ventanas casi hasta el suelo y esos absurdos cierres ingleses que un niño podría abrir. Detrás no había nada destacable, salvo que se podía acceder a la ventana del pasadizo desde la parte superior de la cochera. La rodeé y la examiné de cerca desde todos los puntos de vista, pero sin observar nada más de interés.
—Luego bajé a la calle y descubrí, como esperaba, que había una callejuela que bajaba por una de las paredes del jardín. Les eché una mano a los mozos de cuadra para desbravar sus caballos, y recibí a cambio dos peniques, un vaso de mitad y mitad, dos pitadas de tabaco y toda la información que pude desear sobre la señorita Adler, por no hablar de otra media docena de personas de la vecindad por las que no sentía el menor interés, pero cuyas biografías me vi obligado a escuchar.
—¿Y qué hay de Irene Adler? —pregunté.
—Oh, ella ha vuelto todas las cabezas de los hombres hacia abajo en esa parte. Ella es la cosa más delicada bajo un capó en este planeta. Eso dicen los Serpentine-mews. Vive tranquilamente, canta en conciertos, sale a las cinco todos los días y vuelve a las siete en punto para cenar. Rara vez sale a otras horas, excepto cuando canta. Sólo tiene un visitante masculino, pero bastante. Es moreno, guapo y elegante, y nunca la visita menos de una vez al día, y a menudo dos. Es el Sr. Godfrey Norton, del Inner Temple. Vea las ventajas de un taxista como confidente. Le habían llevado a casa una docena de veces desde Serpentine-mews, y lo sabían todo sobre él. Cuando hube escuchado todo lo que tenían que contarme, empecé a caminar arriba y abajo cerca de Briony Lodge una vez más, y a pensar en mi plan de campaña.
—Este Godfrey Norton era evidentemente un factor importante en el asunto. Era abogado. Eso sonaba siniestro. ¿Cuál era la relación entre ellos, y cuál el objeto de sus repetidas visitas? ¿Era ella su cliente, su amiga o su amante? Si era lo primero, probablemente le había cedido la fotografía. Si era lo segundo, era menos probable. De la respuesta a esta pregunta dependía si debía continuar mi trabajo en Briony Lodge o dirigir mi atención al despacho del caballero en el Temple. Era un punto delicado, y ampliaba el campo de mi investigación. Me temo que le aburro con estos detalles, pero tengo que hacerle ver mis pequeñas dificultades, si quiere comprender la situación.
—Te sigo de cerca —le contesté.
—Todavía estaba dándole vueltas al asunto cuando un taxi llegó a Briony Lodge y de él se apeó un caballero. Era un hombre extraordinariamente apuesto, moreno, aguileño y bigotudo, evidentemente el hombre del que yo había oído hablar. Parecía tener mucha prisa, gritó al taxista que esperara y pasó junto a la doncella que le abrió la puerta con el aire de un hombre que se siente como en casa.
—Estuvo en la casa alrededor de media hora, y pude verle en las ventanas del salón, paseándose arriba y abajo, hablando excitadamente y agitando los brazos. De ella no pude ver nada. Enseguida salió, con un aspecto aún más nervioso que antes. Cuando se acercó al taxi, sacó un reloj de oro del bolsillo y lo miró seriamente. "Conduce como el diablo —gritó—, primero a Gross & Hankey's, en Regent Street, y luego a la iglesia de Santa Mónica, en Edgeware Road. Media guinea si lo haces en veinte minutos.
—Se pusieron en marcha, y yo me preguntaba si no haría bien en seguirlos, cuando por el carril llegó un pequeño y pulcro landó, con el cochero con el abrigo a medio abrochar y la corbata bajo la oreja, mientras todas las etiquetas de su arnés sobresalían de las hebillas. No se había detenido cuando ella salió disparada por la puerta del vestíbulo. De momento sólo la vislumbré, pero era una mujer encantadora, con un rostro por el que un hombre podría morir.
—La iglesia de Santa Mónica, John —gritó—, y medio soberano si llegas en veinte minutos.
—Esto era demasiado bueno para perderlo, Watson. Estaba sopesando si debía correr a por ella o posarme detrás de su landó cuando un taxi atravesó la calle. El conductor me miró dos veces ante una tarifa tan miserable, pero subí antes de que pudiera objetar. "La iglesia de Santa Mónica" —le dije—, "y medio soberano si llega en veinte minutos". Eran las doce menos veinticinco, y por supuesto estaba bastante claro lo que había en el viento.
—Mi taxista conducía rápido. Creo que nunca conduje más rápido, pero los otros llegaron antes que nosotros. El taxi y el landó con sus caballos humeantes estaban delante de la puerta cuando llegué. Pagué al hombre y me apresuré a entrar en la iglesia. No había ni un alma, salvo los dos a quienes había seguido y un clérigo que parecía estar discutiendo con ellos. Estaban los tres formando un nudo delante del altar. Yo holgazaneaba por el pasillo lateral como cualquier ocioso que se ha dejado caer por una iglesia. De repente, para mi sorpresa, los tres que estaban en el altar se volvieron hacia mí y Godfrey Norton vino corriendo tan rápido como pudo hacia mí.
—Gracias a Dios —gritó—. Lo harás. ¡Venga! Ven.
—¿Y entonces? —le pregunté.
—Ven, hombre, ven, sólo tres minutos, o no será legal.
—Fui medio arrastrado hasta el altar, y antes de saber dónde estaba me encontré murmurando respuestas que me susurraban al oído, y dando fe de cosas de las que no sabía nada, y en general ayudando a la segura unión de Irene Adler, solterona, con Godfrey Norton, soltero. Todo se hizo en un instante, y allí estaban el caballero dándome las gracias por un lado y la dama por el otro, mientras el clérigo me sonreía delante. Fue la posición más absurda en la que me he encontrado en mi vida, y fue pensar en ello lo que me hizo reír ahora mismo. Al parecer, se había producido alguna informalidad en su licencia, el clérigo se negó en redondo a casarlos sin un testigo de algún tipo, y mi afortunada aparición evitó que el novio tuviera que salir a la calle en busca de un padrino. La novia me regaló un soberano, y pienso llevarlo en la cadena de mi reloj en recuerdo de la ocasión.
—Es un giro inesperado de los acontecimientos —dije yo—; ¿y entonces qué?
—Bueno, mis planes se vieron seriamente amenazados. Parecía como si la pareja fuera a marcharse inmediatamente, y por lo tanto necesitaría medidas muy rápidas y enérgicas por mi parte. A la puerta de la iglesia, sin embargo, se separaron, conduciendo él de vuelta al Temple, y ella a su propia casa. Saldré al parque a las cinco, como de costumbre —dijo al dejarle. No oí nada más. Se marcharon en direcciones diferentes, y yo me fui a hacer mis propios preparativos.
—¿Cuáles son?
—Algo de carne fría y un vaso de cerveza —contestó él, tocando el timbre—. He estado demasiado ocupado para pensar en la comida, y es probable que lo esté aún más esta noche. Por cierto, doctor, necesito su colaboración.
—Será un placer.
—¿No le importa violar la ley?
—En absoluto.
—¿Ni correr el riesgo de ser arrestado?
—No por una buena causa.
—¡Oh, la causa es excelente!
—Entonces soy tu hombre.
—Estaba seguro de que podía confiar en usted.
—¿Pero qué es lo que desea?
—Cuando la Sra. Turner haya traído la bandeja se lo aclararé. Ahora —dijo mientras comía hambriento la sencilla comida que nuestra casera le había proporcionado—, debo discutirlo mientras como, porque no tengo mucho tiempo. Son casi las cinco. Dentro de dos horas debemos estar en el escenario de la acción. La Srta. Irene, o más bien Madame, regresa de su viaje a las siete. Debemos estar en Briony Lodge para recibirla.
—¿Y entonces qué?
—Debes dejarme eso a mí. Ya he organizado lo que va a ocurrir. Sólo hay un punto en el que debo insistir. No debes interferir, pase lo que pase. ¿Entiendes?
—¿Debo ser neutral?
—No hagas nada. Probablemente habrá algún pequeño disgusto. No participes en él. Terminará cuando me lleven a la casa. Cuatro o cinco minutos después se abrirá la ventana del salón. Debes colocarte cerca de esa ventana abierta.
—Sí.
—Debes observarme, porque seré visible para ti.
—Sí.
—Y cuando yo levante la mano, arrojarás a la habitación lo que yo te dé a arrojar y, al mismo tiempo, lanzarás el grito de fuego. ¿Me sigues completamente?
—Completamente.
—No es nada muy formidable —dijo, sacando de su bolsillo un largo rollo en forma de cigarro—. Es un cohete de humo ordinario de fontanero, provisto de una tapa en cada extremo para que se encienda solo. Su tarea se limita a eso. Cuando lances tu grito de fuego, será recogido por un buen número de personas. Puede caminar hasta el final de la calle, y me reuniré con usted en diez minutos. Espero haber sido claro.
—Debo permanecer neutral, acercarme a la ventana, observarle, y a la señal lanzar este objeto, luego dar el grito de fuego, y esperarle en la esquina de la calle.
—Precisamente.
—Entonces puede confiar plenamente en mí.
—Eso es excelente. Creo, tal vez, que ya casi es hora de que me prepare para el nuevo papel que tengo que desempeñar.
Desapareció en su dormitorio y regresó a los pocos minutos en el personaje de un amable y sencillo clérigo no conformista. Su sombrero ancho y negro, sus pantalones anchos, su corbata blanca, su sonrisa simpática y su aspecto general de mirón y benévola curiosidad eran tales que sólo el señor John Hare podría haberlos igualado. No se trataba simplemente de que Holmes hubiera cambiado de traje. Su expresión, sus modales, su alma misma, parecían variar con cada nuevo papel que asumía. El escenario perdió un buen actor, al igual que la ciencia perdió un agudo razonador, cuando Holmes se convirtió en especialista en crímenes.
Eran las seis y cuarto cuando salimos de Baker Street, y aún faltaban diez minutos para la hora cuando nos encontramos en Serpentine Avenue. Ya había anochecido y las lámparas se estaban encendiendo cuando nos paseamos de un lado a otro frente a Briony Lodge, esperando la llegada de su ocupante. La casa era tal como me la había imaginado a partir de la sucinta descripción de Sherlock Holmes, pero el lugar parecía ser menos privado de lo que esperaba. Al contrario, para ser una calle pequeña de un barrio tranquilo, estaba notablemente animada. Había un grupo de hombres mal vestidos fumando y riendo en una esquina, un afilador de tijeras con su rueda, dos guardias que flirteaban con una enfermera y varios jóvenes bien vestidos que holgazaneaban arriba y abajo con puros en la boca.
—Ya ve —comentó Holmes, mientras paseábamos de un lado a otro delante de la casa—, este matrimonio simplifica bastante las cosas. La fotografía se convierte ahora en un arma de doble filo. Lo más probable es que ella sea tan reacia a que la vea el señor Godfrey Norton como nuestro cliente lo es a que llegue a los ojos de su princesa. Ahora la pregunta es, ¿Dónde vamos a encontrar la fotografía?
—¿Dónde, en efecto?
—Es muy poco probable que la lleve consigo. Es del tamaño de un armario. Demasiado grande para ocultarla fácilmente en el vestido de una mujer. Sabe que el Rey es capaz de asaltarla y registrarla. Ya se han hecho dos intentos de ese tipo. Podemos suponer, entonces, que no lo lleva consigo.
—¿Dónde, entonces?
—Su banquero o su abogado. Existe esa doble posibilidad. Pero me inclino a pensar que no. Las mujeres son reservadas por naturaleza, y les gusta guardar sus propios secretos. ¿Por qué debería entregárselo a otra persona? Podía confiar en su propia tutela, pero no podía saber qué influencia indirecta o política podría ejercerse sobre un hombre de negocios. Además, recuerda que había decidido utilizarlo en pocos días. Debe estar donde ella pueda poner sus manos. Debe estar en su propia casa.
—Pero ha sido robada dos veces.
—¡Pshaw! No supieron buscar.
—¿Pero ¿cómo vas a mirar?
—No miraré.
—¿Y entonces?
—Haré que me lo enseñe.
—Pero se negará.
—Ella no será capaz de hacerlo. Pero oigo el ruido de las ruedas. Es su carruaje. Ahora cumple mis órdenes al pie de la letra.
Mientras hablaba, el resplandor de las luces laterales de un carruaje dobló la curva de la avenida. Era un pequeño y elegante landó que traqueteó hasta la puerta de Briony Lodge. Cuando se detuvo, uno de los holgazanes de la esquina se abalanzó para abrir la puerta con la esperanza de ganarse un cobre, pero recibió un codazo de otro holgazán que se había acercado con la misma intención. Estalló entonces una feroz pelea, acrecentada por los dos guardias, que tomaron partido por uno de los holgazanes, y por el afilador de tijeras, que se puso igualmente del otro lado. Hubo un golpe, y en un instante la dama, que había bajado de su carruaje, fue el centro de un pequeño nudo de hombres enrojecidos y forcejeando, que se golpeaban salvajemente con los puños y los palos. Holmes se precipitó entre la multitud para proteger a la dama; pero, justo cuando la alcanzaba, dio un grito y cayó al suelo, con la sangre corriéndole libremente por la cara. Al verle caer, los guardias se lanzaron en una dirección y los holgazanes en la otra, mientras que varias personas mejor vestidas, que habían observado la refriega sin participar en ella, se agolparon para ayudar a la dama y atender al herido. Irene Adler, como seguiré llamándola, se había apresurado a subir los escalones, pero se quedó de pie en lo alto, con su soberbia figura perfilada contra las luces del vestíbulo, mirando hacia la calle.
—¿Está muy herido el pobre caballero? —preguntó.
—Está muerto —gritaron varias voces.
—¡No, no, está vivo! —gritó otra—. Pero morirá antes de que puedan llevarlo al hospital.
—Es un tipo valiente —dijo una mujer—. De no ser por él, se habrían llevado el bolso y el reloj de la señora. Eran una banda, y muy dura. Ah, ahora respira.
—No puede yacer en la calle. ¿Podemos traerlo, marm?
—Por supuesto. Llévenlo al salón. Hay un cómodo sofá. ¡Por aquí, por favor!
Lenta y solemnemente lo llevaron a Briony Lodge y lo tumbaron en la habitación principal, mientras yo seguía observando el proceso desde mi puesto junto a la ventana. Las lámparas estaban encendidas, pero no se habían bajado las persianas, de modo que pude ver a Holmes tumbado en el sofá. No sé si en aquel momento sintió remordimientos por el papel que estaba desempeñando, pero lo que sí sé es que en toda mi vida me he sentido más avergonzado de mí mismo que cuando vi a la hermosa criatura contra la que estaba conspirando, o la gracia y amabilidad con que atendió al hombre herido. Y, sin embargo, sería la más negra traición a Holmes retirarme ahora del papel que me había confiado. Endurecí mi corazón y saqué el cohete de humo de debajo de mi chaleco. Después de todo, pensé, no la estamos hiriendo. Sólo estamos impidiendo que hiera a otra persona.
Holmes se había sentado en el sofá y le vi moverse como un hombre que necesita aire. Una criada se apresuró a abrir la ventana. En el mismo instante le vi levantar la mano y, a la señal, lancé mi cohete a la habitación al grito de "¡Fuego!". La palabra no había salido de mi boca cuando toda la multitud de espectadores, bien vestidos y mal vestidos, caballeros, mozos de cuadra y criadas, se unieron en un grito general de "¡Fuego!". Espesas nubes de humo se extendían por la habitación y salían por la ventana abierta. Alcancé a ver unas figuras que se apresuraban y, un momento después, la voz de Holmes desde el interior asegurándoles que se trataba de una falsa alarma. Deslizándome entre la multitud que gritaba, me dirigí a la esquina de la calle, y en diez minutos me alegré de encontrar el brazo de mi amigo entre los míos y de alejarme de la escena del alboroto. Caminó rápidamente y en silencio durante unos minutos, hasta que doblamos por una de las tranquilas calles que conducen a Edgeware Road.
—Lo ha hecho usted muy bien, doctor —comentó—. Nada podría haber salido mejor. Todo está bien.
—¿Tiene la fotografía?
—Sé dónde está.
—¿Y cómo lo averiguó?
—Ella me la enseñó, como te dije que haría.
—Todavía estoy en la oscuridad.
—No quiero hacer un misterio —dijo él, riendo—. El asunto era muy sencillo. Usted, por supuesto, vio que todos en la calle eran cómplices. Todos estaban comprometidos para la noche.
—Ya me lo imaginaba.
—Entonces, cuando estalló la pelea, tenía un poco de pintura roja húmeda en la palma de la mano. Me precipité hacia delante, caí al suelo, me llevé la mano a la cara y me convertí en un espectáculo lamentable. Es un viejo truco.
—Eso también pude comprenderlo.
—Entonces me llevaron dentro. Estaba obligada a llevarme. ¿Qué otra cosa podía hacer? Y en su salón, que era la misma habitación de la que yo sospechaba. Estaba entre ésta y su dormitorio, y yo estaba decidida a ver cuál era. Me tumbaron en un sofá, pedí aire, se vieron obligados a abrir la ventana, y tuviste tu oportunidad.
—¿En qué te ayudó eso?
—Fue muy importante. Cuando una mujer piensa que su casa se está incendiando, su instinto es correr inmediatamente hacia lo que más valora. Es un impulso perfectamente dominante, y más de una vez me he aprovechado de él. En el caso del escándalo de la sustitución de Darlington me fue útil, y también en el asunto del castillo de Arnsworth. Una mujer casada echa mano de su bebé; una soltera, de su joyero. Ahora estaba claro para mí que nuestra dama de hoy no tenía nada en la casa más preciado para ella que lo que estamos buscando. Se apresuraría a asegurarlo. La alarma de incendio se hizo admirablemente. El humo y los gritos fueron suficientes para sacudir nervios de acero. Ella respondió maravillosamente. La fotografía está en un hueco detrás de un panel corredizo justo encima del tirador de la campana derecha. Ella estaba allí en un instante, y yo alcancé a verla mientras la sacaba a medias. Cuando grité que se trataba de una falsa alarma, volvió a colocarla en su sitio, echó un vistazo al cohete, salió corriendo de la habitación y no la he vuelto a ver desde entonces. Me levanté y, presentando mis excusas, escapé de la casa. Dudé si intentar conseguir la fotografía de inmediato, pero el cochero había entrado y, como me observaba atentamente, me pareció más seguro esperar. Un pequeño exceso de precipitación puede arruinarlo todo.
—¿Y ahora? —pregunté.
—Nuestra búsqueda está prácticamente terminada. Mañana me reuniré con el Rey, y con vos, si queréis venir con nosotros. Nos harán pasar al salón para esperar a la señora, pero es probable que cuando llegue no nos encuentre ni a nosotros ni a la fotografía. Podría ser una satisfacción para Su Majestad recuperarla con sus propias manos.
—¿Y cuándo llamará?
—A las ocho de la mañana. No se habrá levantado, así que tendremos el campo libre. Además, debemos ser rápidos, porque este matrimonio puede significar un cambio completo en su vida y costumbres. Debo telegrafiar al Rey sin demora.
Habíamos llegado a Baker Street y nos detuvimos ante la puerta. Estaba buscando la llave en sus bolsillos cuando alguien que pasaba dijo:
—Buenas noches, señor Sherlock Holmes.
En aquel momento había varias personas en la acera, pero el saludo parecía proceder de un joven delgado vestido con un buzo que había pasado a toda prisa.
—He oído esa voz antes —dijo Holmes, mirando fijamente la calle poco iluminada—. Me pregunto quién demonios habrá sido.
III
Aquella noche dormí en Baker Street, y por la mañana estábamos tomando tostadas y café cuando el rey de Bohemia entró corriendo en la habitación.
—¡Realmente lo has conseguido! —gritó, agarrando a Sherlock Holmes por ambos hombros y mirándole ansiosamente a la cara.
—Todavía no.
—¿Pero tiene esperanzas?
—Tengo esperanzas.
—Entonces, venga. Estoy impaciente por irme.
—Debemos tomar un taxi.
—No, mi carruaje está esperando.
—Entonces eso simplificará las cosas —Descendimos y partimos una vez más hacia Briony Lodge.
—Irene Adler está casada —comentó Holmes.
—¡Casada! ¿Cuándo?
—Ayer.
—¿Pero con quién?
—Con un abogado inglés llamado Norton.
—Pero ella no puede amarlo.
—Tengo esperanzas de que lo haga.
—¿Y por qué esperanzas?
—Porque le ahorraría a Su Majestad todo temor de futuras molestias. Si la dama ama a su marido, no ama a Su Majestad. Si no ama a Vuestra Majestad, no hay razón para que interfiera en el plan de Vuestra Majestad.
—Es verdad. Y sin embargo... ¡Pero bueno! ¡Ojalá hubiera sido de mi misma condición! ¡Qué reina habría sido! —Se sumió en un malhumorado silencio, que no rompió hasta que llegamos a Serpentine Avenue.
La puerta de Briony Lodge estaba abierta y una anciana se hallaba en la escalinata. Nos observó con mirada sardónica mientras bajábamos del coche.
—Creo que es el señor Sherlock Holmes —dijo.
—Yo soy el señor Holmes —respondió mi acompañante con una mirada interrogante y algo sorprendida.
—¡Claro que sí! Mi señora me dijo que era probable que usted viniera. Ha salido esta mañana con su marido en el tren de las cinco y cuarto de Charing Cross hacia el Continente.
—¿Cómo? —Sherlock Holmes se tambaleó, blanco de disgusto y sorpresa—. ¿Quiere decir que se ha marchado de Inglaterra?
—Para no volver jamás.
—¿Y los papeles? —preguntó el Rey con voz ronca—. Todo está perdido.
—Ya veremos —Empujó al criado y se precipitó en el salón, seguido por el Rey y por mí. Los muebles estaban desparramados en todas direcciones, con estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la dama se hubiera apresurado a saquearlos antes de huir. Holmes se abalanzó sobre el tirador del timbre, descorrió una pequeña persiana corrediza y, hundiendo la mano, sacó una fotografía y una carta. La fotografía era de la propia Irene Adler en traje de noche, y la carta estaba escrita a nombre de "Sherlock Holmes, Esq. Déjela hasta que la llamen". Mi amigo la abrió y los tres la leímos juntos. Estaba fechada a medianoche de la noche anterior y decía así:
"MI QUERIDO SR. SHERLOCK HOLMES:
Realmente lo has hecho muy bien. Me has acogido completamente. Hasta después de la alarma de incendio, no tuve la menor sospecha. Pero entonces, cuando descubrí cómo me había traicionado, empecé a pensar. Me habían advertido contra ti hacía meses. Me habían dicho que, si el Rey empleaba a un agente, sin duda sería usted. Y me habían dado su dirección. Sin embargo, con todo esto, me hiciste revelar lo que querías saber. Incluso después de sospechar, me resultó difícil pensar mal de un viejo clérigo tan querido y amable. Pero, usted sabe, yo misma he sido entrenada como actriz. El disfraz masculino no es nada nuevo para mí. A menudo me aprovecho de la libertad que me da. Envié a John, el cochero, a vigilarle, subí corriendo, me puse mi ropa de paseo, como yo la llamo, y bajé justo cuando usted se marchaba.
Bien, le seguí hasta su puerta, y así me aseguré de que yo era realmente un objeto de interés para el célebre señor Sherlock Holmes. Luego, de forma bastante imprudente, le deseé buenas noches y me dirigí al Temple para ver a mi marido.
Ambos pensamos que el mejor recurso era la huida, cuando nos perseguía un antagonista tan formidable; así que encontrará el nido vacío cuando venga mañana. En cuanto a la fotografía, su cliente puede descansar en paz. Amo y soy amado por un hombre mejor que él. El Rey puede hacer lo que quiera sin impedimentos de alguien a quien ha agraviado cruelmente. La guardo sólo para protegerme y conservar un arma que siempre me protegerá de cualquier medida que pueda tomar en el futuro. Dejo una fotografía que tal vez le interese poseer; y quedo, querido señor Sherlock Holmes,
...muy atentamente...IRENE NORTON, de soltera ADLER."
—¡Qué mujer! ¡Oh, qué mujer! —exclamó el rey de Bohemia cuando los tres hubimos leído esta epístola—. ¿No te he dicho lo rápida y decidida que era? ¿No habría sido una reina admirable? ¿No es una lástima que no estuviera a mi nivel?
—Por lo que he visto de la dama, parece, en efecto, estar a un nivel muy diferente del de su Majestad —dijo Holmes con frialdad—. Lamento no haber podido llevar el asunto de su Majestad a una conclusión más satisfactoria.
—Al contrario, mi querido señor —exclamó el Rey—; nada podría ser más exitoso. Sé que sus palabras son inviolables. La fotografía está ahora tan a salvo como si estuviera en el fuego.
—Me alegra oír a su Majestad decir eso.
—Estoy inmensamente en deuda con usted. Por favor, dígame de qué manera puedo recompensarle. Este anillo... —Deslizó un anillo de serpiente esmeralda de su dedo y lo extendió sobre la palma de su mano.
—Su Majestad tiene algo que yo valoraría aún más —dijo Holmes.
—Tiene que nombrarlo.
—¡Esta fotografía!
El Rey lo miró asombrado.
—¡La fotografía de Irene! —exclamó—. Desde luego, si así lo desea.
—Se lo agradezco, Majestad. Entonces no hay más que hacer en este asunto. Tengo el honor de desearle muy buenos días —Hizo una reverencia y, dándose la vuelta sin observar la mano que el Rey le había tendido, partió en mi compañía hacia sus aposentos.
Y así fue como un gran escándalo amenazó con afectar al reino de Bohemia, y como los mejores planes del señor Sherlock Holmes fueron vencidos por el ingenio de una mujer. Solía alegrarse de la inteligencia de las mujeres, pero últimamente no le he oído hacerlo. Y cuando habla de Irene Adler, o cuando se refiere a su fotografía, siempre es bajo el honorable título de la mujer.
La Liga de los Pelirrojos
Un día del otoño del año pasado visité a mi amigo, el señor Sherlock Holmes, y lo encontré conversando profundamente con un caballero de edad avanzada, muy corpulento, de rostro florido y pelo rojo fuego. Tras disculparme por mi intrusión, me disponía a retirarme cuando Holmes me hizo entrar bruscamente en la habitación y cerró la puerta tras de mí.
—No podría haber llegado en mejor momento, mi querido Watson —dijo cordialmente.
—Temía que estuvieras comprometido.
—Así es. Mucho.
—Entonces puedo esperar en la habitación de al lado.
—En absoluto. Este caballero, el señor Wilson, ha sido mi socio y ayudante en muchos de mis casos más exitosos, y no me cabe duda de que también me será de gran utilidad en el suyo.
El corpulento caballero se levantó a medias de la silla y saludó con un movimiento de cabeza y una rápida mirada interrogativa desde sus pequeños ojos rodeados de grasa.
—Pruebe en el sofá —dijo Holmes, recostándose en su sillón y juntando las puntas de los dedos, como era su costumbre cuando estaba de humor judicial—. Sé, mi querido Watson, que comparte usted mi amor por todo lo que es extraño y está fuera de las convenciones y de la monótona rutina de la vida cotidiana. Ha demostrado su gusto por ello con el entusiasmo que le ha impulsado a relatar y, si me disculpa, a embellecer en cierto modo muchas de mis pequeñas aventuras.
—Sus casos han sido de gran interés para mí —observé.
—Recordará que el otro día comenté, justo antes de entrar en el sencillísimo problema presentado por la señorita Mary Sutherland, que para conseguir efectos extraños y combinaciones extraordinarias debemos acudir a la vida misma, que siempre es mucho más atrevida que cualquier esfuerzo de la imaginación.
—Una proposición que me tomé la libertad de poner en duda.
—Lo hizo, doctor, pero sin embargo, usted debe venir a mi punto de vista, porque de lo contrario voy a seguir apilando hecho sobre hecho en usted hasta que su razón se rompa bajo ellos y me reconozca que tiene razón. Bien, el señor Jabez Wilson ha tenido la amabilidad de venir a verme esta mañana y comenzar un relato que promete ser uno de los más singulares que he escuchado en mucho tiempo. Ya me habrán oído decir que las cosas más extrañas y singulares suelen estar relacionadas no con delitos mayores, sino con delitos menores, y a veces, de hecho, cuando cabe dudar de que se haya cometido algún delito. Por lo que he oído, me es imposible decir si el presente caso es un caso de delito o no, pero el curso de los acontecimientos es sin duda uno de los más singulares que he escuchado nunca. Quizás, señor Wilson, tendría la amabilidad de recomenzar su relato. Se lo pido no sólo porque mi amigo el doctor Watson no ha oído la primera parte, sino también porque la peculiar naturaleza de la historia me hace desear conocer todos los detalles posibles de sus labios. Por regla general, cuando he oído algún leve indicio del curso de los acontecimientos, puedo guiarme por los miles de casos similares que me vienen a la memoria. En el presente caso me veo obligado a admitir que los hechos son, a mi entender, únicos.
El corpulento cliente hinchó el pecho con una apariencia de cierto orgullo y sacó un periódico sucio y arrugado del bolsillo interior de su gabán. Mientras echaba un vistazo a la columna de anuncios, con la cabeza inclinada hacia delante y el periódico aplastado sobre la rodilla, le eché un buen vistazo y me esforcé, al igual que mi compañero, por leer los indicios que pudieran presentar su vestimenta o su aspecto.
Sin embargo, no conseguí mucho con mi inspección. Nuestro visitante tenía todas las características de un vulgar comerciante británico, obeso, pomposo y lento. Llevaba unos pantalones grises a cuadros de pastor bastante holgados, una levita negra no demasiado limpia, desabrochada por delante, y un chaleco soso con una pesada cadena de Albert de latón y un trozo cuadrado de metal perforado colgando como adorno. Un sombrero de copa raído y un abrigo marrón descolorido con el cuello de terciopelo arrugado yacían sobre una silla a su lado. En conjunto, mirase como se mirase, no había nada destacable en aquel hombre, salvo su llameante cabeza roja y la expresión de extrema desazón y descontento de sus facciones.
La rápida mirada de Sherlock Holmes se fijó en mi ocupación y sacudió la cabeza con una sonrisa al notar mis miradas inquisitivas.
—Aparte de los hechos obvios de que en algún momento ha realizado trabajos manuales, de que toma rapé, de que es masón, de que ha estado en China y de que últimamente ha escrito bastante, no puedo deducir nada más.
El señor Jabez Wilson se incorporó en su silla, con el índice sobre el papel, pero los ojos fijos en mi acompañante.
—¿Cómo, en nombre de la buena fortuna, supo usted todo eso, señor Holmes? —preguntó—. ¿Cómo sabía usted, por ejemplo, que yo realizaba trabajos manuales? Es tan cierto como el evangelio, porque empecé como carpintero de barcos.
—Sus manos, mi querido señor. Su mano derecha es bastante más grande que la izquierda. Ha trabajado con ella, y los músculos están más desarrollados.
—Bueno, ¿el rapé, entonces, y la masonería?
—No insultaré tu inteligencia diciéndote cómo leí eso, especialmente porque, bastante en contra de las estrictas reglas de tu orden, usas un pectoral de arco y compás.
—Ah, por supuesto, lo había olvidado. ¿Pero la escritura?
—¿Qué otra cosa puede indicar ese puño derecho tan brillante durante cinco pulgadas, y el izquierdo con el parche liso cerca del codo donde lo apoyas sobre el escritorio?
—Bueno, ¿pero China?
—El pez que tienes tatuado inmediatamente encima de la muñeca derecha sólo podría haberse hecho en China. He hecho un pequeño estudio de las marcas de tatuajes e incluso he contribuido a la literatura sobre el tema. Ese truco de teñir las escamas de los peces de un delicado color rosa es bastante peculiar de China. Cuando, además, veo una moneda china colgando de la cadena de su reloj, el asunto se simplifica aún más.
El señor Jabez Wilson soltó una carcajada.
—¡Pues yo nunca! —dijo—. Al principio pensé que había hecho usted algo ingenioso, pero veo que después de todo no había nada en ello.
—Empiezo a pensar, Watson —dijo Holmes—, que me equivoco al explicarlo. Omne ignotum pro magnifico, ya sabe, y mi pobre reputación, tal como es, naufragará si soy tan sincero. ¿No puede encontrar el anuncio, Señor Wilson?
—Sí, ya lo tengo —respondió con su grueso dedo rojo plantado a media columna—. Aquí está. Esto es lo que lo empezó todo. Léalo usted mismo, señor.
Le cogí el papel y leí lo siguiente:
A LA LIGA DE LOS PELIRROJOS: A causa del legado del difunto Ezekiah Hopkins, de Lebanon, Pennsylvania, U.S.A., hay ahora otra vacante abierta que da derecho a un miembro de la Liga a un salario de 4 libras a la semana por servicios puramente nominales. Todos los hombres pelirrojos sanos de cuerpo y mente y mayores de veintiún años son elegibles. Preséntense personalmente el lunes, a las once, a Duncan Ross, en las oficinas de la Liga, 7 Pope's Court, Fleet Street.
—¿Qué diablos significa esto? —eyaculé después de haber leído dos veces el extraordinario anuncio.
Holmes soltó una risita y se retorció en la silla, como era su costumbre cuando estaba de buen humor.
—Se sale un poco del camino trillado, ¿verdad? Y ahora, señor Wilson, vaya usted a contarnos todo sobre usted, su casa y el efecto que este anuncio ha tenido en su fortuna. Anote primero, doctor, el periódico y la fecha.
—Es el Morning Chronicle del 27 de abril de 1890. Hace sólo dos meses.
—Muy bien. ¿Ahora, señor Wilson?
—Bueno, es tal como se lo he estado contando, señor Sherlock Holmes —dijo Jabez Wilson, secándose la frente—. Tengo un pequeño negocio de empeños en Coburg Square, cerca de la City. No es muy grande, y en los últimos años no me ha dado más que para ganarme la vida. Antes podía mantener a dos ayudantes, pero ahora sólo mantengo a uno; y tendría trabajo para pagarle si no fuera porque está dispuesto a venir por medio sueldo para aprender el negocio.
—¿Cómo se llama este joven tan servicial? —preguntó Sherlock Holmes.
—Se llama Vincent Spaulding, y tampoco es tan joven. Es difícil decir su edad. No desearía un ayudante más inteligente, señor Holmes; y sé muy bien que podría superarse y ganar el doble de lo que yo puedo darle. Pero, después de todo, si él está satisfecho, ¿por qué habría yo de meterle ideas en la cabeza?





























