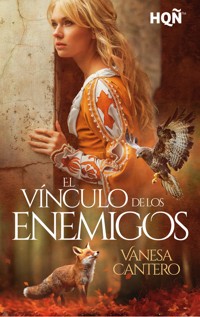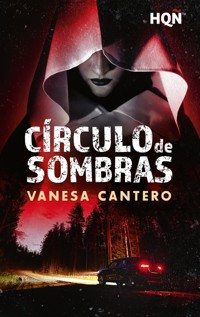Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Entre Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Solo hay una cosa más difícil de ocultar que una mentira: una verdad 1939 Un tren repleto de niños abandona Londres con destino incierto para sus pasajeros. Al llegar a su destino, cuatro de ellos son acogidos en Nodford Park, una señorial mansión que guarda tantos secretos como sus habitantes y donde entablarán amistad con otros tres niños que residen allí. Sin embargo, el lugar y sus extraños sucesos pondrán a prueba su unión. 1954 Cuando Ruth Miller, la heredera de Nodford Park, es hallada muerta, sus amigos de la infancia regresan al que fue su hogar durante la guerra para intentar averiguar qué le sucedió. De nuevo en Nodford Park, deberán enfrentarse a su pasado y a un suceso sobre el que juraron guardar el secreto. Un secreto que amenaza con destruirlos uno a uno.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Las brumas del ayer
Las brumas
del ayer
Vanesa Cantero
Los personajes, eventos y sucesos que aparecen en esta obra son ficticios, cualquier semejanza con personas vivas o desaparecidas es pura coincidencia.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación, u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art.270 y siguientes del código penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español De Derechos Reprográficos). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
© de la fotografía de la autora: Archivo de la autora
© Vanesa Cantero 2025
© Entre Libros Editorial LxL 2025
www.entrelibroseditorial.es
04240, Almería (España)
Primera edición: febrero 2025
Composición: Entre Libros Editorial
ISBN: 979-13-87621-51-3
¡La culpa no es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos,
que consentimos en ser inferiores!
William Shakespeare
27 de Octubre de 1954
Mi pulso tiembla mientras escribo estas palabras, porque quizá sean el último vestigio de lo que sucedió en Nodford Park. Tal vez pronto no quede ya nadie que pueda revelar la verdad.
Ha llegado la hora de que haga frente a la realidad. Ya no hay marcha atrás, pagaremos por lo que hicimos.
Que Dios me ayude. De lo contrario, mañana por la mañana estaré muerta.
Índice
Capítulo I
1954
Capítulo II
1939
Capítulo III
1954
Capítulo IV
1939
Capítulo V
1954
Capítulo VI
1939
Capítulo VII
1954
Capítulo VIII
1940
Capítulo IX
1954
Capítulo X
1940
Capítulo XI
1954
Capítulo XII
1940
Capítulo XIII
1954
Capítulo XIV
1940
Capítulo XV
1954
Capítulo XVI
1941
Capítulo XVII
1954
Capítulo XVIII
1941
Capítulo XIX
1954
Capítulo XX
1942
Capítulo XXI
1954
Capítulo XXII
1942
Capítulo XXIII
1954
Capítulo XXIV
1943
Capítulo XXV
1954
Capítulo XXVI
1944
Capítulo XXVII
1954
Capítulo XXVIII
1954
Epílogo
Agradecimientos
Biografía de la autora
27 de Octubre de 1954
Mi pulso tiembla mientras escribo estas palabras, porque quizá sean el último vestigio de lo que sucedió en Nodford Park. Tal vez pronto no quede ya nadie que pueda revelar la verdad.
Ha llegado la hora de que haga frente a la realidad. Ya no hay marcha atrás, pagaremos por lo que hicimos.
Que Dios me ayude. De lo contrario, mañana por la mañana estaré muerta.
Capítulo I
1954
Corría contra el viento, tan rápido como sus piernas le permitían. Corría, y a cada zancada más acelerada que la anterior, tenía la impresión de que perdía el poco aliento que le quedaba después de la noticia. El aire frío de aquella mañana otoñal golpeaba su rostro sudoroso y entraba a bocanadas en su interior mientras trataba por todos los medios de contener la tos que pugnaba por salir de su garganta y aguantaba la presión que sentía sobre su pecho. Maldijo aquella enfermedad que minaba poco a poco su capacidad para respirar y que lo torturaba desde hacía años.
Agarró el periódico estrujándolo entre sus dedos, como si de aquella manera pudiese hacer desaparecer las pocas palabras que le habían causado tanto daño.
Corría porque, de no hacerlo, se volvería loco.
Giró una calle más, tan de sopetón que chocó con un viandante que caminaba con demasiada calma y a quien estuvo a punto de derribar. El agredido protestó, pero el hombre no se detuvo, ni siquiera se disculpó, cosa que no era habitual en él. En otras circunstancias se habría excusado, incluso se habría desvivido por ayudarlo, pero aquella mañana de lunes su corazón había sufrido un golpe doloroso, como pocos había padecido en su vida.
Llegó a Parker & Co y subió las escaleras de manera atropellada y torpe, con la sensación de que su pecho iba a estallar en mil pedazos en cualquier momento.
Por suerte para su precario estado de salud, el despacho de Parker se encontraba en la primera planta. Cuando accedió a ella y atravesó la puerta, apenas le quedaba aliento, pero lograba avanzar a grandes y sonoras zancadas. La secretaria, que se encontraba mecanografiando con soltura un documento, se sobresaltó al oír sus pasos y su ajetreada respiración.
—¡Por el amor de Dios, señor McCarthey, me ha dado un susto de muerte! —exclamó la mujer en cuanto lo reconoció, y se llevó una mano al corazón con intención de tranquilizarse.
El hombre no reparó en ella, ya que tenía la vista clavada en la puerta del despacho hacia el que avanzaba sin prestarle atención a nada más—. Espere, señor McCarthey, el señor Parker está reunido —lo advirtió la trabajadora. El recién llegado no hizo caso de las palabras de la mujer y se dirigió sin dilación hacia su objetivo—. No puede entrar —insistió ella con dureza.
Esquivó el brazo que trataba de agarrarlo y abrió la puerta de una manera tan súbita que rebotó, alarmando a los tres hombres que se encontraban en el despacho. Sus voces se acallaron al instante y se volvieron para contemplar al intruso.
—¡Hector! —exclamó uno de ellos al reconocerlo.
Hector no habló, solo se limitó a mirar al hombre del despacho. La mandíbula del otro se tensó de pronto. Veía su rostro desencajado mientras escuchaba la respiración jadeante y notaba el ligero temblor de su barbilla. Debía ofrecer un aspecto indescriptible y apabullante; esa expresión que solo había presentado una vez en su vida: esa fatídica noche.
—Señores, por favor —les dijo entonces el hombre del despacho a sus socios, y pareció controlar los nervios que comenzaban a atenazar su garganta—, ¿podrían dejarme a solas un momento con mi amigo? Es un asunto personal —añadió dubitativo.
Ambos asintieron, no sin antes dedicarle una mirada de extrañeza y desgana al recién llegado. Se retiraron con tanta calma que Hector pensó que sufriría un ataque antes de que se marcharan y pudiera explicarse.
—¿Qué sucede? —le preguntó Parker en cuanto estuvieron a solas.
Las manos temblorosas de Hector alzaron el periódico hacia su amigo y este lo tomó más con miedo que con ansia, aunque consumido por ambas. La noticia llegó a sus ojos con la rapidez de un rayo, pues estaba abierto por la página señalada, la cual lucía arrugada y salpicada de las lágrimas que Hector había dejado escapar.
Se fijó en que Parker tardaba demasiado en leerlo; estaba seguro de que no podía creerlo, como le había sucedido a él. Vio que sus manos temblaban antes de que lo hiciera su voz:
—No es posible.
—Estamos malditos, Dan, ¡malditos! —gritó Hector.
El día amaneció nublado, como tantos otros atrás y como todos los que comenzarían de igual manera y continuarían oscureciendo poco a poco su ánimo. Sophia se levantó y se vistió con la misma calma y monotonía con la que había acostumbrado a llenar sus días durante los últimos años. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina y encendió un cigarrillo. De vez en cuando se permitía el lujo de fumar. Lo hacía con el único objetivo de templar sus nervios y no pensar en nada. Daba largas y lentas caladas que intercalaba con un leve parpadeo mientras fijaba la mirada en un punto no concreto. Hacía mucho que había dejado de inventar historias, de tener ilusiones, de conservar la esperanza; en definitiva, hacía mucho tiempo que había dejado de apreciar la vida que durante un tiempo se le antojó maravillosa. Había llegado a este mundo plagada de sueños, pero la guerra se los había arrebatado todos.
«Todo es culpa de la guerra y de la miseria que arrastra, no mía», se repetía una y otra vez cada día. Lo hacía para tener el valor de levantarse de la cama y enfrentarse a un nuevo amanecer.
Apagó el cigarrillo, decidió moverse y encendió la radio. Se preparó un té y se lo tomó junto con un pedazo de pan duro y seco que masticó sin apetito mientras escuchaba una pieza de música clásica. Formaba parte de aquella ópera de la que Hector le había hablado una vez, esa con nombre de mujer que nunca conseguía recordar, aquella a la que le había prestado mucha atención entonces y que durante los últimos años había vuelto a oír más de una vez y que siempre le producía un nudo en el estómago, porque el lamento de la protagonista era también el suyo. Se llevó una mano al pecho para tocar el colgante que allí descansaba. Sentir su contacto frío la reconfortaba, aunque solo fuera durante unos pocos segundos en los que se permitía pensar en él sin dolor ni remordimientos.
Cuando el aria terminó, le escocían los ojos y tuvo que reprimir las lágrimas con fuerza. Entonces se dio cuenta de que el tiempo había volado y que llegaría tarde al trabajo. Aunque no le gustaba y tampoco le importaba mucho, lo necesitaba para tener un techo y comida, porque sobrevivir era la única opción en su vida.
Salió de casa y anduvo con premura, lo que le permitió coger el tranvía a tiempo. Iba lleno, como era habitual, por lo que no pudo tomar asiento y se quedó de pie frente a un hombre mayor, con el rostro visiblemente ajado por las penurias del pasado.
Cuando era niña observaba a las personas e imaginaba un sinfín de historias acerca de ellas, y aunque había perdido esa afición con el paso de los años, a veces quedaban vestigios de ella que le hacían contemplar a determinadas personas con interés. Ese hombre resultó ser poco atrayente, por lo que pronto posó su mirada en el periódico que estaba leyendo, y al hacerlo vio algo que llamó su atención. Era un retrato, pero no uno cualquiera, sino el de una mujer que conocía bien, e iba acompañado de una noticia adjunta que le heló la sangre.
Sin pararse a pensar en las posibles consecuencias, le arrebató el periódico al hombre de un manotazo. Este entonó una sonora protesta que ella desoyó, pues lo que estaba leyendo escapaba a toda lógica. Bajo la foto de una hermosa mujer estaba escrito:«Lady Miller, hija de Dougray Miller, esposa de Samuel Miller y señora de Nodford Park, falleció la madrugada del pasado 23 de octubre en extrañas circunstancias a la edad de veintiocho años.
Se desconocen las causas de la muerte, por lo que la policía ha abierto una investigación. El entierro tendrá lugar esta tarde en Nodford Park».
Se quedó paralizada. La tierra dejó de girar, el murmullo a su alrededor se apagó de pronto, el color desapareció de sus mejillas y una sensación de vértigo la invadió.
—¡Dios mío, Ruth! —logró exclamar justo antes de perder el conocimiento.
—¡Sophi! —exclamó Ruth con júbilo mientras la música sonaba a su alrededor—. Ven, vamos a bailar.
La tomó de las manos, tiró de ellas y después le rodeó la cintura con un brazo a la vez que entrelazaba sus dedos con los de ella. Sophia contempló los ojos de Ruth; eran de un azul tan claro que a veces parecían transparentes. Su largo cabello dorado danzaba por su espalda y rozaba los brazos de Sophia. Ruth la guio mientras reía. Su risa siempre fue tan sonora y dulce que Sophia la atesoraba como uno de sus recuerdos más hermosos.
Cuando volvió en sí, vio que se encontraba rodeada de varias personas. Un hombre le tomaba el pulso y dos damas le daban aire con un par de periódicos. A los pocos segundos se dio cuenta de que aún seguía en el tranvía y que se encontraba en 1954 y no en la Navidad de 1940. Las imágenes de Ruth no habían sido más que un breve sueño que había tenido mientras había permanecido inconsciente. El rostro de Ruth se disipó al igual que lo hacen las brumas ante los rayos del sol y fue consciente de la magnitud de lo que había leído momentos antes de desmayarse.
Se levantó con ayuda de las personas que la habían atendido y se bajó del tranvía tan pronto como pudo. Corrió de vuelta a casa sin pensar, y lo hizo movida por un impulso que no pudo reprimir, uno que la empujaba a regresar a Nodford Park, a aquel lugar que una vez fue su hogar y en el que pasó muchos de los momentos más felices de su vida.
Amontonó unas pocas pertenencias en una maleta tan rápido que cualquiera que la hubiese visto pensaría que estaba huyendo. Rescató los ahorros que tenía guardados en un bote escondido en la cocina. Después, le echó un último vistazo a la estancia pensando en lo poco arraigada que se sentía a aquel lugar y que si se marchaba de allí para siempre solo habría una cosa que echaría en falta, la que era su posesión más valiosa después del colgante que siempre llevaba junto al corazón. No podía dejarlo allí, así que corrió hasta la repisa de la chimenea, lo cogió y lo observó una vez más antes de guardarlo en la maleta. El paso del tiempo y las circunstancias no lo habían tratado todo lo bien que debieran, pero Sophia lo había enmarcado y lo miraba cada día porque era lo único que le quedaba de Danny. Era un retrato de la propia Sophia que él había dibujado aquel fatídico día, justo antes del terrible suceso que hizo que todo se tornase gris de nuevo.
Llegó a la estación y tomó el primer tren que la llevase lo más cerca posible de Nodford Park y sobrellevó las horas de espera con el pulso acelerado y los dedos tamborileando sobre sus rodillas. El impacto de la noticia había perdido fuerza y dado paso a un sentimiento de lástima y culpa que se entremezclaban en su interior haciendo trizas su entereza.
Se entretuvo mirando a través de los cristales. Los campos no habían perdido ni un ápice de su lozanía y frescura. Su verdor se intensificaba a medida que se adentraba más en sus profundidades y el cielo se oscurecía a la par.
«No era así aquel día. Aquel día hacía calor», pensó con un ademán de tristeza. La última vez que hizo ese mismo viaje no llevaba nada consigo, pero se sentía igual de indefensa y abandonada que entonces y el miedo seguía haciendo mella en ella, solo que ahora era otro tipo de miedo. Cuando era una niña temía a la oscuridad, a lo desconocido y a ser de nuevo abandonada. A la vez que había madurado, lo habían hecho también sus miedos. Se habían tornado más racionales, aunque en ocasiones aún resultaban tan viscerales e incontrolables como cuando era pequeña. Se dirigía de regreso a Nodford Park, y eso significaba rememorar cosas que había enterrado tan dentro de sí misma que a veces pensaba que habían sido un sueño o, peor aún, una pesadilla de la que era casi imposible despertar.
Cerró los ojos con fuerza y comenzó a recordar.
Capítulo II
1939
El aire estaba viciado.
La peste a sudor atizaba las fosas nasales de Sophia mientras el murmullo de apagados y tímidos sollozos hacía lo propio con sus oídos. El calor de los últimos días de verano aún coleaba y se mezclaba con el de todos esos pequeños cuerpos acomodados a su alrededor, transformando la poca brisa que se colaba a través de las ventanas en un aura densa y pesada que hacía que la camisa se le pegase al cuerpo.
Su estómago rugía de hambre. Solo habían pasado unas horas desde que había comido, pero le parecían siglos. Aún conservaba una de las pocas galletas que logró robar antes de que la señorita Marton la sorprendiese y la echase a golpes de las cocinas. Metió una mano en el bolsillo de su chaqueta para asegurarse de que la galleta seguía allí. Le producía seguridad saber que disponía de un pequeño alimento para acallar su estómago cuando fuera necesario, pues no sabía cuál era su destino; no comprendía lo que estaba sucediendo. No sabía por qué estaba allí, nadie se lo había dicho; tan solo colgaron una etiqueta de su abrigo, le dieron esa espantosa máscara y la metieron en aquel vagón de tren con todos aquellos niños.
«Solo es un traslado provisional al campo», declaró la señorita Marton, pero ella se preguntaba por qué le temblaron los labios al decirlo, por qué la abrazó cuando nunca lo había hecho y por qué no estaba en ese tren. Solo una de las profesoras que solía ver en el orfanato subió al tren. El resto permaneció en Londres, a la espera de algo que Sophia no terminaba de comprender.
Suspiró y trató de concentrarse en inventar un cuento que resolviese todas las preguntas que tenía sin contestar. Era lo que más le gustaba, lo único que la hacía feliz. Inventaba historias sobre lugares lejanos y situaciones imposibles que hicieran que olvidara que sus padres la habían abandonado, que ninguna familia de acogida la quería, que no tenía amigos y que nadie se preocupaba por ella. Inventaba un mundo en el que era alguien y era dichosa.
Imaginaba verdes montañas bañadas por la luz del sol y prados llenos de flores con unicornios pastando. Un lugar sin oscuridad. Un lugar muy distinto a en el que vivía.
—Tengo hambre.
Una voz débil con un timbre delicado interrumpió sus pensamientos. Abrió los ojos y vio que provenía de una niña algo menor sentada frente a ella. Le hablaba a un chico que permanecía a su lado, rodeándola con el brazo.
—Te he dicho que no te comieras todo el almuerzo que nos ha preparado la tía.
—Es que tenía hambre... —protestó la pequeña una vez más.
—Lo sé, aguanta, llegaremos pronto —le dijo el chico, conciliador.
—Has dicho eso hace mucho rato.
El niño se quedó sin respuesta ante la réplica, por lo que se limitó a darle unas palmadas en la espalda.
Sophia los observaba sin disimulo y encontró un gran parecido entre ellos; sin duda, eran hermanos. Ambos tenían el pelo negro, los ojos oscuros y pequeños, la nariz chata y el rostro redondeado. Calculó que el chico sería de su edad, unos doce años, o tal vez algo mayor, quizá trece o catorce, pero la niña tendría unos nueve o diez años, y le pareció indefensa a pesar de que su hermano la arropaba y la protegía. Pensó que ojalá fuese tan afortunada de tener alguien en quien apoyarse, pero no era así. Siempre había estado sola y siempre lo estaría; desde que tenía uso de razón había tenido que apañárselas por su cuenta. Era una huérfana desamparada. Así se había sentido cada día, y no soportaba la idea de que alguien más frágil que ella también se sintiera así.
Metió una mano en el bolsillo de su chaqueta y cogió la galleta que le quedaba. La agarró durante un segundo en el cual dudó de lo que estaba a punto de hacer, pero la empatía por esa chiquilla le ganó la batalla a su estómago.
—Toma —le ofreció, tendiendo el manjar hacia la pequeña.
La mirada de la niña se iluminó, abrió la boca para decir algo y extendió una mano, pero se detuvo a medio camino para pedir la aprobación silenciosa del muchacho que la acompañaba. Él asintió y la cría, con una tímida sonrisa, tomó la galleta entre sus finos dedos y se relamió. Pero antes de que tuviera tiempo de disfrutar del regalo, una mano se la arrebató.
Los tres profirieron un grito de protesta, y apenas se habían movido del asiento dispuestos a pelear por la comida cuando el ladrón fue atrapado por otro chico que lo agarraba con fuerza.
—Devuélvesela —le ordenó.
El ladronzuelo sopesó la situación. Se encontraba en minoría, pues había sido rodeado por los dos chicos y no tenía posibilidades de salir airoso. Echó un vistazo hacia el hombre y la mujer encargados de vigilar el vagón y vio que estaban ocupados con otros pequeños, por lo que pareció no encontrar escapatoria. Le entregó la galleta de mala gana a la niña y se apartó de ellos.
La pequeña la cogió y le sonrió al chico que había intervenido, y este le guiñó un ojo a modo de respuesta.
—Gracias —le dijo el joven, quien no había dejado de abrazar a la niña. El otro chico se encogió de hombros restándole importancia.
—Cualquiera habría hecho lo mismo —le respondió—. Me llamo Daniel.
—Yo soy Hector. Y ella es Elaine, mi hermana menor.
—¿Y tú, pecosa? ¿Cómo te llamas? —le preguntó, volviéndose hacia ella.
Sophia lo miró con detenimiento. El chico no era mucho más alto que ella y estaba bastante flaco. Tenía la frente ancha y abundante pelo castaño. Sus finos labios le sonreían. Se fijó en la forma almendrada y en el color verde oscuro de los ojos del muchacho. A Sophia le parecieron bonitos.
Daniel esperaba su respuesta. Sin embargo, la joven estaba tan acostumbrada a pasar desapercibida que le costaba comunicarse con desconocidos, pero le pareció simpático e inofensivo. Pronunció su nombre muy despacio y entre dientes. El chaval asintió y se acomodó frente a los hermanos y junto a ella.
Elaine partió la galleta en cuatro trozos y se los ofreció a sus compañeros. Todos los rechazaron, por lo que la niña devoró su pedazo y decidió guardar el resto para más adelante.
—¿Alguien tiene idea de adónde nos llevan? —preguntó Daniel, cruzándose de brazos.
—Nuestros tíos solo nos han dicho que en el campo estaremos a salvo —respondió Héctor.
—¿A salvo de qué? —intervino Sophia.
—De los alemanes —contestó Daniel—, aunque mi padre asegura que los aplastaremos en un santiamén. La guerra durará poco, ya veréis.
—¿Guerra? —murmuró Elaine, y tembló mientras lo hacía.
Hector trató de apaciguarla con una caricia.
—Tranquila, seguro que suena peor de lo que es.
Ninguno añadió nada más. Temían continuar con una conversación acerca de lo que sabían que era una amenaza que los había apartado de sus hogares, por lo que permanecieron en silencio observándose los unos a los otros hasta que, de alguna manera, se sintieron arropados por haber encontrado compañeros en la misma situación y entablaron varias charlas sobre naderías el resto del trayecto, igual que si se hubieran conocido tiempo atrás.
El tren descendió paulatinamente la velocidad y se detuvo con un sordo chirrido.
—¿Hemos llegado, hermanito? —preguntó Elaine sobresaltada.
—Eso parece.
Los niños se aproximaron a las ventanas en tropel. Oteaban buscando una solución visible a su incertidumbre, pero solo vieron un montón de gente desconocida. No parecía haber demasiada diferencia entre ese escenario y el que habían dejado en Londres.
—¿Qué va a pasar ahora? —murmuró Sophia, más para sí que para los demás.
—Nos quedaremos con las familias que viven aquí —le respondió un muchacho que se asomaba detrás de ellos.
—¿Van a separarnos? —preguntó aterrada Elaine, mirando a su hermano.
—Por supuesto que no. No le hagas caso, no sabe lo que dice —gruñó Hector.
—Me lo dijo mi padre; eres tú quien no tiene idea de nada —lo increpó el mismo muchacho.
—Cierra el pico —intervino Daniel.
Los primeros niños empezaron a bajar del tren y el resto vieron cómo sus compañeros de vagón eran dirigidos hacia una zona más apartada.
Daniel se volvió hacia sus nuevos amigos. Desde que su hermano Billy se había despedido de él en el andén, había tenido miedo aunque había intentado disimularlo; su temor solo se había atenuado un poco cuando se había acercado a esos tres niños. Desde que estaba con ellos, se sentía arropado, y no estaba dispuesto a perder esa sensación.
—Nos mantendremos unidos. Si no nos separamos nos irá bien, estoy seguro —dijo—. Estamos juntos en esto, ¿de acuerdo?
Los demás asintieron y le pareció que estaban más tranquilos que él.
Abandonaron el tren y el andén tal y como había hecho el resto. Se apretujaron los unos contra los otros mientras seguían las indicaciones de las autoridades locales que estaban allí para recibirlos y reubicarlos.
Los llevaron a un área amplia en cuya entrada rezaba un cartel: «Recepción y distribución». Los cuatro amigos se miraron durante un instante y Daniel supo que solo la baraja del azar determinaría su destino.
Dentro, los niños permanecían alineados contra la pared, la mayoría con rostros acongojados, como si fueran reses en el matadero esperando su turno.
—No os separéis —murmuró Hector—. Elaine, no sueltes a Sophia.
La pequeña asintió; había cogido a la chica de la mano y se la apretaba con furiosa desesperación. Sophia la sostenía con idéntico pavor.
Los colocaron como al resto y esperaron. Unos minutos después comenzaron a llegar adultos. La mayoría eran mujeres solas que los contemplaban con detenimiento; algunas con una expresión difícil de adivinar, otras como si estuvieran eligiendo tela para confeccionarse un vestido nuevo, pero casi todas se fijaban más en su aspecto externo.
Empezaron a señalar a los niños con el dedo. Pedían a los que creían más fuertes o sanos, incluso a los que parecían mejor educados. Los funcionarios transcribían los datos de las etiquetas que llevaban colgadas y los pequeños se veían obligados a marcharse con la persona que los había elegido. Unos pocos abandonaban la estación entre lágrimas, aunque la mayoría lo hacía con apagada resignación.
Sophia y Elaine permanecían agarradas. Con los dedos entrelazados, se apretaban las manos con fuerza cada vez que alguien se detenía para observarlas. Sophia descansaba su hombro sobre el brazo de Daniel, mientras que Hector asía a su hermana por la cintura.
El día transcurría con lentitud. No contaban los minutos, ni siquiera las horas. Medían el tiempo que llevaban allí plantados a través de las miradas de temor que les dedicaban a los adultos, y aquella incertidumbre mellaba su entereza.
Esperaron sin cruzar palabra hasta que buena parte de los niños que estaban en la sala fueron elegidos. Aguardaron hasta que apareció una mujer algo rechoncha y entrada en años, con el pelo blanco recogido en un moño tirante, que se fijó en ellos con sus grandes ojos azulados. Se acercó con sus tacones repiqueteando sobre el suelo y los miró con curiosidad. Pareció estudiarlos durante unos breves segundos, hasta que frunció el ceño y se ajustó las gafas.
—Me llevaré a los dos chicos —dijo con calma.
Aquello no era lo que esperaban oír los cuatro amigos y una mueca de espanto se dibujó en sus rostros.
Hector se precipitó a abrazar a Elaine con fuerza.
—Yo no voy a ningún sitio sin mi hermana.
Daniel asintió ante la actitud valiente de su amigo y tomó la mano de Sophia. Había encontrado a esos tres chicos cuando más necesitaba estar cerca de alguien en su misma situación y no estaba dispuesto a perderlos.
—O nos llevan a todos o a ninguno —se aventuró a decir.
La mujer no esperaba la réplica. A decir verdad, nadie la esperaba. Uno de los funcionarios encargados de mantener el orden se acercó a Daniel con aire de escasa amabilidad.
—Chico, esto es muy serio, no es una negociación. Estás aquí para obedecer y lo harás, así que no causes problemas y haz lo que se te ordena.
Lo agarró por el codo y tiró de él. Daniel se revolvió.
—No me ponga las manos encima.
—Si tu padre no te ha enseñado modales, lo haré yo.
Daniel palideció, su rostro se transformó durante un instante y el pánico lo invadió por completo. Aquella frase le había recordado cosas que prefería olvidar.
—Basta, por favor, deje al muchacho, solo está asustado —pidió la mujer que se había fijado en ellos—. Me llevaré también a las dos niñas. Tenemos espacio de sobra en Nodford Park, y la generosidad de lady Miller es tanta que acogerá con gusto a dos jovencitas más sin dudarlo.
Aquellas palabras parecieron calmar los ánimos de todos, sobre todo los de los cuatro amigos. Suspiraron aliviados e intercambiaron una mirada de tranquilidad. Aún no sabían qué les depararía el futuro ni cómo se comportarían con ellos, pero al menos tenían la certeza de que estarían juntos. Podrían apoyarse mutuamente, se tenían los unos a los otros y esa mujer parecía bondadosa. Era un comienzo esperanzador, mucho mejor que el que Daniel había esperado.
Cuando el papeleo estuvo listo, los niños abandonaron la estación y siguieron a la mujer, quien solo se había dirigido a ellos para decirles que estuvieran tranquilos y preguntarles sus nombres. Los condujo hasta un coche en el que esperaba un hombre tan entrado en años como ella, desgarbado, de considerable altura y escaso cabello blanco, cuyo rostro denotaba un agrio carácter dispuesto a disparar impertinencias tan pronto como abriera la boca. El hombre los contempló con una nota de asombro.
—Este es James, chófer y jardinero de la familia —anunció la mujer, señalándolo—. Presentaos, niños.
Uno a uno, obedecieron el requerimiento y dijeron sus nombres, a lo que James se limitó a asentir con algo parecido a un gruñido afirmativo.
—¿Y usted cómo se llama? —se apresuró a preguntar la pequeña Elaine, dirigiéndose a la mujer que los había recogido.
—Uh, olvidé mencionarlo —respondió, tapándose la boca y conteniendo una risita—. Soy Charlotte Lewis, pero los señoritos me llaman Nanny, así que vosotros también podéis hacerlo.
Los niños asintieron, pero no se atrevieron a abrir la boca. Daniel vio que el hombre se inclinaba hacia la mujer y le hablaba en voz baja:
—¿Estás segura de lo que haces, Charlotte? Son demasiados... ¿Y si ellos...?
Ella puso una mano sobre el antebrazo del chófer para acallarlo y negó con la cabeza.
—Milady quiere que no haya duda de su generosidad y su compromiso con la causa. Las autoridades han dicho que será por poco tiempo, James. Además, lady Miller confía en nosotros. Sabe que lo mantendremos todo bajo control.
Se volvió hacia los amigos e hizo un gesto instándolos a que subieran al vehículo.
La sensación de angustia se había desvanecido por el momento para Daniel. Había encontrado apoyo y consuelo en sus nuevos amigos, aunque estaba sometido a una incertidumbre que arraigaba en sus entrañas y mermaba sus fuerzas. Nunca había estado fuera de su hogar, no conocía más que la compañía de su hermano y el mandato de su padre, por lo que enfrentarse a un nuevo escenario en el que no sabía qué le depararía la suerte le provocaba inseguridad; una inseguridad que se transformó en inquietud cuando los páramos desaparecieron, justo en el momento en el que las cumbres que encerraban el paisaje que recorrían se abrieron y logró contemplar la silueta de aquella enorme y aterradora mansión.
—Niños, bienvenidos a Nodford Park.
Capítulo III
1954
Cuando Sophia se apeó del tren, ya era más de mediodía. No conocía transporte que pudiera llevarla hasta las inmediaciones de la propiedad de los Miller, por lo que inició la marcha en dirección noroeste. Sabía que le llevaría, al menos, un par de horas. Nunca había hecho ese camino a pie, pues la primera vez lo había recorrido en coche. Lo único en común era la misma sensación de angustia atenazándola.
A medida que se aproximaba a Nodford Park, la luz se apagaba de forma gradual. Era como si la providencia supiera las cosas horribles que habían sucedido allí y le retirase su favor a aquel lugar. Y Sophia lo sabía también, e intuía de igual manera que los sucesos espantosos aún no habían concluido. Fijó la vista un momento en sus zapatos manchados de barro y luego en el horizonte nebuloso y pensó que nada parecía haber cambiado. La guerra no lo había destruido, no había alcanzado los páramos ni las cumbres que encerraban el corazón de Nodford Park, como sí lo había hecho con el suyo. Aquel lugar parecía imperturbable al paso del tiempo y a la codicia del ser humano.
Continuó avanzando cada vez con más lentitud, y no por la falta de fuerzas, sino por la falta de valentía; paso a paso, bocanada tras bocanada, hasta que llegó el momento en el que tuvo que detenerse. Suspiró, llevándose una mano al pecho y apretando con fuerza su colgante. Nodford Park se alzaba ante sus ojos tan majestuoso y escalofriante como le había parecido quince años atrás.
Los vastos jardines se extendían más allá de su mirada, tan repletos de vívidos colores que le conferían a la propiedad una belleza tan inusitada que parecía irreal a los ojos de cualquier mortal. Las hiedras habían invadido poco a poco los muros de piedra desgastada. Levantó la mirada hacia sus enormes y ahora envejecidos ventanales y le pareció que se abrían para engullirla de nuevo y arrastrarla a la oscuridad que una vez se impuso ante sus ojos. El único torreón situado al este de la propiedad se imponía alto y amenazante sobre ella, como si la vigilase, una vez más, y un leve temblor la hizo dudar un instante. La torre, como la llamaban los habitantes de Nodford Park, aquel lugar desvencijado y casi abandonado que había sido la fuente de todos sus males, parecía observarla en silencio.
Había llegado hasta la mansión y ya no había marcha atrás. Inspiró con fuerza. Después extrajo el colgante, lo besó, lo guardó de nuevo y se armó de valor para avanzar con el paso más firme que pudo permitirse.
Cuando estuvo delante de la puerta, se tomó unos segundos para recuperar el aliento antes de coger la aldaba y golpearla contra la madera. El ruido provocó un eco que pudo escuchar desde fuera. La espera hasta que oyó unos pasos acelerados le resultó insoportable, y cuando por fin la puerta se abrió, un rostro muy conocido y añorado apareció ante sus ojos.
—Hola, Nanny —dijo en un susurro.
La tez blanquecina de la anciana adquirió un matiz sonrosado al reconocerla y una amplia sonrisa decoró su semblante entristecido. Echó los brazos sobre ella y la estrechó con fuerza.
—Sophia... ¡Mi niña! ¡Has vuelto! Solo faltabas tú. Al fin estáis todos aquí de nuevo, como siempre debió ser.
El olor a madera vieja inundó sus pulmones nada más entrar. Sophia inspiró de nuevo y los llenó de aquel aroma que tantas veces había extrañado. Luego cerró los ojos y se permitió el lujo de evocar las sensaciones que habían invadido su interior la primera vez que había entrado allí. Después del hermoso rostro de Ruth sonriendo, aquel aroma era su siguiente recuerdo agradable de Nodford Park. Olía a hogar, a familia, a sueños por hacer realidad y a metas por alcanzar; o eso fue al principio, antes de que todo comenzara a torcerse.
Su mirada se deslizó por el vestíbulo y comprobó que permanecía igual que entonces. La gran lámpara de araña continuaba coronando la entrada, aunque había conocido tiempos mejores y ya no lucía tan brillante y cuidada como antaño. Frente a ella se alzaba una gran escalinata, cuyos escalones eran tan amplios y altos que Sophia recordaba bien que la primera vez que subió por ella tuvo que hacer un esfuerzo para alzar las piernas más de lo habitual. En su memoria resultaba más grande y aterradora, no como en ese momento, que la contemplaba con añoranza; veía en ella los pequeños achaques del paso del tiempo. Ya no era tan majestuosa, pero seguía cumpliendo la misma función de bienvenida y aún desembocaba en el primer piso, justo frente a ese enorme retrato del barón, cuya implacable mirada le había arrancado más de un escalofrío de miedo.
—Vamos, están todos en el gran salón —le dijo Nanny, sacándola de su ensimismamiento y guiándola con un gesto. La premura de la vieja doncella no le permitió regodearse más con las sensaciones que estaba experimentando a su regreso. Así pues, la siguió.
El enorme salón estaba repleto de gente. A Sophia le apenó pensar que aquella estancia, tiempo atrás, había servido para organizar grandes bailes y ahora era el lugar en el que se realizaba la despedida de una mujer. Retuvo el aliento y miró a su alrededor sin reconocer a nadie, por lo que intuyó que la mayoría eran vecinos y antiguas amistades de los Miller, y supuso que también las habría de Ruth. No dudaba del don para las relaciones sociales que su amiga había tenido durante los años que vivió en Londres, igual que tampoco dudaba de que muchos de los que se agolpaban allí eran meros curiosos. Anduvo entre la gente hasta que pronto localizó el foco de atención que estaba buscando. Allí estaba ella, en medio del salón, amortajada y descansando en su ataúd.
Se acercó con lentitud. Un sudor frío recorrió su espalda y sus manos temblaron. No quería mirar, no soportaba ver su cadáver, pero debía cerciorarse de que era ella, de que realmente había abandonado este mundo y que aquella noticia del periódico no había sido una pesadilla.
Se detuvo en cuanto comprendió que no podría acercarse más sin ser presa del llanto y contuvo el aliento cuando la miró. Su hermoso rostro de porcelana estaba cubierto por un velo, por lo que sus rasgos quedaban algo desdibujados. Aun así, por lo que pudo entrever de Ruth, el tiempo no parecía haber transcurrido para ella. Incluso muerta, parecía aún más bella de lo que recordaba. Daba la impresión de que estaba sumida en un cálido sueño y que pronto despertaría.
—¡Oh, Ruth! —masculló, reteniendo las lágrimas.
Su exclamación provocó eco en la estancia y llamó la atención de un hombre que no había quitado la vista de la difunta. La miró de soslayo y luego se volvió hacia ella, Sophia giró sobre sus talones y se encontraron cara a cara, y entonces reconoció en aquellos ojos afligidos a su antiguo amigo.
—¡Ah, eres tú! —exclamó él con una nota de desagrado tras el asombro inicial.
No esperaba un recibimiento con los brazos abiertos por parte de Samuel, pero tampoco imaginaba que la trataría con semejante brusquedad.
—Ruth era mi amiga, ya lo sabes —le respondió con sequedad.
Samuel se irguió ante ella con actitud beligerante. Sophia se aplacó un poco, pues no lo recordaba tan alto. Tenía el cabello rubio alborotado y apretaba la mandíbula con fuerza, de manera que los hermosos rasgos de su rostro se endurecieron hasta volverlo fiero. La contempló con dureza clavando su mirada azul y fría sobre ella.
—Si hubieses sido su amiga, habrías estado aquí antes de que esto sucediera. Debiste impedírselo.
—¿Impedir qué? —le preguntó Sophia atónita.
—Ya lo sabes. Todo es por tu culpa, tú le metiste esas ideas en la cabeza para que se fuera contigo a Londres —espetó escupiendo las palabras—. Nunca debió marcharse de aquí.
—¿Cómo puedes decir eso, Samuel? Tú también te fuiste, lo hicimos todos.
—De no haber sido por vosotros cuatro, nada de esto habría sucedido. Lo supe el mismo día en el que pusisteis un pie aquí; supe que solo traeríais problemas.
Sophia lo observó perpleja. Su amistad nunca fue todo lo estrecha que cabría esperar dados sus orígenes comunes, sin embargo, no comprendía por qué le hablaba de esa manera tan desconsiderada.
—Eres muy injusto. Yo no... Nosotros... Los problemas ya estaban en Nodford Park mucho antes y lo sabes, Sam —le rebatió.
Él pareció no escuchar, solo le dio la espalda y siguió contemplando el rostro de Ruth. Sophia se quedó paralizada, todavía más después de las duras palabras recibidas por parte de Samuel. No comprendía por qué la atacaba de esa manera, por qué los culpaba de la muerte de su amiga.
Una mano rozó su hombro con suavidad.
—No le hagas caso, no piensa lo que dice. En realidad, nunca ha pensado demasiado.
Sophia se volvió y reconoció el rostro de la mujer que había pronunciado esas palabras. Se fijó en esos ojos pequeños y oscuros, en esa nariz chata y en esos labios gruesos que en otro rostro de expresión menos dulce crearían desconfianza.
—¡Elaine! —exclamó, y se arrojó a sus brazos. Ambas se abrazaron durante unos segundos que resultaron breves para Sophia, hasta que su amiga se apartó y la miró.
—Ha pasado mucho tiempo. —Elaine suspiró—. Déjame verte bien. ¡Dios mío, estás preciosa!
—Tú estás algo distinta, pero muy guapa —aseguró Sophia. No lo había dicho por regalarle un cumplido, sino porque encontraba matices diferentes en su rostro.
Elaine sonrió con timidez ante el comentario y Sophia aprovechó para observarla con detenimiento. Elaine era dos años más joven que ella, ahora tenía veinticinco, pero aparentaba más edad, una que no le correspondía. Era como si el peso de los acontecimientos hubiera aplastado su juventud. Durante aquellos pocos segundos, Sophia comprendió que, a pesar de los años transcurridos, Elaine no había logrado superar lo que sucedió esa noche. Alargó la mano y acarició el cabello de la joven con ternura. No era justo. La vida no había sido benévola con ninguno de ellos.
—Espero que tú también puedas quedarte unos días. Tenemos tanto de lo que hablar... —le dijo Elaine.
—¿Quedarme? ¿En Nodford Park? —le preguntó con un ligero sobresalto, como si hubiera despertado de una ensoñación momentánea.
—Por supuesto. Nanny está preparando vuestras antiguas habitaciones. Ha insistido en que debéis permanecer aquí unos días, como antaño. Por la memoria de Ruth —añadió Elaine, como si fuera evidente que debían hacerlo.
Sophia no había pensado en ello de manera consciente, aunque una parte de su interior sí lo había hecho: esa que sabía que pertenecía allí más que a ningún otro lugar, a pesar de todo lo sucedido.
—¿Crees que Samuel estará de acuerdo? —preguntó, sin embargo—. Su recibimiento ha sido muy frío.
—Da igual lo que diga o piense. Sam no hará nada que contradiga a Nanny, ya lo conoces.
El argumento de Elaine no terminaba de convencer a Sophia, pero lo cierto era que estaba dispuesta a creer cualquier cosa, pues haber regresado a Nodford Park le producía una sensación de vértigo en el estómago. La emoción y el anhelo de formar parte de ese lugar superaban con creces el miedo y la angustia que, a menudo, volvían a ella.
—Está bien, supongo que no habrá ningún inconveniente —dijo, como si no deseara quedarse y lo hiciera únicamente por deferencia a sus antiguos amigos.
—Claro que no —le aseguró Elaine—. Además, hay algo que aún no sabes.
—¿Qué?
Elaine pareció contener una leve sonrisa y se llevó un dedo a los labios.
—Es una sorpresa —masculló.
—¿Qué clase de sorpresa? —le preguntó Sophia extrañada.
Elaine siempre tendió a comportarse de manera enigmática, y más aún cuando alguien necesitaba que fuera clara, como en ese momento.
—Oh, mi hermano acaba de reconocerte —la interrumpió—. Está acercándose. Os dejaré un rato a solas para que podáis hablar. Nos veremos más tarde, querida.
Elaine la besó en la mejilla y se apartó de su lado. Sophia la siguió un momento con la mirada hasta que sus ojos repararon en Hector, que acudía a su encuentro.
Sus andares algo atropellados y su rostro siempre serio daban la falsa apariencia de hosquedad. Hector era todo lo contrario: le encantaba bromear y su buen humor contagiaba a los demás. Estaba tal y como Sophia lo recordaba, con sus rizos despeinados y su inteligente mirada tras los gruesos cristales de sus gafas. Parecía no haber cambiado en absoluto, igual que Nodford Park. Lo único distinto que atisbó en él fue la sombra del dolor reflejada en sus ojos. Era obvio, y ella había estado a punto de olvidarlo. Sabía que la muerte de Ruth había afectado a Hector mucho más de lo que este se atrevería jamás a admitir.
Cuando estuvieron frente a frente, Sophia contuvo un suspiro y le tendió las manos. Hector las tomó entre las suyas. Pronunció su nombre en un susurro. Durante los últimos años había olvidado lo buen amigo que había sido para ella y lo mucho que la había apoyado siempre.
—Te he echado de menos —le dijo Sophia con la voz cargada de emoción.
—Y yo a ti, mucho, por eso no logro comprender por qué desapareciste de ese modo. Éramos una familia.
Sophia agachó la cabeza. Sabía que la reprendería; lo esperaba porque ella misma se había reprochado cada día su actitud con los hermanos.
—Después de... Sé que no es fácil de entender, Hector —hizo una pausa para tomar aire y controlar que su voz no temblase al hablar de él—, pero creí que si ponía tierra de por medio el dolor desaparecería.
—Estuvimos buscándote y no logramos dar contigo.
Sophia asintió, no sin cierto pudor. Comprendía que las palabras de su amigo encerraban la amargura de la preocupación. A punto estuvo de confesar que no se había escondido de Ruth, que la difunta la había cuidado en el peor momento de su vida, y que ella había prometido escribirle un año antes, pero jamás había tenido el valor de llevarlo a cabo. Ahora le apenaba no haberlo hecho; entonces, habría estado a su lado, y quizá habría podido ayudarla y no estarían ahora en aquella horrible situación.
Giró la cabeza hacia el cuerpo de su amiga y emitió un nuevo sollozo.
—No puedo creer que esté muerta —susurró.
—Yo tampoco.
—¿Cómo ha ocurrido, Hector? No lo entiendo.
—Últimamente no estaba bien. Es que... —Hector suspiró y se llevó una mano a la frente—. Hay algo que debes saber. Pero aquí no; hay demasiada gente.
Sophia acortó distancia entre ellos.
—Hablemos en privado, pues —musitó.
Hector miró hacia los lados y Sophia se percató de que su rostro cambiaba, por lo que giró la cabeza y dirigió la vista hacia donde su amigo mantenía la suya, hasta que vio a un hombre que caminaba hacia ellos.
—Más tarde, cuando todo haya concluido y el resto se haya marchado —le dijo en voz baja.
—De acuerdo.
Oyó un discreto carraspeo a su espalda y se volvió. El desconocido de antes ya estaba detrás de ella. Era de estatura media y tenía la nariz aguileña y los ojos claros y amables. Tanto sus cabellos como su bigote hacía tiempo que se habían tornado blancos, y este último se movía repetidamente por culpa de un tic nervioso en el labio superior.
—Disculpen —interrumpió con delicadeza—. Siento estropear tan bella escena, pero necesitaría hablar con la dama. Solo será un momento.
Hector asintió, se hizo a un lado señalando a Sophia y se despidió, dejándola con el misterioso desconocido, quien emitió un nuevo carraspeo para llamar su atención.
—¿Usted es...?
—La señora Evans.
—Mucho gusto, señora Evans. Soy el inspector Patrick Brown, de Scotland Yard, y estoy a cargo de la investigación de la muerte de lady Miller. ¿Tendría la amabilidad de dedicarme unos minutos? Quisiera hacerle unas preguntas.
—No creo que pueda ser de ayuda, señor Brown —respondió dubitativa. Ni siquiera se le había pasado por la cabeza que un inspector tuviera interés en la muerte de Ruth. Además, jamás había hablado con un policía y no sabría si sería capaz de hacerlo de manera correcta.
—Estoy seguro de que su colaboración será mucho más valiosa de lo que imagina. ¿Tiene inconveniente en responder unas cuestiones?
Sophia negó con la cabeza y el inspector la instó con un gesto a que se apartasen del resto de la gente que los rodeaba a la par que cuchicheaban. Brown sacó una libreta y una pluma del interior de su chaqueta y le dedicó a Sophia una mirada atenta.
—¿Qué relación tenía con la difunta lady Miller, señora Evans?
—Éramos amigas.
—¿Su amistad era reciente?
—No, nos conocíamos desde niñas.
—¿Se consideraban buenas amigas?
—Sí, diría que sí.
Brown emitió un leve sonido de asentimiento mientras garabateaba en su libreta.
—¿Hubo algo raro o fuera de lo común en el comportamiento de milady en los días previos a su muerte?
—No lo sé.
—No lo sabe —repitió el inspector, haciendo que Sophia se sintiera de pronto estúpida—. Extraño si afirma que ambas eran buenas amigas.
Notó que el color subía a sus mejillas y se preguntó si ese hombre no estaría en lo cierto y su amistad con Ruth había quedado relegada a la nada. Logró recomponerse, tomó aire y tosió con ligereza antes de responder:
—Fuimos íntimas durante la guerra y después seguimos siendo amigas, pero lo cierto es que últimamente nos habíamos distanciado un poco y hacía tiempo que no hablábamos.
—¿Por qué se distanciaron?
—Por nada en concreto. Hace un año cambié de domicilio y de trabajo y Ruth y yo coincidimos poco.
—¿Entonces no hubo ningún enfrentamiento entre ustedes?
—No.
Brown asentía mientras rasgaba impunemente el papel de la libreta con su pluma.
—Comprendo. Y, dígame, ¿sabe si alguien tenía intención de hacerle daño a lady Miller?
Sophia se llevó una mano al pecho con un gesto que a cualquiera que no la conociese le habría resultado más teatral de lo que en realidad era.
—No, por Dios, todo el mundo la adoraba. Era imposible no quererla.
El inspector dejó de anotar, levantó la mirada y la fijó en ella durante unos largos segundos, como si estuviera examinándola, hasta que enarcó una ceja.
—Disculpe mi escepticismo, señora Evans, pero alguien a quien todo el mundo adora no se despeña cincuenta pies en mitad de la noche y en ropa de cama.
Se le erizó el vello de la nuca y sintió que los dedos de la mano le temblaban. Visualizó, con espanto, que aquel había sido el final de su amiga.
—¡¿Insinúa que alguien ha asesinado a Ruth?! —exclamó horrorizada.
—Oh, nada más lejos de mi intención, señora Evans, solo cuestiono la plenitud de la vida que usted le atribuye a su difunta amiga.
—Entiendo —murmuró Sophia, aunque lo cierto era que no comprendía nada. La noticia la había trastornado lo suficiente como para no plantearse qué le había ocurrido a Ruth hasta ese momento, ese terrible instante en el que el inspector había puesto en su cabeza los horribles pensamientos sobre su amiga.
—Ha dicho antes que fueron íntimas durante la guerra, y según tengo entendido, lady Miller trabajó como enfermera voluntaria desde marzo del 44 en Saint Thomas hasta el final de la guerra. ¿Allí se conocieron?
—No, fue en el 39. Lady Miller, la antigua, me refiero, la tía de Ruth, me acogió cuando estalló la guerra.
Brown emitió un ruido algo agudo para su edad y complexión.
—Así que usted es Sophia Saddington.
—Saddington es mi apellido de soltera —le respondió con rubor.
—Ajá —aseveró de nuevo el inspector, como si cada palabra que escapaba de sus labios fuera aún más interesante para él—. Y, su esposo, ¿se encuentra por aquí?
—No, él está en Londres. He venido sola. ¿Acaso importa? —espetó mientras se erguía. Sus dudas y su vergüenza se evaporaron de inmediato. La sola mención a su matrimonio había logrado que se sintiera como si la hubiera apuñalado por la espalda y se vio en la necesidad de defenderse. No sabía qué pretendía aquel hombre, pero empezaba a encontrar irritante su indiscreción.
—Para nada, discúlpeme, mi único interés era saber si el señor Evans también era amigo íntimo de la fallecida.
—Apenas se conocían. La última vez que se vieron fue en nuestra boda.
—Comprendo. No le robaré mucho más tiempo, pero tengo alguna pregunta más. Ha dicho que Gertrud Miller la acogió en el 39 junto con Hector, Elaine McCarthey y Daniel Parker, ¿estoy en lo cierto?
—Sí.
—¿Hasta cuándo duró su estancia en Nodford Park, señora Evans?
—Me fui en el 44, no recuerdo bien el mes.
—¿Marzo, tal vez?
—Es posible.
La voz de Sophia tembló y el inspector la miró detenidamente a los ojos durante varios segundos hasta que ella, incómoda, apartó la mirada.
—Interesante... —dijo el inspector entre dientes, y dejó escapar algo parecido a una risa apagada y nerviosa.
—¿Qué es tan interesante? —se atrevió a preguntar la joven, pues la actitud del policía era cada vez más extraña.
El hombre pareció reaccionar y le dedicó una sonrisa sardónica.
—Resulta cuanto menos curioso que tanto usted como el señor McCarthey y el señor Parker abandonaran Nodford Park de manera tan súbita después de varios años viviendo allí. Quizá hubo algún incidente que...
—No fue así —lo cortó Sophia de inmediato—. Hector, Samuel y Danny..., Daniel —se corrigió—, fueron llamados a filas, y tanto Ruth como yo pensamos que también debíamos servir a la causa, por eso nos presentamos como enfermeras voluntarias en Saint Thomas.
—De modo que afirma usted que no sucedió nada fuera de lo común que los impulsase a marcharse de Nodford Park.
La insistencia de Brown empezaba a incomodarla. Si lo que pretendía era ponerla nerviosa, estaba consiguiéndolo.
—¿Le parece poco común luchar contra el enemigo, inspector? —atacó en un desesperado intento por desviar la atención del hombre del recordatorio de un suceso del que se avergonzaba.
—Ciertamente no lo es, pero yo me refería a algún suceso acaecido en Nodford Park que pudiera precipitar su marcha.
—No, que yo recuerde —respondió más calmada, pues había logrado sosegarse lo suficiente como para ser consciente de que perder los nervios ante aquel hombre no podía traer nada bueno.
—Está bien, señora Evans, no la importunaré más. —Brown guardó la libreta y la pluma y extrajo una tarjeta del mismo bolsillo—. Aquí tiene mi tarjeta. Podrá localizarme en esta dirección, si no me encuentro en Scotland Yard. Si precisa cualquier cosa, o si recuerda algo que pueda servir de ayuda para esclarecer lo que le ocurrió a su amiga, señora Evans, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Sophia cogió la tarjeta y se limitó a asentir con la cabeza. El inspector dio los buenos días y se apartó de su lado. Cuando estuvo lo suficientemente alejado de ella, Sophia dejó escapar un leve suspiro de alivio al verse liberada de aquel extraño interrogatorio al que la había sometido.
Brown decidió dar por finalizado el primer contacto con la familia y allegados de la difunta. Cuando le asignaron el caso, creyó que sería sencillo, imaginó que se trataría de un accidente o de un suicidio, pero las horas que había permanecido hablando con la gente que merodeaba por la mansión de los Miller lo habían llevado a charlar con varias personas y a extraer información tan vaga y deslavazada que le hizo sospechar que casi nadie conocía a la difunta. Sin embargo, cuando había hablado con su esposo y con el resto de los jóvenes que habían permanecido en la mansión durante la guerra, comprendió que sabían mucho más de lo que daban a entender.
Brown se hizo a un lado apartándose de la mirada de cualquier curioso, entonces extrajo de nuevo su libreta y su pluma y bajo los apuntes de la declaración de Sophia escribió una única palabra que subrayó con decisión:
Miente
Capítulo IV
1939
Ese día la apatía se había apoderado de Ruth. Solía ocurrirle a menudo. Cuando las mañanas eran lo bastante calurosas como para que sintiera la humedad del sudor en su nuca, se sentía molesta. Y saber que esa misma tarde Nodford Park tendría invitados que permanecerían allí durante solo Dios sabía cuánto tiempo era otro escollo para ella. Si hubiera estado de buen humor, tal vez habría visto la oportunidad de tener algo parecido a amigos, sin embargo, la desidia con la que había recibido el día le hacía pensar que jamás tendría nada en común con unos críos venidos de la ciudad. Con toda probabilidad, serían hijos de obreros, puede que lo bastante zafios como para no tener los modales básicos; cabía incluso la posibilidad de que hablaran con acento desagradable u oliesen mal. Cualquiera de las ideas que pasaban por su cabeza sobre los nuevos inquilinos de Nodford Park era peor que la anterior, por lo que, cuando vio aparecer el coche conducido por James en la lejanía, no pudo menos que suspirar con desgana.
Los había visto por la ventana de su alcoba mientras bajaban del vehículo. Después, recorrió el largo pasillo y se encaminó hacia la escalinata que llevaba al vestíbulo. No había terminado de bajarla cuando se alzó ligeramente sobre la balaustrada y los vio entrar. Sintió el alivio momentáneo de la brisa de septiembre que se colaba por la entrada y que acarició su cabello haciéndolo ondear.
No pudo evitar observarlos con superioridad; con una simple mirada, supo que eran inferiores a ella. Sin embargo, recordó lo que su tía le había dicho acerca de la guerra. Su deber era proporcionarles un hogar a esos niños durante el tiempo que durase la contienda. Así que debía dejar a un lado sus prejuicios, aceptar que debía ser una buena anfitriona y tratarlos con cortesía, fuera cual fuera su origen o aspecto. Así pues, se deshizo de la sensación de malestar que el calor producía en su cuerpo y sonrió con toda la delicadeza que podía expresar ante desconocidos.
—¡Señorita Ruth! ¡Venga a saludar a nuestros invitados! —gritó Nanny, haciéndole un gesto con la mano.
Ruth obedeció, casi a regañadientes, ya que no soportaba que la niñera le diera órdenes, pero sabía que no debía contrariarla en semejante situación. Su posición no podía quedar comprometida; le gustase o no, debía hacer lo posible para que pareciese que estaba encantada de recibirlos y que la orden de Nanny no era tal. Para Ruth, las apariencias lo eran todo.
Tras la muerte de su padre y su tío, la propiedad pasaría a su primo Roderick. Cuando cumpliera la mayoría de edad, el pequeño Roddy, ese malcriado e impertinente niño de diez años, sería el heredero de todas las propiedades de los Miller y ella se quedaría con las manos vacías, por lo que no tenía otro remedio que fraguarse una reputación que le valiese para escalar en la sociedad en un futuro. Por eso debía aprender a ser la anfitriona perfecta, la mujer perfecta, que, a sus recién cumplidos trece años, casi era.
Se detuvo frente a los niños y habló con voz dulce, casi celestial:
—Soy Ruth Miller y estoy encantada de daros la bienvenida. Tanto lady Miller como su hijo y yo intentaremos que vuestra estancia aquí sea lo más agradable posible. Ahora, decidme, ¿cuáles son vuestros nombres?
Los chicos respondieron uno a uno y ella los memorizó mientras paseaba la mirada por ellos. Cuando le tocó el turno a la niña pelirroja, Ruth la examinó con más detenimiento que al resto. Le pareció que sería mucho más bonita si no llevase aquella indumentaria tan espantosa y si sonriera un poco. Hubo algo en ella que le agradó al momento. Tal vez fuera su mirada triste y perdida o su rostro redondo y pálido, tan cubierto de pecas que le hacían parecer una muñequita. Sintió un extraño cosquilleo que le recorrió la espina dorsal. No supo interpretarlo, pero imaginó que en esa delgaducha y asustada niña podría encontrar algo parecido a una amiga.
—Creo que tenemos la misma talla —le dijo, como si de pronto se le hubiese ocurrido una idea estupenda—. ¿Qué edad tienes?
—Doce, señorita Miller.
—Eso pensaba. Tengo un par de vestidos que nunca uso, y estoy segura de que te sentarán bien. Ven más tarde a mi alcoba y te los daré. Nanny te acompañará.
—Gracias, señorita Miller.
—Puedes llamarme Ruth. Todos podéis —añadió, dirigiéndose con una sonrisa a los demás.
Decidió entonces que con aquella dulce mueca terminaría su actuación, por el momento. Imaginó que estarían tan cansados y tan poco acostumbrados a las ceremonias que no le prestarían atención a su falta de cortesía, así pues, dio media vuelta con la gracia que la caracterizaba y se dirigió de regreso a su alcoba.
Ruth se marchó por donde había venido bajo la atenta mirada de todos, en especial del muchacho que había observado la escena apoyado en la jamba de la puerta. El chico había dejado de trabajar cuando los niños aparecieron ante sus ojos, aunque no les prestó atención; no le interesaban, pero sabía que, gracias a ellos, ese día vería a Ruth.