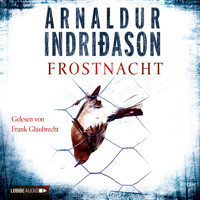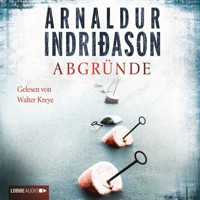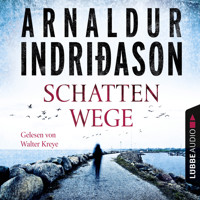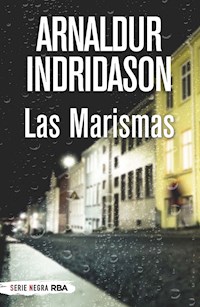
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Erlendur Sveinsson
- Sprache: Spanisch
En un apartamento del barrio de Las Marismas, en Reikiavik, yace el cadáver de un anciano que ha sido golpeado con brutalidad. Hay muchos indicios que apuntan a un homicidio improvisado. ¿Quién podría desear la muerte de un viejo solitario? Al examinar la vivienda, el inspector Erneldur encuentra en un cajón la fotografía de una tumba de una niña pequeña. Quizá esa foto pueda darles algunas respuestas. Quizá la víctima no es quien se imaginaban.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original:Myrin
© 2000, Arnaldur Indridason.
© de la traducción: 2006, Kristin Arnadóttir.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO538
ISBN: 978-84-9056-081-5
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Cita
Nota sobre los nombres propios islandeses
Reikiavik 2001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
«Todo esto es una condenada marisma.»
ERLENDURSVEINSSON
NOTA SOBRE LOS NOMBRES PROPIOS ISLANDESES
Los islandeses siempre se tratan por el nombre de pila, puesto que la mayoría de ellos tienen un patronímico, que termina en -sonen el caso de los hijos y en -dóttiren el caso de las hijas. Los nombres de las personas no se ordenan por el apellido, sino por el nombre, incluso en la guía telefónica. Aunque pueda parecer extraño, los policías, a pesar de las jerarquías, se llaman por el nombre de pila, y también entre policías y criminales.
El nombre completo de Erlendur es Erlendur Sveinsson, y el de su hija, Eva Lind Erlendsdóttir. Los matronímicos son excepcionales, aunque se dice que Audur significa Kolbrúnardóttir (la hija de Kolbrún). Sin embargo, algunas familias tienen apellidos tradicionales que derivan o se adaptaron directamente del danés como resultado del gobierno colonial que duró hasta principios del sigloXX. Briem es uno de esos apellidos tradicionales y por ello no revela el género. En el caso de Marion Briem, el ambiguo nombre de pila hace incrementar la intriga.
Por otra parte, los nombres islandeses son, en su gran mayoría, significativos, y los autores juegan frecuentemente con sus significados. Por ejemplo, Erlendur quiere decir «forastero».
REIKIAVIK
2001
1
Las palabras estaban escritas a lápiz en una hoja de papel colocada sobre el cadáver.
Tres palabras, incomprensibles para Erlendur.
El cadáver era de un hombre que debía de rondar los setenta años. Estaba echado sobre su lado derecho en el suelo, junto a un sofá, en un pequeño salón, y vestía camisa azul y pantalones de pana de color marrón claro. Calzaba zapatillas. El cabello gris, que había empezado a escasear, estaba manchado con la sangre de una aparatosa herida en el cráneo. En el suelo, cerca del cadáver, había un cenicero grande de cristal, cuadrado y con aristas afiladas. También estaba manchado de sangre. La mesa de centro estaba volcada.
Era un apartamento en el sótano de una casa de hormigón de dos pisos, en el barrio de Las Marismas. La casa estaba rodeada de un pequeño jardín protegido en tres de sus lados por un muro. Los árboles habían perdido las hojas, que ahora cubrían totalmente el suelo del jardín. Sus encorvadas ramas se estiraban hacia el cielo ennegrecido.
Un camino de grava conducía hasta la entrada del garaje. Seguían llegando agentes de la policía de Reikiavik. Se movían sin prisas, como fantasmas en una casa vieja. Esperaban al médico forense para que firmara el certificado de defunción. El hallazgo del cadáver les había sido comunicado quince minutos antes; Erlendur fue uno de los primeros que se presentaron en el lugar. Estaba esperando la llegada de Sigurdur Óli en cualquier momento.
El crepúsculo de octubre cubría la ciudad y la lluvia batía contra el viento otoñal. Alguien había encendido una lámpara que, desde una mesa del salón, alumbraba la estancia con una luz tenebrosa. Aparte de eso, no se había tocado nada. Los técnicos estaban colocando grandes focos sustentados en trípodes. Con ellos se iluminaría el apartamento.
Erlendur fijó su atención en una librería, después en un desgastado tresillo, una mesa de comedor, un viejo escritorio situado en un rincón, una alfombra que cubría el suelo y las manchas de sangre en la alfombra. Una puerta comunicaba el salón con la cocina y otra se abría hacia un pequeño corredor que daba paso a dos habitaciones y un aseo.
El vecino del piso de arriba fue quien avisó a la policía. Había llegado a casa después de ir a buscar a sus dos hijos al colegio y le extrañó encontrar la puerta de entrada del sótano abierta de par en par. Se veía el interior del apartamento. Le extrañó y llamó a su vecino desde fuera, para saber si estaba en casa. No contestó nadie. Entonces se asomó por la puerta y volvió a llamar; pero tampoco obtuvo respuesta. Vivía con su familia en el piso de arriba desde hacía algunos años, pero no conocía bien al señor del sótano. Su hijo mayor, de nueve años, no fue tan prudente como su padre y en un segundo entró hasta el salón del apartamento. Volvió a salir enseguida diciendo, sin mayor preocupación, que había un hombre muerto ahí dentro.
—Ves demasiadas películas —le dijo su padre, pero cuando entró vio a su vecino en el suelo, en medio de un charco de sangre.
Erlendur sabía cómo se llamaba el muerto. Su nombre figuraba en el timbre de la puerta; sin embargo, para evitar la posibilidad de hacer el ridículo se puso unos guantes de látex y sacó la billetera del hombre del bolsillo de una chaqueta que colgaba en la entrada; ahí encontró una tarjeta de crédito con su fotografía. Se llamaba Holberg y tenía sesenta y nueve años. Muerto en su domicilio. Probablemente asesinado.
Erlendur dio una vuelta por la vivienda haciéndose algunas preguntas. Ése era su trabajo. Investigar lo evidente. Los técnicos se ocupaban de lo oculto. No vio ninguna señal de que las ventanas o las puertas hubieran sido forzadas. A primera vista parecía como si el hombre hubiera permitido entrar a su asesino. Los vecinos habían dejado huellas en la entrada y sobre la alfombra cuando irrumpieron con los zapatos mojados por la lluvia, así que también tenía que haber huellas del asesino. A no ser que se hubiera quitado los zapatos al entrar. Erlendur opinaba que el asesino seguramente tenía demasiada prisa para permitirse perder un tiempo precioso en quitarse los zapatos. Los técnicos habían llevado aspiradores y polvos para buscar cualquier pequeña partícula escondida y tratar de descubrir huellas: huellas dactilares y barro de zapatos de personas ajenas a la casa. Buscaban cualquier cosa que resultara extraña. Cualquier rastro dejado allí.
Erlendur opinaba que el hombre no había recibido a su visitante con especial hospitalidad. No le había invitado a tomar café. La cafetera de la cocina no tenía aspecto de haber sido usada en las últimas horas. No se veía tampoco ninguna tetera y no se habían sacado las tazas del armario. Los vasos estaban limpios y en su sitio. Evidentemente, el muerto había sido un hombre ordenado. Todo estaba en orden. Tal vez no conocía bien a su asesino. Tal vez el visitante le atacó por sorpresa en el momento de abrir la puerta. Sin quitarse los zapatos.
¿Se puede asesinar a alguien estando descalzo?
Erlendur echó un vistazo a su alrededor y decidió que tendría que organizar sus ideas.
Estaba claro que el visitante tenía prisa. No se había esforzado en cerrar la puerta al marcharse. El mismo ataque parecía haber sido hecho de forma apresurada, de repente y sin previo aviso. En la vivienda no había señales de pelea. Al parecer, el hombre se había caído directamente al suelo, volcando la mesa de centro al desplomarse. A primera vista, todo lo demás estaba intacto. Erlendur no apreciaba ningún signo de robo. Los armarios estaban cerrados, también los cajones; un ordenador moderno y una cadena musical vieja estaban en su sitio, la cartera del hombre en el bolsillo de su chaqueta, con un billete de dos mil coronas y dos tarjetas, una de débito y otra de crédito.
Aparentemente el asesino había cogido lo que tenía más a mano para golpear al hombre en la cabeza. El cenicero era verdoso, de un cristal grueso que, según los cálculos de Erlendur, debía de pesar por lo menos un kilo y medio. Un arma homicida para quien así quisiera verlo. Era improbable que el visitante lo hubiera traído consigo y lo hubiera dejado luego ensangrentado en el suelo.
Éstas eran las pistas evidentes: el hombre abrió la puerta e invitó al visitante a entrar o, en todo caso, le acompañó hasta el salón. Probablemente conocía al visitante, aunque no tenía por qué ser así. Fue atacado con el cenicero, un golpe sordo; y luego, el asesino salió a toda prisa y dejó abierta la puerta de entrada. Todo clarísimo.
Salvo el mensaje.
Estaba escrito en una hoja rayada tamaño A4, que parecía arrancada de un cuaderno de espiral y era la única pista que sugería que se trataba de un crimen premeditado; hacía pensar que el visitante había ido allí con el único propósito de asesinar al inquilino. Había escrito un mensaje. Un mensaje de tres palabras que Erlendur no lograba entender. ¿Escribió las palabras antes de llegar al apartamento? Otra pregunta evidente que requería respuesta. Erlendur se acercó al escritorio del rincón del salón. Sobre el mueble había montones de documentos, facturas, sobres, papeles. Encima, un cuaderno de espiral. Miró por todo el escritorio en busca de un lápiz, pero no vio ninguno. Siguió buscando por allí y encontró uno debajo del escritorio. No tocó nada. Observó y reflexionó.
—¿Un típico asesinato islandés? —preguntó Sigurdur Óli, que había llegado al sótano sin que Erlendur se diera cuenta y estaba ahora junto al cadáver.
—¿Cómo? —preguntó Erlendur distraído.
—Chapucero, inútil y realizado sin intentar disimular evidencias ni esconder pruebas.
—Sí —dijo Erlendur—. Un miserable asesinato islandés.
—A no ser que se haya caído sobre la mesa y se haya dado un golpe en la cabeza con el cenicero —añadió Sigurdur Óli.
Elínborg le acompañaba. Erlendur había estado tratando de limitar el ir y venir de policías, técnicos y sanitarios mientras daba vueltas por la vivienda, cabizbajo y con el sombrero puesto.
—¿Y ha escrito una nota incomprensible a la vez que caía? —preguntó Erlendur.
—Es posible que la tuviera en la mano.
—¿Entiendes algo de lo que dice la nota?
—Puede que esto signifique Dios —dijo Sigurdur Óli—. O tal vez el asesino, no lo sé. El énfasis sobre la última palabra es algo curioso. ÉL, con mayúsculas.
—A mí me parece que no se escribió con prisas. La última palabra está en mayúsculas y las demás en minúsculas. El visitante se tomó su tiempo para escribirlo. Y sin embargo se fue sin cerrar la puerta. ¿Eso qué quiere decir? Ataca al hombre y sale corriendo, pero escribe una tontería incomprensible en un papel y se esmera en destacar la última palabra.
—Tiene que referirse a él —dijo Sigurdur Óli—. Al muerto, quiero decir. No se puede referir a nadie más.
—No sé —repuso Erlendur—. ¿Qué propósito tiene dejar un mensaje así encima del cadáver? ¿Quién hace estas cosas? ¿Qué quiere decir? ¿Nos quiere comunicar algo? ¿Está el asesino hablándose a sí mismo? ¿Está hablando con el muerto?
—Un animal trastornado —dijo Elínborg, e intentó hacerse con la nota.
Erlendur se lo impidió.
—Quizá fue atacado por más de uno —opinó Sigurdur Óli.
—Acuérdate de los guantes, Elínborg querida —dijo Erlendur como si estuviera hablando con una niña—. No toques las pruebas. El mensaje se escribió sobre esa mesa de ahí —añadió, y señaló el escritorio—. La hoja fue arrancada de un cuaderno de espiral, propiedad de la víctima.
—Tal vez fueron más de uno —repitió Sigurdur Óli, pensando que había tenido una posibilidad brillante.
—Sí —dijo Erlendur—, tal vez.
—Muy poco escrupuloso —argumentó Sigurdur Óli—. Primero matas a un anciano y luego te sientas a escribir. ¿No hay que tener nervios de acero para hacer algo así? ¿No hay que ser un demonio despreciable para hacer algo así?
—O no tener conciencia —replicó Elínborg.
—O tener complejo mesiánico —añadió Erlendur.
Se agachó para mirar el mensaje y volvió a leerlo.
«Un enorme complejo mesiánico», pensó.
2
Erlendur llegó a su piso hacia las diez de la noche y metió un plato preparado en el microondas. Se quedó delante del aparato mirando cómo el plato daba vueltas en su interior y se le ocurrió pensar que había visto cosas aún más aburridas en la televisión. Fuera, el viento otoñal parecía gemir, cargado de lluvia y oscuridad.
Pensó en la gente que dejaba mensajes y luego desaparecía. ¿Qué escribiría él en un trozo de papel? ¿A quién podría dejar un mensaje? Se le ocurrió que a su hija, Eva Lind. Estaba metida en el mundo de las drogas y seguro que querría saber si había algo de dinero. Era cada vez más agresiva en este sentido. Su hijo, Sindri Snaer, había terminado recientemente el tercer tratamiento contra su adicción al alcohol. El mensaje para él sería sencillo: «Nunca más Hiroshima».
Erlendur esbozó una vaga sonrisa cuando el microondas emitió tres pitidos.
En realidad nunca había pensado en desaparecer y dejar una nota para alguien.
Él y Sigurdur Óli habían hablado con el vecino que encontró el cadáver. Su esposa estaba presente y hablaba de sacar a sus hijos de la casa y mandarlos con la abuela. El vecino, que se llamaba Ólafur, les contó que toda la familia, él, su esposa y los dos hijos, salían de casa todos los días a las ocho de la mañana para ir a sus respectivos trabajos y al colegio y que no volvían hasta las cuatro de la tarde por lo menos; él mismo se encargaba de recoger a los niños en el colegio. No habían notado nada fuera de lo normal cuando salieron por la mañana. La puerta del sótano estaba cerrada. Habían dormido bien toda la noche y no habían oído nada. Tenían poco trato con el vecino. Apenas lo conocían, aunque llevaban varios años viviendo en el piso de arriba.
El médico forense aún no había establecido la hora aproximada de la muerte, pero Erlendur calculaba que sería hacia el mediodía. La hora punta, como se solía decir. «¿Quién tiene tiempo a esa hora actualmente?», pensó Erlendur. Habían enviado un comunicado a la prensa diciendo que se había encontrado el cadáver de un hombre de unos setenta años en una vivienda del barrio de Las Marismas y que parecía haber sido asesinado. Si alguien había visto algún movimiento o personas extrañas en los alrededores de la casa en las últimas veinticuatro horas, se agradecería que lo comunicara a la policía de Reikiavik.
Erlendur tenía cincuenta años, estaba divorciado de su mujer desde hacía mucho tiempo y era padre de dos hijos. Siempre había ocultado el hecho de que detestaba los nombres de sus hijos. Su ex mujer, con quien no había hablado en veinte años, pensaba entonces que eran nombres «muy monos». El divorcio fue difícil y Erlendur perdió el contacto con sus hijos cuando eran muy jóvenes. Al hacerse mayores volvieron a buscar su compañía y él los recibió encantado, a pesar de la tristeza que le daba ver en qué estado se hallaban. Sobre todo sufría por Eva Lind. Sindri Snaer estaba algo mejor, aunque no mucho.
Sacó la comida del microondas y se sentó a la mesa de la cocina. El piso tenía dos habitaciones y en todos los rincones había montones de libros. En las paredes colgaban viejas fotografías de sus familiares de los fiordos del este, de donde Erlendur era oriundo. No tenía ninguna fotografía de él ni de sus hijos. Junto a una pared, delante de un sillón destartalado, había un antiguo televisor, marca Nordmende. Erlendur mantenía el piso aceptablemente limpio con un mínimo esfuerzo.
No sabía con exactitud lo que estaba comiendo. En el colorido paquete ponía algo acerca de delicias orientales, pero el alimento que había dentro de una especie de rollo de harina sabía a sopa de pan agria. Erlendur lo apartó a un lado. Estaba pensando si quedaría algo del pan y el paté que había comprado hacía algunos días cuando sonó el timbre. Eva Lind había decidido dejarse caer por allí. A Erlendur le irritaba su manera de hablar.
—¿Cómo estás, tío? —le preguntó de pasada, mientras iba directamente al salón a tirarse en el sofá.
—¡Ay! No utilices este lenguaje conmigo —dijo Erlendur cerrando la puerta.
—Pensé que querías que cuidara mi lenguaje —replicó Eva Lind, que estaba acostumbrada a oír los sermones de su padre sobre su forma de hablar.
—Entonces hazlo.
Era difícil descubrir qué papel representaba esta vez. Eva Lind era la mejor actriz que había conocido, lo que tal vez no era un gran elogio, ya que Erlendur nunca iba ni al teatro ni al cine y raras veces miraba la televisión a no ser que emitieran reportajes. Las obras teatrales de Eva Lind solían ser dramas familiares de uno a tres actos y trataban normalmente sobre cómo sacarle dinero a Erlendur. Sin embargo, no se prodigaba; la verdad era que tenía otras maneras de conseguir dinero y su padre prefería no conocer demasiados detalles. Venía a verle cuando no le quedaba «ni un puto céntimo», como solía decir.
Algunas veces era su niña pequeña, le abrazaba y runruneaba como un gatito. Otras, era una mujer desesperada que se paseaba por el piso gritando y acusándole de haberlos abandonado a ella y a su hermano cuando eran pequeños. En esas ocasiones podía ser obscena, maliciosa y cruel. A veces también estaba casi bien, si es que se podía decir de alguien que «estaba bien»; entonces Erlendur creía que podía conversar con ella como con cualquier persona sensata.
Vestía tejanos gastados y una cazadora de piel negra. Llevaba el pelo negro muy corto y dos pequeños piercings en una ceja, de una de sus orejas colgaba una cruz de plata. Antes lucía una dentadura blanca y bonita, ahora la tenía algo deteriorada; le faltaban dos dientes en la encía superior. Se le notaba cuando sonreía con generosidad. Tenía la cara delgada, aspecto cansino y oscuras ojeras. Erlendur apreciaba cierto parecido con su madre, la abuela de Eva Lind. Maldecía la mala suerte de su hija y se culpaba a sí mismo por lo que le había ocurrido.
—Hablé con mamá hoy, o mejor dicho, ella habló conmigo. Quería saber si podía hablar contigo. ¡Es estupendo ser hija de padres divorciados!
— ¿Tu madre quiere algo de mí? —preguntó Erlendur asombrado.
Ella todavía le odiaba, después de veinte años. Sólo la había visto de pasada una vez en todo este tiempo y la ira de su mirada era evidente. En otra ocasión habló con ella por teléfono sobre Sindri Snaer y Erlendur prefería no acordarse de esa conversación.
—Es un bicho y una esnob.
—No hables así de tu madre.
—Unos amigos del barrio de Gardabaer, que están forrados de dinero, iban a celebrar la boda de su hija este fin de semana, pero la novia se dio el piro y desapareció. ¡Qué ridículo! Eso ocurrió el sábado y no han vuelto a saber nada de ella. Mamá estaba en la boda y está indignada a tope. Me dijo que te preguntara si puedes hablar con esa gente. No quieren enviar ningún aviso a la prensa, manada de pijos que son, pero como saben que tú trabajas en el departamento de investigación de la policía, piensan que a lo mejor puedes solucionar la cosa así, por lo bajines, a escondidas. Y soy yo la que tengo que encargarme de que hables con la gentuza esa. Mamá no, ¿entiendes? ¡Mamá nunca!
—¿Tú conoces a esa gente?
—No lo bastante para que me invitaran a la boda que la preciosa muñequita que hacía de novia acabó reventando.
—¿Y a la chica, la conoces?
—Muy poco.
—¿Adónde habrá ido?
—No lo sé.
Erlendur se encogió de hombros.
—Estaba pensando en ti hace un rato.
—Qué guay —dijo Eva Lind—. Precisamente me preguntaba si...
—No tengo dinero —espetó Erlendur sentándose frente a ella en el sillón de la televisión—. ¿Tienes hambre?
Eva Lind hizo una mueca.
—¿Por qué no se puede hablar contigo sin que empieces a hablar de dinero? —le preguntó.
Erlendur se sintió como si le hubiera quitado las palabras de la boca.
—¿Y por qué yo nunca puedo hablar contigo de nada?
—Que te jodan.
—¿Por qué hablas así? ¿Qué quieres decir? ¡Que te jodan! ¿Qué maneras son ésas?
—¡Jesús! —suspiró Eva Lind.
—¿Quién eres hoy? ¿Con quién estoy hablando? ¿Eres tú misma, escondida detrás de toda esa mierda de las drogas?
—No empieces con esa estúpida canción otra vez. «¿Quién eres? —le parodiaba—. ¿Dónde estás?» Estoy aquí, sentada delante de ti. Yo soy yo.
—Eva.
—¡Diez mil! —dijo Eva—. Eso no es nada. ¿Acaso no puedes reunir diez mil? Si te sobra el dinero.
Erlendur se quedó mirando a su hija. Había algo en su actitud que le llamaba la atención desde el momento en que llegó. Su respiración era irregular, estaba nerviosa y tenía la frente perlada de sudor. Parecía enferma.
—¿Te pasa algo? —le preguntó.
—Estoy estupendamente. Me hace falta calderilla. Porfa, no seas difícil.
—¿Estás enferma?
—Por favor.
Erlendur seguía mirándola.
—¿Estás intentando desengancharte? —le dijo.
—Porfa, diez mil. No es nada. Para ti no es nada. Luego no volveré a pedirte dinero nunca más.
—Así que es eso. ¿Cuánto tiempo hace desde que... —Erlendur no sabía cómo expresarse—... utilizaste alguna sustancia?
—No importa. Lo he dejado. ¡He dejado de dejar de dejar de dejarlo! —Eva Lind se levantó—. Dame diez mil. Por favor. Cinco. Dame cinco mil. ¿No las llevas en el bolsillo? ¿Cinco? Si sólo es una mierda pinchada en un palo.
—¿Por qué intentas dejarlo ahora?
Eva Lind miró a su padre.
—Nada de preguntas tontas. No voy a dejar nada. ¿Dejar qué? ¿Qué quieres que deje? Deja tú de decir tonterías.
—¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Estás enferma?
—Sí, muy enferma. ¿Me puedes dar esas diez mil? Será un préstamo. Te las devolveré, ¿eh? Tacaño.
—Tacaño es una buena palabra —dijo Erlendur—. ¿Estás enferma, Eva?
—¿Por qué sigues preguntando eso? —exclamó Eva, aún más excitada.
—¿Tienes fiebre?
—Dame el dinero ya. ¡Dos mil! ¡No entiendes nada, viejo estúpido!
Erlendur se había levantado y ella se le acercó como si fuese a atacarle. Él no comprendía esa repentina agresividad y la observó detenidamente de arriba abajo.
—¿Se puede saber qué miras? —le gritó ella—. ¿Acaso tienes ganas, eh? ¿El viejo está caliente?
Erlendur le dio una bofetada, aunque no muy fuerte.
—¿Has disfrutado? —preguntó Eva Lind.
Erlendur le dio otra bofetada, esta vez algo más fuerte.
—¿Se te pone dura? —continuó ella, y Erlendur la apartó con un empujón.
Nunca la había oído hablar así. En un momento se había convertido en una fiera salvaje. Tan incontrolada que no la reconocía. Se quedó inmóvil sin saber qué hacer y poco a poco su enfado fue convirtiéndose en lástima.
—¿Por qué intentas dejarlo ahora? —repitió una vez más.
—¡No estoy intentando dejarlo ahora! —dijo ella gritando—. ¿Qué te pasa hombre, no entiendes lo que te digo? ¿Quién habla de dejar nada?
—¿Qué pasa, Eva?
—Cierra ya la boca y dame las cinco mil. ¿Puedes darme eso?
Parecía haberse calmado algo. Tal vez se daba cuenta de que se había pasado de la raya. No podía hablarle así a su padre.
—¿Por qué ahora? —le volvió a insistir Erlendur.
—¿Me darás las cinco mil si te lo digo?
—¿Qué ha sucedido?
—Cinco mil.
Erlendur no le quitó la vista de encima.
—¿Estás embarazada?
Eva Lind le miró y sonrió resignada.
—Bingo.
—Pero ¿cómo? —dijo Erlendur con un suspiro.
—¿Qué quieres decir con «cómo»? ¿Quieres que te lo describa?
—¡Para ya! ¿Es que no utilizas algún anticonceptivo, preservativos, píldoras?
—No sé qué pasó. Simplemente pasó.
—¿Y ahora quieres dejar la droga?
—No, ya no. No puedo. Ahora te lo he dicho todo. Me debes diez mil.
—¿Para que puedas drogar a tu hijo?
—No es ningún hijo, tonto. No es nada. Sólo un grano de arena. No puedo dejarlo ahora. Lo dejaré mañana. Te lo prometo. Sólo que no ahora. ¿Dos mil? ¿Qué son dos mil para ti? Nada.
Erlendur volvió a acercarse a ella.
—Pero lo has intentado. Quieres dejarlo. Yo te ayudaré.
—¡No puedo! —gritó Eva.
Tenía la cara llena de sudor y trataba de disimular el temblor que le sacudía el cuerpo.
—Por eso has venido a verme —dijo Erlendur—. Podrías haber ido a buscar dinero a otra parte, lo has hecho en otras ocasiones. Pero has venido a mí porque quieres que...
—No digas chorradas. Vine porque mamá me pidió que lo hiciera y porque tú tienes dinero. Sólo por eso. Si tú no me das el dinero lo buscaré en otra parte. No es ningún problema. Hay muchos tíos que están dispuestos a pagarme.
Erlendur no dejó que le pusiera nervioso.
—¿Has estado embarazada alguna vez?
—No —dijo Eva Lind, y apartó la vista.
—¿Quién es el padre?
A Eva Lind le faltaron las palabras y miró fijamente a su padre.
—¡Eh! —le chilló finalmente—, ¿es que tengo aspecto de haber salido de la jodida suite nupcial del Hotel Saga?
Antes de que a Erlendur le diera tiempo a reaccionar, Eva Lind salió corriendo del piso y bajó las escaleras hasta la calle, donde desapareció entre la fría lluvia otoñal.
Erlendur cerró la puerta con suavidad pensando si se había comportado adecuadamente con ella. Al parecer, eran incapaces de tener una conversación sin acabar enfadados y hablar a gritos el uno con el otro. Eso le entristecía.
Había perdido el apetito, así que volvió a sentarse en el sillón del salón, donde se quedó preocupado pensando en lo que sería de su hija. Al fin cogió un libro que había estado leyendo y que tenía abierto sobre la mesa, a su lado. Se titulabaMuertes en la meseta de Mosfelly era una narración que trataba de infortunios y vidas malogradas durante travesías de alta montaña. Uno de sus temas favoritos.
Siguió leyendo desde donde lo había dejado y enseguida estuvo absorto y sumergido en medio de una gran tormenta de nieve, en la que varios hombres jóvenes perdieron la vida congelados.
3
La lluvia caía a chorros cuando Erlendur y Sigurdur Óli salieron del coche, subieron corriendo las escaleras de un bloque de viviendas en la calle Stigahlíd y llamaron al timbre. Habían pensado esperar en el coche hasta que dejara de llover, pero a Erlendur le faltó paciencia y salió disparado. Sigurdur Óli no quería quedarse solo. Se empaparon al momento. A Sigurdur Óli el agua se le deslizaba por el pelo y el cuello, hasta mojarle la espalda. Miraba malhumorado a Erlendur mientras esperaban a que les abrieran la puerta.
En una reunión celebrada aquella misma mañana, los policías que se ocupaban de la investigación habían estudiado las posibilidades del caso. Una de las teorías era que Holberg había sido asesinado sin ningún motivo y que el asesino había estado vagando por el barrio durante algún tiempo, quizás incluso algunos días. Un delincuente al acecho, en busca de un lugar para robar. Seguramente había llamado a la puerta de Holberg para averiguar si había alguien en casa y había perdido los nervios cuando su propietario le abrió la puerta. El mensaje que dejó sería sólo para despistar a la policía. No se les ocurría otra explicación.
El mismo día que se descubrió el cadáver de Holberg, la policía recibió un comunicado de los inquilinos de un piso de Stigahlíd en el que denunciaban que un hombre joven, vestido con una chaqueta militar verde, había atacado a dos mujeres, dos hermanas gemelas. Entró en el rellano y llamó a su puerta. Cuando le abrieron, se metió dentro del piso a la fuerza, cerró la puerta de golpe y les exigió dinero. Las hermanas se negaron, y entonces le pegó un puñetazo en la cara a una de ellas y tiró a la otra al suelo de un empujón. Antes de salir corriendo le dio una patada.
Una voz les hablaba por el interfono. Sigurdur Óli se presentó. Se oyó un zumbido y abrieron la puerta. La escalera estaba mal iluminada y olía a sucio. Cuando llegaron al segundo piso, una de las mujeres les esperaba en la puerta.
—¿Lo habéis atrapado? —les preguntó.
—Me temo que no —respondió Sigurdur Óli sacudiendo la cabeza—, pero queríamos hablar contigo acerca de...
—¿Lo han atrapado? —se oyó decir a alguien desde dentro de la vivienda.
Al momento apareció una réplica exacta de la mujer que estaba hablando con ellos. Tendrían aproximadamente unos setenta años, pelo gris, entrada en carnes; ambas vestían falda negra y jersey rojo. En sus caras redondas era evidente la expectación.
—No —dijo Erlendur—, aún no.
—Era un desgraciado, el pobre —dijo la primera mujer.
Se llamaba Fjóla. Los invitó a entrar.
—No le tengas compasión —repuso la segunda mujer, y cerró la puerta. Se llamaba Birna—. Era un bruto con cara de pocos amigos y te pegó en la cara. Vaya inútil, ¡uf!
Se sentaron en el salón con las dos mujeres, observaron a una y a otra, y luego intercambiaron miradas entre ellos. El piso era pequeño. Sigurdur Óli se fijó en que había dos dormitorios, uno al lado del otro, y una pequeña cocina contigua al salón.
—Hemos leído vuestra declaración —dijo Sigurdur Óli, que la había ojeado en el coche de camino al piso de las hermanas—. La cuestión es si nos podéis dar más información sobre el hombre que os atacó.
—¿Hombre? —dijo Fjóla—. Más bien era un chico.
—Lo bastante mayor para atacarnos a nosotras —aclaró Birna—. Lo bastante mayor para eso. Me tiró al suelo y me dio una patada.
—No tenemos dinero —añadió Fjóla.
—No guardamos dinero aquí —insistió Birna—, se lo dijimos.
—Pero no nos creyó.
—Y nos atacó.
—Estaba excitado.
—Y tan malhablado. Lo que nos llegó a llamar...
—Y esa horrible chaqueta. Como un soldado.
—También las botas, altas y negras, de las que se atan por delante.
—De todas maneras no estropeó nada.
—No, salió corriendo.
—¿Y no se llevó nada? —preguntó Erlendur.
—Parecía estar fuera de sí —dijo Fjóla intentando por todos los medios encontrar algo positivo en el comportamiento de su atacante—. No estropeó nada ni se llevó nada. Sólo nos atacó cuando supo que no teníamos dinero. Pobrecillo.
—Drogado perdido —dijo Birna con desprecio, y se dirigió a su hermana—: ¿Pobrecillo? A veces parece que estás mal de la cabeza. Estaba drogado perdido. Lo vi en sus ojos, duros y brillantes. Y además estaba sudando.
—¿Sudando? —preguntó Erlendur.
—El sudor le goteaba por la cara.
—Era la lluvia —dijo Fjóla.
—No. Y también temblaba.
—La lluvia —repitió Fjóla, y Birna la miró con reproche.
—Te golpeó en la cara, querida Fjóla, eso no es nada bueno.
—¿Todavía te duele donde te dio la patada? —preguntó Fjóla.
A Erlendur le pareció ver una mirada de triunfo en sus ojos.
Aún era temprano cuando Erlendur y Sigurdur Óli llegaron a la casa de Holberg, en la calle Nordurmýri. Los vecinos del primero y el segundo piso estaban esperándolos. La policía había tomado declaración al matrimonio del primer piso, padres de los dos niños, pero Erlendur quería hablar personalmente con ellos. Arriba vivía un piloto de aviación que dijo haber llegado de Boston al mediodía, el día que mataron a Holberg, y que se había echado a dormir por la tarde y no se había despertado hasta que la policía llamó a su puerta.
Empezaron por el piloto. Tenía unos cuarenta años, vivía solo y su vivienda era como un contenedor de basuras. Ropa por todas partes, dos maletas sobre un sofá de cuero, bolsas de plástico de las tiendas duty free del aeropuerto por el suelo, botellas de vino sobre las mesas y latas de cerveza vacías por todos los rincones. El piloto los recibió sin afeitar y en camiseta de tirantes y pantalón corto. Los miró fijamente un momento antes de darse la vuelta, sin mediar palabra, e ir andando delante de ellos hasta el salón, donde se sentó en un sillón. Ellos se quedaron de pie ya que no encontraron dónde sentarse. Erlendur miró a su alrededor y pensó que con este piloto ni siquiera entraría en un simulador de vuelo.
Por alguna razón el hombre empezó a explicar que estaba en medio de una separación matrimonial que tal vez podría convertirse en un asunto policial. La muy zorra le había engañado mientras él estaba de viaje. Un día llegó de Oslo, esa deprimente ciudad, añadió, donde había estado con un antiguo compañero de colegio. Erlendur y Sigurdur Óli se preguntaban qué había sido más deprimente, que su mujer lo engañara o tener que pasar una noche en Oslo.
—Venimos por el asesinato que ocurrió aquí, en el sótano —dijo Erlendur, e interrumpió así la balbuceante verborrea del piloto.
—¿Habéis estado en Oslo? —preguntó el piloto.
—No —dijo Erlendur—, pero no venimos para hablar de Oslo.
El piloto le miró y luego observó a Sigurdur Óli; de repente parecía despejarse.
—A ese hombre no le conocía de nada —explicó—. Compré este agujero hace cuatro meses; según tengo entendido, llevaba vacío mucho tiempo. A él le vi algunas veces por aquí, por la calle. Parecía normal.
—¿Normal? —preguntó Erlendur.
—Quiero decir que era agradable hablar con él.
—¿De qué hablaste con él?
—Más que nada, de aviación. Le interesaba la aviación.
—¿Qué le interesaba de la aviación?
—Los aviones —dijo el piloto, y abrió una lata de cerveza que sacó de una bolsa de plástico—. Los destinos —siguió después de tomarse un trago de cerveza—. Las azafatas —añadió, y soltó un eructo—. Preguntó mucho por las azafatas. Ya sabéis.
—No, no sabemos —dijo Erlendur.
—Cuando pernoctamos en el extranjero.
—Ah, sí.
—Que qué hacemos, si las azafatas están animadas y cosas así. Había oído que las estancias en el extranjero solían ser muy movidas.
—¿Cuándo le viste por última vez? —preguntó Sigurdur Óli.
El piloto se quedó pensativo. No se acordaba.
—Hace algunos días —dijo al fin.
—¿Sabes si recibió visitas últimamente? —preguntó Erlendur.
—No, suelo pasar mucho tiempo fuera de casa.
—¿Has visto a alguien merodeando por aquí, por el barrio, alguien que pareciera estar buscando algo o simplemente paseando sin rumbo fijo?
—No.
—¿Alguien que llevaba una chaqueta militar de color verde?
—No.
—¿Un hombre joven con botas militares?
—No. ¿Llevaba botas militares? ¿Sabéis quién lo hizo?
—No —dijo Erlendur, y volcó una lata medio llena de cerveza cuando se dio la vuelta para salir del piso.
La mujer iba a llevar a los niños con su madre unos días y estaba preparada para salir. No quería que los pequeños se quedaran en casa después de lo que había pasado. El hombre asentía con la cabeza. Era lo mejor. Evidentemente les había afectado. Habían comprado la vivienda cuatro años atrás y estaban a gusto en ella. Un buen barrio para vivir. También para los niños. Éstos estaban de pie al lado de su madre.
—Fue tremendo encontrarlo así —dijo el hombre con la voz entrecortada, como susurrando. Miró a sus hijos—. Les hemos dicho que el hombre estaba dormido —añadió—, pero...
—Sabemos que estaba muerto —dijo el niño mayor.
—Muerto —dijo el pequeño.
El matrimonio sonrió desconcertado.
—Se lo han tomado muy bien —aseguró la mujer, y acarició la mejilla del mayor.
—Holberg me caía bien —explicó el hombre—. Conversábamos algunas veces, aquí en la calle. Había vivido en esta casa mucho tiempo y hablábamos sobre el jardín, sobre mantenimiento y cosas así, lo habitual cuando hablas con un vecino.
—Pero no teníamos mucha relación —dijo la mujer—. Me parecía mejor así. Mejor mantener la intimidad.
No habían notado nada fuera de lo normal y no habían visto a nadie con chaqueta militar verde merodeando por los alrededores. La mujer estaba impaciente por marcharse con los niños.
—¿Recibía Holberg muchas visitas habitualmente? —preguntó Sigurdur Óli.
—Nunca lo vi con nadie —dijo la mujer.
—Parecía sentirse un poco solo —añadió el hombre.
—Su casa apestaba —dijo el niño mayor.
—Apestaba —repitió el pequeño.
—En el sótano había humedad —dijo el hombre justificando a los niños.
—A veces la humedad sube hasta aquí —siguió la mujer.
—Se lo habíamos comentado —aseguró el hombre.
—Dijo que lo iba a mirar —repuso ella.
—Hace dos años de eso —aclaró él.
4
El matrimonio del barrio de Gardabaer miró a Erlendur con angustia. Su hija pequeña había desaparecido. No sabían nada de ella desde hacía tres días. Nada, desde la boda. Le dijeron que había desaparecido durante la celebración. Su hijita pequeña. Erlendur se imaginaba una pequeña niña rubia hasta que se enteró de que tenía veintitrés años y que estudiaba psicología en la universidad.
—¿De la boda? —preguntó Erlendur, y miró a su alrededor en el enorme y lujoso salón; tenía el tamaño de una planta entera del edificio donde él vivía.
—¡De su propia boda! —dijo el hombre, como si todavía no entendiera lo que había pasado—. ¡La chica se escapó de su propia boda!
La mujer se sonó en un pañuelo arrugado.
Era mediodía. Erlendur había tardado una media hora en llegar desde Reikiavik hasta Gardabaer, a causa de las obras que se encontró en el camino; además le costó lo suyo dar con el gran chalé de la familia. Desde la calle no se veía, oculto en medio de un gran jardín donde crecían varios tipos de árboles, algunos de hasta seis metros de altura. El matrimonio le esperaba con una angustia evidente.
Erlendur sabía que esto era una pérdida de tiempo y que tenía otros asuntos más importantes que resolver; pero ya que su ex mujer le había pedido que le hiciera este favor decidió complacerla, a pesar de que apenas se habían hablado durante dos décadas.
La mujer llevaba un elegante traje chaqueta de color verde claro y el hombre, un traje negro. Él decía estar muy preocupado por su hija, aunque tenía el convencimiento de que antes o después volvería a aparecer por casa sana y salva. Quería hablar con la policía sin que se pusiera en marcha un equipo de búsqueda o de rescate ni que saliera ningún aviso en los medios.
—Simplemente se esfumó —dijo la mujer.
Tenían la edad de Erlendur, unos cincuenta años. Los dos se dedicaban al comercio, importaban artículos para niños y eso les proporcionaba gozar de una buena situación económica. Nuevos ricos. El paso del tiempo les había tratado con benevolencia. Erlendur se fijó en dos automóviles nuevos aparcados delante del doble garaje. Los dos pulidos y brillantes.
La mujer se armó de valor y empezó a contarle toda la historia. Había ocurrido hacía tres días, el sábado. ¡Dios mío, qué deprisa pasaba el tiempo! Era un día precioso. Les casó ese cura tan conocido.
—Horrible —dijo el marido—. Vino corriendo, soltó un rollo y luego desapareció rápidamente con su cartera. No entiendo cómo puede ser tan famoso.
La mujer no dejó que nada alterara la belleza de la boda.
—¡Un día grandioso! Soleado, un precioso tiempo otoñal. Seguramente había unas cien personas en la iglesia. Tiene tantísimos amigos. Es una chica muy popular. Hicimos la fiesta aquí, en Gardabaer. ¿Cómo se llama el sitio? Siempre se me olvida.
—Gardaholt —puntualizó el marido.
—Es un sitio tremendamente agradable. Llenamos. La sala, quiero decir. Recibió tantísimos regalos. Luego cuando... cuando...
—Tenían que bailar el primer vals —siguió el hombre cuando la mujer se puso a llorar—, y el tonto del novio estaba completamente solo en la pista de baile. Nosotros llamamos a Dísa Rós, pero ella no aparecía. Empezamos a buscarla, pero era como si se la hubiera tragado la tierra.
—¿Dísa Rós? —dijo Erlendur.
—Luego se descubrió que había cogido el coche de bodas...
—¿Coche de bodas?
—¡Ay, sí! Ese cochazo decorado con flores y lazos que les llevó desde la iglesia como se llame, y se largó de la boda. De repente. Sin explicaciones.
—¡De su propia boda! —exclamó la mujer.
—¿Y vosotros no sabéis la razón?
—Evidentemente ha cambiado de idea —dijo la mujer—. Se habrá arrepentido de todo.
—Pero ¿por qué? —inquirió Erlendur.
—¿La encontrarás? —preguntó el hombre—. No se ha puesto en contacto con nosotros y, como ves, estamos muy preocupados. La fiesta fue un fracaso total. La boda, reventada. No sabemos qué hacer. Y nuestra pequeña, desaparecida.
—Y... el coche de bodas, ¿lo han encontrado?
—Sí, en la calle Gardastraeti —dijo el hombre.
—¿Se sabe por qué estaba allí?
—No. Ella no conoce a nadie allí. Tenía su ropa en el coche. Su ropa de calle.
Erlendur vaciló.
—¿Tenía la ropa de calle en el coche de bodas? —dijo finalmente, y se preguntó si sería culpa suya que esta conversación hubiese llegado a un nivel tan bajo.
—Se quitó el vestido de novia y se puso la ropa de calle, que parece que guardaba en el coche —respondió la mujer.
—¿Crees que la podrás encontrar? —preguntó el marido—. Hemos hablado con todos sus conocidos, pero nadie sabe nada. No sabemos qué hacer. Aquí tengo una fotografía de ella.
Le dio a Erlendur el retrato de una chica joven, guapa y rubia, que se había esfumado y ahora le sonreía desde la fotografía.
—¿No tenéis ninguna idea de lo que puede haber pasado?
—Ni idea —dijo la madre.
—Ninguna —añadió el padre.
—¿Y ésos son los regalos?
Erlendur miraba una enorme mesa de comedor a varios metros de distancia, llena de paquetes de varios colores, artículos de decoración, papel de celofán y flores. Se fue hacia la mesa y el matrimonio le siguió.
Nunca había visto tantos regalos juntos y se preguntaba qué tipo de cosas podía haber en los paquetes. Cuberterías, cristalerías, se imaginaba.
Vaya vida.
—Y aquí hay plantas —dijo Erlendur, y señaló unas ramas en un enorme florero en un extremo de la mesa de las que colgaban papeles rojos en forma de corazón.
—Sí, es el árbol de los mensajes.
—¿Y eso qué es? —preguntó Erlendur.
Sólo había asistido a una boda en su vida y de eso hacía ya mucho tiempo. No hubo ningún árbol de los mensajes.
—A los invitados se les dan unos papelitos. Escriben mensajes para los novios y los cuelgan de una rama. Ya había muchos mensajes colgados cuando Dísa Rós desapareció —dijo la mujer, y volvió a sacar el pañuelo.
El móvil sonó en el bolsillo de Erlendur. Cuando intentó sacarlo, el aparato se quedó enganchado. Al tirar de él bruscamente se rompió el bolsillo y, sin querer, Erlendur le dio un golpe al árbol de los mensajes, que se cayó al suelo. Erlendur se disculpó y atendió la llamada.
—¿Vas a venir con nosotros a la calle Nordurmýri? —le preguntó la voz de Sigurdur Óli sin preámbulos—. Para inspeccionar un poco más la vivienda.
—¿Estás en el despacho? —quiso saber Erlendur, que se había alejado del matrimonio.
—Te esperaré —dijo Sigurdur Óli—. ¿Dónde demonios estás?
Erlendur apagó el móvil.
—Veré qué podemos hacer —le dijo al matrimonio—. Pienso que no hay ningún peligro. La chica se ha asustado y estará en casa de alguna de sus amigas. No debéis preocuparos, os llamará en cualquier momento.