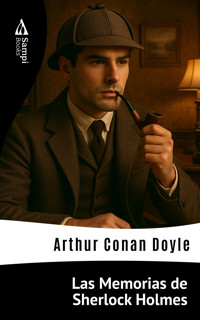
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
En este volumen esencial de la obra de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes se enfrenta a algunos de los casos más ingeniosos, emocionantes y oscuros de su carrera. Ya sea descifrando enigmas familiares enterrados durante siglos, como en "El Ritual Musgrave", o enfrentando secretos dolorosos del pasado, como en "El Hombre Torcido" y "La Tragedia del Gloria Scott", Holmes revela toda la complejidad de su mente brillante —y de su humanidad. Junto a su inseparable compañero, el Dr. Watson, se sumerge en tramas de desapariciones misteriosas (Silver Blaze), crímenes pasionales (La Caja de Cartón), fraudes elaborados (El Oficinista del Corredor de Bolsa), y dilemas morales con desenlaces conmovedores, como en "La Cara Amarilla". La colección también marca la primera aparición de Mycroft Holmes, en "El Intérprete Griego", y culmina con "El Problema Final" —el inolvidable enfrentamiento con el profesor Moriarty, su mayor adversario. Con doce relatos apasionantes, "Las Memorias de Sherlock Holmes" ofrece un retrato multifacético del detective más famoso de la literatura, combinando lógica implacable, sensibilidad inesperada y un suspenso irresistible. Los relatos que componen el libro son: • Silver Blaze • La Caja de Cartón • La Cara Amarilla • El Oficinista del Corredor de Bolsa • La Tragedia del Gloria Scott • El Ritual Musgrave • Los Escuderos de Reigate • El Hombre Torcido • El Paciente Residente • El Intérprete Griego • El Tratado Naval • El Problema Final
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Las Memorias de Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle
SINOPSIS
En este volumen esencial de la obra de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes se enfrenta a algunos de los casos más ingeniosos, emocionantes y oscuros de su carrera. Ya sea descifrando enigmas familiares enterrados durante siglos, como en “El Ritual Musgrave”, o enfrentando secretos dolorosos del pasado, como en “El Hombre Torcido” y “La Tragedia del Gloria Scott”, Holmes revela toda la complejidad de su mente brillante —y de su humanidad.
Junto a su inseparable compañero, el Dr. Watson, se sumerge en tramas de desapariciones misteriosas (Silver Blaze), crímenes pasionales (La Caja de Cartón), fraudes elaborados (El Oficinista del Corredor de Bolsa), y dilemas morales con desenlaces conmovedores, como en “La Cara Amarilla”. La colección también marca la primera aparición de Mycroft Holmes, en “El Intérprete Griego”, y culmina con “El Problema Final” —el inolvidable enfrentamiento con el profesor Moriarty, su mayor adversario.
Con doce relatos apasionantes, “Las Memorias de Sherlock Holmes” ofrece un retrato multifacético del detective más famoso de la literatura, combinando lógica implacable, sensibilidad inesperada y un suspenso irresistible.
Los relatos que componen el libro son:
• Silver Blaze
• La Caja de Cartón
• La Cara Amarilla
• El Oficinista del Corredor de Bolsa
• La Tragedia del Gloria Scott
• El Ritual Musgrave
• Los Escuderos de Reigate
• El Hombre Torcido
• El Paciente Residente
• El El Intérprete Griego
• El El Tratado Naval
• El Problema Final
Palabras clave
Misterio, investigación, Genio deductivo
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
I. Silver Blaze
Me temo, Watson, que tendré que marcharme», dijo Holmes, mientras nos sentábamos juntos a desayunar una mañana.
—¡Irte! ¿Adónde?
—A Dartmoor; a King's Pyland.
No me sorprendió. De hecho, lo único que me extrañaba era que no se hubiera visto mezclado ya en este extraordinario caso, que era el único tema de conversación a lo largo y ancho de Inglaterra. Durante todo un día, mi compañero había vagabundeado por la habitación con la barbilla apoyada en el pecho y las cejas fruncidas, cargando y recargando su pipa con el tabaco negro más fuerte, y absolutamente sordo a cualquiera de mis preguntas u observaciones. Nuestro agente de prensa había enviado nuevas ediciones de todos los periódicos, sólo para que las ojeara y las tirara a un rincón. Sin embargo, a pesar de su silencio, yo sabía perfectamente qué era lo que le preocupaba. Sólo había un problema ante el público que pudiera desafiar su capacidad de análisis, y era la singular desaparición del favorito para la Copa de Wessex y el trágico asesinato de su entrenador. Por lo tanto, cuando de repente anunció su intención de partir hacia el escenario del drama, no fue más que lo que yo esperaba y deseaba.
—Me encantaría ir con usted, si no le estorbara —le dije.
—Mi querido Watson, me harías un gran favor si vinieras. Y creo que no malgastará su tiempo, porque hay aspectos del caso que prometen convertirlo en algo absolutamente único. Tenemos, creo, el tiempo justo para tomar nuestro tren en Paddington, y profundizaré en el asunto durante nuestro viaje. Me haría el favor de traer consigo su excelente catalejo.
Y así sucedió que una hora más tarde me encontraba en la esquina de un vagón de primera clase que volaba hacia Exeter, mientras Sherlock Holmes, con su rostro afilado y ansioso enmarcado en su gorra de viaje con orejeras, hojeaba rápidamente el fajo de papeles nuevos que se había procurado en Paddington. Habíamos dejado Reading muy atrás antes de que metiera el último de ellos bajo el asiento y me ofreciera su pitillera.
—Vamos bien —dijo mirando por la ventanilla y echando un vistazo a su reloj—. Nuestra velocidad actual es de cincuenta y tres millas y media por hora.
—No he observado los postes del cuarto de milla —dije yo.
—Yo tampoco. Pero los postes telegráficos de esta línea están a sesenta yardas de distancia, y el cálculo es sencillo. Supongo que habrá investigado el asesinato de John Straker y la desaparición de Silver Blaze.
—He visto lo que dicen el Telegraph y el Chronicle.
—Es uno de esos casos en los que el arte del razonador debería emplearse más para la criba de detalles que para la adquisición de nuevas pruebas. La tragedia ha sido tan poco común, tan completa y de tanta importancia personal para tanta gente, que estamos sufriendo una plétora de conjeturas, suposiciones e hipótesis. La dificultad estriba en separar el marco de los hechos —de los hechos absolutos innegables— de los adornos de teóricos y periodistas. Luego, una vez establecidos sobre esta sólida base, es nuestro deber ver qué inferencias pueden extraerse y cuáles son los puntos especiales sobre los que gira todo el misterio. El martes por la noche recibí sendos telegramas del coronel Ross, propietario del caballo, y del inspector Gregory, que se ocupa del caso, invitándome a colaborar.
—¡El martes por la noche! —exclamé—. Y esto es el jueves por la mañana. ¿Por qué no bajaste ayer?
—Porque cometí un error garrafal, mi querido Watson; lo cual es, me temo, algo más común de lo que pensaría cualquiera que sólo me conociera a través de tus memorias. El hecho es que no podía creer posible que el caballo más notable de Inglaterra pudiera permanecer oculto mucho tiempo, especialmente en un lugar tan poco habitado como el norte de Dartmoor. De hora en hora esperaba ayer oír que lo habían encontrado y que su secuestrador era el asesino de John Straker. Sin embargo, cuando llegó otra mañana y comprobé que, aparte de la detención del joven Fitzroy Simpson, no se había hecho nada, sentí que había llegado el momento de pasar a la acción. Sin embargo, en cierto modo siento que el día de ayer no ha sido en vano.
—¿Se ha formado una teoría, entonces?
—Por lo menos tengo una idea de los hechos esenciales del caso. Te los enumeraré, porque nada aclara tanto un caso como exponérselo a otra persona, y no puedo esperar tu cooperación si no te muestro la posición de la que partimos.
Me recosté contra los cojines, dando caladas a mi cigarro, mientras Holmes, inclinado hacia delante, con su largo y delgado índice tanteando los puntos de la palma de su mano izquierda, me hacía un esbozo de los acontecimientos que habían conducido a nuestro viaje.
—Silver Blaze —dijo— es de la estirpe de los Isonomy, y tiene un historial tan brillante como su famoso antepasado. Ahora está en su quinto año, y ha traído a su vez cada uno de los premios de la turba al Coronel Ross, su afortunado propietario. Hasta el momento de la catástrofe era el primer favorito para la Copa de Wessex, con apuestas de tres a uno a su favor. Sin embargo, siempre ha sido el principal favorito del público de las carreras y nunca les ha decepcionado, por lo que incluso con esas probabilidades se han apostado enormes sumas de dinero por él. Es obvio, por lo tanto, que había muchas personas que tenían el mayor interés en evitar que Silver Blaze estuviera presente en la caída de bandera del próximo martes.
El hecho fue, por supuesto, apreciado en King's Pyland, donde está situado el establo de entrenamiento del Coronel. Se tomaron todas las precauciones para proteger al favorito. El entrenador, John Straker, es un jockey retirado que montó con los colores del coronel Ross antes de que se volviera demasiado pesado para la silla de pesaje. Ha servido al coronel durante cinco años como jinete y siete como entrenador, y siempre ha demostrado ser un servidor celoso y honesto. A sus órdenes había tres mozos, pues la cuadra era pequeña y sólo contaba con cuatro caballos en total. Uno de ellos se quedaba cada noche en el establo, mientras los otros dormían en el palomar. Los tres tenían un carácter excelente. John Straker, que es un hombre casado, vivía en una pequeña villa a unos doscientos metros de los establos. No tiene hijos, tiene una criada y vive cómodamente. Los alrededores son muy solitarios, pero a media milla al norte hay un pequeño grupo de villas construidas por un contratista de Tavistock para uso de inválidos y otras personas que deseen disfrutar del aire puro de Dartmoor. El propio Tavistock se encuentra a tres kilómetros al oeste, mientras que al otro lado del páramo, también a unos tres kilómetros de distancia, se encuentra el gran centro de entrenamiento de Mapleton, que pertenece a Lord Backwater y está dirigido por Silas Brown. En todas las demás direcciones el páramo es un completo desierto, habitado sólo por unos pocos gitanos errantes. Tal era la situación general el pasado lunes por la noche, cuando ocurrió la catástrofe.
Aquella noche los caballos habían sido ejercitados y abrevados como de costumbre, y los establos estaban cerrados a las nueve en punto. Dos de los muchachos se dirigieron a la casa del domador, donde cenaron en la cocina, mientras el tercero, Ned Hunter, permanecía de guardia. Unos minutos después de las nueve, la criada, Edith Baxter, bajó a los establos su cena, que consistía en un plato de cordero al curry. No tomó ningún líquido, ya que había un grifo de agua en los establos, y era norma que el muchacho de guardia no bebiera nada más. La criada llevaba consigo una linterna, pues estaba muy oscuro y el camino atravesaba el páramo.
Edith Baxter estaba a menos de treinta metros de los establos, cuando un hombre apareció de entre la oscuridad y la llamó para que se detuviera. Al entrar en el círculo de luz amarilla que proyectaba la linterna, vio que se trataba de una persona de porte caballeroso, vestido con un traje gris de tweed y una gorra de paño. Llevaba polainas y un pesado bastón con un pomo. Sin embargo, lo que más le impresionó fue la extrema palidez de su rostro y el nerviosismo de sus modales. Pensó que tendría más de treinta años que menos.
—¿Puede decirme dónde estoy? —le preguntó—. Casi me había decidido a dormir en el páramo, cuando vi la luz de su linterna.
—Estás cerca de los establos de entrenamiento de King's Pyland —dijo ella.
—¡Ah, sí! ¡Qué golpe de suerte! —exclamó él—. Tengo entendido que un mozo de cuadra duerme allí solo todas las noches. Tal vez sea ésa la cena que usted le lleva. Ahora estoy seguro de que no serías demasiado orgullosa para ganarte el precio de un vestido nuevo, ¿verdad? —Sacó del bolsillo de su chaleco un trozo de papel blanco doblado—. Encárgate de que el chico reciba esto esta noche, y tendrás el vestido más bonito que el dinero pueda comprar.
Ella se asustó por la seriedad de sus maneras, y corrió junto a él hacia la ventana por la que acostumbraba a entregar las comidas. Ya estaba abierta y Hunter estaba sentado en la mesita del interior. Ella había empezado a contarle lo sucedido cuando el desconocido se acercó de nuevo.
—Buenas noches —dijo él, mirando por la ventana—. Quería hablar con usted. —La muchacha ha jurado que, mientras él hablaba, notó la esquina del pequeño paquete de papel que sobresalía de su mano cerrada.
—¿Qué asuntos tienes aquí? —preguntó el muchacho.
—Es un negocio que puede poner algo en tu bolsillo —dijo el otro—. Tienes dos caballos para la Copa Wessex: Silver Blaze y Bayard. Dame un consejo y no saldrás perdiendo. ¿Es un hecho que en los pesos Bayard podría dar al otro cien yardas en cinco furlongs, y que el establo ha puesto su dinero en él?
—¡Entonces, eres uno de esos malditos pregoneros! —gritó el muchacho—. Te enseñaré cómo los servimos en King's Pyland. —Se levantó de un salto y corrió al otro lado del establo para soltar al perro. La muchacha huyó hacia la casa, pero mientras corría miró hacia atrás y vio que el desconocido estaba asomado a la ventana. Un minuto después, sin embargo, cuando Hunter salió corriendo con el sabueso, éste ya no estaba, y aunque recorrió todos los edificios no pudo encontrar ni rastro de él.
—Un momento —pregunté—. ¿El mozo de cuadra, cuando salió corriendo con el perro, dejó la puerta abierta tras de sí?
—¡Excelente, Watson, excelente! —murmuró mi compañero—. La importancia de la cuestión me impresionó tanto que ayer envié un telegrama especial a Dartmoor para aclarar el asunto. El chico cerró la puerta antes de salir. La ventana, debo añadir, no era lo suficientemente grande como para que un hombre pudiera atravesarla.
Hunter esperó a que regresaran sus compañeros de cuadra, cuando envió un mensaje al domador y le contó lo ocurrido. Straker se emocionó al oír el relato, aunque no parece haberse dado cuenta de su verdadero significado. Sin embargo, le dejó vagamente inquieto, y la señora Straker, al despertarse a la una de la madrugada, descubrió que se estaba vistiendo. En respuesta a sus preguntas, dijo que no podía dormir debido a su ansiedad por los caballos, y que tenía la intención de bajar a los establos para ver que todo estaba bien. Ella le rogó que se quedara en casa, ya que podía oír la lluvia golpeando contra la ventana, pero a pesar de sus súplicas él se puso su gran impermeable y salió de la casa.
La Sra. Straker se despertó a las siete de la mañana y vio que su marido aún no había regresado. Se vistió apresuradamente, llamó a la criada y se dirigió a los establos. La puerta estaba abierta; dentro, acurrucado en una silla, Hunter estaba sumido en un estado de estupor absoluto, el establo del favorito estaba vacío y no había señales de su domador.
Los dos muchachos que dormían en el pajar, encima de la sala de guarniciones, se despertaron rápidamente. No habían oído nada durante la noche, pues ambos dormían profundamente. Hunter estaba evidentemente bajo los efectos de alguna droga potente y, como no se le podía hacer entrar en razón, se le dejó dormir la mona mientras los dos muchachos y las dos mujeres salían en busca de los ausentes. Aún tenían esperanzas de que el domador, por alguna razón, hubiera sacado al caballo para ejercitarlo temprano, pero al ascender a la loma cercana a la casa, desde la cual se veían todos los páramos vecinos, no sólo no pudieron ver señales del favorito desaparecido, sino que percibieron algo que les advirtió que estaban en presencia de una tragedia.
Aproximadamente a un cuarto de milla de los establos, el abrigo de John Straker ondeaba en un arbusto. Inmediatamente más allá había una depresión en forma de cuenco en el páramo, y en el fondo de la misma se encontró el cadáver del desafortunado domador. Tenía la cabeza destrozada por el golpe salvaje de algún arma pesada y estaba herido en el muslo, donde había un corte largo y limpio, infligido evidentemente por algún instrumento muy afilado. Estaba claro, sin embargo, que Straker se había defendido vigorosamente de sus asaltantes, porque en su mano derecha sostenía un pequeño cuchillo, que estaba manchado de sangre hasta el mango, mientras que en la izquierda sujetaba una corbata de seda roja y negra, que la criada reconoció como la que había llevado la noche anterior el desconocido que había visitado los establos.
Hunter, al recuperarse de su estupor, también estaba seguro de la propiedad del corbatón. Estaba igualmente seguro de que el mismo desconocido, mientras estaba en la ventana, había drogado su cordero al curry, privando así a los establos de su vigilante.
En cuanto al caballo desaparecido, había abundantes pruebas en el barro que yacía en el fondo de la hondonada fatal de que había estado allí en el momento de la lucha. Pero desde aquella mañana ha desaparecido, y aunque se ha ofrecido una cuantiosa recompensa, y todos los gitanos de Dartmoor están alerta, no se han tenido noticias de él. Por último, un análisis ha demostrado que los restos de su cena dejados por el mozo de cuadra contienen una cantidad apreciable de opio en polvo, mientras que la gente de la casa comió el mismo plato la misma noche sin ningún efecto nocivo.
Estos son los principales hechos del caso, despojados de toda conjetura y expuestos con la mayor claridad posible. Ahora recapitularé lo que la policía ha hecho en el asunto.
El inspector Gregory, a quien se ha confiado el caso, es un oficial extremadamente competente. Si tuviera imaginación, podría llegar muy alto en su profesión. A su llegada encontró y arrestó rápidamente al hombre sobre el que recaían naturalmente las sospechas. No hubo mucha dificultad en encontrarlo, ya que habitaba una de las villas que he mencionado. Su nombre, al parecer, era Fitzroy Simpson. Era un hombre de excelente cuna y educación, que había dilapidado una fortuna en el césped, y que ahora vivía haciendo un poco de tranquila y gentil contabilidad en los clubes deportivos de Londres. Un examen de su libro de apuestas muestra que había registrado apuestas por valor de cinco mil libras contra el favorito.
Al ser detenido, declaró voluntariamente que había bajado a Dartmoor con la esperanza de obtener alguna información sobre los caballos de King's Pyland, y también sobre Desborough, el segundo favorito, que estaba a cargo de Silas Brown en los establos de Mapleton. No trató de negar que había actuado como se describe en la noche anterior, pero declaró que no tenía ningún propósito siniestro, y que simplemente había deseado obtener información de primera mano. Cuando se le confrontó con su corbata, se puso muy pálido y fue totalmente incapaz de explicar su presencia en la mano del hombre asesinado. Sus ropas mojadas demostraban que había estado fuera en la tormenta de la noche anterior, y su bastón, que era un Penang-lawyer lastrado con plomo, era precisamente un arma que, mediante repetidos golpes, podría haber infligido las terribles heridas a las que había sucumbido el domador.
—Por otra parte, no había ninguna herida en su persona, mientras que el estado del cuchillo de Straker demostraría que al menos uno de sus asaltantes debía llevar su marca. Ahí lo tienes todo en pocas palabras, Watson, y si puedes darme alguna luz te estaré infinitamente agradecido.
Había escuchado con el mayor interés la declaración que Holmes, con la claridad que le caracterizaba, había expuesto ante mí. Aunque la mayoría de los hechos me eran familiares, no había apreciado suficientemente su importancia relativa, ni su conexión entre sí.
—¿No es posible —sugerí— que la herida incisa de Straker haya sido causada por su propio cuchillo en las luchas convulsivas que siguen a cualquier lesión cerebral?
—Es más que posible; es probable —dijo Holmes—. En ese caso desaparece uno de los principales puntos a favor del acusado.
—Y sin embargo —dije yo—, ni siquiera ahora logro comprender cuál puede ser la teoría de la policía.
—Me temo que cualquiera que sea la teoría que expongamos tiene objeciones muy graves —me devolvió mi compañero—. La policía se imagina, supongo, que ese tal Fitzroy Simpson, tras drogar al muchacho y obtener de algún modo un duplicado de la llave, abrió la puerta del establo y sacó el caballo, con la intención, al parecer, de secuestrarlo del todo. Le falta la brida, por lo que Simpson debió ponérsela. Después, tras dejar la puerta abierta, se alejó con el caballo por el páramo, cuando fue alcanzado por el domador. Naturalmente, se produjo una pelea. Simpson le sacó los sesos al domador con su pesado bastón sin recibir herida alguna del pequeño cuchillo que Straker utilizó en defensa propia, y luego el ladrón o bien condujo el caballo a algún escondite secreto, o bien se escapó durante la pelea y ahora está vagando por el páramo. Este es el caso tal como lo ve la policía, y por improbable que sea, todas las demás explicaciones son aún más improbables. Sin embargo, no tardaré en comprobarlo cuando me encuentre en el lugar, y hasta entonces no veo cómo podemos ir mucho más allá de nuestra posición actual.
Era de noche cuando llegamos a la pequeña ciudad de Tavistock, que se encuentra, como el jefe de un escudo, en el centro del enorme círculo de Dartmoor. Dos caballeros nos esperaban en la estación: uno, un hombre alto y rubio, con pelo y barba de león y unos ojos azul claro curiosamente penetrantes; el otro, una persona menuda y despierta, muy pulcra y elegante, con levita y polainas, patillas recortadas y un anteojo. Este último era el coronel Ross, el conocido deportista; el otro, el inspector Gregory, un hombre que se estaba haciendo rápidamente un nombre en el servicio de detectives inglés.
—Estoy encantado de que haya venido, señor Holmes —dijo el coronel—. El Inspector aquí presente ha hecho todo lo que se le podía sugerir, pero yo deseo no dejar piedra sin remover para intentar vengar al pobre Straker y recuperar mi caballo.
—¿Ha habido nuevos acontecimientos? —preguntó Holmes.
—Lamento decir que hemos avanzado muy poco —dijo el inspector—. Tenemos un carruaje abierto fuera, y como sin duda le gustaría ver el lugar antes de que se vaya la luz, podríamos hablarlo mientras conducimos.
Un minuto más tarde estábamos todos sentados en un cómodo landó y recorríamos la pintoresca y antigua ciudad de Devonshire. El inspector Gregory estaba muy concentrado en su caso y no paraba de hacer comentarios, mientras Holmes lanzaba de vez en cuando alguna pregunta o interjección. El coronel Ross estaba recostado con los brazos cruzados y el sombrero inclinado sobre los ojos, mientras yo escuchaba con interés el diálogo de los dos detectives. Gregory estaba formulando su teoría, que era casi exactamente lo que Holmes había predicho en el tren.
—La red se ha tendido bastante alrededor de Fitzroy Simpson —comentó—, y yo mismo creo que es nuestro hombre. Al mismo tiempo reconozco que las pruebas son puramente circunstanciales, y que algún nuevo acontecimiento puede alterarlas.
—¿Qué hay del cuchillo de Straker?
—Hemos llegado a la conclusión de que se hirió a sí mismo en su caída.
—Mi amigo el Dr. Watson me hizo esa sugerencia mientras bajábamos. Si es así, eso iría en contra de este hombre Simpson.
—Sin duda. No tiene ni un cuchillo ni ninguna señal de herida. La evidencia en su contra es ciertamente muy fuerte. Tenía un gran interés en la desaparición de la favorita. Es sospechoso de haber envenenado al mozo de cuadra, sin duda estaba fuera en la tormenta, estaba armado con un palo pesado, y su corbata se encontró en la mano del muerto. Realmente creo que tenemos suficiente para ir ante un jurado.
Holmes sacudió la cabeza.
—Un abogado inteligente lo haría todo trizas —dijo—. ¿Por qué iba a sacar el caballo del establo? Si quería hacerle daño, ¿por qué no iba a hacerlo allí? ¿Se le ha encontrado un duplicado de la llave? ¿Qué farmacéutico le vendió el opio en polvo? Sobre todo, ¿dónde podría él, un extraño en el distrito, esconder un caballo, y un caballo como éste? ¿Cuál es su propia explicación sobre el papel que quería que la criada diera al mozo de cuadra?
—Dice que era un billete de diez libras. Se encontró uno en su bolso. Pero sus otras dificultades no son tan formidables como parecen. No es un extraño en el distrito. Se ha alojado dos veces en Tavistock en verano. El opio probablemente fue traído de Londres. La llave, habiendo cumplido su propósito, sería arrojada lejos. El caballo puede estar en el fondo de uno de los pozos o viejas minas del páramo.
—¿Qué dice de la corbata?
—Reconoce que es suya y declara que la había perdido. Pero se ha introducido en el caso un nuevo elemento que puede explicar que sacara el caballo del establo.
Holmes aguzó el oído.
—Hemos encontrado rastros que demuestran que una partida de gitanos acampó el lunes por la noche a menos de una milla del lugar donde tuvo lugar el asesinato. El martes habían desaparecido. Ahora bien, suponiendo que hubiera algún entendimiento entre Simpson y esos gitanos, ¿no podría haber estado llevando el caballo hacia ellos cuando fue alcanzado, y no podrían tenerlo ahora?
—Ciertamente es posible.
—El páramo está siendo rastreado en busca de estos gitanos. También he examinado todos los establos y dependencias de Tavistock, y en un radio de diez millas.
—¿Hay otro establo de entrenamiento bastante cerca, tengo entendido?
—Sí, y ese es un factor que no debemos descuidar. Como Desborough, su caballo, era el segundo en las apuestas, tenían un interés en la desaparición del favorito. Silas Brown, el entrenador, es conocido por haber hecho grandes apuestas en el evento, y no era amigo del pobre Straker. Sin embargo, hemos examinado los establos y no hay nada que lo conecte con el asunto.
—¿Y nada que conecte a este hombre Simpson con los intereses de los establos Mapleton?
—Nada en absoluto.
Holmes se recostó en el carruaje y la conversación cesó. Pocos minutos después, nuestro chófer se detuvo ante una pequeña y ordenada villa de ladrillo rojo con aleros voladizos que se alzaba junto a la carretera. A cierta distancia, al otro lado de un prado, había un largo edificio anexo de tejas grises. En todas las demás direcciones, las bajas curvas del páramo, coloreadas de bronce por los helechos marchitos, se extendían hasta la línea del cielo, sólo interrumpidas por los campanarios de Tavistock y por un grupo de casas hacia el oeste que marcaban los establos de Mapleton. Todos salimos de un salto, excepto Holmes, que seguía recostado con los ojos fijos en el cielo, absorto en sus propios pensamientos. Sólo cuando le toqué el brazo se despertó con un violento sobresalto y salió del carruaje.
—Discúlpeme —dijo, volviéndose hacia el coronel Ross, que le había mirado con cierta sorpresa—. Estaba soñando despierto. —Había un brillo en sus ojos y una reprimida excitación en sus modales que me convencieron, acostumbrado como estaba a sus maneras, de que tenía una pista en la mano, aunque no podía imaginar dónde la había encontrado.
—Quizá preferiría usted ir inmediatamente al lugar del crimen, señor Holmes —dijo Gregory.
—Creo que preferiría quedarme aquí un poco y entrar en una o dos cuestiones de detalle. Supongo que Straker ha sido traído aquí.
—Sí; yace arriba. La investigación es mañana.
—¿Ha estado a su servicio algunos años, Coronel Ross?
—Siempre me ha parecido un excelente sirviente.
—¿Supongo que hizo un inventario de lo que llevaba en sus bolsillos en el momento de su muerte, Inspector?
—Tengo las cosas en el salón, si quiere verlas.
—Me alegraría mucho. —Todos entramos en el salón y nos sentamos alrededor de la mesa central mientras el inspector abría una caja cuadrada de hojalata y ponía ante nosotros un pequeño montón de cosas. Había una caja de vestas, dos pulgadas de vela de sebo, una pipa de raíz de brezo A.D.P., una bolsa de piel de foca con media onza de Cavendish de corte largo, un reloj de plata con una cadena de oro, cinco soberanos de oro, un estuche de aluminio, unos cuantos papeles y un cuchillo con mango de marfil y una hoja muy delicada e inflexible con la marca Weiss & Co., Londres.
—Es un cuchillo muy singular —dijo Holmes, levantándolo y examinándolo minuciosamente—. Supongo, porque veo manchas de sangre en él, que es el que se encontró en las manos del muerto. Watson, seguro que este cuchillo es de su especialidad.
—Es lo que llamamos un cuchillo catarata —dije yo.
—Ya me lo imaginaba. Una hoja muy delicada diseñada para un trabajo muy delicado. Una cosa extraña para que un hombre la lleve consigo en una expedición dura, especialmente porque no cabría en su bolsillo.
—La punta estaba protegida por un disco de corcho que encontramos junto a su cuerpo —dijo el inspector—. Su esposa nos ha dicho que el cuchillo estaba sobre el tocador y que él lo había cogido al salir de la habitación. Era una arma pobre, pero quizá la mejor que pudo tener en sus manos en ese momento.
—Muy posible. ¿Y estos papeles?
—Tres de ellos son recibos de cuentas de vendedores de heno. Uno de ellos es una carta de instrucciones del Coronel Ross. El otro es una cuenta de una sombrerera por treinta y siete libras con quince pagada por Madame Lesurier, de Bond Street, a William Derbyshire. La señora Straker nos dice que Derbyshire era amigo de su marido y que ocasionalmente sus cartas iban dirigidas aquí.
—La señora Derbyshire tenía gustos algo caros —observó Holmes, echando un vistazo a la cuenta—. Veintidós guineas es un precio bastante elevado por un solo traje. Sin embargo, parece que no hay nada más que averiguar, y ya podemos bajar a la escena del crimen.
Cuando salimos del salón, una mujer que había estado esperando en el pasillo dio un paso adelante y puso la mano sobre la manga del inspector. Tenía el rostro demacrado, delgado y ansioso, marcado por la huella de un horror reciente.
—¿Los ha encontrado? ¿Los ha encontrado? —jadeó.
—No, Sra. Straker. Pero el señor Holmes ha venido desde Londres para ayudarnos, y haremos todo lo posible.
—¿Seguro que la conocí en Plymouth en una fiesta en el jardín hace algún tiempo, señora Straker? —dijo Holmes.
—No, señor; se equivoca.
—¡Caramba! Podría jurarlo. Llevaba usted un traje de seda color paloma con adornos de plumas de avestruz.
—Nunca tuve un vestido así, señor —respondió la dama.
—Ah, eso lo aclara todo —dijo Holmes. Y, disculpándose, siguió al inspector al exterior. Un corto paseo por el páramo nos llevó a la hondonada en la que se había encontrado el cadáver. Al borde de la hondonada estaba el arbusto de pieles en el que habían colgado el abrigo.
—Tengo entendido que aquella noche no hubo viento —dijo Holmes.
—Ninguno; pero llovía muy fuerte.
—En ese caso, el abrigo no fue soplado contra el arbusto de pieles, sino que fue colocado allí.
—Sí, fue colocado contra el arbusto.
—Usted me llena de interés, percibo que el suelo ha sido muy pisoteado. Sin duda muchos pies han estado aquí desde el lunes por la noche.
—Se ha colocado un trozo de estera aquí al lado, y todos nos hemos parado sobre ella.
—Excelente.
—En esta bolsa tengo una de las botas que llevaba Straker, uno de los zapatos de Fitzroy Simpson, y una herradura fundida de Silver Blaze.
—¡Mi querido inspector, se supera usted a sí mismo! —Holmes cogió la bolsa y, descendiendo al hueco, empujó la estera hasta colocarla en una posición más centrada. Luego, estirándose sobre el rostro y apoyando la barbilla en las manos, estudió detenidamente el barro pisoteado que tenía delante—. ¡Hola! —dijo de repente—. ¿Qué es esto? —Era una vesta de cera medio quemada, que estaba tan cubierta de barro que al principio parecía una astillita de madera.
—No me explico cómo se me pasó por alto —dijo el inspector, con expresión de fastidio.
—Era invisible, estaba enterrado en el barro. Sólo lo vi porque lo estaba buscando.
—¡Qué! ¿Esperabas encontrarlo?
—Me pareció poco probable.
Sacó las botas de la bolsa y comparó las huellas de cada una de ellas con las marcas del suelo. Luego trepó hasta el borde de la hondonada y se arrastró entre los helechos y los arbustos.
—Me temo que no hay más huellas —dijo el inspector—. He examinado el terreno con mucho cuidado a lo largo de cien metros en cada dirección.
—¡Claro! —dijo Holmes, levantándose—. No tendría la impertinencia de volver a hacerlo después de lo que usted ha dicho. Pero me gustaría dar un pequeño paseo por el páramo antes de que oscurezca, para conocer el terreno mañana, y creo que me guardaré esta herradura en el bolsillo para que me dé suerte.
El coronel Ross, que había dado algunas muestras de impaciencia ante el método de trabajo tranquilo y sistemático de mi compañero, echó un vistazo a su reloj.
—Me gustaría que volviera conmigo, inspector —dijo—. Hay varios puntos sobre los que me gustaría que me aconsejara, y especialmente sobre si no le debemos al público eliminar el nombre de nuestro caballo de las inscripciones para la Copa.
—Desde luego que no —exclamó Holmes con decisión—. Yo dejaría el nombre en pie.
El coronel hizo una reverencia.
—Me alegro mucho de contar con su opinión, señor —dijo—. Nos encontrará en casa del pobre Straker cuando haya terminado su paseo, y podremos conducir juntos hasta Tavistock.
Dio media vuelta con el inspector, mientras Holmes y yo caminábamos lentamente por el páramo. El sol empezaba a ocultarse tras los establos de Mapleton, y la larga e inclinada llanura que teníamos ante nosotros estaba teñida de oro, que se tornaba marrón rojizo donde los helechos y zarzas descoloridos captaban la luz del atardecer. Pero todas las glorias del paisaje eran inútiles para mi compañero, que estaba sumido en sus más profundos pensamientos.
—Es por aquí, Watson —dijo al fin—. Podemos dejar por el momento la cuestión de quién mató a John Straker y limitarnos a averiguar qué ha sido del caballo. Ahora bien, suponiendo que se escapara durante o después de la tragedia, ¿adónde podría haber ido? El caballo es una criatura muy gregaria. Si se le hubiera dejado solo, sus instintos habrían sido volver a King's Pyland o ir a Mapleton. ¿Por qué iba a correr salvaje por el páramo? Seguramente ya lo habrían visto. ¿Y por qué iban a secuestrarlo unos gitanos? Esa gente siempre se marcha cuando oyen hablar de problemas, porque no quieren ser molestados por la policía. No podrían vender un caballo así. Correrían un gran riesgo y no ganarían nada llevándoselo. Eso está claro.
—¿Dónde está, entonces?
—Ya he dicho que debe haber ido a King's Pyland o a Mapleton. No está en King's Pyland. Por lo tanto, está en Mapleton. Tomemos eso como una hipótesis de trabajo y veamos a qué nos lleva. Esta parte del páramo, como señaló el Inspector, es muy dura y seca. Pero cae hacia Mapleton, y se puede ver desde aquí que hay una larga hondonada allá, que debe haber sido muy húmeda en la noche del lunes. Si nuestra suposición es correcta, entonces el caballo debe haber cruzado por allí, y ése es el punto donde debemos buscar sus huellas.
Habíamos estado caminando a paso ligero durante esta conversación, y unos minutos más nos llevaron a la hondonada en cuestión. A petición de Holmes, yo bajé por la orilla hacia la derecha y él hacia la izquierda, pero no había dado ni cincuenta pasos cuando le oí dar un grito y le vi hacerme señas con la mano. La huella de un caballo se perfilaba claramente en la tierra blanda que tenía delante, y la herradura que sacó de su bolsillo se ajustaba exactamente a la impresión.
—Vea el valor de la imaginación —dijo Holmes—. Es la única cualidad de la que carece Gregory. Imaginamos lo que podría haber sucedido, actuamos según la suposición y nos encontramos justificados. Prosigamos.
Cruzamos el fondo pantanoso y atravesamos un cuarto de milla de césped seco y duro. De nuevo el terreno se inclinó y volvimos a encontrar las huellas. Entonces las perdimos durante media milla, pero sólo para volver a encontrarlas muy cerca de Mapleton. Fue Holmes quien las vio primero, y se quedó señalándolas con cara de triunfo. La huella de un hombre era visible junto a la del caballo.
—El caballo estaba solo antes —grité.
—Exactamente. Antes estaba solo. Hola, ¿qué es esto?
La doble vía se desvió bruscamente y tomó la dirección de King's Pyland. Holmes silbó y ambos lo seguimos. Sus ojos seguían el rastro, pero yo miré un poco hacia un lado y, para mi sorpresa, vi las mismas huellas que volvían en dirección opuesta.
—Una para usted, Watson —dijo Holmes cuando se la señalé—. Nos ha ahorrado una larga caminata, que nos habría llevado de vuelta sobre nuestras propias huellas. Sigamos la pista de vuelta.
No tuvimos que ir muy lejos. Terminaba en el pavimento de asfalto que conducía a las puertas de los establos Mapleton. Al acercarnos, un mozo salió corriendo de ellos.
—No queremos vagabundos por aquí —dijo.
—Sólo quería hacerle una pregunta —dijo Holmes, metiendo el dedo índice y el pulgar en el bolsillo del chaleco—. ¿Sería demasiado pronto para ver a su amo, el señor Silas Brown, si viniera mañana a las cinco de la mañana?
—Bendito sea usted, señor, si hay alguien por aquí será él, pues siempre es el primero en levantarse. Pero aquí está, señor, para responder por sí mismo a sus preguntas. No, señor, no; es todo lo que vale mi puesto para que me vea tocar su dinero. Después, si quiere.
En el momento en que Sherlock Holmes devolvía la media corona que había sacado de su bolsillo, un anciano de aspecto feroz salió a grandes zancadas de la verja con una cosecha de caza balanceándose en la mano.
—¡Qué es esto, Dawson! —gritó—. ¡No cotillees! Ocúpate de tus asuntos. Y tú, ¿qué diablos quieres aquí?
—Diez minutos para hablar con usted, mi buen señor —dijo Holmes con la más dulce de las voces.
—No tengo tiempo para hablar con todos los payasos. Aquí no queremos extraños. Váyase o puede encontrarse con un perro pisándole los talones.
Holmes se inclinó hacia delante y susurró algo al oído del domador. Éste se sobresaltó violentamente y se sonrojó hasta las sienes.
—¡Es mentira! —gritó—, ¡una mentira infernal!
—Muy bien. ¿Lo discutimos aquí en público o lo hablamos en su salón?
—Oh, pase si lo desea.
Holmes sonrió. —No le entretendré más que unos minutos, Watson —dijo—. Ahora, señor Brown, estoy a su entera disposición.
Pasaron veinte minutos, y todos los rojos se habían desvanecido en grises antes de que Holmes y el domador reaparecieran. Nunca había visto un cambio como el que se había producido en Silas Brown en aquel breve lapso de tiempo. Su rostro estaba pálido como la ceniza, gotas de sudor brillaban en su frente y sus manos temblaban hasta que la cosecha de caza se agitaba como una rama al viento. También había desaparecido su carácter bravucón y autoritario, y se encogía junto a mi compañero como un perro junto a su amo.
—Sus instrucciones se cumplirán. Todo se hará —dijo.
—No debe haber ningún error —dijo Holmes, mirándolo. El otro dio un respingo al leer la amenaza en sus ojos.
—Oh, no, no habrá ningún error. Ahí estará. ¿Debo cambiarlo antes o no?
Holmes se lo pensó un poco y luego se echó a reír. —No, no lo haga —dijo—. Le escribiré para contárselo. Sin trucos, ahora, o...
—¡Oh, puede confiar en mí, puede confiar en mí!
—Sí, creo que puedo. Mañana tendrá noticias mías —giró sobre sus talones, sin hacer caso de la temblorosa mano que el otro le tendía, y partimos hacia King's Pyland.
—Pocas veces he visto una combinación más perfecta de matón, cobarde y furtivo que la de maese Silas Brown —comentó Holmes mientras caminábamos juntos.
—¿Tiene el caballo, entonces?
—Intentó escabullirse, pero le describí con tanta exactitud sus acciones de aquella mañana que está convencido de que le estaba observando. Por supuesto, usted observó los dedos de los pies peculiarmente cuadrados en las impresiones, y que sus propias botas correspondían exactamente a ellos. De nuevo, por supuesto que ningún subordinado se habría atrevido a hacer tal cosa. Le describí cómo, cuando según su costumbre era el primero en bajar, percibió un extraño caballo que vagaba por el páramo. Cómo se dirigió hacia él, y su asombro al reconocer, por la frente blanca que ha dado nombre al favorito, que el azar había puesto en su poder el único caballo que podía vencer a aquel en el que había puesto su dinero. Luego le describí cómo su primer impulso había sido llevarlo de vuelta a King's Pyland, y cómo el diablo le había mostrado cómo podía esconder el caballo hasta que terminara la carrera, y cómo lo llevó de vuelta y lo ocultó en Mapleton. Cuando le conté todos los detalles renunció y sólo pensó en salvar su pellejo.
—¿Pero sus establos habían sido registrados?
—Oh, un viejo fabricante de caballos como él tiene muchas artimañas.
—¿Pero no tiene miedo de dejar el caballo en su poder ahora, ya que tiene todo el interés en herirlo?
—Mi querido amigo, lo cuidará como a la niña de sus ojos. Sabe que su única esperanza de misericordia es ponerlo a salvo.
—El coronel Ross no me impresionó como un hombre que probablemente mostraría mucha misericordia en ningún caso.
—El asunto no depende del coronel Ross. Yo sigo mis propios métodos y cuento tanto o tan poco como quiero. Esa es la ventaja de no ser oficial. No sé si lo ha notado, Watson, pero el coronel me ha tratado con un poco de caballerosidad. Ahora me siento inclinado a divertirme un poco a su costa. No le digas nada sobre el caballo.
—Ciertamente no sin su permiso.
—Y por supuesto todo esto es un punto menor comparado con la cuestión de quién mató a John Straker.
—¿Y usted se dedicará a eso?
—Al contrario, ambos regresaremos a Londres en el tren nocturno.
Las palabras de mi amigo me dejaron atónito. Sólo habíamos estado unas horas en Devonshire, y que renunciara a una investigación que había iniciado con tanta brillantez me resultaba del todo incomprensible. No pude sacarle ni una palabra más hasta que estuvimos de vuelta en casa del entrenador. El coronel y el inspector nos esperaban en el salón.
—Mi amigo y yo volvemos a la ciudad en el expreso nocturno —dijo Holmes—. Hemos respirado una encantadora bocanada de su hermoso aire de Dartmoor.
El inspector abrió los ojos, y el labio del coronel se curvó en una mueca de desprecio.
—Así que desespera usted de detener al asesino del pobre Straker —dijo.
Holmes se encogió de hombros. —Ciertamente hay graves dificultades en el camino —dijo—. Tengo la esperanza, sin embargo, de que su caballo salga el martes, y le ruego que tenga preparado a su jinete. ¿Podría pedirle una fotografía del señor John Straker?
El Inspector sacó una de un sobre y se la entregó.
—Mi querido Gregory, te anticipas a todas mis necesidades. Si me permite le pido que espere aquí un momento, tengo una pregunta que me gustaría hacerle a la doncella.
—Debo decir que estoy bastante decepcionado con nuestro asesor londinense —dijo el coronel Ross, sin rodeos, cuando mi amigo salió de la habitación—. No veo que hayamos avanzado más que cuando vino.
—Al menos le ha asegurado que su caballo correrá —dije yo.
—Sí, tengo su garantía —dijo el coronel, encogiéndose de hombros—. Preferiría tener el caballo.
Estaba a punto de hacer alguna réplica en defensa de mi amigo cuando entró de nuevo en la habitación.
—Ahora, caballeros —dijo—, estoy listo para Tavistock.
Cuando subimos al carruaje, uno de los mozos de cuadra nos abrió la puerta. A Holmes pareció ocurrírsele una idea repentina, pues se inclinó hacia delante y tocó al mozo en la manga.
—Tiene usted unas cuantas ovejas en el prado —dijo—. ¿Quién se ocupa de ellas?
—Yo, señor.
—¿Has notado algo raro en ellas últimamente?
—Bueno, señor, no de mucha importancia; pero tres de ellas se han quedado cojas, señor.
Me di cuenta de que Holmes estaba muy contento, porque soltó una risita y se frotó las manos.
—Una apuesta arriesgada, Watson; una apuesta muy arriesgada —dijo, pellizcándome el brazo—. Gregory, permítame recomendar a su atención esta singular epidemia entre las ovejas. ¡Adelante, cochero!
El coronel Ross seguía con una expresión que demostraba la pobre opinión que se había formado de la capacidad de mi compañero, pero vi por la cara del inspector que su atención se había despertado vivamente.
—¿Lo considera importante? —preguntó.
—Muchísimo.
—¿Hay algún punto sobre el que desee llamar mi atención?
—Sobre el curioso incidente del perro por la noche.
—El perro no hizo nada por la noche.
—Ese fue el curioso incidente —comentó Sherlock Holmes.
Cuatro días más tarde, Holmes y yo nos encontrábamos de nuevo en el tren, con destino a Winchester, para asistir a la carrera por la Copa de Wessex. El coronel Ross se reunió con nosotros a la salida de la estación y nos condujo en su coche hasta el campo, más allá de la ciudad. Su rostro era grave y sus modales extremadamente fríos.
—No he visto nada de mi caballo —dijo.
—Supongo que lo reconocería en cuanto lo viera —preguntó Holmes.
El coronel estaba muy enfadado. —Llevo veinte años en el campo y nunca me habían hecho una pregunta como ésa. Un niño conocería a Silver Blaze, con su frente blanca y su pata delantera moteada.
—¿Cómo son las apuestas?
—Bueno, eso es lo curioso. Ayer podrías haber conseguido quince a uno, pero el precio se ha ido acortando cada vez más, hasta que ahora apenas puedes conseguir tres a uno.
—¡Hum! —dijo Holmes—. Alguien sabe algo, eso está claro.
Cuando el arrastre se detuvo en el recinto cercano a la tribuna, eché un vistazo a la tarjeta para ver las entradas. Decía:
Wessex Plate. 50 sovs cada h ft con 1000 sovs añadidos para los de cuatro y cinco años. Segundo, 300 libras. Tercero, 200 libras. Nuevo recorrido (una milla y cinco estadios).
1. Mr. Heath Newton's The Negro (gorra roja, chaqueta canela).
2. Pugilist, del coronel Wardlaw (gorra rosa, chaqueta azul y negra).
3. Desborough, de Lord Backwater (gorra y mangas amarillas).
4. Silver Blaze del coronel Ross (gorra negra, casaca roja).
5. Iris del Duque de Balmoral (franjas amarillas y negras).
6. Rasper de Lord Singleford (gorra púrpura, mangas negras).
—Raspamos el otro, y pusimos todas las esperanzas en su palabra —dijo el Coronel—. ¿Por qué, cuál es? ¿Silver Blaze favorito?
—¡Cinco a cuatro contra Silver Blaze! —rugió el ring—. ¡Cinco a cuatro contra Silver Blaze! ¡Cinco a quince contra Desborough! ¡Cinco a cuatro en el campo!
—Ahí están los números —grité—. Están los seis allí.
—¿Los seis allí? Entonces mi caballo está corriendo —gritó el Coronel con gran agitación—. Pero no lo veo. Mis colores no han pasado.
—Sólo han pasado cinco. Este debe ser él.
Mientras yo hablaba, un poderoso caballo alazán salió del recinto de pesaje y pasó al galope junto a nosotros, llevando en su lomo los conocidos colores negro y rojo del coronel.
—Ese no es mi caballo —gritó el dueño—. Esa bestia no tiene ni un pelo blanco en el cuerpo. ¿Qué es lo que ha hecho, señor Holmes?
—Bueno, bueno, veamos cómo le va —dijo mi amigo, imperturbable. Durante unos minutos miró a través de mi catalejo—. ¡Magnífico! Un comienzo excelente —exclamó de repente—. ¡Ahí están, tomando la curva!
Desde nuestra posición teníamos una vista magnífica de la recta. Los seis caballos estaban tan juntos que una alfombra podría haberlos cubierto, pero a mitad de camino el amarillo del establo Mapleton se mostraba al frente. Sin embargo, antes de que llegaran a nosotros, se disparó el cerrojo de Desborough, y el caballo del Coronel, saliendo a toda prisa, pasó el poste seis cuerpos antes que su rival, mientras que Iris, del Duque de Balmoral, hizo un mal tercer puesto.
—Es mi carrera —jadeó el coronel, pasándose la mano por los ojos—. Confieso que no entiendo nada. ¿No cree que ya ha guardado bastante tiempo su misterio, señor Holmes?
—Desde luego, coronel, usted lo sabrá todo. Vayamos todos juntos a echar un vistazo al caballo. Aquí está —continuó, mientras nos dirigíamos al recinto de pesaje, donde sólo pueden entrar los propietarios y sus amigos—. Sólo tienes que lavarle la cara y la pata con aguardiente de vino, y verás que es el mismo Silver Blaze de siempre.
—¡Me dejas sin aliento!
—Lo encontré en manos de un farsante, y me tomé la libertad de correrlo tal como lo enviaron.
—Mi querido señor, ha hecho usted maravillas. El caballo se ve muy bien y en forma. Nunca ha ido mejor en su vida. Le debo mil disculpas por haber dudado de su habilidad. Me ha hecho un gran servicio recuperando mi caballo. Me harías un servicio aún mayor si pudieras poner tus manos sobre el asesino de John Straker.
—Ya lo he hecho —dijo Holmes en voz baja.
El coronel y yo le miramos asombrados. —¡Lo ha atrapado! ¿Dónde está, entonces?
—Está aquí.
—¡Aquí! ¿Dónde?
—En mi compañía en este momento.
El coronel enrojeció airadamente. —Reconozco perfectamente que tengo obligaciones para con usted, señor Holmes —dijo—, pero debo considerar lo que acaba de decir como una broma de muy mal gusto o un insulto.
Sherlock Holmes se rió. —Le aseguro que no le he asociado a usted con el crimen, coronel —dijo—. El verdadero asesino está justo detrás de usted. —Pasó a su lado y puso la mano sobre el lustroso cuello del pura sangre.
—¡El caballo! —gritamos tanto el Coronel como yo.
—Sí, el caballo. Y puede que disminuya su culpabilidad si digo que lo hizo en defensa propia, y que John Straker era un hombre totalmente indigno de su confianza. Pero ahí va la campana, y como puedo ganar un poco en esta próxima carrera, aplazaré una larga explicación hasta un momento más apropiado.
Aquella noche tuvimos para nosotros solos la esquina de un vagón Pullman mientras regresábamos a Londres, y me imagino que el viaje se le hizo corto tanto al coronel Ross como a mí, mientras escuchábamos la narración de nuestro compañero sobre los sucesos ocurridos en los establos de Dartmoor el lunes por la noche, y los medios que había empleado para desentrañarlos.
—Confieso —dijo— que todas las teorías que me había formado a partir de las noticias de los periódicos eran totalmente erróneas. Y, sin embargo, había indicios, si no hubieran estado recubiertos por otros detalles que ocultaban su verdadero significado. Fui a Devonshire con la convicción de que Fitzroy Simpson era el verdadero culpable, aunque, por supuesto, vi que las pruebas contra él no eran en absoluto completas. Fue mientras estaba en el carruaje, justo al llegar a la casa del domador, cuando se me ocurrió el inmenso significado del cordero al curry. Recordarán que estaba distraído y permanecí sentado después de que todos ustedes se hubiesen apeado. Me maravillaba de cómo había podido pasar por alto una pista tan obvia.
—Confieso —dijo el coronel—, que incluso ahora no puedo ver cómo nos ayuda.
Fue el primer eslabón de mi cadena de razonamiento. El opio en polvo no es en absoluto insípido. El sabor no es desagradable, pero es perceptible. Si se mezclara con cualquier plato ordinario, el comensal lo detectaría sin duda, y probablemente no comería más. Un curry era exactamente el medio que disimularía este sabor. No es posible suponer que este extraño, Fitzroy Simpson, haya causado que se sirviera curry en la familia del entrenador esa noche, y es sin duda una coincidencia demasiado monstruosa suponer que llegó con opio en polvo la misma noche en que se sirvió un plato que disimularía el sabor. Eso es impensable. Por lo tanto, Simpson queda eliminado del caso y nuestra atención se centra en Straker y su esposa, las dos únicas personas que podrían haber elegido cordero al curry para cenar aquella noche. El opio se añadió después de que el plato se reservara para el mozo de cuadra, ya que los demás cenaron lo mismo sin efectos nocivos. ¿Cuál de ellos, entonces, tuvo acceso a ese plato sin que la criada los viera?
Antes de decidir esa pregunta había captado el significado del silencio del perro, pues una inferencia verdadera invariablemente sugiere otras. El incidente de los Simpson me había demostrado que había un perro en los establos y, sin embargo, aunque alguien había entrado y había sacado un caballo, no había ladrado lo suficiente como para despertar a los dos muchachos del desván. Era evidente que el visitante de medianoche era alguien a quien el perro conocía bien.
Ya estaba convencido, o casi, de que John Straker había bajado a los establos en plena noche y había sacado a Silver Blaze. ¿Con qué propósito? Para uno deshonesto, obviamente, o ¿por qué iba a drogar a su propio mozo de cuadra? Sin embargo, no sabía por qué. Ya ha habido casos en que los entrenadores se han asegurado grandes sumas de dinero apostando contra sus propios caballos, a través de agentes, y luego impidiéndoles ganar mediante fraude. A veces es un jockey que tira. A veces es algún medio más seguro y sutil. ¿Qué era aquí? Esperaba que el contenido de sus bolsillos me ayudara a llegar a una conclusión.
—Y así fue. No puede haber olvidado el singular cuchillo que se encontró en la mano del muerto, un cuchillo que ciertamente ningún hombre cuerdo elegiría como arma. Era, como nos dijo el doctor Watson, un tipo de cuchillo que se usa para las operaciones más delicadas de la cirugía. Y esa noche se iba a usar para una operación delicada. Usted debe saber, con su amplia experiencia en asuntos de césped, coronel Ross, que es posible hacer un ligero corte en los tendones del jamón de un caballo, y hacerlo subcutáneamente, sin dejar absolutamente ningún rastro. Un caballo así tratado desarrollaría una ligera cojera, que se achacaría a un esfuerzo en el ejercicio o a un toque de reumatismo, pero nunca a juego sucio.
—¡Villano! ¡Sinvergüenza! —gritó el coronel.
—Tenemos aquí la explicación de por qué John Straker deseaba llevar el caballo al páramo. Una criatura tan briosa habría despertado sin duda al más profundo de los durmientes cuando sintió el pinchazo del cuchillo. Era absolutamente necesario hacerlo al aire libre.
—¡He estado ciego! —gritó el Coronel—. Claro que por eso necesitaba la vela y encendió la cerilla.
—Sin duda. Pero al examinar sus pertenencias tuve la suerte de descubrir no sólo el método del crimen, sino incluso sus motivos. Como hombre de mundo, coronel, usted sabe que los hombres no llevan billetes ajenos en los bolsillos. La mayoría de nosotros tenemos bastante que hacer para saldar las nuestras. Inmediatamente concluí que Straker llevaba una doble vida y mantenía un segundo establecimiento. La naturaleza de la cuenta mostraba que había una dama en el caso, y una que tenía gustos caros. Por muy liberal que uno sea con sus criados, difícilmente puede esperar que puedan comprar vestidos de paseo de veinte guineas para sus damas. Interrogué a la señora Straker acerca del vestido sin que ella lo supiera, y habiéndome cerciorado de que nunca había llegado a sus manos, tomé nota de la dirección del sombrerero, y consideré que llamando allí con la fotografía de Straker podría deshacerme fácilmente del mítico Derbyshire.
—A partir de ese momento todo estaba claro. Straker había llevado el caballo a una hondonada donde su luz sería invisible. Simpson, en su huida, había dejado caer su corbata y Straker la había recogido, quizá con la idea de utilizarla para asegurar la pata del caballo. Una vez en la hondonada, se había colocado detrás del caballo y había encendido una luz; pero la criatura, asustada por el repentino resplandor y con el extraño instinto de los animales que presienten que se pretende hacer alguna travesura, había arremetido, y la herradura de acero había golpeado a Straker de lleno en la frente. A pesar de la lluvia, Straker ya se había quitado el abrigo para realizar su delicada tarea y, al caer, el cuchillo le hirió el muslo. ¿Queda claro?
—¡Maravilloso! —gritó el Coronel—. ¡Maravilloso! Usted podría haber estado allí.





























