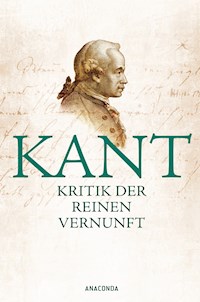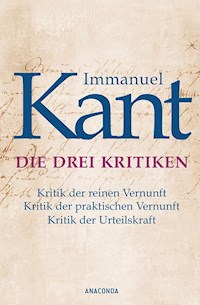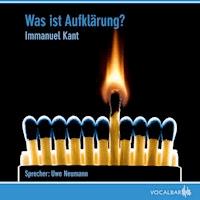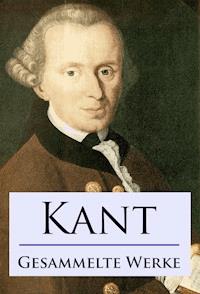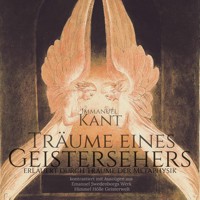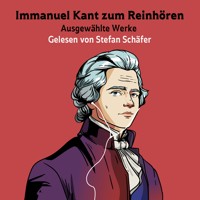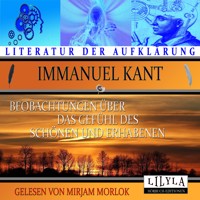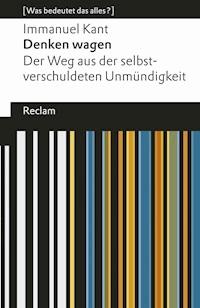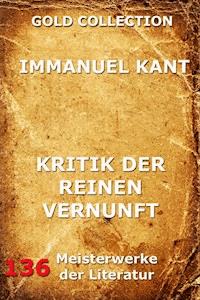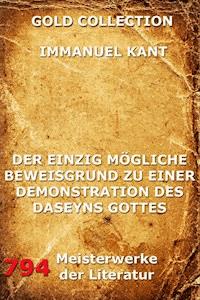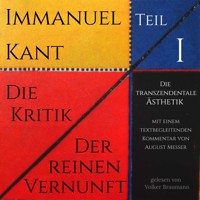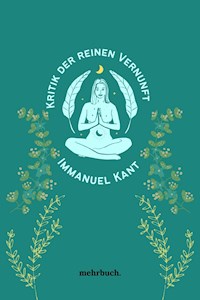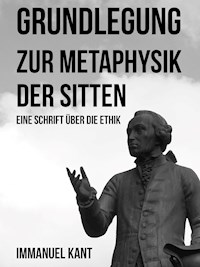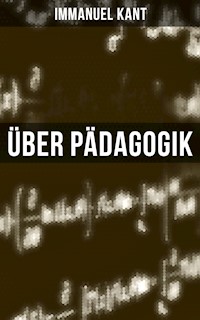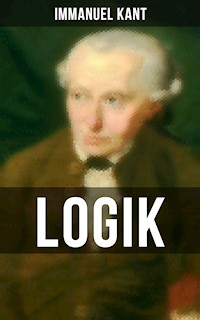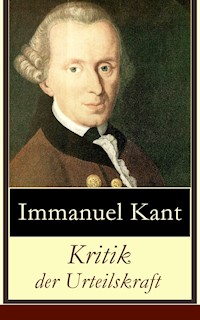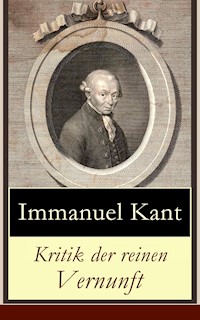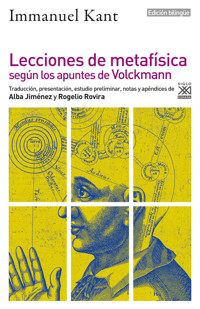
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI España
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Filosofía y Pensamiento
- Sprache: Spanisch
"Si hay un año revolucionario en la historia de la filosofía, ese sin duda es 1781. La publicación de la primera edición de la Crítica de la razón pura cambió los cimientos del pensamiento, desarboló a escépticos y dogmáticos, y viró el rumbo de la metafísica. Su autor, sin embargo, temía que no se reconociera el valor y el alcance de su magna obra; que esta pudiera resultar accesible solo a unos pocos y que dicha minoría pudiera malinterpretarle. Estas inquietudes, la preocupación por que su pensamiento y su esfuerzo cayeran en terreno baldío, se reflejaron en su labor como docente.Los apuntes tomados por J. W. Volckmann –textos inéditos hasta ahora en español, de gran legibilidad y minucioso detalle, que abarcan las lecciones de metafísica dictadas por Kant en 1784 y 1785– muestran cómo el padre del idealismo trascendental aprovechaba sus clases para divulgar al gran público los frutos de su reflexión madura. Gracias a Volckmann, y a otros alumnos, tenemos la oportunidad de acercarnos, ya no al Kant tratadista y su difícil escritura, sino al profesor y a su ágil oralidad, a un Kant más vivo."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Siglo XXI / Ciencias Sociales / Filosofía y Pensamiento
IMMANUEL KANT
LECCIONES DE METAFÍSICA Según los apuntes de Volckmann
Edición bilingüe
Traducción, presentación, estudio preliminar, notas y apéndices de Alba Jiménez y Rogelio Rovira
Si hay un año revolucionario en la historia de la filosofía, ese sin duda es 1781. La publicación de la primera edición de la Crítica de la razón pura cambió los cimientos del pensamiento, desarboló a escépticos y dogmáticos, y viró el rumbo de la metafísica. Su autor, sin embargo, temía que no se reconociera el valor y el alcance de su magna obra; que esta pudiera resultar accesible solo a unos pocos y que dicha minoría pudiera malinterpretarle. Estas inquietudes, la preocupación por que su pensamiento y su esfuerzo cayeran en terreno baldío, se reflejaron en su labor como docente.
Los apuntes tomados por J. W. Volckmann –textos inéditos hasta ahora en español, de gran legibilidad y minucioso detalle, que abarcan las lecciones de metafísica dictadas por Kant en 1784 y 1785– muestran cómo el padre del idealismo trascendental aprovechaba sus clases para divulgar al gran público los frutos de su reflexión madura. Gracias a Volckmann, y a otros alumnos, tenemos la oportunidad de acercarnos, ya no al Kant tratadista y su difícil escritura, sino al profesor y a su ágil oralidad, a un Kant más vivo.
Immanuel Kant (1724-1804), filósofo prusiano de la Ilustración, fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Su doctrina supone un punto de inflexión en la historia del pensamiento. Autor de la Crítica de la razón pura (1781 y 1787), Crítica de la razón práctica (1788) o de la Crítica del juicio (1790), el presente no ha dejado de considerarle el padre de la modernidad.
Alba Jiménez, profesora en la Universidad Complutense de Madrid, es la directora de dos proyectos de investigación de temática kantiana. Es autora, entre otros títulos, de Deducción y aplicación de las categorías en la filosofía de Kant (2021), Praktische Anwendung o la dimensión práctica de la aplicación de las categorías (2021) y es editora de las Lecciones de Filosofía Moral Mrongovius II (2017) de Kant, Heidegger y la historia de la filosofía (2019) y Sobre el problema del continuo en la filosofía de Kant (2021).
Diseño interior y cubierta: RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
La presente obra ha contado con la colaboración del proyecto de investigación La deducción trascendental de las categorías: nuevas perspectivas (PR65/19-22446). En la presente obra se ofrece una traducción de los apuntes que J. W. Volkmann tomó de las lecciones de metafísica que Immanuel Kant impartió entre 1784-1785. El texto original está incluido en el tomo XXVIII, Kant’s gesammelte Schriften. Metaphysik und Rationaltheologie in mehreren, de la Akademie-Ausgabe.
Título original: Metaphysische Vorlesungen des Herrn Prof: Kant. nachgeschrieben im Jahr 1784 und 85. von I. W. Wolckmann d. G. G. B.
© Traducción, presentación, estudio preliminar, notas y apéndices, Alba Jiménez y Rogelio Rovira, 2021
© Siglo XXI de España Editores, S. A., 2021
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.sigloxxieditores.com
ISBN: 9788432320361
PRESENTACIÓN DE LAS LECCIONES DE METAFÍSICA DE KANT SEGÚN LOS APUNTES DE J. W. VOLCKMANN
LA SINGULARIDAD DE LA METAFÍSICA VOLCKMANN
La Metafísica Volckmann forma parte, junto con las llamadas Metafísica Mrongovius y Metafísica von Schön, de una corta serie llegada hasta nosotros de cuadernos de apuntes de estudiantes. Todos ellos recogen las lecciones de metafísica dictadas por Kant desde la aparición de la Crítica de la razón pura hasta el primer año de la década siguiente [1]. En particular, la Metafísica Volckmann, así llamada por el oyente que tomó esos apuntes, Johann Wilhelm Volckmann (1766-1836), reúne, según reza el título original del cuaderno conservado, las «lecciones de metafísica del Prof. Kant, transcritas en el año 1784 y 1785». La legibilidad y riqueza de detalles de estas lecciones las hacen comparables, en cierta medida, a las lecciones editadas por Pölitz en 1821, hoy conocidas como Metafísica L1, por las que tenemos noticia del collegium metaphysicum de Kant durante la llamada década silenciosa. La conjunción de tres circunstancias permite entender el carácter peculiar que Kant otorgó a las lecciones a las que atendió Volckmann.
La primera circunstancia viene dada por las disposiciones ministeriales del gobierno de Berlín, que exigían que las lecciones universitarias se atuvieran a un libro de texto. Desde hacía muchos años, Kant había elegido como manual para sus lecciones de metafísica la obra en latín del pensador wolffiano Alexander Gottlieb Baumgarten, aparecida en Halle en 1739 y reeditada varias veces, titulada sencillamente Metaphysica. Reinhold Bernhard Jachmann, uno de los primeros biógrafos de Kant, informa de que, en los años que nos ocupan, Kant utilizaba el manual de Baumgarten «nada más que para seguir su división principal» y tomar ocasión «para demostrar lo inadmisible de sus afirmaciones»[2].
La segunda circunstancia aludida se deriva de la publicación en 1781 de la Crítica de la razón pura. No es de extrañar que, inmediatamente después de la aparición de su libro, Kant abrigara un doble temor: por una parte, el de que no se reconociera el valor y el alcance de las tesis sostenidas en su obra, propugnadora de un cambio radical de la orientación filosófica, y que fuera por ello acogida con el silencio; y, por otra, el de que los pocos que pudieran interesarse en ese libro extenso y difícil lo tergiversaran radicalmente. Así ocurrió, en efecto, con una de las primeras reseñas de la obra, y acaso la más célebre de ellas, la escrita por Christian Garve y editada por Johann Georg Feder, publicada en el Göttin- gische Gelehrte Anzeigen el 19 de enero de 1782. La caracterización que en esa recensión se hace del idealismo trascendental como un «sistema de idealismo superior» que no se distingue propiamente del idealismo de Berkeley fue, sin duda, uno de los motivos que impulsaron a Kant a dar a la luz al año siguiente, en 1783, los Prolegómenos a toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia. Como es sabido, en ese libro Kant trata de salir al paso de deformaciones y equívocos parecidos. Asimismo, presenta los resultados de la Crítica de un modo más sencillo, siguiendo incluso, al menos en parte, un método de exposición distinto del de su magna obra.
La tercera circunstancia, en fin, que ilumina la peculiaridad de la Metafísica Volckmann no es otra que la ocasión que se le brindaba a Kant de difundir y hacer accesibles a un público universitario los frutos de su reflexión madura, sostenida silenciosamente durante cerca de diez años. Precisamente en el verano de 1783, el mismo año de aparición de los Prolegómenos y año anterior, por tanto, al curso recogido por Volckmann, Kant confiesa acariciar la idea de escribir un manual propio de metafísica como guía de sus lecciones universitarias. Le escribe, en efecto, el filósofo a su amigo Moses Mendelssohn en carta del 16 de agosto del año mencionado: «Antes de ese tiempo, pienso de todos modos elaborar poco a poco un libro de texto de metafísica según los citados principios críticos, y, en verdad, con toda la brevedad de un manual, para el uso de las lecciones académicas, acabándolo en un tiempo sin determinar, acaso bastante lejano» (Br, VI 346)[3].
¿Sorprenderá por todo ello ver en la Metafísica Volckmann un primer borrador, por así decir, de ese proyectado manual de meta- física que la necesidad de desarrollar el entero sistema del idealismo trascendental le impidió finalmente escribir a Kant? Ciertamente, el texto de estas lecciones, como el de todas las que conservamos, no procede de la mano de Kant, ni se halla exento de imprecisiones y aun errores. No obstante, los apuntes de Volckmann, además de seguir el orden de la metafísica leibniziano-wolffiana en el tratamiento de las cuestiones filosóficas, muestra no solo lo insostenible de posiciones fundamentales de la llamada metafísica dogmática, sino, a la vez, el novedoso giro de pensamiento que supone la Crítica de la razón pura. Por lo demás, las lecciones, atendiendo a la audiencia a las que iban dirigidas, presentan de manera más asequible y clara la solución del idealismo trascendental a arduos problemas metafísicos. Como enseguida aprecia el lector de estos apuntes, Heidegger se equivocó por completo al afirmar que «Kant en sus lecciones nunca habló de su filosofía [Kant hat in seinen Vorlesungen niemals von seiner Philosophie gesprochen]»[4]. Nada más lejos de la realidad en el caso de las lecciones a las que asistió Volckmann, en las que casi en cada página brilla la novedad de pensamiento introducida por la Crítica de la razón pura.
LA UTILIDAD DE LA METAFÍSICA VOLCKMANN PARA LA COMPRENSIÓN DE LA FILOSOFÍA TRASCENDENTAL
De este peculiar carácter de la Metafísica Volckmann se des- prenden dos razones principales en las que se funda la utilidad de su lectura para una mejor comprensión de la filosofía trascendental. La primera de esas razones es que en estas lecciones se tratan con cierto detenimiento cuestiones capitales que no se desarrollaron, o se desarrollaron muy parcamente, en la magna obra de 1781. En ellas se encuentra, por ejemplo, una «Historia de la metafísica» que completa con valiosas e interesantes precisiones las cinco escasas páginas que componen el último capítulo de la Crítica, el titulado precisamente «Historia de la razón pura». Bajo el título de «De la utilidad de la metafísica» se contienen asimismo reflexiones que ahondan en la doctrina kantiana sobre «el objetivo final del uso puro de nuestra razón». No faltan enseñanzas, que no se encuentran expresamente ni con tal claridad en la Crítica, que ayudan a una mejor comprensión de problemas tales como el del continuo, en torno al que se hallan útiles distinciones sobre tipos de cantidad y aclaraciones de conceptos relacionados, o el de los universales, sobre el que hay un muy breve pasaje de los escasísimos que respecto de este asunto cabe descubrir en la obra de Kant. Hay en ellas también útiles indicaciones sobre lo que Kant llama «la filosofía trascendental de los antiguos», que completan lo expuesto por Kant en su obra principal. Especial mención merece el largo tratamiento que en ellas se ofrece de la psicología racional[5]. Por no alargar esta lista en demasía, la Metafísica Volckmann añade, en fin, al estudio de las categorías un aspecto capital. Como se sabe, respecto de las categorías, o conceptos puros del entendimiento, la Crítica de la razón pura se centra en tres cuestiones principales: determinar su número, justificar la validez y el modo de su aplicación a los fenómenos, y mostrar cómo dan lugar a los principios o leyes de la experiencia. Kant mismo declara que «intencionadamente me dispenso, en este tratado, de dar las definiciones de estas categorías» (KrV, A 82/B 108). La Metafísica Volckmann, en cambio, al hilo del comentario de las definiciones de los predicados más generales del ente propuestas por Baumgarten, no se exime de esta tarea, proporcionando en buena medida lo que se echa de menos en la obra de 1781.
La segunda razón en que se funda la utilidad de la lectura de los apuntes de Volckmann es la expresa identificación que en esas lecciones se hace de la llamada metaphysica pura con la filosofía trascendental o crítica de la razón pura. Detengámonos más extensamente en esta segunda razón.
La Metafísica Volckmann ilustra de manera ejemplar un hecho notable y, en apariencia, paradójico: el hecho del arraigo de la Crítica de la razón pura en la tradición de la metafísica leibniziano-wolffiana y, a la vez, la radical novedad y la decidida oposición a ese modo de pensar que supone la obra principal de Kant. La aclaración de este hecho se lleva a cabo de un modo sencillísimo, al hilo de una explicación de la definición de metafísica propuesta por Baumgarten, en la que se señala su insuficiencia y se propone su corrección.
Como es notorio, Baumgarten definió la metafísica, en el primer parágrafo de su obra así titulada, como la «ciencia de los primeros principios del conocimiento humano [scientia primorum in humana cognitione principiorum]» (Metaphysica § 1; XVII 23). Durante muchos años, desde el inicio mismo de su actividad intelectual, Kant compartió esta concepción del saber metafísico. Recuérdese, por ejemplo, el título de su disertación latina de 1755: Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio, o sea, Nueva dilucidación de los primeros principios del conocimiento metafísico, en la que estudia el principio de contradicción y el principio de razón suficiente. Y en su escrito precrítico de 1765 sobre la claridad de los principios de la teología natural y de la moral, se lee esta definición: «La metafísica no es otra cosa que una filosofía de los primeros principios [erste Gründe] de nuestro co- nocimiento» (UD, II 283). El descubrimiento de la Crítica relativo a la necesidad de una ciencia filosófica sobre el conocimiento a priori, así como el hallazgo del modo arquitectónico en que dicha disciplina debe constituirse, modifica radicalmente esta definición de la metafísica, al tiempo que conserva lo que en ella es acertado.
Es correcto, ante todo, definir la metafísica como «ciencia». Con esta caracterización quiere señalarse, según explica Kant en sus lecciones, un rasgo formal del saber metafísico. Expresado negativamente, quiere decirse que la metafísica no puede consistir en un mero agregado o en una mera rapsodia de conocimientos de suyo inconexos, puestos juntos arbitrariamente. Un agregado, enseña Kant en sus lecciones, «no proporciona un concepto determinado del todo y lleva a lo infinito» (V-Met/Volckmann, XXVIII 355). Expresado positivamente, que la metafísica se defina como ciencia quiere decir que el saber metafísico se inscribe en una serie sistemática de conocimientos en la que unos son fundamentos (Gründe) y otros consecuencias (Folge), unos principia y otros principiata, formando el todo de la metafísica solo el conjunto sistemático de los principios.
Por ello, la definición de Baumgarten prosigue señalando el objeto o materia de la metafísica y dice que es la «ciencia de los principios». Pero, como les recuerda Kant a sus estudiantes, no de los principios del ser de las cosas (principia essendi), sino de los principios del conocimiento de las cosas (principia cognoscendi). El filósofo lo ilustra con un ejemplo inequívoco: «Que hay un Dios puede conocerse mediante la consideración del mundo; pero el mundo no es el fundamento de la existencia de Dios» (V-Met/Volckmann, XXVIII 356). A tenor de la definición que se comenta, la metafísica es, pues, la ciencia de los «principios del conocimiento humano».
Pero la voz «principio» solo indica, como enseña Kant, que «un conocimiento puede derivarse de otro» (V-Met/Volckmann, XXVIII 356) y, por ello, todo conocimiento, excepto los que constituyen las últimas consecuencias deducibles, puede ser un principio o fuente de otros conocimientos. De ahí que, para determinar los principios de que se ocupa la metafísica, la definición de Baumgarten añada el calificativo de «primeros». De esta manera, el filósofo berlinés circunscribe el objeto del saber metafísico al estudio de los principios que no se derivan a su vez de otros principios. La metafísica es, en efecto, «la ciencia de los primeros principios del conocimiento humano». Tales principios son, como enseñan los primeros parágrafos de la Metaphysica de Baumgarten, y también había dilucidado Kant en su disertación latina de 1755, el principio de contradicción, o principium contradictionis, y el principio de razón suficiente, principium rationis sufficientis.
Pero Kant señala con toda razón que esta definición de la metafísica resulta todavía imprecisa. Enseña, en efecto, a sus estudiantes: «Toda serie puede dividirse en dos partes, de las cuales una parte es siempre la primera, sea tan grande o tan pequeña como se quiera. Por lo tanto, si me limito a decir: una ciencia de los primeros principios, no sé hasta dónde se extenderá esta primera parte» (V-Met/ Volckmann, XXVIII 358). Y prosigue un poco más adelante: «Se ha determinado que no hay conocimiento más allá de la metafísica, ya que todos los demás principios se derivan de ella; por tanto, el terminus a priori de la ciencia queda determinado por la definición, pero no el terminus a posteriori» (V-Met/Volckmann, XXVIII 358).
«Primero», en efecto, puede entenderse en un sentido estricto, que englobaría solo los dos principios citados, viniendo así la metafísica a reducirse a su sola consideración. Pero «primero» puede también tomarse en un sentido más amplio, que abarque conocimientos de muy amplias y decisivas consecuencias, las cuales tendrían por ello título suficiente para formar parte de la metafísica. Pero ¿en cuáles de esos conocimientos deberíamos detenernos y por qué? «Si el alma pertenece a la metafísica», señala Kant, «entonces también debe pertenecerle el cuerpo, porque está unido a ella, y en este caso tampoco sé dónde detenerme» (V-Met/Volck- mann, XXVIII 358). En estas lecciones, pues, Kant no enseña sobre este asunto sino lo que ya había señalado en su Crítica de forma sumamente gráfica: «¿Qué se diría si la cronología solo pudiera distinguir las épocas del mundo dividiéndolas en los primeros siglos y los siglos siguientes? ¿Pertenece también el siglo quinto, el décimo, etc., a los primeros?, se preguntaría; igualmente pregunto yo: ¿pertenece a la metafísica el concepto de lo extenso? Respondéis: ¡Sí! ¡Ah! ¿Y el del cuerpo? ¡Sí! ¿Y el del cuerpo líquido? Quedáis desconcertados, porque si se sigue así, todo pertenecerá a la metafísica. De donde se ve que el mero grado de subordinación (lo particular bajo lo universal) no puede determinar los límites de una ciencia, sino en nuestro caso la completa heterogeneidad y diversidad del origen» (KrV, A 844/B 872).
No cabe, por tanto, determinar la serie de los principia que son solo principia y los principiata que son también principia estableciendo entre ellos un límite gradual. Es este un proceder que se basa en un defecto que Kant imputa en general a las definiciones de Baumgarten. En otra ocasión, en estas mismas lecciones recogidas por Volckmann, se lee: «Nuestro autor tiene en general la costumbre de definir siempre por grados, lo que nunca da un concepto determinado» (V-Met/Volckmann, XXVIII 435). Es, pues, preciso determinar un rasgo esencial, no meramente gradual, que distinga clases de principios, e incluso de principios no genuinamente «primeros». La propuesta de Kant no puede sorprender, pues con esta distinción esencial comienza la Crítica de la razón pura. Leemos en la Metafísica Volckmann: «Hay dos tipos de conocimientos a partir de principios. Algunos conocimientos son principios a priori, otros son principios a posteriori a partir de la experiencia. Los primeros son, según su naturaleza, principios a priori, y no se toman prestados de ninguna experiencia» (V-Met/ Volckmann, XXVIII 358). La definición de metafísica que hemos considerado queda ahora esencialmente corregida en estos términos, según las propias palabras de Kant recogidas en los apuntes de sus lecciones: «Por lo tanto, la metafísica es: scientia primorum cogitationis humanae principiorum a priori; todo conocimiento, pues, que envuelve una experiencia permanece fuera del campo de la metafísica, y a ella solo pertenecen los que pueden obtenerse de la razón, independientemente de toda experiencia. De ahí que la metafísica puede tener un concepto determinado y límites de- terminados, si la llamamos conocimiento de los primeros principios a priori» (V-Met/Volckmann, XXVIII 358-359).
Kant enseña a sus discípulos que la metafísica, en tanto que ciencia de los conocimientos a priori, es decir, de los conocimientos extraídos de la razón pura, puede llamarse metaphysica pura, aunque sería preferible llamarla «filosofía trascendental» o «crítica de la razón pura» (V-Met/Volckmann, XXVIII 360). Pero fácilmente se advierte que no se trata de un mero cambio de nombre. El contenido de la filosofía trascendental ya no es el mismo que el de la metafísica tal como la concebía Baumgarten. El lector de la Crítica de la razón pura sabe, en efecto, que en esa obra solo tiene un lugar muy secundario el tratamiento del principio de contradicción, que es, sí, un principio del conocimiento a priori, pero solo del analítico, y no constituye por ello «un fundamento de la determinación de la verdad de nuestro conocimiento» (KrV, A 152/B 191), y que al principio de razón suficiente no se le dedica tampoco en dicho libro un estudio específico. ¿Cómo se explica entonces que la metafísica pura o filosofía trascendental siga definiéndose, con el añadido citado, del mismo modo en que el propio Baumgarten definía la metafísica, esto es, como la ciencia de los primeros principios a priori del conocimiento humano, y que, sin embargo, ni el principio de contradicción ni el de razón suficiente, que son, sin duda, primerísimos principios a priori, sean ya el objeto central y básico del que ha de ocuparse el saber propugnado por Kant?
Esta pregunta nos remite a la consideración del significado que el filósofo de Königsberg da a la voz «trascendental», a «este concepto fundamental de la filosofía y de la crítica kantianas» –citamos las palabras algo exageradas de Vaihinger– que «representa el problema terminológico más difícil de Kant e incluso de toda la filosofía moderna»[6].
Es muy conocida la definición que el filósofo da en la Crítica de la razón pura. En su primera edición dice: «Llamo trascendental todo conocimiento que se ocupa en general no tanto de objetos [nicht sowohl mit Gegenstände], como de nuestros conceptos a priori de objetos [sondern mit unsern Begriffen a priori von Gegen- ständen]» (KrV, A 11-12). En la segunda edición se lee, sin embargo: «Llamo trascendental todo conocimiento que se ocupa en general no tanto de objetos como de nuestro modo de conocerlos, en cuanto que este tiene que ser posible a priori» (KrV, B 25). Como no podía esperarse otra cosa, la llamada «Kant-Philologie» ha hecho de este locus uno de sus objetos predilectos de análisis, desde los comentarios o estudios más antiguos de Cohen[7], Gideon[8] o el citado Vaihinger[9] hasta las investigaciones más recientes de Hinske[10], Pinder[11] o Knoepffler[12].
Muchas son las cuestiones que plantean, en efecto, la definición kantiana de «trascendental» y su posterior modificación. ¿No parece dar a entender la extraña locución alemana «nicht sowohl… sondern» que el conocimiento trascendental se refiere también, en cierto modo, a los objetos? ¿Supone el cambio de la definición en las dos ediciones una corrección y, por consiguiente, una desautorización de la primera versión? Consideremos estas cuestiones cifrándolas en una sola: ¿cómo se explica el cambio de «conceptos» (Begriffe), en la primera edición, por «modo de conocer» (Erkenntnisart), en la segunda?
Sin pretender resolver el debate sobre la noción de lo trascendental y sus muchas ramificaciones, conviene hacer constar que las lecciones de metafísica recogidas por Volckmann arrojan luz sobre el asunto y, sobre todo, permiten responder a la pregunta planteada sobre la diferencia entre el objeto propio de la metafísica racionalista y el de la filosofía trascendental. Cabe decir, en efecto que, a la luz de la lectura de los apuntes de Volckmann, en la primera edición de su magna obra Kant trata de poner de relieve la novedad de la filosofía trascendental de manera mediata, merced a una confrontación con la concepción tradicional de la metafísica. En la segunda edición, en cambio, el filósofo destaca la novedad de su filosofía trascendental de modo inmediato, sin compararla con lo que estaba vigente en el pasado filosófico, sino poniendo nítidamente ante los ojos la innovación que introduce su pensamiento. Consideremos brevemente este hecho.
Como es sabido, Baumgarten enseña que la metafísica está constituida por cuatro ciencias: la ontología, la cosmología, la psicología y la teología natural. Define la primera de ellas, la ontología, como la scientia praedicatorum entis generaliorum, ciencia de los predicados más generales del ente. Y explica a continuación: «los predicados más generales del ente son los primeros principios del conocimiento humano [Entis praedicata generaliora sunt prima cognitionis humanae principia]» (Metaphysica § 5; XVII 24). El estudio de los predicados universales internos del ente conduce, en efecto, a Baumgarten a tratar enseguida el principio de contradicción (Metaphysica § 7; XVII 24) y el de razón suficiente (Metaphysica § 22; XVII 31).
Los predicados más generales del ente son, en verdad, las categorías, que Kant llama también «conceptos puros del entendimiento». La filosofía trascendental ha de ocuparse, sin duda, a título de primeros principios a priori del conocimiento humano, de semejantes «conceptos a priori». ¿No tienen entonces el mismo objeto de estudio la ontología tradicional, que se ocupa de las cate- gorías o predicados más universales del ente, y la filosofía trascen- dental, que trata asimismo de las categorías o conceptos puros del entendimiento? Una diferencia esencial, sin embargo, desbarata por completo esta presunta equiparación.
La ontología dogmática trata de las categorías del ente en tanto que predicados a priori que cabe atribuir a las cosas como propie- dades suyas. Volckmann anotó esta enseñanza de Kant del modo siguiente: «A la ontología se le llama filosofía trascendental; pero la ontología es la consideración de los objetos a través de nuestra razón. Es una metaphysica applicata, en la que mediante principios de la razón pura obtengo objetos» (V-Met/Volckmann, XXVIII 360). No en vano Wolff había titulado su tratado alemán de metafísica, publicado en 1720, como Pensamientos racionales (cabría decir: conocimientos obtenidos por la razón) sobre Dios, el mundo y el alma del ser humano (y añade), así como sobre todas las cosas en general [Vernünfftige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt]. En cambio, el conocimiento trascendental, como en definitiva declara Kant en las dos versiones de su definición, no versa sobre los objetos, es decir, sobre los entes y sus propiedades, por más que ese conocimiento de las cosas sea a priori, es decir, obtenido mediante principios de la razón pura. En las lecciones recogidas por Volckmann, Kant ilustra la peculiaridad de la filosofía trascendental, o metaphysica pura, frente a la metaphysica applicata, de manera muy clara: «Por ejemplo, cuando en la filosofía trascendental llego al concepto de sustancia, preguntaría: ¿cómo llego al concepto?, ¿qué puedo organizar con él? Por tanto, examinaré mi razón con respecto a los principios, con respecto a su origen, uso y límites, sin tratar de las cosas, de si son sustancias o accidentes, como sucede en la ontología» (V-Met/Volckmann, XXVIII 361). A diferencia, pues, de la ontología, que busca conocer los objetos mediante conceptos a priori, la filosofía trascendental trata de «nuestros conceptos a priori de objetos», según reza la definición que comentamos.
A tenor de esta definición de «trascendental», no puede sorprender la nueva figura que adopta la antigua ontología en la filosofía de Kant. El filósofo, en efecto, había escrito en su Crítica de la razón pura: «El orgulloso nombre de ontología, que pretende suministrar en una doctrina sistemática conocimientos sintéticos a priori de cosas en general (por ejemplo, el principio de causalidad), debe dejar su lugar al más modesto título de simple analítica del entendimiento puro» (KrV, A 247/B 303). He ahí, pues, la razón, explícitamente declarada por Kant, de que la mera elucidación de los dos grandes principios del conocimiento humano, y aun de otros derivados de ellos, objeto de la metafísica tradicional, no constituya una ocupación propia de la metaphysica pura o filosofía trascendental.
La definición de «conocimiento trascendental» que se lee en la primera edición de la Crítica parece dirigirse, pues, a quienes tienen delante el manual de metafísica de Baumgarten. De ahí que en ella se mencionen «nuestros conceptos a priori de objetos» como contrapuestos a los «entis praedicata generaliora», a los predicados más generales del ente. Es preciso reconocer, sin embargo, que la fórmula empleada por Kant en la primera edición de su libro puede dar lugar a graves equívocos, de los que, como se ha visto, previene a estudiantes como Volckmann y que el filósofo tuvo también que disipar en sus obras publicadas. En la Crítica, en efecto, advir- tió a quienes, como los filósofos wolffianos, identifican lo a priori con lo trascendental, que «no todo conocimiento a priori se debe llamar trascendental, sino solo aquel por el cual conocemos que (y cómo) ciertas representaciones (intuiciones o conceptos) solo se aplican a priori o solo a priori son posibles (es decir, la posibilidad del conocimiento o el uso de él a priori)» (KrV, A 56/B 80). Y en los Prolegómenos, refiriéndose a la reseña de Feder y Garve, señaló la diferencia entre la ontología dogmática y su nueva filosofía trascendental de este modo tan gráfico: «El mundo está harto de afirmaciones metafísicas; lo que se desea es la posibilidad de esta ciencia, las fuentes a partir de las cuales se puede derivar la certeza en ella, y criterios seguros para distinguir entre la apariencia ilusoria dialéctica de la razón pura y la verdad» (Prol, IV 377).
Quizá fueron estos o parecidos equívocos los que movieron a Kant a modificar su definición de «trascendental» en la segunda edición de su obra principal. Sin desechar en modo alguno la primera fórmula como inválida, el filósofo presentó seis años después de un modo más claro y directo la originalidad de su planteamiento: la filosofía trascendental versa no tanto sobre los objetos cuanto sobre nuestro modo de conocer a priori los objetos; versa, por tanto, sobre nuestras propias facultades cognoscitivas. Es, claro está, una crítica del uso puro de la razón.
Ciertamente, los propios Prolegómenos ya habían explicado lo que ha de entenderse por «modo de conocer [Erkenntnisart]». En el libro de 1783 Kant declaró que la voz «trascendental» «nunca significa para mí una referencia de nuestro conocimiento a las cosas, sino solo a la facultad de conocer [Erkenntnißvermögen]» (Prol, IV 293). Los apuntes tomados por Volckmann no dejan tampoco lugar a dudas sobre el asunto. Respecto de la primera parte de la metafísica, la metaphysica pura o filosofía trascendental, anota Volckmann esta larga enseñanza, que citamos por extenso:
Es una ciencia que constituye una consideración sobre la razón misma, y no sobre las cosas sometidas a la razón. Se ocupará de las fuentes, de la extensión y de los límites de nuestra razón pura; por tanto, en primer lugar examinaremos nuestra razón misma e investigaremos la posibilidad de los conocimientos a priori en nuestra razón; en segundo lugar, su extensión, hasta dónde y a qué objetos puede llegar sin la ayuda de principios empíricos; en tercer lugar, sus límites, qué límites no puede traspasar si rechaza la asistencia de la experiencia, sin caer en el error, la ofuscación y las inferencias engañosas. La primera parte de la metafísica es, por tanto, la determinación completa de nuestra razón pura, la determinación de su naturaleza y de los límites de su capacidad. Esta parte puede ser llamada la filosofía trascendental o la crítica de la razón pura, en la que la razón pura es su propio objeto (VMet/Volckmann, XXVIII 359-360).
Como resumen de este largo pasaje, valgan dos frases lapidarias contenidas también en estas mismas lecciones. No las hemos encontrado más rotundas en ningún escrito de Kant. La primera dice: «La filosofía trascendental es autoconocimiento de nuestra razón [Transcendentale Philosophie ist aber SelbstErkentniß unsrer Vernunft]» (V-Met/Volckmann, XXVIII 360-361). La segunda declara: «La filosofía trascendental trata del sujeto, no del objeto [Die transcendentale Philosophie geht also aufs Subject, nicht aufs Ob- ject]» (V-Met/Volckmann, XXVIII 364).
Nuevamente se desprende de aquí la razón por la que el esclarecimiento del principio de contradicción y del de razón suficiente, así como de los que de ellos se derivan, no constituye el objeto propio de la filosofía trascendental, como lo era de la metafísica de la escuela de Wolff. En la nueva filosofía propuesta por Kant no se trata ya de lograr claridad sobre esos principios a priori, que son fuente de todo otro conocimiento de objetos, sino de descubrir y justificar los principios del mismo conocer a priori, «los principios», si podemos utilizar la expresión empleada por Kant en 1770, «del mundo sensible y del mundo inteligible», los principios de nuestra sensibilidad y de nuestro entendimiento de los que se «deduce», en el sentido especial en el que Kant utiliza esta palabra, el conocimiento a priori. Tal es la novedad del nuevo modo de filosofar. Como hace constar Volckmann en sus apuntes: «En una crítica de la razón no ha pensado nunca nadie todavía» (V-Met/Volckmann, XXVIII 377). Nadie, excepto Kant, en efecto, había pensado en esa investigación. Pero la necesidad de ella estaba ya contenida en el mismo concepto de la metafísica como ciencia de los primeros principios universales y necesarios del conocimiento humano. No cabe innovación filosófica más arraigada en la tradición y que, sin embargo, rompa más radicalmente con ella.
LA PRESENTE EDICIÓN
El texto original de la Metafísica Volckmann que se reproduce en esta edición (páginas pares) se ha tomado del volumen XXVIII de la edición canónica de las obras de Kant[13]. Su título original completo reza así: Metaphysische Vorlesungen des Herrn Prof: Kant. nachgeschrieben im Jahr 1784 und 85. von I. W. Volckmann d. G. G. B; literalmente: Lecciones metafísicas del Sr. Prof. Kant transcritas en el año 1784 y 1785 por J. W. Volckmann. La traducción española del texto alemán ha pretendido ser lo más fiel posible a las peculiaridades del original, reproduciendo incluso incorrecciones y aun ciertos anacolutos, comprensibles en unos apuntes tomados al dictado. Las notas que los editores han añadido informan, por lo general, de autores u obras referidos en el texto o traducen las expresiones latinas utilizadas por Kant.
En los márgenes del texto alemán y castellano se encontrarán unos números sin signo ortográfico (del 353 al 459) que corresponden a las páginas del volumen XXVIII de la edición canónica de las obras de Kant. Los números a lo largo del texto entre corchetes y voladita (del [1] al [107]) corresponden a las páginas del cuaderno original de apuntes de Volckmann. Para facilitar la lectura de estas Lecciones, los traductores han dividido en ocasiones el texto original en párrafos más breves y han introducido, entre corchetes, algunos subtítulos que no figuran en el original.
La edición de las lecciones se completa con un «Estudio preliminar» y tres «Apéndices». El «Estudio preliminar» debe su autoría a Alba Jiménez. En él se ofrece informaciones sobre los antecedentes históricos tanto de la concepción que se formó Kant de la metafísica como de su nuevo modo de comprender el ámbito de lo trascendental. La tesis principal que su autora defiende es que en las lecciones transcritas por Volckmann se muestra con especial claridad que la tarea de una crítica de la razón pura o, si se quiere, de la filosofía trascendental, no es otra, en el fondo, que resolver el problema de la deducción trascendental de las categorías y la aneja cuestión del esquematismo trascendental[14]. El estudio comenta también algunas declaraciones sobre la religión natural que se en- cuentran en las lecciones que ayudan a comprender su papel como motivo impulsor de la conducta humana. Por lo demás, en dicho estudio se pone de relieve asimismo que las lecciones aportan luces inestimables para hacerse cargo de cuestiones que Kant no ha tratado con la profundidad requerida en sus libros y ensayos, como es el caso del espinoso problema del continuo.
En el «Apéndice I» se ofrece una selección ordenada de pasajes de la obra de Kant que atestigua la idea que se formó el filósofo de la metafísica como ciencia posible y los diversos significados en los que la entiende. Tanto la selección como la ordenación de los textos kantianos se apoya en un estudio previamente publicado de Rogelio Rovira sobre los múltiples significados de la metafísica según Kant[15].
Dos diagramas sobre las divisiones de la metafísica conforman el «Apéndice II». Finalmente, el «Apéndice III» contiene un glosario trilingüe (español-alemán-latino). Su consulta informará al lector de las decisiones que los editores han tomado en su versión de los términos técnicos contenidos en estas lecciones.
El trabajo de edición que aquí se presenta se realiza en el marco de los Proyectos de investigación: La Deducción trascendental de las categorías: nuevas perspectivas (PR65/19-22446), financiado por la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid, y Esquematismo, teoría de las categorías y mereología en la filosofía kantiana: una perspectiva fenomenológico hermenéutica (PID2020-1151142GA-I00), financiado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el marco del Programa Estatal de Generación de Conocimiento. La edición forma parte de un plan de traducción de más largo alcance que incluye fundamentalmente el material de las lecciones kantianas recogidos en los volúmenes XXVIII a XXIX de las obras completas.
La tarea de traducir estas lecciones de metafísica ha concedido a sus autores el privilegio de acudir, por así decir, a la cátedra del magister Kant y escuchar de sus labios, como si lo oyeran por primera vez, la originalísima novedad de su doctrina. Con el deseo de compartir este privilegio con los lectores de lengua española entregan su trabajo al cuidado editorial de Siglo XXI de España.
Alba Jiménez y Rogelio Rovira
Universidad Complutense de Madrid
1Además de los tres cuadernos de apuntes citados, han llegado hasta nosotros los siguientes cuadernos de lecciones de metafísica procedentes de diversos años de la actividad docente de Kant: la Metafísica Herder y sus suplementos (de los años 1762-1764); la Metafísica L1 (ca. 1770-1775), editada por Heinze; la Metafísica Heinze K2 (ca. 1770-1775); la Metafísica K2 (ca. 1770-1775), editada por Heinze y Schlapp; la Metafísica L1 (de mediados de 1770), editada por Pölitz; la Metafísica L2 (probablemente de 1790-1791), también editada por Pölitz; la Metafísica Dohna (del semestre de invierno de 1792-1793); y la Metafísica Arnoldt K3 y sus complementos (del semestre de invierno de 1794-1795).
2R. B. Jachmann, Immanuel Kant geschildert in Briefen an einen Freund, «Vierter Brief. Kant als Professor», en Immanuel Kant. Sein Leben in Darstellungen von Zeitgenossen. Die Biographien von Borowski, Jachmann und Wasianski. Mit einer Einleitung von Rudolf Malter und einem neuen Vorwort von Volker Gerhardt, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2012 (Neudruck der von Felix Groß hrsg. Ausgabe von 1912), pp. 116-117.
3Sobre el modo de citar las obras de Kant y las abreviaturas empleadas, véase infra, p. 25.
4M. Heidegger, Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzendentalen Grundsätzen (Wintersemester 1935-1936), en M. H., Gesamtausgabe 41. Hrsg. von Petra Jaeger, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1984, § 20, p. 114.
5Esta sección de las lecciones es la única que ha sido traducida al inglés en el marco de The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant: Lectures on metaphysics, editada y traducida por K. Ameriks y S. Arayon, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 289-296.
6H. Vaihinger, Kommentar zu Kant’s Kritik der reinen Vernunft, hrsg. von Raymond Schmidt, Stuttgart-Berlín-Leipzig, Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1922, 2. Aufl., 1. Band, p. 467.
7Cfr. H. Cohen, Kommentar zu Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft, Leipzig, Durr, 1907, pp. 18-21.
8Cfr. A. Gideon, Der Begriff Transscendental in Kant’s Kritik der reinen Vernunft, Marburg, Friedrich’s Universitäts-Buchdruckerei, 1903.
9Cfr. H. Vaihinger, op. cit., Band. 1, pp. 467-472.
10Cfr. N. Hinske, «Die historischen Vorlagen der kantischen Transzendentalphilosophie», en Archiv für Begriffsgeschichte 12 (1968), pp. 86-113; y Kants Weg zur Transzendentalphilosophie: der dreissigjährige Kant, Stuttgart, Kohlhammer, 1970, esp. pp. 28-39.
11Cfr. T. Pinder, «Kants Begriff der transzendentalen Erkenntnis. Zur Interpretation der Definition des Begriffs “transzendental” in der Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft (A 11 f./B 25)», en Kant-Studien 77 (1986), pp. 1-40.
12Cfr. N. Knoepffler, Der Begriff «transzendental» bei Kant, München, Herbert Utz, 1998. Agradecemos al profesor Manuel Sánchez Rodríguez, de la Universidad de Granada, sus valiosas indicaciones sobre este asunto.
13Immanuel Kant’s gesammelte Schriften, Berlín, hrsg. von der Deutschen Akademie der Wissenschften zu Berlin, 1902 y ss., vol. XXVIII, pp. 353-459.
14El estudio de largos años de la autora sobre los capítulos de la deducción trascendental y el esquematismo se recoge en su libro Deducción y aplicación de las categorías en la filosofía de Kant. El ingreso de la lógica en el tiempo a través de la imaginación trascendental, Granada, Comares, 2021.
15Cfr. R. Rovira, «Von der mannigfachen Bedeutung der Metaphysik nach Kant», en Kant und die Berliner Aufklärung, hrsg. von Volker Gerhardt, Rolf Horstmann und Ralph Schumacher, Berlín-Nueva York, Walter de Gruyter, 2001, Bd. 2, pp. 646-655.
MODO DE CITAR LAS OBRAS DE KANT Y ABREVIATURAS EMPLEADAS
Las obras de Kant se citan según la llamada Akademie Ausgabe: Kant’s gesammelte Schriften, hrsg. von der Deutschen Akademie der Wissenschften zu Berlin, Berlín, 1902 ss. En cada caso se indica el volumen (en romanos) y los números de las páginas (en arábigos). La sola excepción la constituyen las referencias a la Kritik der reinen Vernunft que, como es usual, se cita según la paginación original de la primera y la segunda ediciones, señaladas respectivamente con las letras A y B. Se emplean las siguientes abreviaturas:
Br Briefe
FM Welches sind die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik seit Leibnitzens und Wolf’s Zeiten in Deutschland gemacht hat?
KrV Kritik der reinen Vernunft
MS Die Metaphysik der Sitten
Prol Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik
TG Träume eines Geistersehers, erläutert durch die Träume der Metaphysik
UD Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und der Moral
V-Met/Dohna Vorlesungen Wintersemester 1792-1793 Metaphysik Dohna
V-Met/Heinze Kant Metaphysik L1 (Heinze) (ca. 1770-1775) V-Met-L2/Pölitz Kant Metaphysik L 2 (Pölitz, Original) (1790-1791?)
V-Met/Mron Vorlesungen Wintersemester 1782/1783 Metaphysik Mrongovius
V-Met/Schön Metaphysik von Schön, Ontologie (ca. 1785-1790) V-Met/Volckmann Vorlesungen Wintersemester 1784-1785 Metaphysik Volckmann
ESTUDIO PRELIMINAR
Al lector que se enfrente al estudio de las lecciones de metafísica que conocemos gracias a los apuntes de Volckmann no le resultará inútil conocer de antemano las razones en que cabe fundamentar el valor filosófico de este singular texto. El diálogo sostenido de Kant con la filosofía de escuela alemana y la distancia con las posiciones dogmáticas sobre la que su propio sistema crítico se alza ponen de manifiesto aspectos en los que el proyecto crítico del filósofo de Königsberg muestra sus logros más conspicuos, pero también sus costuras y puntos ciegos.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FORMACIÓN DEL CONCEPTO KANTIANO DE METAFÍSICA
El término «metafísica» lleva desde sus inicios el peso de una radical ambivalencia que sigue presente en la obra de Kant. Esta disciplina, desde la recepción crítica que hizo la Stoa de los principios metafísicos que se hallan en las filosofías de Platón o Aristóteles, los posteriores embates de ciertos precursores de Kant, como Bacon o Reid, o los más recientes ataques de los empiristas, que despertaron al filósofo de Königsberg de su sueño dogmático, se ha presentado en no pocas ocasiones como un terreno yermo, como una presunta ciencia que tendría que ser necesariamente superada. Frente a este odium metaphysicum, se ha abierto camino un sentido positivo de la metafísica que incorpora esa pars destruens, pero solo con vistas a reformular su campo y redefinir sus legítimas pretensiones con nuevos y más firmes fundamentos. Probablemente en ningún filósofo como en Kant se hace tan clara esta misión, ya reivindicada por Johann Georg Sulzer, de rehabilitar una nueva metafísica[1].
En el sistema kantiano tendrá un doble carácter: el del orden natural y el del orden moral, en correspondencia con la división de la metafísica en «metafísica de la naturaleza» y «metafísica de las costumbres».
La definición de metafísica que proporciona Kant cobra plena inteligibilidad en el contexto de la recepción que el pensador de Königsberg hizo de la crítica de Crusius al racionalismo wolffiano[2]. Así, bajo la inspiración de Crusius, el proyecto kantiano da un giro en su asunción del punto de vista trascendental, en continuidad con la recepción que la filosofía alemana había hecho de este concepto especialmente a partir de Joachim Georg Daries, orientando en una nueva dirección el problema de la definición de la metafísica y su relación con la ontología[3].
El Entwurf de Crusius, de 1745, comienza subrayando la falta de acuerdo entre los distintos sabios a la hora de delimitar el alcance de la metafísica y la enorme distancia que separa aparentemente las respectivas concepciones de unos y otros. Unos definen la metafísica como la ciencia de las cosas en general y otros incluyen en su concepto las primeras causas fundamentales o los fundamentos supremos de las demás ciencias. Como ya se ha recordado en la «Presentación», el propio Kant se hace eco de esta definición en sus lecciones («scientia primorum cogitationis humanae principiorum a priori»). Se trata en cualquier caso de una ciencia, lo que para Kant significa tanto como un todo sistemático y articulado de elementos ordenados según principios. La definición de metafísica que el filósofo de Leuna presenta en los primeros parágrafos de su Entwurf parte de la distinción entre lo que llama verdades contingentes [zufällig] y verdades necesarias [notwendig][4]. La metafísica debe ocuparse solo de las verdades necesarias; lo que puede conocerse a priori a partir de ellas, se llama ontología. Este giro de la metafísica hacia el saber a priori (frente a planteamientos racionalistas innatistas o preformistas) anuncia ya la definición de metafísica como filosofía de la razón pura o sistema del conocimiento racional. Con Crusius, pues, el concepto de verdad trascendental se desplaza visiblemente de las cosas a la relación entre las representaciones y las cosas[5]. El uso de principios a priori es lo que permite a la metafísica diferenciarse de la física, que avanza siempre bajo el consejo de la experiencia, según apunta Volckmann en las lecciones escuchadas en la cátedra de Kant. Este giro delimita, por lo demás, el propio contenido material de la metafísica, a saber: el estudio de las fuentes, la extensión y los límites de nuestra razón pura. Asimismo, anticipa la identificación de la ontología como propedéutica de la metafísica.
La idea de una filosofía trascendental aparecerá también en la crítica de la razón (genitivo subjetivo) como una exigencia del sistema de la razón pura (Selbstrechtfertigung), esto es, de la ontología, que, como parte o propedéutica de la metafísica, proporciona el esquema según el cual los principios del conocimiento se ordenan, de modo que «la idea de la filosofía trascendental es, en otras palabras, necesaria, porque la arquitectónica de la razón pura no puede prefigurar el plan de la crítica de la razón pura»[6]. Dicha identificación tiene acaso su condición en el desplazamiento conceptual que propició la incidencia de la filosofía suareciana en la transmisión de la filosofía escolástica alemana, condición que se halla ligada fundamentalmente a una nueva determinación del concepto de posibilidad. Este nuevo concepto, en efecto, precipitó la definición de Wolff de la filosofía como «ciencia de lo posible». Las primeras apariciones del concepto de ontología en su sentido moderno, atribuidas al Lexicon philosophicum de Johannes Micraelius o a la lectura que hace Glocenius de la clasificación de las ciencias de Pérerius, dividiendo la metafísica en teología, pneumática o angelología, presentan por primera vez una ciencia universal identificada con la filosofía primera, enten- dida como ciencia de los primeros principios o ciencia de lo posible. Ya en Suárez aparecen planteados por primera vez los grandes problemas de la metafísica, a saber, el problema de la relación entre el ens per essentiam y el ens per participationem o el de la unidad de la pluralidad de sentidos en que decimos el ser. Descubrir que cien táleros posibles tienen la misma realidad (realitas, Realität) que cien táleros wirklich o actuales, tópico de Kant, suareciano hasta la médula, implica romper con la tradición ontoteológica que de algún modo presidió toda la historia de la metafísica, dominada por lo que Heidegger denominó el olvido del ser[7]. De este modo, en línea con la interpretación heideggeriana según la cual ontología fundamental y crítica de la razón pura vienen a ser una y la misma cosa, la metafísica a partir de Kant experimenta un desplazamiento radical por el cual comienza a entenderse como autoconocimiento de la razón, o conocimiento de la posibilidad del conocimiento. La pregunta que sirve a partir de ahora como hilo conductor de toda ontología o filosofía trascendental que prescribe el uso de la razón a todas las demás ciencias es la pregunta de la deducción trascendental de las categorías: «¿cómo podemos conocer algo de lo que la experiencia no nos ha enseñado nada y donde nada se ha sacado de principios de experiencia?» se pregunta Kant en sus clases (V-Met/ Volckmann, XXVIII 361).
En el periodo precrítico, la matemática, como organon de todo conocimiento claro y distinto, procedía a partir de la exposición intuitiva de nuestros conceptos, al contrario que la metafísica. La regina scientiarum, sin embargo, exige garantizar la posibilidad de esquematizar sus conceptos, si no quiere quedar condenada a proponer dogmáticamente meros principios de síntesis de intuiciones empíricas posibles, sin poder asegurar la validez objetiva y el significado –en el sentido de la posibilidad de referirse a los fenómenos– de sus conceptos. El conocimiento finito –a diferencia del conocimiento del entendimiento arquetípico– es aquel que sabe que no sabemos de las cosas como son:
Cuando se originó la escuela eleática, ya dominaban sistemas filosóficos en los que se distinguían los conceptos de los sentidos de los del mero entendimiento, de los cuales, los primeros se denominaban sensibilia o phaenomena, mientras que los objetos del entendimiento se llamaban intelligibilia […]. Los sentidos pro- porcionan tan solo los fenómenos, no cómo son las cosas, sino cómo nosotros somos afectados por ellas y, asimismo, en tiempos recientes, se ha señalado que, en lo que nos presentan los sentidos, debemos distinguir el fenómeno y las cosas mismas (V-Met/Volckmann, XXVIII 370).
Ese saber solo puede adquirirse desde un saber previo, que viene caracterizado como un saber «trascendental», en cuyo seno se desplaza el problema de la verdad de los objetos al plano relacional donde se conectan nuestros conceptos a priori con los objetos en general. Pero «lo trascendental» se dice de muchas maneras. Es preciso considerar, pues, los antecedentes de este término y sus varios usos y significados.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TÉRMINO «TRASCENDENTAL» Y SUS DIVERSOS SENTIDOS
Un saber «trascendental» significa, conforme a la ya citada definición de la segunda edición de la Crítica (KrV, B 25), comentada en la «Presentación», un saber que tiene como objeto las condiciones de posibilidad del conocimiento mismo en cuanto que este haya de ser posible a priori. Pero ¿significa lo mismo «trascendental» cuando se aplica a la realidad trascendental como cualidad de las formas a priori de la sensibilidad opuesta a la realidad empírica que cuando, tras los Prólogos y la Introducción, la Crítica anuncia una Estética trascendental, que cuando se habla, por ejemplo, de un uso trascendental de los conceptos o cuando la fenomenología, según la terminología lambertiana, se presenta como búsqueda de la veritas transcendentalis?
La reflexión sobre el propio quehacer del conocimiento concierne a su posibilidad solo en la medida en que esta tiene lugar a priori. Lo a priori es, por tanto, una condición de lo trascendental y lo trascendental tiene necesariamente el carácter de lo a priori, sin que ello agote desde luego todo el campo de su significación. Lejos de encontrar una dependencia cerrada de lo trascendental respecto de lo a priori, Kant se encargará de mostrar que, al contrario, hay una anterioridad lógica de este en el orden de la fundamentación. Lo trascendental no puede identificarse, por tanto, con lo a priori, sino que remite a la posibilidad misma de que los conceptos a priori o las formas a priori de la sensibilidad puedan referirse a los objetos de la experiencia, garantizando así su validez objetiva. En ese sentido podemos decir, siguiendo a Knoepffler, que lo trascendental comprende el problema de la posibilidad de los juicios sintéticos a priori[8]. A su juicio, el conocimiento trascendental como idea de la filosofía trascendental se ocupa de la posibilidad de nuestro modo de conocer a priori y de referir dicho conocimiento a los objetos de la experiencia, encontrando en dicha tarea su más clara expresión en el principio supremo de todos los juicios sintéticos a priori.
Los términos transcendentale o transcendentalia, cuyo primer uso suele atribuirse a Francisco de Meyronnes en el siglo XIV, adquieren progresivamente un significado lógico u ontológico, quedando reservado el término «trascendente» para señalar un tránsito hacia lo suprasensible de carácter estrictamente metafísico, que concuerda mejor con el significado que Kant da al término metafísica en los Progresos de la metafísica. Ese «pasar hacia» o «ir más allá» al que alude el concepto de lo trascendental se refiere, no obstante, a un tránsito inmanente. El término «trascendental» empieza a desempeñar un papel importante en el siglo XVIII principalmente a partir de la obra de Franz A. Aepinus, quien, en 1714, acuña el concepto de philosophia transcendentalis en un sentido muy parecido al que utilizan Tetens, Lambert o Kant. Otros autores, como Jacob Wilhelm Feuerlein, habían hablado de una disciplina transcendentalis, pero parece que solo a partir de Tetens y Lambert la filosofía trascendental comienza a equipararse con la ontología. En ese momento, la expresión «filosofía trascendental» era difícil de distinguir de otras como «filosofía especulativa», «filosofía primera» u «ontología».
En su estudio sobre el concepto de lo trascendental en Tetens, Krouglov distingue cuatro características propias de la definición de filosofía trascendental propuesta por Tetens[9]: trascendental como fundamento de la entera filosofía; como expresión de la unión con los conceptos generales que son ciertos a priori; como aquello que se refiere, no a los cuerpos reales y sus propiedades, sino a las cosas en general; y como un tertium quid común al mundo de lo posible y al mundo de lo real-efectivo. Estas características se asemejan a aquellas que emplea Lambert en su definición de la filosofía trascendental entendida como un desplazamiento de los juicios a los conceptos y de estos a las cosas, como medio entre el mundo corpóreo-sensible y el mundo inteligible, o como adjetivo de la fenomenología u óptica[10]. La fenomenología constituye para Lambert un Organon, esto es, una Scheinslehre u óptica trascendental que tiene como objeto a la propia razón en su condición de medio [Mittel, Werkzeuge] para establecer el conjunto de principios a partir de los cuales se erigen todos los conocimientos a priori en un sistema de la razón pura. Así, cuando Kant define su filosofía trascendental lo hace también recogiendo este sentido fenomenológico, que remite a la última de las cuatro partes en que se divide el Nuevo Órgano de Lambert (dianología, aletología, semiótica y fenomenología). La filosofía trascendental es, por tanto, en un sentido kantiano, una phaenomenologia generalis, tal como se expresa en la citada carta a Lambert del 2 de septiembre de 1770, es decir, la ciencia que va de la apariencia a la verdad. La fenomenología entendida como óptica significa adoptar la perspectiva trascendental[11]. Ya en Lambert, por tanto, lo trascendental es una forma de conocimiento, algo que se puede predicar a la vez del sujeto de conocimiento y de su contenido objetivo.
Lo trascendental señala un tipo de conocimiento reflexivo cuya posibilidad ha de tener lugar a priori y debe poder referirse o aplicarse a la realidad fenoménica, constituyendo una suerte de paso interno, formal o inmanente entre dos realidades ontológicas de naturaleza diversa. El carácter a priori de este tipo especial de co- nocimiento garantiza su inmanencia, es decir, la posibilidad de encontrar dentro de sí –sin referencia a la multiplicidad empírica– su valor de universalidad y necesidad. Pero, a su vez, como conocimiento y tránsito, sigue teniendo un carácter relacional y binario, «a través» (tras-) del cual es posible conectar dos órdenes diversos. La conexión del orden de las funciones lógicas con los fenómenos empíricos es precisamente la tarea de la deducción trascendental, que nos explica cómo los conceptos puros pueden ganar su significado en su remisión a la experiencia, sin haberse formado a partir de la misma experiencia.
EL áMBITO DE LO TRASCENDENTAL Y LA TAREA DE LA DEDUCCIÓN TRASCENDENTAL DE LAS CATEGORÍAS
El ámbito de lo trascendental es, por lo demás, lo que nos permite situarnos ante la vía crítica como camino intermedio entre toda suerte de realismo y empirismo dogmáticos, lo que a su vez coincide con la tarea de la deducción trascendental de las categorías o con el problema del esquematismo. Según la contundente fórmula que utiliza en la carta a Reinhold del 12 de mayo de 1789 (cfr. Br XI, 38-39), exponer el concepto puro en una intuición constituye la nueva tarea de la metafísica. Por eso, a la distinción que hace, en otras versiones de los apuntes de lecciones, entre un uso inmanente (conceptos puros a priori que no llegan a ser objeto de la experiencia) y un uso trascendente del entendimiento (en el que ningún objeto de la experiencia puede ser adecuado a sus nociones), podríamos añadir un uso «trascendental», que es el que precisamente corresponde a la ontología, la cual, según declara en las lecciones conocidas como Metafísica Dohna, «presenta solamente aquellos objetos a los cuales un objeto de la experiencia les puede ser adecuado» (V-Met/Dohna, XXVIII 640). Y por ello, cuando unas páginas más adelante, define el concepto de la filosofía trascendental en sentido crítico como ontología, identifi- cando la crítica de la razón pura con la filosofía trascendental, enseña Kant que la crítica significa estar en disposición de responder a la pregunta por la posibilidad de los juicios sintéticos a priori o responder a la crux philosophorum de la metafísica, a saber, «¿cómo puedo sobrepasar mi concepto, pensar más de lo que puedo pensar en él?» (V-Met/Dohna, XXVIII 651), es decir, resolver la cuestión de la deducción trascendental[12]. De esta forma, la tarea crítica coincide con la apertura de un plano trascendental del conocimiento que se concreta en la deducción de la tabla de las categorías, el establecimiento de una tópica que decida las competencias de todas las facultades, la articulación sistemática de los principios de la razón pura o la condición de posibilidad de los juicios sintéticos a priori que constituyen la metafísica en sentido positivo.