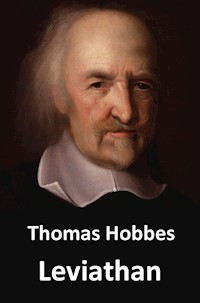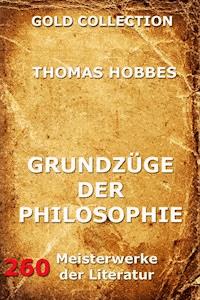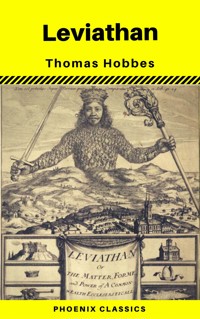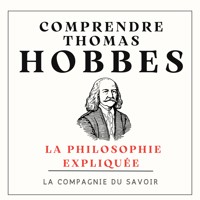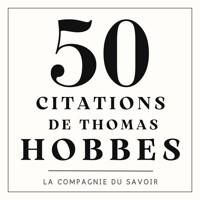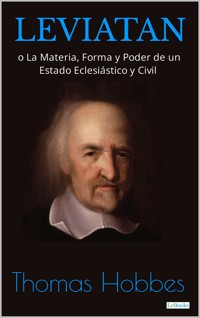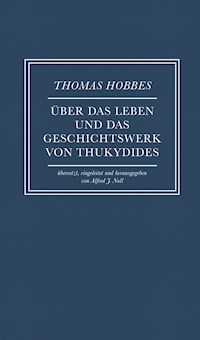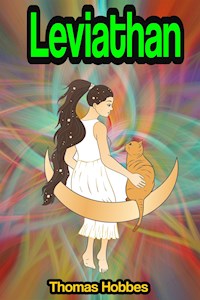Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Política y Derecho
- Sprache: Spanisch
Clásico de la ciencia política, hace una penetrante crítica de la Iglesia y de la política: para acabar con el reino de las tinieblas y la superstición, el nuevo Estado debería excluir con firmeza todos los defectos orgánicos del antiguo, y ser netamente racionalista y laico, un verdadero reino de la luz y de la ciencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1185
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Hobbes (1588-1679), filósofo y teórico político inglés, fue profesor de matemáticas del príncipe de Gales, futuro rey Carlos II, durante su exilio voluntario en Franica. Antes participó en la disputa constitucional entre el rey Carlos I y el Parlamento, y a partir de esa experiencia redactó un tratado que circuló en secreto bajo el título Elementos de derecho natural y político (1650), en el que defendía las prerrogativas reales. Fue autor de De Cive, obra en la que expuso su teoría sobre el gobierno, y traductor al inglés de la Ilíada y la Odisea de Homero.
SECCIÓN DE OBRAS DE POLÍTICA Y DERECHO
LEVIATÁN
THOMAS HOBBES
LEVIATÁN
O LA MATERIA, FORMA Y PODER DE UNA REPÚBLICA ECLESIÁSTICA Y CIVIL
Traducción y prefacio MANUEL SÁNCHEZ SARTO
Primera edición en inglés, 1651 Primera edición en español, 1940 Segunda edición, 1980 Tercera edición, 2017 Primera edición electrónica, 2017
Diseño de portada: Laura Esponda Aguilar
Título original: Leviathan Or the Matter, Forme, and Power of a Common-wealth Ecclesiasticall and Civil
D. R. © 1940, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-5226-3 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
PREFACIO
Ninguna presentación tan adecuada para una obra maestra como la mera invitación a su lectura: singularmente cuando quien prologa no tiene tras de sí una personal y profunda investigación acerca del autor respectivo, ni puede aportar a su mejor estudio documentos nuevos o inferencias sagaces. En el caso de Hobbes esa necesidad de entrar en inmediato contacto con su producción más destacada es aun mayor, si cabe, porque cualquier lector culto tiene a su alcance la obra de Ferdinand Tönnies,1 que es, a un tiempo, biografía completa, sistemático examen de la doctrina y recopilación paciente y exhaustiva de cuanto se había publicado sobre Hobbes hasta el verano de 1925. Por añadidura, desde 1936 los estudios hobbesianos cuentan con una pieza bibliográfica de primera magnitud: el libro de Leo Strauss.2 Este joven investigador germánico llevó a feliz realización la tarea de presentar a Hobbes desde el punto de vista de los factores naturales y científicos que concurrieron en su formación. Gracias al mecenaje del duque de Devonshire —un prócer inglés cuyos antepasados se honraron con la sociedad y las enseñanzas de Hobbes— Leo Strauss pudo estudiar en la biblioteca de Chatsworth, en el plácido paisaje que vio crecer a Hobbes mismo, sus obras auténticas, sus clásicos predilectos, sus papeles inéditos, su correspondencia con las figuras caudales de la filosofía, de las matemáticas, de la biología y de la diplomacia en el siglo XVII. Seguramente emigrado como Hobbes, Leo Strauss encontró un ancho remanso de paz para estudiar pausadamente la génesis y el desarrollo del pensamiento moral y político de Hobbes, y acertó a comunicar a su libro una precisión firme y cristalina, un interés nunca decaído, que en muchos pasajes recuerdan muy de cerca al filósofo de Malmesbury y constituyen el más fino homenaje a su memoria.
Quienes, después de conocido el libro de Tönnies, puedan leer la edición inglesa de la obra de Strauss harán bien en interrumpir en este punto la lectura del presente prólogo y dedicar unas horas a este último y jugoso libro. En él encontrarán ampliamente desarrolladas y con su plena utilidad muchas de las breves noticias que a continuación se ofrecen con el solo propósito de procurar, a ciertos lectores poco sobrados de tiempo, una somera información sobre la vida y las obras de Thomas Hobbes.3
Al tiempo en que la proximidad de la Armada Invencible tendía sobre los hogares ingleses una amenaza de invasión, nació en Westport, pequeña localidad cercana a Malmesbury, el 5 de abril de 1588, Thomas Hobbes, a quien deparó el destino una educación firme y ordenada en lo esencial, y una vida de profundísima y casi centenaria experiencia, cuya proyección científica y moral sigue brillando actualmente de modo tan intenso como hace tres siglos.
Desde los ocho años (1596) disfrutó Hobbes las excelencias de una oportuna formación en latín y en griego, con tal éxito que seis años más tarde pudo ya traducir la Medea de Eurípides en elegantes yambos latinos. Ese dominio de las lenguas clásicas fue para Hobbes motivo de constante enriquecimiento espiritual, y refugio seguro contra muchos decaimientos en el curso de su vida. Ya en su periodo escolar de Oxford (1603-1608) experimentó su desilusión primera, la de la enseñanza académica exhausta de jugo vital, y ya entonces encontró en la contemplación de mapas de la tierra y el cielo, en el pausado estudio de los historiadores y poetas clásicos, en el perfeccionamiento de su propio estilo, hasta dotarlo de una nerviosa claridad, un goce que muchas otras veces reviviría en forma inefable e infalible.
Durante un lustro recibió en el Magdalen Hall de Oxford una severa formación escolástica, empapada de agresivo puritanismo, y a los 20 años fue recibido como bachiller en artes, rematando así una trayectoria académica cuyas etapas no siempre fueron alcanzadas con una absoluta oportunidad. Empieza entonces para Hobbes un periodo, de 20 años de duración, en que actúa como tutor, primero, y después como secretario de lord William Cavendish, desde 1613 segundo conde de Devonshire. Es la época en que Hobbes, dedicado a la forma más dilecta de aprender, el enseñar, recibe la constante y halagadora influencia del aristocratismo, en su trato con los círculos más escogidos, en sus viajes, en el afinamiento incansable de sus dotes de observación. Son éstos, como él mismo dice, los años más felices y sosegados de su vida.
Savia humanista, arquitectura escolástica, moral puritana, savoir faire aristocrático: he ahí los cuatro esenciales ingredientes que Leo Strauss señala con acierto en la figura intelectual del joven Hobbes. Pero cada uno de esos factores no se revela como una pieza rígida, y ya intangible, en su instrumental creador, sino como un elemento vivo y en constante crecimiento o en ininterrumpida depuración. Porque para Hobbes entre las cosas placenteras al hombre, ninguna como el progreso; y nada tan falso existe para él como el reposo de la mente satisfecha (beatitudo), imagen de un ocio inasequible en esta vida de vibrante y eterna tensión. El anhelo mayor de su ánimo está en superarse y superar: un vehemente ardimiento que luego veremos sostenido por Locke y Nietzsche, y en su forma degenerativa por los genios políticos actuales que han encontrado el camino de la superación en el mal, y un tema de placer en el daño constante y acrecido del prójimo.
El Hobbes de la época juvenil cifra su humanismo en cuatro modelos: Homero en poesía, Aristóteles en filosofía, Demóstenes en la oratoria y —con rango similar— Tucídides en la historia política. Sólo este último, a cuyo estudio se consagró con entusiasmo, revelado en la bella traducción inglesa que publicó de su obra en 1628,4 se mantuvo intacto en la consideración de Hobbes: la admiración aristotélica osciló, en cambio, de la filosofía al retoricismo, en el que todavía siguió reconociendo una cierta importancia al filósofo de Stagira, cuando ya situaba a Platón por encima de todos los pensadores de la Antigüedad; un momento llegó, incluso, en que Hobbes consideró a Aristóteles como el maestro más pernicioso que jamás haya existido.
La muerte del viejo barón Cavendish, acaecida en 1628, el año de la Petition of Rights, señala cronológicamente el comienzo de una nueva etapa en la formación filosófica de Hobbes. Hasta entonces, el caudal mas copioso en la formación hobbesiana viene de sus lecturas clásicas y de su experiencia de los hombres, lograda en prolongados viajes y en un continuo y selecto trato social. Con esos recursos Hobbes había ido formando un concepto propio y sólido acerca de la naturaleza humana; como dice Robertson, uno de sus críticos más eminentes, sus ideas sobre hombres y maneras estaban ya fijadas antes de inquirir para ellas una explicación científica. Hacia esa época —1629, un año inicial de discordias en la vida civil de Inglaterra— se opera el primer contacto de Hobbes con la visión científica de las cosas, por conducto de Euclides, y en lo sucesivo, más que exhibir su propia experiencia, se preocupa por destacar lo que en ella hay de verdadero, inmanente y universal. Así, a los 41 años, en la formación escolástica y humanista de Hobbes viene a impostarse el criterio matemático, naturalista y crítico de Euclides y Galileo, de Kepler y Montaigne. A esa alteración de criterio corresponde un paulatino abandono de la tradición, y sólo mantiene en su sistema lo que en ella hay de fundamental e inalienable.
Un problema central preocupa a Hobbes en lo sucesivo: el de dar una solución coherente y exhaustiva, rigurosa y necesaria a la cuestión de la rectitud en la conducta humana y en el orden social. Como punto de partida trata de establecer la justicia o injusticia de las acciones humanas, y los conceptos prístinos de justicia y Estado, que reduce a su célula primaria: la voluntad individual. Luego, sólo necesita demostrar, como consecuencia, lo posible y lo necesario de la voluntad colectiva, para llegar a una satisfactoria conclusión: el conjunto irracional se convierte en colectividad racionalizada.
Siendo tan importante el método en la realización política a que Hobbes llegará —principalmente en el Leviatán— hay algo que reviste aún mayor trascendencia: su concepción del ser humano, entresacada de la experiencia misma. Hobbes niega el altruismo natural del hombre: afirma, en cambio, su rapacidad innata, su inicial posición de guerra contra todos, la impotencia natural de la razón para guiarlo.
El apetito natural —dice Hobbes— empuja al hombre hacia un irracional afán de dominio y de honor, hacia una incesante superación del prójimo, que Hobbes subraya como la base de la felicidad humana: orgullo, ambición y vanidad (superbia vitæ) son la fuerza motriz del hombre que trata, primero, de alcanzar excelencia mediante el ejercicio de su propia imaginación; luego, haciéndose estimar o temer por los demás. Para actuar esa potencia expansiva necesita el individuo otros seres en que apoyarse, y los busca por el convencimiento o por la fuerza. Entonces el hombre selecto encuentra oportunidad de mostrar su virtud aristocrática, esa virtud cuya admiración surgió en Hobbes por la lectura de Tucídides y por su personal experiencia entre nobles. Así llega a afirmar, arrebatado por su entusiasmo historicista, que la virtud más estimable del príncipe es la virtud heroica.
Pero a esa energía expansiva existe un límite preciso: el miedo a la muerte (timor mortis), el trance más doloroso y supremo, cuyo acaecimiento diferido pone en tortura la vida entera. Ese peligro mortal imprevisto, ese eterno temor identificado con la conciencia humana, es el origen de la ley y la raíz del Estado, formas expresivas del deseo de autoconservación. Siguiendo esa trayectoria, niega el valor moral de todas las virtudes y pasiones que no contribuyen a la constitución y el engrandecimiento del Estado. Para alcanzar dicho esencial postulado de su filosofía política Hobbes se apoya en un conocimiento de los hombres profundizado por el autoexamen y la experiencia, por su incorporación a las preocupaciones políticas de la época, por su contacto con los más insignes pensadores del momento.
Dos años dura la tutoría que —durante un breve eclipse de sus buenas relaciones con la familia Devonshire— dedica al joven Gervasio Clifton: en esa época y en los años inmediatamente posteriores permanece en Welbeck, la hermosa posesión del conde; se relaciona con Guillermo de Newcastle, “el último de los caballeros”, y con sir Carlos Cavendish; viaja por Francia e Italia; visita en Florencia a Galileo, en 1636; penetra en París en el interesantísimo círculo centrado por el franciscano Marino Mersenne, y en el cual brillan Gassendi y Descartes. Es entonces cuando la influencia euclideana se hace fecunda en la teoría del movimiento, con la que Hobbes se esfuerza en aplicar los métodos de las ciencias naturales a las facultades y pasiones del alma.
Los acontecimientos políticos atraen y distraen su atención del trabajo filosófico, que va cuajando en tres tratados parciales: De corpore, De homine y De cive (este último, la más universal de sus obras). Al regresar a la turbulenta Inglaterra, en 1637, la teoría política de Hobbes estaba articulada ya, y su magna concepción de la inalienabilidad de las funciones de soberanía no hace sino afirmarse ante el espectáculo de la guerra civil que venía anunciándose y de la anarquía que constituye una efectiva plaga. En efecto, su primera formulación vasta de esas cuestiones, los Elements of Law Natural and Politique va fechada, en el manuscrito, en 9 de mayo de 1640.
La tesis de extremado absolutismo, sustentada por Hobbes, había de causarle serias contrariedades. En 1640 comienza el llamado “Parlamento largo”, y el antimonarquismo gana terreno: Strafford, uno de los valedores palaciegos de nuestro filósofo, es encerrado en la Torre, y Hobbes, temeroso de su suerte, pasa a ser —incluso cronológicamente, según sus palabras— “el primero de los emigrados”. Los círculos cultos de París lo acogen, en un extrañamiento que dura 11 años. Durante ese periodo en que Francia florece bajo la guía de Richelieu, su actividad creadora y refinada es muy intensa: incluso Descartes le somete a crítica sus Méditations, pero del comentario no sale muy bien parada la cordialidad de estas dos grandes figuras de la filosofía.
Comenzada en 1642 la guerra civil que ya venía incubándose en su patria desde 10 años antes, ocurre en 1644 el desastre de los ejércitos realistas en Marston Moor, y los parientes y amigos del monarca huyen al extranjero. Entre 1646 y 1648 el propio príncipe de Gales, que se había aposentado en París con su maltrecha Corte, recibe de Hobbes una adecuada instrucción en materia matemática. En ese mismo año de 1648 lee con sir William Petty la Anatomía de Vesalio y conoce la obra de Harvey sobre la reproducción de los animales.
El interés político de Hobbes se anima y exalta con las adversidades de Inglaterra. Es entonces cuando idea y construye su Leviatán,5 un libro inglés en el cual desarrolla su teoría entera de la gobernación civil, en relación con la crisis política resultante de la guerra. El Leviatán es un monstruo de traza bíblica, integrado por seres humanos, dotado de una vida cuyo origen brota de la razón humana, pero que bajo la presión de las circunstancias y necesidades decae, por obra de las pasiones, en la guerra civil y en la desintegración, que es la muerte.
El 9 de febrero de 1649 remataba provisionalmente, con la ejecución de Carlos I ante la capilla de Whitehall, el proceso de democratización de Inglaterra. El rey había preguntado en nombre de qué autoridad se le juzgaba y la contestación fue: “En nombre del pueblo que os ha elegido”; ese pueblo que, después de Dios, se erigía en origen de todo poder justo.
El Leviatán, que había de preparar la vuelta de Hobbes a Inglaterra, constituye una penetrante crítica de la Iglesia y de su política; eso y su reprobación de los manejos realistas le cerraron (1651) el acceso a la Corte inglesa en París, sobre todo cuando afirmó que el nuevo Estado inglés debía excluir con firmeza todos los defectos orgánicos del antiguo, y ser netamente racionalista y laico, un verdadero reino de la luz y de la ciencia, para acabar con el reino de las tinieblas y de la superstición.
El bill de amnistía otorgado por Cromwell en 1652 le permitió volver a su patria, desgarrada por la anarquía y por las discusiones entre católicos, presbiterianos y episcopalistas. Al año siguiente regresaba también a Inglaterra su antiguo discípulo, el conde de Devonshire, que había renunciado a sostener la causa legitimista. Para Hobbes son los años inmediatos de tremenda y enconada lucha: sus adversarios lo tachan de ateo y traidor, de enemigo, a un tiempo, de la religión y la monarquía. Afanoso de renovar las universidades entra en formidables polémicas con Ward y Wallis, y con el obispo Bramshall (1654).
Una nutrida correspondencia con sus amigos franceses mantiene su espíritu en constante vibración durante ese decenio. El día 25 de mayo de 1660 contempla en Londres la vuelta del monarca y el comienzo de una época de recrudecimiento en las persecuciones, que se coronan con la prohibición de reimprimir el Leviatán, obra escrita según sus adversarios en justificación del gobierno de Cromwell. De nada sirve que para desagraviar a su regio discípulo escriba en 1662 los Six Philosophical Problems.
Hobbes produce entonces una de sus más jugosas obras: el Behemoth o el Parlamento largo, estudio crítico de las causas y el desarrollo de la guerra civil. El libro se dirige preferentemente contra el clero presbiteriano y la clase media, responsables, en modo diverso, de ese periodo de horror para la paz de Inglaterra.
No combate Hobbes la existencia de la clase media, sino la miopía de su política: cuando ese estamento comprende su destino histórico y su misión burguesa de enriquecimiento honorable —condición de la paz— Hobbes está a su lado: pero para que ese incremento de bienestar se realice, es preciso que los elementos productivos sientan un anhelo de seguridad y un temor profundo a la violencia. Siguiendo el desarrollo de sus ideas centrales, la filosofía política de Hobbes no es otra cosa que una suplantación de la virtud aristocrática por la virtud burguesa. Y Hobbes se irrita porque la clase media —en aquellos tiempos— ponía con su conducta serios obstáculos al cumplimiento de su propia misión.
En la elaboración de sus conceptos políticos va emancipándose Hobbes de los vínculos tradicionales y perfilando de modo cada vez más neto su vigor original. El hombre, que en Aristóteles no es el ser más excelso de la creación, aparece ya en la introducción del Leviatán, netamente renacentista, como la obra más perfecta de la naturaleza. Pero el Leviatán no es un canto a la virtud heroica, sino un fuerte alegato contra el monstruo del orgullo. Ni siquiera la magnanimidad —gesto de un ser superior, que afirma, de paso, su excelencia— es aceptada por Hobbes como origen de la justicia. Es la duda, con sus correlatos morales: la desconfianza y el miedo, algo anterior y más constructivo en el orden político que la confianza en sí mismo del ser que conoce y ostenta su independencia y libertad.
Pero así como el Estado natural encuentra su origen en el miedo y en la necesidad de dominarlo, la idea central que inspira al Estado artificial se finca en la esperanza y en la confiada seguridad de la paz.
En la teoría estatal de Hobbes se intenta unir dos ideas tradicionales opuestas: la de la monarquía patrimonial —inspirada en la soberanía del padre de familia—, forma natural y legítima del Estado, y la democrática, que sitúa el origen de la legalidad en las decisiones del pueblo soberano y deriva toda soberanía de una voluntaria delegación de autoridad por parte de la mayoría de los ciudadanos. Hobbes pretende salvar esa pugna conjugando en la institución del Estado los dos motivos antedichos: temor y esperanza. Ese intento revela del modo más claro con qué fuerza influían en el gran pensador las ideas tradicionales y la experiencia de la época crítica por que a la sazón atravesaba su propio país.
Esa legítima monarquía patrimonial no implica una justificación de la regla despótica del conquistador, pero advirtiendo que en gran parte la autoridad del Estado se basa en la usurpación, considera secundario el contenido de legitimidad de la norma y sólo se preocupa de la eficacia de ésta.
En la progresión incesante de las concepciones políticas de Hobbes la idea de una constitución mixta, que resulte de coordinar las dos formas de soberanía, la patrimonial y la democrática, le inspira una aversión decidida, llegando a rechazar ulteriormente toda restricción de la soberanía, toda dejación de poder siquiera sea en el orden administrativo. Ni siquiera la palabra de Dios —y esta tesis es para Hobbes motivo de violentas persecuciones— se hace obligatoria si no descansa sobre el refrendo del soberano político.
La misma dualidad se advierte en la utilización que Hobbes hace de la Biblia. Como Spinoza, Hobbes hace uso de la autoridad de la Escritura para robustecer las propias opiniones, pero con el tiempo emplea su dialéctica para conmover la autoridad de la Biblia misma, y llega un momento en que esta segunda finalidad predomina abiertamente sobre la primera. Una línea crítica que progresa desde los Elementos hasta el Leviatán hace que la ciudadela religiosa resulte cada vez menos inexpugnable: a medida que decae en importancia el Estado natural, pierden también significación los argumentos teológicos que se aducían para defenderlo.
En rigor tradicional la obligación del cristiano hacia su fe podía llevarlo hasta el martirio. Para Hobbes, en cambio, la obediencia al poder secular se impone, sobre el deber religioso, a quien no tiene la expresa vocación de predicar el Evangelio. Y así se llega a una tesis de Hobbes según la cual la religión debe servir a la suprema entidad política, y la estimación de que aquélla disfrute depende, precisamente, de si presta o no útiles servicios al Estado.
En otro aspecto más se realiza la liberación de Hobbes con respecto a la tradición aristotélica. La teoría política se libera del filosofismo, de corte tradicional, y se amolda a la experiencia histórica, de sentido francamente revolucionario. Responde a la idea sustancial de Hobbes el hecho de que si la filosofía establece normas —muchas veces no generales— para las acciones del hombre, la historia exprime la experiencia humana, y no engendra en el hombre soberbia sino prudencia y sabiduría práctica, la razón más suficiente y segura de la virtud moral.
Hobbes reconoce que la misma necesidad domina el reino de la naturaleza y el de la cultura: esa convicción afirma en su alma la esperanza de que el conocimiento y la ciencia pueden y deben modificar el curso de la vida.
Ya Aristóteles dudaba de que los principios racionales ejercieran influjo sobre la mayoría de los hombres. Para Hobbes esa duda se convierte en evidencia absoluta; con ello afirma la impotencia de la razón como principio normativo, y en lo sucesivo se preocupa más de la eficiencia que de la rectitud de los preceptos. Así llegamos con Hobbes a plantearnos otro problema: el de la aplicación de las normas, el de la institución de leyes que amplíen el radio de influencia de los preceptos filosóficos. Entre estos preceptos y aquellas leyes se extiende una amplia zona que sólo puede ser colmada por las enseñanzas de la historia. Los preceptos filosóficos entrañan una limitación fundamental y sólo benefician a los selectos: las leyes visan, en cambio, a la mayoría de los hombres.
Ese tema torna y retorna incesantemente en la literatura del Renacimiento. La virtud es siempre cualidad aristocrática, según Castiglione: por cortedad de criterio los hombres no comprenden ni siguen los mandatos de la filosofía, ni aman la virtud en sí, sino por la recompensa que procura. El nuevo estilo de la historia —en Bodin y Blundeville— persigue una finalidad nueva: la de aplicar y realizar los preceptos filosóficos, y determinar, al mismo tiempo, las condiciones y resultados de esa realización.
De este modo la filosofía va derivando de la física y la matemática, y, por el camino de la historia, llega a los dominios de la moral y la política. Como en el arte, van abandonándose los orígenes y abstractos esquemas tradicionales, y el hombre —el ser más excelso de la naturaleza— pasa a ser, con sus limitaciones características, tema central de la filosofía.
Con ese creciente interés por el hombre se conjuga el convencimiento de que la razón por sí sola es impotente para guiarlo: la historia revela la magnitud de la desobediencia humana, y sus enseñanzas procuran un saludable entrenamiento de prudencia. En esa técnica —dice Bacon— irán templándose los hombres para un mejor entendimiento y observancia de los preceptos filosóficos.
Como en otros muchos aspectos del saber renaciente la historia gana un puesto de importancia junto a la filosofía. Sus enseñanzas fáciles y copiosas llegan a todos los tiempos y personas, con lo cual queda evidenciada la superioridad de esa rama de conocimientos incluso sobre la filosofía tradicional, que supo formular preceptos útiles a una minoría selecta pero no acertó con el método para hacer llegar su vigencia a la “ignorante mayoría”.
En ese intento de Hobbes corresponde a las pasiones un amplio lugar, pero no en el sentido baconiano de ser asestadas unas contra otras, sino en el de buscar con todo empeño su armonía creadora.
Adviértase, sin embargo, que la historia misma ha de usarse con parsimonia. Maine ha dicho que en los inicios de la historia, el estado de lucha natural existe de tribu a tribu, y no de hombre a hombre. Pero Hobbes se interesa sólo relativamente por el origen histórico inmediato del Estado, ya que de esa investigación no resulta dilucidada la cuestión cardinal de cuál sea el orden justo de la sociedad. Sólo llega a formular al efecto una tesis defectiva: que a falta de ese orden sobreviene la guerra de todos contra todos.
Por esa razón consideraba Hobbes más esencial e incomparablemente más importante que el conocimiento histórico, por perfecto que sea, la fundamentación filosófica de los principios de todo juicio relativo a temas políticos. La tesis del llamado “estado de naturaleza” no es tanto un hecho histórico como una construcción necesaria, es decir, una historia no ya real sino típica, un esquema que no preexiste sino que se produce y prueba a sí mismo.
El Estado y la necesidad del Estado surgen del “estado natural”, de la misma manera que, más tarde, Hegel hace brotar de la conciencia natural el conocimiento absoluto. Los dos filósofos coinciden en investigar lo imperfecto no a base de un módulo más valioso, sino apoyándose en la imperfección misma, porque ésta, como valor dinámico, se comprueba y anula por sí sola. Para Hobbes el hombre que se obstina en permanecer en estado de naturaleza contradice su propia esencia. Las pasiones, según Hegel, modélanse a sí mismas y a sus propósitos de acuerdo con su estructura, y construyen el edificio de la sociedad humana donde la ley y el orden establecidos tienen poder contra las mismas pasiones.
En una constante actividad depuradora de su propia teoría, Hobbes declara superflua la historia real cuando la misma filosofía política se ha convertido en una historia típica, desde el momento en que el orden no es inmutable desde el principio, sino perfecto solamente al final del proceso. La filosofía política —dice Leo Strauss— se ha convertido así, en manos de Hobbes, en una ciencia a priori: “Su función ya no es, como en la Antigüedad clásica, recordar a la vida política el prototipo eterno e inmutable del Estado perfecto, sino la moderna y peculiar tarea de delinear por primera vez el programa del Estado esencial, futuro y concreto”. La historia recede en favor de la filosofía; el pasado, en favor del porvenir.
Pero la historia mantiene su fuerte significación: veamos cómo el pensamiento de Hobbes va ascendiendo a una construcción cada vez más pura, sin apoyarse en cada paso más que lo estrictamente necesario para seguir su avance.
Si es verdad que el orden humano no descansa en otro orden suprahumano, sino que su origen se halla en la voluntad del hombre, no es posible lograr, tampoco, seguridad filosófica o teológica para semejante ordenamiento. Y otra vez necesitamos la historia para percatarnos de la posibilidad del progreso futuro apoyándonos en la evidencia del progreso ya conseguido en el pasado. Sin orden suprahumano, sin lugar fijo en el Universo, el hombre ha de procurarse un sitio para sí propio, creando y extendiendo a su arbitrio los límites de su poder, abatiendo o superando los obstáculos actuales: y en esa labor es la historia su mejor maestra.
Quienes gustan de hallar paralelos de siglo a siglo verán en Hobbes en cierto modo un precursor de la idea matriz del socialismo. Nuestro filósofo —dice Strauss— considera al hombre como el proletario de la creación: el hombre viene a estar, frente al universo, en la situación del proletario de Marx con respecto al mundo burgués: con su rebelión contra la naturaleza nada tiene que perder sino sus cadenas, y en cambio tiene mucho que ganar.
Como ningún otro pensador clásico, asocia Tucídides la historiografía y la política: no impone preceptos sino que ayuda a buscarlos, usando de un gracioso estilo narrativo. Su preocupación máxima consiste en establecer los motivos de la acción, y entre ellos los más poderosos son las pasiones. Nada más difícil y oscuro que hallar en cada caso los móviles de ellas.
Necesario resulta el conocimiento de las pasiones para fallar la cuestión del verdadero orden en la vida social, y muy particularmente de la mejor forma de Estado. La tradición teológica se inclinaba con vehemencia hacia la monarquía, y cuando en el prólogo a Tucídides aporta Hobbes una adhesión a la tesis monarquizante, lo hace basándose en el poder de las pasiones. Aparecen éstas desatadas en cualquier otra forma de gobierno, singularmente en la aristocracia y en la demagogia.
El éxito, afirma Hobbes, infla la vanidad, que es la pasión más peligrosa del hombre. La excesiva prosperidad hace brotar en el hombre un desaforado amor a sí mismo. En cambio la mala fortuna pone cautela en los pasos del gobernante y del ciudadano, y suscita en ellos el miedo, germen de los buenos consejos, fuente de la meditación solitaria. La vanidad no sabe vivir sin la publicidad ostentosa: el temor, el miedo se compaginan mejor con la soledad. Sólo el infortunio, singularmente el inesperado, ilustra y depura al hombre: así también nuestro filósofo prefiere la recuperación de un bien perdido a la pacífica posesión. Por esos senderos van buscándose las excelencias que Hobbes encuentra en los gobiernos monárquicos: y su idea era fundamentalmente tan fuerte que en el transcurso de su existencia sólo varió el método de expresarla.
Miedo y honor son dos pasiones inconciliables. En los Elementos de la ley, la única norma de las acciones en la guerra es el honor: en el Leviatán, más tarde, afirma Hobbes que la fuerza y el fraude son, en la guerra, las dos virtudes cardinales. Señalemos de paso que al expresar esa opinión, Hobbes no justifica la moralidad, sino la necesidad de tales hechos. La virtud aristocrática, que inicialmente recibió de él elogios sustantivos, más tarde sólo se consideró provechosa en situación de guerra, esto es, en estado de naturaleza. La gloria del héroe nublaba la masa de sus seguidores: pero con el Renacimiento había llegado la época en que la historia, la poesía y el arte no se agotaban ya cantando a los reyes, sino que buscaban motivos de inspiración en las gestas del estado llano, en el perfil de los temas comunes, narrados en una forma más familiar que heroica.
En la crítica de la virtud aristocrática, la prudencia sustituye al honor, y la justicia y caridad se resuelven en el temor de la muerte violenta.
El método de las ciencias exactas, aplicado a la filosofía política, significaba que iba a descartarse de modo definitivo el valor, hasta entonces esencialísimo, de la opinión: en lo sucesivo la filosofía política vendría a asignar fines obligatorios e indiscutibles a la voluntad y a la acción: las pasiones dejarían de ser motor irrefrenable, para convertirse en meros auxiliares. Así pues nacía con Hobbes una fría ciencia política, necesitada de expresar su contenido sin contradicción posible: y es en este aspecto en el que renace el aristotelismo, que subraya el valor de la retórica, de la palabra precisa, frente a los hechos equívocos.
Hobbes avanza del Estado existente a sus razones, y de ahí a la forma ideal futura del verdadero Estado. El equilibrio inestable del Estado presente se modifica, teóricamente, en el equilibrio estable del Estado justo. El derecho de naturaleza es formulado por Hobbes como conjunto de las justas reclamaciones del individuo, como base de la filosofía política, prescindiendo del soporte inconsistente de la ley, natural o eclesiástica.
La soberanía considerada por Hobbes no es obra de razón sino de voluntad: el soberano no es la mente sino el espíritu del Estado, tesis que ya se aproxima mucho a la de Rousseau, según la cual el origen y asiento de la soberanía es la voluntad general. La ley, lábil y cambiante, se ajusta a los movimientos efectivos de la opinión general.
Todavía a los 87 años deleitábase Hobbes traduciendo Homero al inglés: su vida iba a cerrar aquel magno curso con los mismos acordes humanistas que sonaron en los comienzos de su existencia. Ágil aún de cuerpo y de espíritu, deportista y recitador, Hobbes sigue en sus últimos años con particular atención e interés la figura de Luis XIV.
En 4 de septiembre de 1679 se apagaba la existencia de este genial pensador, frondoso y solemne como un roble centenario. Cuatro años más tarde los geniecillos universitarios de Oxford daban la justa medida de su mezquindad ordenando la quema pública de los libros de nuestro filósofo.
La concepción hobbesiana del Estado de naturaleza se aparta netamente del sentido paradisiaco que a ese estado primordial asigna el pensamiento teológico. Hobbes separa con claridad dos etapas: una situación de barbarie y de guerra de todos contra todos, un mundo sin germen de derecho, y, por otra parte, un Estado creado y sostenido por el derecho, un Estado con poder bastante para iniciar y reformar su estructura.
Leyendo a Hobbes nadie podría afirmar, sin embargo, como hace Gierke, que su teoría niega cualquier vínculo jurídico que no emane del poder estatal. La ley fundamental de naturaleza, señalada por Hobbes, implica en primer término la obligación de procurar la paz, pero seguidamente se añade que la propia renuncia al derecho que tenemos a todas las cosas sólo es obligada cuando los demás están dispuestos a esa misma renuncia. Es, pues, en germen, la misma limitación general de la libertad que sirve de base, más tarde, a la formulación kantiana. Se asegura, así, una voluntad colectiva a la que sirve una sagaz teoría de la representación jurídica: pero no se niega la posibilidad de otras potencias de esa voluntad colectiva. La débil posición del “derecho” de gentes se explica por esa situación de guerra eterna en que aún se hallan sus titulares. El Estado no hace en esencia otra cosa que negar el estado de naturaleza, y los dominios personales directos a él inherentes: construye un mandato y una representación, obra en nombre y con el poder de todos.
Quien conozca la calurosa defensa que de la auténtica burguesía económica hace Hobbes en su Behemoth, así como el hondo sentido moral que penetra en sus concepciones del Estado justo, encontrará poco fundada la tendencia a presentar a Hobbes como el origen de las teorías políticas totalitarias.6 “Un Estado —dice Hobbes7— puede forzarnos a obedecer, pero no a que nos convenzamos de un error… La opresión de las opiniones no produce otro efecto que el de unir y amargar, esto es, aumentar la maldad y el poder de quienes en seguida las creyeron.”
Hobbes sostiene la idea de defender con todos los medios, incluso la violencia y el engaño, los derechos del hombre abandonado a sí mismo —cuando el Estado no existe o ha dejado de existir temporalmente— pero nadie tan celoso como él en procurar que cese tal situación de salvajismo. Su posición no es la de un “totalitario”: más bien me atrevería a decir que hay en su postura moral muchos rasgos de “refugiado”.
El “refugiado” Hobbes siente la nostalgia de su patria y no se resigna a quemar las naves del regreso. Para él ningún crimen tan grande existe como la guerra civil, y de ahí su enemiga al clero que —según sus propias palabras— siempre está complicado en las luchas fratricidas de Inglaterra. Se siente cada vez más solo, más hoscamente atacado. Uno de los partidos clericales lo obligó a huir de Inglaterra (los presbiterianos); otro (los clericales), a escapar de Francia.
Como buen “refugiado” dispone para sí mismo del tiempo entero: por añadidura vive en el ámbito hipercrítico de los cercles savants. Quiere la paz a toda costa —¿quién vería en ello una afirmación totalitaria?—; siente una ferviente pasión por el orden, y cualquier manifestación de fuerza que sea necesaria para mantenerlo le parece justa. Con una insuperable vehemencia rechaza todo atentado a la armonía y a la paz lograda, y ello le conduce a subrayar con ejemplos históricos abundantes la insensatez de la democracia derivando hacia la anarquía. Pero ninguna traba reconoce a su libre juicio, y cuando el soberano fracasa en el mantenimiento de su poder intangible, él, como súbdito, se considera liberado de su obligación de obedecer.
Hobbes —dice Strauss— es uno de esos singularísimos pensadores ingleses (tan peculiar en filosofía como Shelley en el arte poético) que desafían cualquier tentativa de interpretación en términos de características nacionales, o en los de cualquier escuela o moda del pensamiento. Aparte de su alcance en la evolución científica, la importancia de tales hombres radica en que hablan un lenguaje universal, sin medida de tiempo ni de espacio.
MANUEL SÁNCHEZ SARTO
A MI MUY HONORABLE AMIGO MR. FRANCIS GODOLPHIN DE GODOLPHIN
Honorable señor:
Su muy respetado hermano Mr. Sidney Godolphin solía complacerse, mientras vivió, dedicando alguna atención a mis estudios, y obligándome, además, de otros modos, como sabéis, con manifiestos testimonios de su buena opinión, grandes en sí mismos, pero más aún por la dignidad de su persona. No existe ninguna virtud que disponga a un hombre ya sea al servicio de Dios o al de su país, al de la sociedad civil o al de la amistad privada, que no apareciera con evidencia en su conversación, no ya como adquirida por la necesidad o arbitrada por la ocasión, sino de manera inherente y ostensible en una generosa constitución de su naturaleza. Por tal causa, en honor y gratitud a él, y con devoción a vos mismo, os dedico humildemente este discurso mío sobre la república. Ignoro cómo lo acogerá el mundo, ni qué reflejo tendrá en quienes parecen distinguirlo con su favor. En un camino amenazado por quienes de una parte luchan por un exceso de libertad, y de otra por un exceso de autoridad, resulta difícil pasar indemne entre los dos bandos. Creo, sin embargo, que el empeño de aumentar el poder civil no puede ser condenado por éste; ni los particulares, al censurarlo, declaran con ello que consideran excesivo ese poder. Por otra parte, yo no aludo a los hombres, sino (en abstracto) a la sede del poder, como aquellas sencillas e imparciales criaturas del Capitolio romano, que con su ruido defendían a quienes estaban en él, no por ser ellos, sino por estar allí: pienso, pues, que no ofenderé a nadie sino a los que están fuera o a los que, estando dentro, los favorecen. Lo que, acaso, les desagrade más serán ciertos textos de las Sagradas Escrituras, aducidos por mí con propósito distinto del que, por lo común, otros persiguen. Si procedí de este modo, lo hice con el debido respeto, y (en cuanto a la materia se refiere) por necesidad: esos textos son como los bastiones desde los cuales impugnan los enemigos al poder civil. Si, a pesar de ello, veis censurado mi trabajo por los demás, os complacerá advertir, como excusa, que soy un hombre que ama sus propias opiniones y cree en la veracidad de cuanto afirma; que veneraba a vuestro hermano y os venero a vos, y que ello me ha movido a presumir que, sin consultaros, merezco el título de ser, como soy,
Señor,vuestro más humilde y más obediente servidor THO. HOBBES
París, Abril 15/25 1651
INTRODUCCIÓN
La naturaleza (el arte con que Dios ha hecho y gobierna el mundo) está imitada de tal modo, como en otras muchas cosas, por el arte del hombre, que éste puede crear un animal artificial. Y siendo la vida un movimiento de miembros cuya iniciación se halla en alguna parte principal de los mismos, ¿por qué no podríamos decir que todos los autómatas (artefactos que se mueven a sí mismos por medio de resortes y ruedas como lo hace un reloj) tienen una vida artificial? ¿Qué es en realidad el corazón sino un resorte; y los nervios qué son, sino diversas fibras; y las articulaciones sino varias ruedas que dan movimiento al cuerpo entero tal como el Artífice se lo propuso? El arte va aún más lejos, imitando esta obra racional, que es la más excelsa de la naturaleza: el hombre. En efecto: gracias al arte se crea ese gran Leviatán que llamamos república o Estado (en latín civitas) que no es sino un hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural para cuya protección y defensa fue instituido, y en el cual la soberanía es un alma artificial que da vida y movimiento al cuerpo entero; los magistrados y otros funcionarios de la judicatura y del poder ejecutivo, nexos artificiales; la recompensa y el castigo (mediante los cuales cada nexo y cada miembro vinculado a la sede de la soberanía es inducido a ejecutar su deber) son los nervios que hacen lo mismo en el cuerpo natural; la riqueza y la abundancia de todos los miembros particulares constituyen su potencia; la salus populi (la salvación del pueblo) son sus negocios; los consejeros, que informan sobre cuantas cosas precisa conocer, son la memoria; la equidad y las leyes, una razón y una voluntad artificiales; la concordia es la salud; la sedición, la enfermedad; la guerra civil, la muerte. Por último, los convenios mediante los cuales las partes de este cuerpo político se crean, combinan y unen entre sí aseméjanse a aquel fiat, o hagamos al hombre, pronunciado por Dios en la creación. [2]
Al describir la naturaleza de este hombre artificial me propongo considerar:
1º La materia de que consta y el artífice; ambas cosas son el hombre.
2º Cómo y por qué pactos se instituye, cuáles son los derechos y el poder justo o la autoridad justa de un soberano; y qué es lo que lo mantiene o lo aniquila.
3º Qué es un gobierno cristiano.
Por último qué es el reino de las tinieblas.
Por lo que respecta al primero existe un dicho acreditado según el cual la sabiduría se adquiere no ya leyendo en los libros sino en los hombres. Como consecuencia aquellas personas que por lo común no pueden dar otra prueba de ser sabios se complacen mucho en mostrar lo que piensan que han leído en los hombres, mediante despiadadas censuras hechas de los demás, a espaldas suyas. Pero existe otro dicho mucho más antiguo, en virtud del cual los hombres pueden aprender a leerse fielmente uno al otro si se toman la pena de hacerlo; es el nosce te ipsum, léete a ti mismo: lo cual no se entendía antes en el sentido, ahora usual, de poner coto a la bárbara conducta que los titulares del poder observan con respecto a sus inferiores; o de inducir hombres de baja estofa a una conducta insolente hacia quienes son mejores que ellos. Antes bien, nos enseña que por la semejanza de los pensamientos y de las pasiones de un hombre con los pensamientos y pasiones de otro, quien se mire a sí mismo y considere lo que hace cuando piensa, opina, razona, espera, teme, etc., y por qué razones, podrá leer y saber, por consiguiente, cuáles son los pensamientos y pasiones de los demás hombres en ocasiones parecidas. Me refiero a la similitud de aquellas pasiones que son las mismas en todos los hombres: deseo, temor, esperanza, etc.; no a la semejanza entre los objetos de las pasiones, que son las cosas deseadas, temidas, esperadas, etc. Respecto de éstas la constitución individual y la educación particular varían de tal modo y son tan fáciles de sustraer a nuestro conocimiento que los caracteres del corazón humano, borrosos y encubiertos, como están, por el disimulo, la falacia, la ficción y las erróneas doctrinas, resultan únicamente legibles para quien investiga los corazones. Y aunque, a veces, por las acciones de los hombres descubrimos sus designios, dejar de compararlos con nuestros propios anhelos y de advertir todas las circunstancias que pueden alterarlos equivale a descifrar sin clave y exponerse al error, por exceso de confianza o de desconfianza, según que el individuo que lee sea un hombre bueno o malo.
Aunque un hombre pueda leer a otro por sus acciones, de un modo perfecto, sólo puede hacerlo con sus circunstantes, que son muy pocos. Quien ha de gobernar una nación entera debe leer, en sí mismo, no a este o aquel hombre, sino a la humanidad, cosa que resulta más difícil que aprender cualquier idioma o ciencia; cuando yo haya expuesto ordenadamente el resultado de mi propia lectura, los demás no tendrán otra molestia sino la de comprobar si en sí mismos llegan a análogas conclusiones. Porque este género de doctrina no admite otra demostración.
PRIMERA PARTE
DEL HOMBRE
I. DE LAS SENSACIONES
POR LO que respecta a los pensamientos del hombre quiero considerarlos en primer término singularmente, y luego en su conjunto, es decir, en su dependencia mutua.
Singularmente cada uno de ellos es una representación o apariencia de cierta cualidad o de otro accidente de un cuerpo exterior a nosotros, de lo que comúnmente llamamos objeto. Dicho objeto actúa sobre los ojos, oídos y otras partes del cuerpo humano, y por su diversidad de actuación produce diversidad de apariencias.
El origen de todo ello es lo que llamamos sensación (en efecto: no existe ninguna concepción en el intelecto humano que antes no haya sido recibida, totalmente o en parte, por los órganos de los sentidos). Todo lo demás deriva de este elemento primordial.
Para el objeto que ahora nos proponemos no es muy necesario conocer la causa natural de las sensaciones; ya en otra parte he escrito largamente acerca del particular. No obstante, para llenar en su totalidad las exigencias del método que ahora me ocupa, quiero examinar brevemente, en este lugar, dicha materia.
La causa de la sensación es el cuerpo externo u objeto que actúa sobre el órgano propio de cada sensación, ya sea de modo inmediato, como en el gusto o en el tacto, o mediatamente, como en la vista, el oído y el olfato: dicha acción, por medio de los nervios y otras fibras y membranas del cuerpo, se adentra por éste hasta el cerebro y el corazón, y causa allí una resistencia, reacción o esfuerzo del corazón, para libertarse: esfuerzo que, dirigido hacia el exterior, parece ser algo externo. Esta apariencia o fantasía es lo que los hombres llaman sensación, y consiste para el ojo en una luz o color figurado; para el oído en un sonido; para la pituitaria en un olor; para la lengua o el paladar en un sabor; para el resto del cuerpo en calor, frío, dureza, suavidad y otras diversas cualidades que por medio de la sensación discernimos. Todas estas cualidades se denominan sensibles y no son, en el objeto que las causa, sino distintos movimientos en la materia, mediante los cuales actúa ésta diversamente sobre nuestros órganos. En nosotros, cuando somos influidos por ese efecto, no hay tampoco otra cosa sino movimientos (porque el movimiento no produce otra cosa que movimiento). Ahora bien: su apariencia con respecto a nosotros constituye la fantasía, tanto en estado de vigilia como de sueño; y así como cuando oprimimos el oído se produce un rumor, así también los cuerpos que vemos u oímos producen el mismo efecto con su acción tenaz, aunque imperceptible. En efecto, si tales colores o sonidos estuvieran en los cuerpos u objetos que los causan, no podrían ser [4] separados de ellos como lo son por los espejos, y en los ecos mediante la reflexión. De donde resulta evidente que la cosa vista se encuentra en una parte, y la apariencia en otra. Y aunque a cierta distancia lo real, el objeto visto, parece revestido por la fantasía que en nosotros produce, lo cierto es que una cosa es el objeto y otra la imagen o fantasía. Así que las sensaciones, en todos los casos, no son otra cosa que fantasía original, causada, como ya he dicho, por la presión, es decir, por los movimientos de las cosas externas sobre nuestros ojos, oídos y otros órganos.
Ahora bien, las escuelas filosóficas en todas las universidades de la cristiandad, fundándose sobre ciertos textos de Aristóteles, enseñan otra doctrina, y dicen, por lo que respecta a la visión, que la cosa vista emite de sí, por todas partes, una especie visible, aparición o aspecto, o cosa vista; la recepción de ello por el ojo constituye la visión. Y por lo que respecta a la audición, dicen que la cosa oída emite de sí una especie audible, aspecto o cosa audible, que al penetrar en el oído engendra la audición. Incluso por lo que respecta a la causa de la comprensión, dicen que la cosa comprendida emana de sí una especie inteligible, es decir un inteligible que al llegar a la comprensión nos hace comprender. No digo esto con propósito de censurar lo que es costumbre en las universidades, sino porque como posteriormente he de referirme a su misión en el Estado, me interesa haceros ver en todas ocasiones qué cosas deben ser enmendadas al respecto. Entre ellas está la frecuencia con que usan elocuciones desprovistas de significación.
II. DE LA IMAGINACIÓN
QUE CUANDO una cosa permanece en reposo seguirá manteniéndose así a menos que algo la perturbe es una verdad de la que nadie duda; pero que cuando una cosa está en movimiento continuará moviéndose eternamente, a menos que algo la detenga, constituye una afirmación no tan fácil de entender, aunque la razón sea idéntica (a saber: que nada puede cambiar por sí mismo). En efecto: los hombres no miden solamente a los demás hombres, sino a todas las otras cosas, por sí mismos: y como ellos mismos se encuentran sujetos, después del movimiento, a la pena y al cansancio, piensan que toda cosa tiende a cesar de moverse y procura reposar por decisión propia; tienen poco en cuenta el hecho de si no existe otro movimiento en el cual consista este deseo de descanso que advierten en sí mismos. En esto se apoya la afirmación escolástica de que los cuerpos pesados caen movidos por una apetencia de descanso, y se mantienen por naturaleza en el lugar que es más adecuado para ellos: de este modo se adscribe absurdamente a las cosas inanimadas apetencia y conocimiento de lo que es bueno para su conservación (lo cual es más de lo que el hombre tiene).
Cuando un cuerpo se pone una vez en movimiento, se mueve eternamente (a menos que algo se lo impida); y el obstáculo que encuentra no puede detener ese movimiento en un instante, sino con el transcurso del tiempo, y por grados. Y del mismo modo que vemos en el agua cómo, cuando el viento cesa, las olas continúan batiendo durante un [5] espacio de tiempo, así ocurre también con el movimiento que tiene lugar en las partes internas del hombre, cuando ve, sueña, etc. En efecto: aun después de que el objeto ha sido apartado de nosotros, si cerramos los ojos seguiremos reteniendo una imagen de la cosa vista, aunque menos precisa que cuando la veíamos. Tal es lo que los latinos llamaban imaginación, de la imagen que en la visión fue creada: y esto mismo se aplica, aunque impropiamente, a todos los demás sentidos. Los griegos, en cambio, la llamaban fantasía, que quiere decir apariencia, y es tan peculiar de un sentido como de los demás. Por consiguiente, la IMAGINACIÓN no es otra cosa sino una sensación que se debilita; sensación que se encuentra en los hombres y en muchas otras criaturas vivas, tanto durante el sueño como en estado de vigilia.
La debilitación de las sensaciones en el hombre que se halla en estado de vigilia no es la debilitación del movimiento que tiene lugar en las sensaciones: más bien es una obnubilación de ese movimiento, algo análogo a como la luz del sol oscurece la de las estrellas. En efecto: las estrellas no ejercen menos en el día que por la noche la virtud que las hace visibles. Pero así como entre las diferentes solicitaciones que nuestros ojos, nuestros oídos y otros órganos reciben de los cuerpos externos, sólo la predominante es sensible, así también, siendo predominante la luz del sol, no impresiona nuestros sentidos la acción de las estrellas. Cuando se aparta de nuestra vista cualquier objeto, la impresión que hizo en nosotros permanece: ahora bien, como otros objetos más presentes vienen a impresionarnos, a su vez, la imaginación del pasado se oscurece y debilita; así ocurre con la voz del hombre entre los rumores cotidianos. De ello se sigue que cuanto más largo es el tiempo transcurrido desde la visión o sensación de un objeto, tanto más débil es la imaginación. El cambio continuo que se opera en el cuerpo del hombre destruye, con el tiempo, las partes que se movieron en la sensación; a su vez la distancia en el tiempo o en el espacio producen en nosotros el mismo efecto. Y del mismo modo que a gran distancia de un lugar el objeto a que miráis os aparece minúsculo y no hay posibilidad de distinguir sus detalles; y así como, de lejos, las voces resultan débiles e inarticuladas, así, también, después de un gran lapso de tiempo, nuestra imagen del pasado se debilita, y, por ejemplo, perdemos de las ciudades que hemos visto el recuerdo de muchas calles; y de las acciones, muchas particulares Memoria circunstancias. Esta sensación decadente, si queremos expresar la misma cosa (me refiero a la fantasía) la llamamos imaginación, como ya dije antes: pero cuando queremos expresar ese decaimiento y significar que la sensación se atenúa, envejece y pasa, la llamamos memoria. Así imaginación y memoria son una misma cosa que para diversas consideraciones posee, también, nombres diversos.
Una memoria copiosa o la memoria de muchas cosas se denomina experiencia. La imaginación se refiere solamente a aquellas cosas que antes han sido percibidas por los sentidos, bien sea de una vez o por partes, en tiempos diversos; la primera (que consiste en la imaginación del objeto entero tal como fue presentado a los sentidos) es simple imaginación; así ocurre cuando alguien imagina un hombre o un caballo que vio anteriormente. La otra es compuesta, como cuando de la visión de un hombre en cierta ocasión, y de un caballo en otra, componemos en nuestra mente la imagen de un centauro. Así, también, cuando un hombre combina la imagen de su propia persona con la imagen de las acciones de otro hombre; por ejemplo, cuando un hombre se imagina a sí mismo ser un Hércules o un Alejandro (cosa que ocurre con frecuencia a quienes leen novelas en abundancia), se trata de una imaginación compuesta, pero propiamente de una ficción [6] mental. Existen también otras imágenes que se producen en los hombres (aunque en estado de vigilia) a causa de una gran impresión recibida por los sentidos. Por ejemplo, cuando se mira fijamente al sol, la impresión deja ante nuestros ojos, durante largo tiempo, una imagen de dicho astro; cuando se mira con fijeza y de un modo prolongado figuras geométricas, el hombre en la oscuridad (aunque esté despierto) tiene luego imágenes de líneas y ángulos ante sus ojos: este género de fantasía no tiene nombre particular, por ser algo que comúnmente no cae bajo el discurso humano.
Las imaginaciones de los que duermen constituyen lo que llamamos Ensueñosensueños. También éstas, como todas las demás imaginaciones, han sido percibidas antes, totalmente o en partes, por los sentidos. Y como el cerebro y los nervios, necesarios a la sensación, quedan tan aletargados en el sueño que difícilmente se mueven por la acción de los objetos externos, durante el sueño no puede producirse otra imaginación ni, en consecuencia, otro ensueño sino el que procede de la agitación de las partes internas del cuerpo humano. Dada la conexión que tienen con el cerebro y otros órganos, cuando estos elementos internos se perturban, ponen a dichos órganos en movimiento: sólo que hallándose entonces algo aletargados los órganos de la sensación, y no existiendo un nuevo objeto que pueda dominarla u oscurecerla con una impresión más vigorosa, el ensueño tiene que ser más claro en el silencio de las sensaciones que lo son nuestros pensamientos en estado de vigilia.
Y aun suele ocurrir que resulte difícil, y en ciertos casos imposible, distinguir exactamente entre sensación y ensueño. Por mi parte, cuando considero que en los sueños no pienso con frecuencia ni constantemente en las mismas personas, lugares, objetos y acciones que cuando estoy despierto; ni recuerdo durante largo rato una serie de pensamientos coherentes con los ensueños de otros tiempos; y como, además, cuando estoy despierto observo frecuentemente lo absurdo de los sueños, pero nunca sueño con lo absurdo de mis pensamientos en estado de vigilia, me satisface advertir que estando despierto yo sé que no sueño: mientras que cuando duermo, me pienso estar despierto.
Si advertimos que los ensueños son causados por la destemplanza de algunas partes internas del cuerpo, tendremos que esas diversas destemplanzas causarán, necesariamente, ensueños diferentes. Así acontece que cuando se tiene frío estando echado se sueña con cosas de terror, y surge la idea e imagen de algún objeto temible (siendo recíproco el movimiento del cerebro a las partes internas, y de las partes internas al cerebro); del mismo modo que la cólera causa calor en algunas partes del cuerpo cuando estamos despiertos, así, cuando dormimos, el exceso de calor de las mismas partes causa cólera, y engendra en el cerebro la imagen de un enemigo. De la misma manera la pasión natural, cuando estamos despiertos, engendra deseo; y el deseo produce calor en otras ciertas partes del cuerpo; así también al exceso de ardor en estas partes, cuando estamos durmiendo, sucede en el cerebro la imagen de algún anhelo antes sentido. En suma, nuestros ensueños son el reverso de nuestras imágenes en estado de vigilia. Sólo que cuando estamos despiertos el movimiento se inicia en un extremo, y cuando dormimos, en otro.
La mayor dificultad en discriminar los ensueños de un hombre y sus pensamientos en estado Apariciones y visiones de vigilia [7] se advierte cuando por accidente dejamos de observar que estamos durmiendo, cosa que fácilmente ocurre al hombre que está lleno de terribles pensamientos, y cuya conciencia se halla perturbada, hasta el punto de que duerme aún en circunstancias extrañas, por ejemplo al acostarse o al desnudarse, lo mismo que otros dormitan en el sillón. En efecto: quien está apenado y se afana, en vano, por dormir, si una fantasía extraña o exorbitante se le aparece, fácilmente propenderá a pensar en un ensueño. Cuentan de Marco Bruto (un personaje a quien dio vida Julio César, y le hizo su favorito, no obstante lo cual fue asesinado por él) que en Philippi, la noche de la víspera de la batalla contra César Augusto