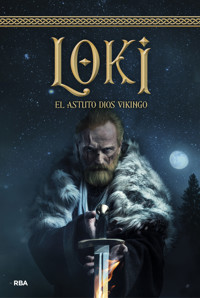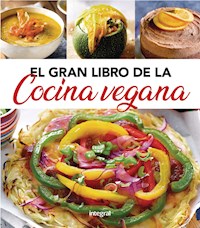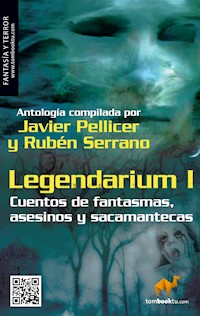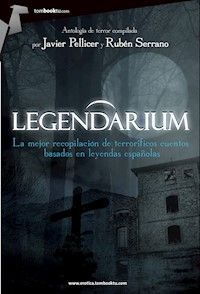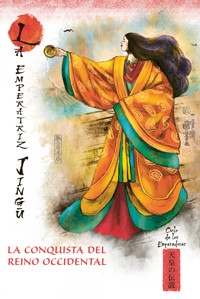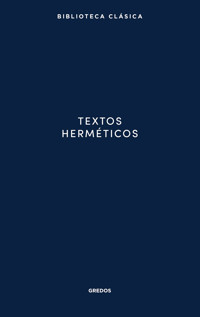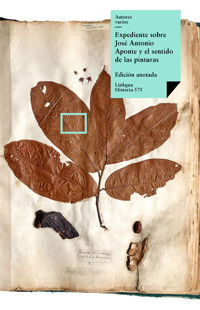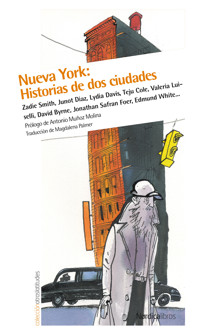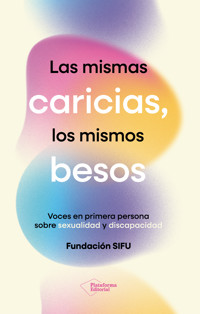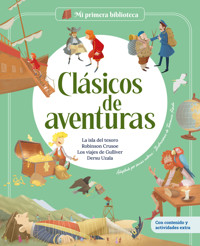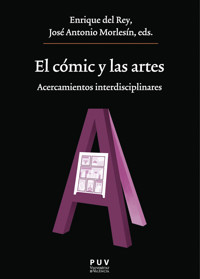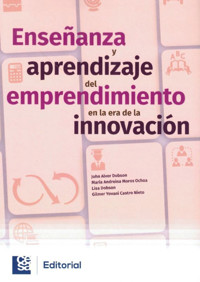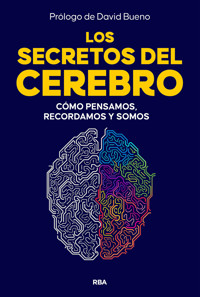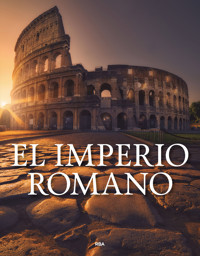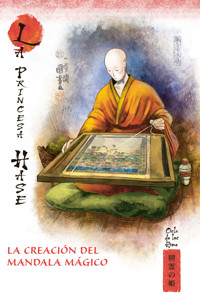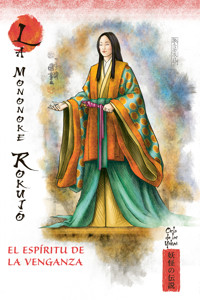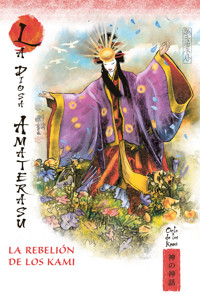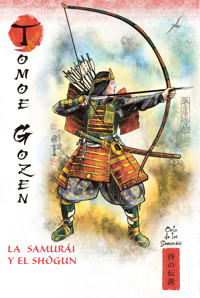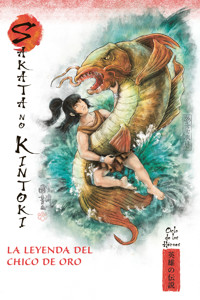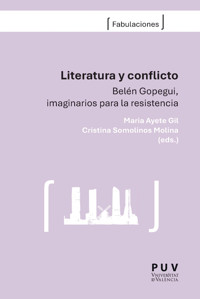
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
A través de las contribuciones de especialistas en narrativa española contemporánea, este libro ofrece un estudio global de la obra de la novelista Belén Gopegui que se suma a los esfuerzos que se están desarrollando desde la crítica académica para comprender, conceptualizar y categorizar las problemáticas, los conflictos y las preocupaciones abordadas en la narrativa actual. En 'Literatura y conflicto. Belén Gopegui, imaginarios para la resistencia' se persigue el objetivo de reconocer la importancia y el peso específico de su obra dentro del panorama narrativo español. Por ello, este volumen traza un estudio global de su trabajo que es, a la vez, multiperspectivista: una constelación de abordajes que no privilegian una temática, un enfoque concreto o una metodología, sino que se construyen como mosaico de interpretaciones, de análisis y de lecturas complementarias capaces de abrir nuevos caminos en el estudio de la narrativa de esta autora.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fabulaciones
1
DIRECCIÓN:
Fernando Larraz (Universidad de Alcalá)
Violeta Ros (Universitat de València)
CONSEJO EDITORIAL:
Isabel Araújo Branco (Universidade Nova de Lisboa)
Amélie Florenchie (Université Bordeaux Montaigne)
Javier Lluch (Universitat de València)
María Ángeles Naval (Universidad de Zaragoza)
Joan Oleza (Universitat de València)
Sara Santamaría (Universitat de València)
Cristina Somolinos Molina (Universitat de València)
Luz Souto (Universitat de València)
La edición de este libro ha recibido una ayuda del Departamento de Filología, Comunicación y Documentación de la Universidad de Alcalá a través de su línea de Acciones Estratégicas.
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
© Las autoras y los autores, 2025
© De esta edición: Universitat de València, 2025
Publicacions de la Universitat de València
Arts Gràfiques, 13 • 46010 València
http://puv.uv.es
Coordinación editorial: Juan Pérez Moreno
Corrección: Xavier Llopis
Ilustración de cubierta: Luis F. Varela
ISBN: 978-84-1118-592-9 (papel)
ISBN: 978-84-1118-593-6 (ePub)
ISBN: 978-84-1118-594-3 (PDF)
DOI: https://doi.org/10.7203/PUV-OA-9788411185943
Edición digital
Índice
Prólogo
BELÉN GOPEGUI
Narrar el conflicto: la obra de Belén Gopegui. Una introducción
MARIA AYETE GIL Y CRISTINA SOMOLINOS MOLINA
Por una estética de la indigencia
ALBERT JORNET SOMOZA
Endurecerse sin perder la ternura. El «candil de nieve» de Belén Gopegui
ÁNGELA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
El personaje rizomático de las novelas de Belén Gopegui
MÓNICA LIZARTE FERNÁNDEZ
En la periferia de la orla de luz: cuidados, relatos no antropocéntricos e imaginación en la obra de Belén Gopegui
MÉLANIE VALLE DETRY
El problema de la vivienda: dinámicas y conflictos en la obra de Belén Gopegui
CRISTINA SOMOLINOS MOLINA
Non serviam: análisis del protagonista diabólico de Lo real (2001)
LUCAS MERLOS
Disputar la verosimilitud. Algunos apuntes sobre Existiríamos el mar
MARIA AYETE GIL
En busca del «sentir que eres»: comunismo cotidiano y sentido del trabajo en Existiríamos el mar
KATJA JANSSON
La ilusión del control: narrativas de la autorreparación en El murmullo. La autoayuda como novela, un caso de confabulación (2022)
ÁNGELA MARTÍN PÉREZ
Prólogo
Belén Gopegui
Hace unos días escuché a la poeta Ángeles Mora hablar de poesía y conflicto. Cuestionó la idea de que la poesía, o si queremos la literatura, no tenga, supuestamente, más que un conflicto: «el de su lenguaje», sobre todo cuando bien sabemos que el lenguaje es una cuestión social. Después aludió a su poema «Contradicciones, pájaros» con estas palabras: «Me abrió los ojos en muchos sentidos sobre la dureza del mundo en que vivimos y el dolor que nos provoca la impotencia para resolver sus contradicciones: por ejemplo, el hambre, la guerra, la explotación. [...] Los pájaros que revolotean bulliciosos, alegres, se diría, llenando de trinos la tarde de primavera, son los mismos que a la caída de la luz, enmudecen y desaparecen hundidos en sus nidos, alzando ante nuestros ojos una metáfora potente sobre nuestra propia vida.También nosotras, nosotros, nos creemos libres, luchamos por cambiar el mundo, pero volvemos cada noche mudos a nuestras casas, a nuestros nidos». Cuando hay casa, cuando hay nido, que no siempre lo hay.
Debe este prólogo ser antes que nada agradecimiento por el hecho de que personas de lugares distintos, con intereses diferentes, no solo se hayan acercado a mis novelas y ensayos y hayan escrito sobre ellas, sino que lo hayan hecho bajo la advocación «Narrar el conflicto», y se hayan tomado el trabajo de encontrar un espacio y un tiempo para encontrarse, para poner en común, debatir y construir colectivamente una parte de esas lecturas. Gracias además por convocarme a esos debates, por permitirme ser el fantasma cuya ausencia se hace presente, y aprende al escuchar y nota cómo cada intervención le confiere un poco más de existencia.
He comenzado con la cita de Ángeles Mora pues nombra el tipo de literatura que tanto a quienes participan en este libro como a mí nos importa, la que no cree en las falsas las dicotomías del poder: forma y contenido, lucha o goce, inteligencia o fuerza, tenacidad o descanso. La que sabe que atardece en la batalla, y hay mudez, y fuerzas que necesitan ser repuestas, ser, también, respuestas. La que deja, vale decir, un hueco, al momento en que la noche de las proletarias da paso al sueño y a la reparación de tantas averías. La que entiende que luchar no es olvidar los trinos ni el brecthiano manzano en flor.
Quienes trabajamos en esta dirección desde la novela y desde la crítica, somos conscientes de que toda escritura, también la que en apariencia no trata de convencer, está a su manera convenciendo, solo que o desconoce, o bien oculta, su intención. Porque vivimos ya en tierra de conflicto, y nadie es absolutamente libre para leer y juzgar en el constante fuego cruzado de ideologías, de mensajes enviados desde los medios pero, también, desde los hechos; una nómina es ya un pedazo de ideología.
Escribir entonces, tal como queremos escribir, pasa por cuestionar los valores del más fuerte sin ser cuestionables, que suelen serlo, con argumentos dialécticos, estrategias lingüísticas y golpes de imaginación. No hay manera de ordenar las palabras en una novela sin elegir, sin descartar, sin avanzar, retroceder o desviarse.
Las ficciones, que no mienten ni dicen la verdad, se construyen —al menos desde la perspectiva de quienes nos encontramos en Lisboa en septiembre de 2023, tal como muestra cada uno de los textos aquí reunidos— precisamente para dar un rodeo y sostener así una distancia desde donde observar e interpretar con algo más de calma las leyes de ese fuego cruzado; pero no con la sola voluntad de hacer un mapa, sino también de intervenir, de un modo modesto, leve pero tenaz, en el territorio representado. Agradezco pues a cada una de las voces que aquí toman la palabra y ya no el relevo, sino algo más impetuoso y sutil, toman como suya la tarea de dar continuidad y ampliar el camino planteado tanto en novelas como en textos de ensayo que hoy suman los suyos, escritos, como quisiera que fuera también la lectura de todos ellos, con voluntad ardiente.
Narrar el conflicto: la obra de Belén Gopegui. Una introducción
Maria Ayete Gil y Cristina Somolinos Molina
Sostiene MélanieValle Detry que la literatura de Belén Gopegui opera incitando al lector a «mirar lo que viéndose no se mira». No podemos estar más de acuerdo. La obra gopeguiana, sin duda extensa y formalmente heterogénea (novelas —también infantiles y juveniles—, ensayos, artículos en prensa, conferencias, guiones de cine…), tiene, en efecto, un rasgo indudablemente compartido: el trabajo por la visibilización de lo que se ve —es decir, de lo que está ahí—, pero no se mira, y no se mira porque se da por hecho, porque es evidente y, por lo tanto, inamovible. Pensemos por ejemplo en el llamado sentido común, una noción en el imaginario dominante inalterable por cuanto connatural al ser humano civilizado. Sin embargo, ¿qué es el sentido común? O, mejor todavía: ¿qué dice ese sentido común? Y, en todo caso, ¿quién dicta lo que dice? ¿Qué es común? ¿Y común a quién o a quiénes? ¿A qué comunidad, exactamente, si no hay comunidad sin exclusión? En la línea del Gramsci de El materialismo histórico y la filosofía de Bendetto Croce (1948) y su defensa del sentido común como producto de la historicidad y, por ende, basado en la toma de la «subjetividad» por «objetividad» (de lo que se deriva su inoperatividad cuando se lo refiere como prueba de cualquier verdad), la literatura de Gopegui funciona desestabilizando los puntos de vista hegemónicos y mostrando la realidad de su naturalización. La objetividad no existe, y el sentido común —como la denominada verosimilitud— solo apela a un falso universal que ni es fijo ni es inocente, sino variable (histórico) e interesado (ideológico). ¿Son visibles el sentido común y la verosimilitud? Por supuesto que lo son: no hay día que no se recurra a uno u otro. Ahora bien, ¿se los mira? Es decir: ¿se les presta atención? ¿Se los examina? Gopegui sí; es más, en ese impulso está cifrada justamente toda su literatura, de ahí su importancia y, de ella, la existencia de este libro.
Narrar el conflicto. Belén Gopegui, imaginarios para la resistencia se suma a la labor crítica que un gran número de académicas y académicos han desarrollado en torno al trabajo de la escritora madrileña, en un esfuerzo por entender, conceptualizar y categorizar los conflictos e inquietudes manifestados en parte de la narrativa española actual. El recorrido crítico es, como decimos, dilatado, a tenor de la cantidad de estudios que abordan la obra de la autora en forma de artículos de revista, capítulos de libro o tesis doctorales.1 Con todo, y pese al creciente interés por la narrativa que trata de comprender los principales dilemas de nuestro tiempo desde el ejercicio de la responsabilidad social, no existe hasta el momento una obra de conjunto en torno a la literatura de Gopegui que aborde e interconecte, como lo hace la presente, varias de las preocupaciones y temáticas que atraviesan y articulan sus textos tanto de ficción como de no-ficción. Así, el volumen no solo se particulariza por ser una monografía dedicada a la obra gopeguiana en exclusiva, sino también —y sobre todo— por ofrecer un estudio que, al combinar visiones panorámicas con análisis meticulosos de caso, permite la conformación de una imagen general de las problemáticas que traspasan y estructuran la mayoría de los textos de la autora, además de ofrecer, desde el campo de la literatura, una serie de lecturas e interpretaciones de los problemas que palpitan en el seno de las sociedades occidentales actuales.
En las páginas que siguen, por tanto, no se privilegia una temática, un enfoque concreto o una metodología; al contrario, ya que lo que se ha pretendido ha sido ofrecer una suerte de mosaico de interpretaciones, de análisis y de lecturas que abran nuevos caminos en el estudio de la obra literaria de Gopegui. Es por ese motivo por lo que los trabajos aquí presentados se concentran tanto en textos ya consolidados de la autora, como es el caso de Lo real (2001), El lado frío de la almohada (2004), El padre de Blancanieves (2007), Deseo de ser punk (2009), Acceso no autorizado (2011), El comité de la noche (2014) o Quédate este día y esta noche conmigo (2017), como en obras tan recientes como Existiríamos el mar (2021), su última novela hasta la fecha, o el ensayo El murmullo. La autoayuda como novela, un caso de confabulación (2023), en un intento por actualizar el cuerpo de conocimiento sobre su literatura y componer un diálogo orientado a iluminar ángulos muertos en los abordajes de su obra.
El trabajo de Belén Gopegui con la palabra se inserta de raíz en el contexto concreto de su producción; es, sin duda, un trabajo consciente de las condiciones históricas de su propio surgimiento, un ejercicio atento a la realidad material de la vida vuelto caja de resonancias en la que, como si de un eco se tratara, reverberan los conflictos, las preocupaciones y los dolores del sujeto actual, pero también sus alegrías y sus esperanzas.
Se trata de un lugar, el de su literatura, donde perdura la posibilidad inagotable de la solidaridad y la camaradería, y donde aguarda, adormecida, la potencia que acaso pueda cambiar el mundo. Hablamos, como es evidente, de una escritura comprometida con el presente, que tiende lazos y dialoga sin descanso —ya sea en forma de cuestionamiento, de interpretación o de disputa, cuando no de imaginación— con los problemas del mundo actual. Y es que tanto la ficción como la no-ficción gopeguiana reman hacia un mismo horizonte: la articulación de una imaginación política que nos permita pensar realidades otras, emancipadoras en el aquí y el ahora. Su trabajo, de esta manera, se desarrolla en el contexto de problemáticas tan vigentes y acuciantes como la amenaza del fin de las utopías, la exacerbación de las desigualdades sociales y políticas o la desmovilización ciudadana, entre otras. En la estela de algunas de las más famosas tesis sartreanas del ya clásico Qu’est-ce que la littérature? (1947), la literatura de Gopegui es, así pues, arma arrojadiza, un altavoz de demandas sociales y un lugar desde el cual potenciar y repensar marcos de intervención social y política en la sociedad presente: un artefacto, en definitiva, con la capacidad de intervenir en la realidad para transformarla, esto es, un artefacto que produce efectos.
La vertiente pragmática es, en este sentido, evidente: estamos hablando de una literatura entendida como una suerte de laboratorio de experimentación con la imaginación y de una escritura literaria que no busca ser tan solo un decir a través de la palabra, sino también un hacer. De ahí los grandes temas de su obra —el trabajo, la vivienda, la movilización social, el activismo o la imaginación política, a los que enseguida prestaremos atención— y de ahí el que probablemente sea el mayor de sus efectos de lectura, fruto de un trabajo agudo de observación de la realidad y posterior deconstrucción: la desnaturalización de los discursos hegemónicos. El potencial cuestionador de la palabra gopeguiana es incontestable: el capitalismo, por encima de cualquier otra cosa, pero también la clase obrera, el proceso de transición democrática o la clase política son puestos en el centro de la diana de una escritura de doble movimiento o movimiento de ida y vuelta. Una escritura que, de un lado, señala los vacíos, las aristas, los silencios del discurso dominante y, del otro, muestra, revelados los desajustes, la posibilidad de lo impensable (la aparición de la variable no contemplada en la predicción, del glitch que puede ser explotado por el jugador, del plato ausente en el menú capitalista que sostienen nuestras manos). Eso es: acción para la transformación.
La constante problematización de la noción de verosimilitud en buena parte de los libros de Gopegui cobra vital importancia en este punto, ya que toda desnaturalización no es sino ejercicio de disputa del relato dominante, y la verosimilitud, una de las grandes armas de ese relato. No es casualidad, en este sentido, que varios de los estudios académicos ofrecidos en el presente volumen pasen, en un momento u otro, por esta cuestión. ¿Qué es la verosimilitud en literatura? ¿Quién dicta qué es verosímil y qué no lo es? Un pistoletazo en medio de un concierto (2008) es ya todo un clásico de la autora en torno al tema: en él se defiende (y se demuestra) que la verosimilitud —al igual que el sentido común— carece de neutralidad, por mucho que se pretenda lo contrario. La verosimilitud no es un concepto neutral, y no lo es porque, como cualquier otra producción humana —y como el ser humano mismo—, está traspasada por la ideología hegemónica. Se trata, así pues, de una noción ideológica, de una herramienta en manos de unos pocos (los poderosos), por eso en el imaginario colectivo mayoritario es más creíble (y narcotizante) un protagonista sin ocupación explícita que vive en un ático en el barrio de Sarrià de Barcelona y se ve de repente enredado tanto en una trama de narcotráfico como en un amorío apasionado, que una protagonista explotada como personal de limpieza en una cadena hotelera, pero con conciencia de clase y ganas de organizarse para cambiar el mundo. La obra de Gopegui —y, repetimos: estamos refiriéndonos a su obra de ficción y de no-ficción— se yergue, entonces, como un intento por romper o, cuando menos, desfigurar los moldes instaurados y, con ello, agrietar, por poco que sea, los imaginarios del capitalismo avanzado, sobre todo aquellos que tienen que ver con la igualdad, el éxito o la felicidad.
Al mismo tiempo, y como ya hemos apuntado, la narrativa de Gopegui establece un diálogo muy directo con los avatares de la coyuntura histórica en la que se inserta: recoge diversos modos de pensar y de sentir ante los principales problemas de la España de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI, inserta en una dinámica de avance del capitalismo neoliberal, privatizaciones y progresiva pérdida de derechos de las clases trabajadoras. Desde sus inicios en los años noventa, con La escala de los mapas (1993), Tocarnos la cara (1995) o La conquista del aire (1998), problemas como la ilusión democrática o la centralidad del dinero en la sociedad del capitalismo neoliberal en el que se había instalado España después de las reformas socialistas de los años ochenta —continuación de la dinámica iniciada por el desarrollismo franquista— constituyen problemas fundamentales. En Lo real, por poner un ejemplo, la autora rastrea el origen de los discursos neoliberales del PSOE en la Transición y los años ochenta, así como su encuadre en el periodo franquista. Es precisamente esta novela la que ficcionaliza un hito fundamental del movimiento obrero de la democracia en España: la huelga general del 14 de diciembre de 1988 contra el Plan de Empleo Juvenil y las reformas de la legislación laboral destinadas al aumento de la flexibilidad y de la temporalidad (Gálvez Biesca, 2017: 115), en un contexto en el que el desempleo juvenil y la situación laboral de los jóvenes alcanzaba cifras dramáticas. Se trata de una movilización que se producía en un contexto de progresiva desindustrialización, «reconversión industrial» y crisis del paradigma industrial, y de modificación del tejido productivo (Traverso, 2019: 27), pero también de desgaste del modelo de sindicalismo español.
Esta huelga de 1988 se articula en la memoria colectiva como «la última gran oportunidad histórica de modificar las líneas de actuación del proyecto de modernización socialista» o como «la Huelga Nacional Pacífica tantas veces soñada por los comunistas» (Gálvez Biesca, 2017: 115), a pesar de que, en la práctica, sus resultados no lograran un giro social o un cambio drástico en la política económica socialista, al margen de pequeñas conquistas en materia jurídico-laboral y de prestaciones. La inclusión de este hito en Lo real marca un rumbo concreto en las preocupaciones de Gopegui: el bloqueo de la imaginación política y la imposibilidad de pensar en «antagonismos victoriosos» (Peris Blanes, 2013: 345), así como la exploración a través de la producción discursiva de los límites de lo enunciable. En efecto, el recorrido de las luchas obreras en las últimas décadas ha estado marcado por el sentimiento generalizado de derrota.2 Los imaginarios culturales de la izquierda se han nutrido en gran medida de este paradigma de la derrota, tanto por lo que respecta a sus referentes más inmediatos, como el fin del denominado «socialismo real», como a sus bases históricas en el periodo contemporáneo. En este sentido, las sucesivas reformas de los gobiernos del PSOE y del PP desde los años ochenta materializaron el retroceso de los derechos de la clase trabajadora e impusieron una subjetividad neoliberal (una «nueva racionalidad», de acuerdo con Laval y Dardot, 2013) favorable a la desmovilización, al descrédito de la actividad sindical y al individualismo.
La obra narrativa de Gopegui de la primera década del siglo XXI se interroga acerca de estas tensiones y conflictos: El lado frío de la almohada, El padre de Blancanieves, Deseo de ser punk o Acceso no autorizado plantean, desde diferentes puntos de vista y en relación con distintos problemas, este escenario marcado socialmente por la preeminencia de los discursos del triunfo de la clase media y el fin de la clase trabajadora en un momento de expectativa de crecimiento económico infinito. Frente a los discursos triunfalistas del progreso económico, la obra de Gopegui trata de revelar las contradicciones y los claroscuros que existen en ellos: el espejismo social del desclasamiento a través de la conciencia de pertenencia a una indeterminada «clase media», la ausencia de políticas públicas con respecto a los cuidados, la ilusión de libertad en un modelo económico que prefigura las opciones posibles y la desarticulación de un movimiento social fuerte que aglutine en su seno un proyecto político de totalidad.Ya durante esta primera década del siglo XXI, la narrativa de Gopegui politizaba el malestar causado por los complejos procesos de «naturalización de las relaciones sociales y de la desigualdad económica» (Peris Blanes, 2018: 12), pero es a partir del estallido de la crisis económica de 2008 cuando esta politización se hace más que evidente.
Si el contexto previo denotaba un retroceso en los derechos sociales, un ambiente de descrédito de la militancia política y sindical y una construcción social de subjetividades marcadas por el egoísmo y el individualismo, la crisis de 2008 pone sobre la mesa las desigualdades generadas por ese mismo modelo. El malestar generalizado se torna repolitización de la sociedad española, produciéndose un reflote de los movimientos sociales desarrollados años antes, especialmente visible en relación con el estallido del 15M. Esto marcó una reafirmación de la línea narrativa de Gopegui, además de una tendencia en la narrativa española del periodo a la hora de representar literariamente conflictos políticos (Ayete Gil, 2023). Novelas como El comité de la noche, Quédate este día y esta noche conmigo o Existiríamos el mar son buenos ejemplos de ello, puesto que, en estas novelas, cuestiones como la crisis de la vivienda, el derrumbe de las ilusiones de una (falsa) clase media o las posibilidades de militancia y de acciones colectivas de transformación conforman los hilos que mueven las tramas. La fijación de horizontes de esperanza y la desesperanza generalizada en la sociedad española se revelan asimismo a través de los perfiles de los personajes, sacudidos por la realidad de España: paro, estructuras laborales precarias e inestables, desregularización en el mundo del trabajo, crisis habitacional o ausencia de estructuras colectivas de apoyo.
Como venimos diciendo desde el inicio, los planteamientos que Gopegui aborda en su narrativa aparecen presentados y discutidos en la vertiente ensayística de su obra.Textos como el ya citado Un pistoletazo en medio de un concierto, la colección de ensayos Rompiendo algo. Escritos sobre literatura y política (2014) o El murmullo. La autoayuda como novela, un caso de confabulación son volúmenes en los que, con un lenguaje híbrido entre lo ensayístico y lo literario, y en una dimensión de continuidad entre lo ficticio y lo facticio, la autora establece los puntos básicos de las preocupaciones presentes en su escritura literaria. Este tipo de escritura fronteriza está presente asimismo en el relato autobiográfico publicado en 2019 y titulado Ella pisó la luna. Ellas pisaron la luna, en el que recupera una genealogía familiar en torno a los cuidados y a las experiencias visibles y opacas en los discursos dominantes. Pero Gopegui es también autora de obras de literatura infantil y juvenil, de entre las que se encuentran El día que mamá perdió la paciencia (2009) o El balonazo (2015). En cualquier caso, y a través de esta diversidad de modalidades, estilos y géneros, la obra gopeguiana se interroga acerca de los dilemas de la sociedad española, colocando en el centro de sus indagaciones precisamente los límites de los discursos individualistas y las posibilidades de intervención colectiva sobre la realidad.
Colectiva ha sido asimismo la génesis de este volumen, cuyas líneas principales se gestaron durante la celebración del Seminario Internacional homónimo, desarrollado en la Universidade Nova de Lisboa los días 28 y 29 de septiembre de 2023. El encuentro, que contó con la participación de Belén Gopegui, abrió numerosas posibilidades y sentidos a su obra literaria, y en él se perfiló la publicación de este libro, a partir de la reelaboración, ampliación y matización de las contribuciones al seminario, fruto del trabajo de reflexión, de nuevo, común. En este sentido, el volumen incluye nueve textos que hemos organizado en función de la lente de zoom empleada: en primer lugar, se encuentran los trabajos de carácter más panorámico, seguidos de aquellos acerca de dinámicas globales en la obra gopeguiana y, finalmente, de estudios de caso en relación con el abordaje concreto de problemáticas.
Así, el libro se abre con el capítulo «Por una estética de la indigencia», de Albert Jornet Somoza, quien indaga en torno a la obra de Belén Gopegui desde la consideración de una escritura basada en lo que el autor denomina una «poética de la indigencia». Esta poética de la indigencia se relaciona con el estado de necesidad al que apunta la narrativa de la autora, visibilizando y problematizando las condiciones de precariedad o vulnerabilidad y relacionándolas con el lenguaje y la potencia que presenta la ficcionalización. Jornet Somoza establece varios ejes de análisis, que a su vez atraviesan la narrativa de Gopegui: las discusiones en torno a la noción de la verosimilitud; la representación literaria de la victoria; la ejemplaridad y las funciones morales de su narrativa y la dimensión relacionada con lo real. Para ilustrar este enfoque, el autor analiza la narrativa última de la autora, especialmente Quédate este día y esta noche conmigo, Existiríamos el mar y El murmullo. La autoayuda como novela, un caso de confabulación.
A continuación, Ángela Martínez Fernández firma «Endurecerse sin perder la ternura. El “candil de nieve” de Belén Gopegui», donde se interroga acerca de la poética de la autora en relación con sus preocupaciones sobre las dinámicas colectivas de intervención social y en diálogo con una tradición de manifestaciones culturales vinculadas a la izquierda política que, a través de la palabra, propusieron e imaginaron nuevas miradas y lenguajes para representar la realidad social. En el texto, se aborda la obra ensayística de Gopegui —sobre todo, Rompiendo algo. Escritos sobre literatura y política, pero también la novela El comité de la noche o el relato Ella pisó la luna. Ellas pisaron la luna— en su vinculación con planteamientos tradicionales de la crítica literaria como la verosimilitud o las posibilidades del discurso literario de erigirse, en el ámbito social, en antagonista de los discursos hegemónicos.
Tomando el modelo de rizoma de Deleuze y Guattari, Mónica Lizarte Fernández habla de «personaje rizomático» para referirse a un tipo de personaje específico que aglutina puntos de vista distintos; una figura que, funcionando como individuo, no solo es personificación de un colectivo, sino que se identifica con ese ser colectivo. Esta noción se desarrolla en «El personaje rizomático de las novelas de Belén Gopegui», un texto en el que, además de proponer tal nomenclatura, Lizarte Fernández analiza y ejemplifica distintas versiones del personaje rizomático en novelas como, entre otras, Lo real, El padre de Blancanieves o Acceso no autorizado.
Los discursos en torno a los cuidados ocupan un lugar central en el capítulo firmado por Mélanie Valle Detry, «En la periferia de la orla de luz: cuidados, relatos no antropocéntricos e imaginación en la obra de Belén Gopegui», en el que reflexiona sobre el modo en que la obra gopeguiana opera como catalizadora de un proceso de representación de los debates y demandas del movimiento feminista en la narrativa. A través del análisis del relato autobiográfico contenido en Ella pisó la luna. Ellas pisaron la luna, el cuento «El mundo que fuimos» (2020) y la novela Existiríamos el mar, Valle Detry demuestra que los relatos normalizadores del cuerpo social desde la Transición han excluido a diferentes sujetos y discursos, relegados a una posición de subalternidad, erigiéndose la literatura de Gopegui como lugar desde el que visibilizar estas experiencias y dotarlas de significación.
Cristina Somolinos Molina apunta a la crisis habitacional y los conflictos en torno a la propiedad inmobiliaria como preocupación transversal en los textos de Gopegui en su capítulo titulado «El problema de la vivienda: dinámicas y conflictos en la obra de Belén Gopegui». A través del recorrido por algunas de las novelas de la autora —El padre de Blancanieves, Deseo de ser punk, El comité de la noche o Existiríamos el mar—, Somolinos Molina se pregunta de qué modo articulan estas novelas las problemáticas de la vivienda en la España del siglo XXI, e inserta la obra de Gopegui en una tradición de novelas sociales que se han preocupado por la cuestión.
Tirando del hilo de la aparición, en la contraportada del propio libro, del principio de no servidumbre (o «non serviam») y del establecimiento de una comparación entre el protagonista de Lo real y Edmundo Dantés, Lucas Merlos ha escrito «Non serviam: análisis del protagonista diabólico de Lo real (2001)», un texto que, mediante un análisis exhaustivo, reflexiona sobre la práctica de la palabra gopeguiana y el modo en que este principio ayuda a entender los significados políticos y literarios desarrollados en la novela.
Tal y como su título indica, en «Disputar la verosimilitud.Algunos apuntes sobre Existiríamos el mar», Maria Ayete Gil reflexiona en torno a la potencia política de la obra gopeguiana en general, pero de Existiríamos el mar en particular, en lo que respecta a su capacidad de combatir la verosimilitud dominante. La literatura de Gopegui se caracteriza por sacar a la luz parcelas emborronadas de la realidad y, con ello, mostrar otras posibilidades. Aquí, la cuestión de la habitabilidad, las consecuencias físicas y psíquicas de las condiciones laborales de los protagonistas (porque los personajes de Gopegui sí que trabajan) o la lucha por la mejora de esas condiciones por medio de la acción sindical son algunos de los elementos de disputa visibles en la novela que Ayete Gil identifica y analiza, con el objeto de demostrar el modo en que estos operan como disparadores de posibles.
«En busca del “sentir que eres”: comunismo cotidiano y sentido del trabajo en Existiríamos el mar de Belén Gopegui» es el título del estudio de Katja Jansson. En él, la autora parte de la distinción que el capitalismo ha hecho tradicionalmente entre la esfera económica y la doméstica para plantear un análisis de doble eje, pero cruzado en primera y última instancia en el personaje de Jara, a saber: de un lado, entender la complejidad de la noción de trabajo esgrimida en la novela; del otro, relacionar esa noción con el llamado «comunismo cotidiano» del estadounidense David Graeber. El análisis de Jansson es, de esta manera, el de dos de las grandes tensiones que plantea la novela: la primera, la tensión que se produce entre las esferas laboral y doméstica, y la segunda, la surgida con el choque entre los factores extenuantes y alienantes del trabajo y el trabajo como articulador de identidades.
Ángela Martín Pérez escribe finalmente sobre el que, hasta la fecha, es el último ensayo de Gopegui en «La ilusión del control: narrativas de la autorrepresentación en El murmullo. La autoayuda como novela, un caso de confabulación», donde analiza cómo se quebranta y subvierte la estructura del género de la autoayuda para contar un relato de superación diferente, en tanto en cuanto se basa en la defensa de la necesidad de la comunidad y de las acciones compartidas.Tras explicitar las que, de acuerdo con el ensayo de Gopegui, son las características más generales de la literatura de autoayuda, Martín Pérez centra su atención en el experimento novelado de la segunda parte del volumen, el «manual de socioayuda» protagonizado por Elda y Jorge, para profundizar en el estudio de algunos de los aspectos más significativos del texto, como lo son el uso de una voz colectiva, la lógica temática del texto y su carácter ejemplarizante.
A través de los diversos capítulos de este volumen, creemos que es posible observar el mosaico de cuestiones y de preocupaciones que atraviesan la escritura literaria y ensayística de Belén Gopegui, y el modo en que estas dialogan y se influyen como parte de un continuum de ficcionalidad que reparte sentidos en torno a la experiencia social. Esperamos, de esta manera, contribuir con este este libro al debate abierto acerca de cómo la narrativa actual permite establecer sentidos sociales y discutir las formas hegemónicas de entender y cuestionar los conflictos que dominan la existencia en el tiempo presente. Ojalá así sea.
OBRAS CITADAS
AYETE GIL, Maria (2023): Ideología, poder y cuerpo. La novela política contemporánea, Manresa, Bellaterra.
BECERRA MAYOR, David (2015) (coord.): Convocando al fantasma. Novela crítica en la España actual, Madrid, Tierradenadie.
BESSE, Maria-Graciete y Nadia MEKOUAR-HERTZBERG (2004): Femme et écriture dans la Péninsule ibérique. Tomo 2, París, Editions L’Harmattan.
BONVALOT, Anne-Laure (2014): Formes nouvelles de l’engagement dans le roman espagnol actuel: Alfons Cervera, Belén Gopegui, Isaac Rosa, tesis doctoral dirigida por el Dr. Jean-François Carcelén, Universidad Paul Valéry-Montpellier 3, Biblioteca universitaria Letras y Ciencias Humanas de Montpellier.
ENCINAR, María Ángeles y Carmen VALCÁRCEL (coords.) (2009): Escritoras y compromiso. Literatura española e hispanoamericana de los siglosXXyXXI, Madrid, Visor.
GÁLVEZ BIESCA, Sergio (2017): La gran huelga general. El sindicalismo contra la «modernización socialista», Madrid, Siglo XXI.
HOBSBAWM, Eric (1995): Historia del sigloXX, 1914-1991, Barcelona, Crítica.
LAVAL, Christian y Pierre DARDOT (2013): La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal, Barcelona, Gedisa.
LIZARTE FERNÁNDEZ, Mónica (2022): Estudio de la obra narrativa de Belén Gopegui, tesis doctoral dirigida por los Dres. Julio Neira y María Dolores Martos Pérez, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Teseo.
PERIS BLANES, Jaume (2013): «La dificultad de afirmar un antagonismo victorioso. Entrevista a Belén Gopegui», Kamchatka: Revista de Análisis Cultural, 2, pp. 341-347.
PERIS BLANES, Jaume (2018): Cultura e imaginación política, Ciudad de México / París: RILMA2/ADEHL).
TRAVERSO, Enzo (2019): Melancolía de izquierda: después de las utopías, Barcelona, Galaxia Gutenberg.
VALLE DETRY, Mélanie (2013): Por un realismo combativo: Transición política, traiciones genéricas, contradicciones discursivas en la obra de Belén Gopegui y de Isaac Rosa, tesis doctoral dirigida por los Dres. Tomás Albadalejo Mayordomo y Bénédicte Vauthier, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Repositorio UAM.
1 Sirvan como ejemplo de esta labor las tesis doctorales de Mónica Lizarte Fernández, Estudio de la obra narrativa de Belén Gopegui (UNED, 2022), de Anne-Laure Bonvalot, titulada Formes nouvelles de l’engagement dans le roman espagnol actuel:Alfons Cervera, Belén Gopegui, Isaac Rosa (Montpellier 3, 2014) o de Mélanie Valle Detry, Por un realismo combativo:Transición política, traiciones genéricas, contradicciones discursivas en la obra de Belén Gopegui y de Isaac Rosa (UAM, 2014), por no hablar de los capítulos relativos a la obra de la autora en volúmenes como Convocando al fantasma. Novela crítica en la España actual (2015, Tierradenadie), Escritoras y compromiso: Literatura española e hispanoamericana de los siglosXXyXXI (2009, Visor) o Femme et écriture dans la Péninsule ibérique (2004, Editions L’Harmattan), entre otros, así como los artículos en prensa generalista de Ignacio Soldevila.
2 Especialmente a partir de finales de la década de los ochenta y con la caída del muro de Berlín, se abre un nuevo paradigma marcado precisamente por este bloqueo de la imaginación política. El «corto siglo XX» (Hobsbawm, 1995: 15) finalizaba con la ruptura de un paradigma en el cual la utopía todavía era pensable. Sin embargo, con la llegada del siglo XXI, «las utopías del siglo pasado han desaparecido y han dejado un presente cargado de memoria pero incapaz de proyectarse en el futuro» (Traverso, 2019: 25), con el consiguiente eclipse de la posibilidad de imaginar una idea de emancipación que se oriente hacia el futuro.
Por una estética de la indigencia
Albert Jornet Somoza
Hablar de novela política, esto es, de novela, sería entonces, a mi entender, hablar de cuáles son los textos y procedimientos que permiten cuestionar, avanzar, desvelar, hacer inteligible, interpretar el mundo de las colectividades humanas, […] y distinguirlos de aquellos otros textos que confunden pues transmiten la idea de que entre las causas, razones y efectos de los hechos hay relaciones mágicas, estereotipadas o inmóviles ante las que solo cabe adaptarse.
BELÉN GOPEGUI, «¿Novela y?»
1. MATERIALES PARA UNA CONVERSACIÓN
1.1. La falta de una falta
Me gustaría empezar por una desaparición. Una desaparición que quede como un misterio, tal vez porque se trata precisamente de la desaparición de una experiencia de falta, de una ausencia, que, espero, bastará aquí con hacer presente para elaborar algo con ella.
La escena que le da lugar no es otra que la contracubierta de un libro, en la que leemos:
La escritura que tiende a la revolución, la que se escribió, la que se escribirá, no está hecha; está siempre por hacer, y su estructura, sus temas, su práctica de la autoría habrán de ajustarse a cada momento, no podrán fijarse. Pero sí cabe hablar hoy de una poética de astucia, rebeldía y dignidad en el sentido que proponemos.
Son palabras de Belén Gopegui, recogidas en su compilación de ensayos Rompiendo algo (2014). En ellas comparecen dos de las ideas de su pensamiento literario más reconocibles: por un lado, la de una concepción y ponderación de la escritura en su capacidad de incidencia o transformación del mundo (condensada en el concepto de revolución); por el otro, la de su condición siempre inacabada, siempre por venir, en lo que a la práctica de sus repertorios se refiere. Por lo demás, nada parece extraño, tampoco en las cursivas (que yo he introducido). Y, sin embargo, cuando, en la página 51 del libro, encontramos el pasaje que supuestamente recoge la contraportada (perteneciente al texto titulado «Literatura y política bajo el capitalismo»), podemos percibir la ausencia, al leer: «sí cabe hablar hoy de una poética de astucia e indigencia, rebeldía y dignidad» (de nuevo, la cursiva es mía). Aprovechemos el misterio para tirar del hilo sugerente de su formulación y así pensar qué podría ser una «poética de la indigencia».
La etimología latina de la palabra, indigens, compuesta por el prefijo indu-, o sea, ‘en el interior’, y el verbo egere, que significa ‘estar necesitado’, señala a «aquel que se encuentra en estado de necesidad». No hay duda de que la necesidad a la que se refiere el término es en primer lugar material, y así lo recoge el sentido más común de la palabra, todavía hoy. Podríamos definirlo como ‘carecer de recursos para sobrevivir dignamente’, a pesar de que la RAE prefiere hacerlo de un modo enigmáticamente abierto: «falta de medios para alimentarse, para vestirse, etc.». Esta enumeración incompleta e incompletable parece apuntar a una acepción más amplia, que la emparienta con otro vocablo latino como precarius (en su condición de seres ‘en falta’, que deben rogar y suplicar para obtener lo necesario), pues permite otras locuciones, más o menos generalizadas, como cuando hablamos de «indigencia moral».
En Existiríamos el mar