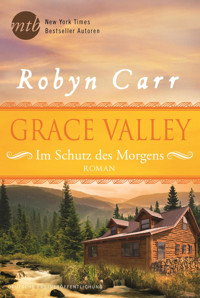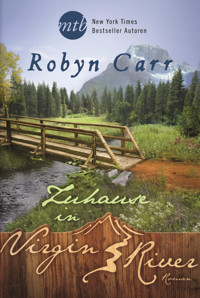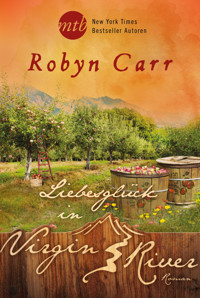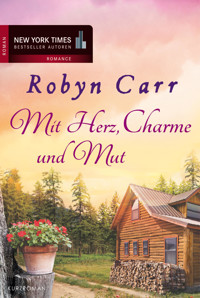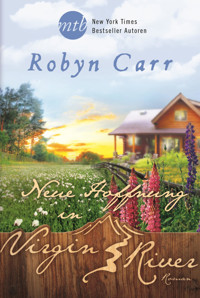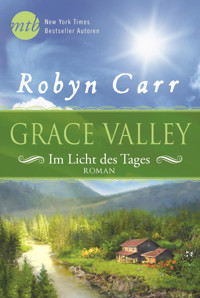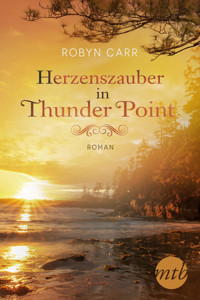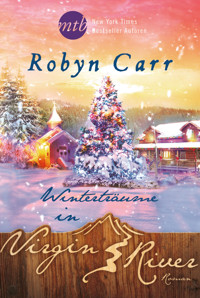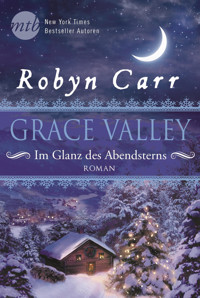9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
A la doctora Leigh Culver le encanta practicar la medicina en Timberlake, Colorado, después de llevar una vida estresante en Chicago. El único inconveniente es que echa de menos a su tía Helen, la mujer que la crio. Cuando Helen va de visita a ver a Leigh, le sorprende descubrir que su sobrina todavía la necesita, en especial cuando se trata de aclararse con su vida amorosa. Pero la mayor sorpresa se produce cuando Leigh la lleva a Sullivan's Crossing y Helen se enamora del lugar y de una persona especial. Helen y Leigh tendrán que decidir, cada una por su lado, si pueden abrirse al amor que ninguna esperaba encontrar y aprovechar la oportunidad para vivir sus vidas al máximo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2019 by Robyn Carr
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Lo mejor de nuestras vidas, n.º 275 - junio 2021
Título original: The Best of Us
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Traducido por Ángeles Aragón López
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1375-436-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
La felicidad es el único bien.
El momento de ser feliz es ahora.
El modo de ser feliz es hacer felices a otros.
ROBERT GREEN INGERSOLL
Capítulo 1
El primer día cálido y seco de verdad de principios de marzo, la doctora Leigh Culver salió de su clínica a la hora del almuerzo y fue con su coche hasta Sullivan's Crossing. Cuando entró en la tienda del camping, Sully, el dueño, se asomó por la esquina de la cocina.
—Hola —dijo Leigh—. ¿Has almorzado ya?
—Estaba a punto de hacerlo —contestó él.
—Déjame que te invite. ¿Qué quieres comer?
—Lo de otros días. Sándwich de pavo con pan integral. Acabo de hacerlo.
—Pero yo quiero invitarte.
—Te agradezco la intención, doctora, pero esta es mi tienda. No puedo dejar que me compres un sándwich que ya está comprado y pagado. De hecho, haré otro rápidamente, si te parece bien a ti —él empezó a sacar los ingredientes—. ¿Qué haces aquí a estas horas?
—Quería estar un rato al aire libre —repuso ella—. Hace un día precioso. En el pueblo no hay cafés con terraza y todavía no me han llegado los muebles del jardín. ¿Te importa que nos sentemos en el porche?
—Lo he fregado con la manguera esta mañana, pero supongo que ya estará seco. Tienes ganas de primavera, ¿eh?
—Ha sido un invierno largo, ¿no crees? Y no he visto este sitio en primavera. La gente de aquí habla mucho de la primavera.
Sully le pasó un plato y tomó otro para sí.
—Toma la bebida que quieras, muchacha. Sí, este sitio resucita en primavera. Salen las flores y los animales presumen de sus crías. Seguramente el invierno te habrá parecido largo porque todo el mundo ha tenido la gripe.
—Incluida yo —contestó ella—. Estoy deseando que aparezcan las crías de primavera. Llegué aquí el verano pasado, con tiempo de sobra para la caída de las hojas y la temporada del apareamiento. Había mucho ruido —tomó un mordisco del sándwich—. Ñam, ñam. Está delicioso, gracias.
—De nada. Y estaría mejor una hamburguesa —se quejó él—. Ya me falta poco para el día de la hamburguesa. Me toca una al mes.
Leigh se echó a reír.
—¿Eso es lo que te recomienda el doctor? —preguntó.
—Bueno, no está en la dieta que me dio el nutricionista, pero el doctor dijo que una al mes probablemente no me mataría. Dijo probablemente. Yo creo que son sandeces. Entiendo que no tengo el corazón como para comer un bistec untado de mantequilla todos los días, pero si esta dieta es tan sana, ¿por qué no he perdido ni medio kilo en dos años?
—Puede que tengas el peso correcto. Sí has perdido peso desde el infarto —repuso ella.
Después de todo, había visto el historial de él. Cuando estaba considerando mudarse a la clínica del pueblo, había ido a Timberlake para ver lo que había. Le pareció un lugar pequeño, agradable, limpio y tranquilo. La clínica tenía buenas instalaciones para urgencias y ella tenía título como médica de familia y médica de urgencias. Era la persona ideal para el puesto. La clínica era propiedad de una cadena de hospitales de Denver, así que podían permitirse contratarla. Y ella estaba lista para aflojar su ritmo de vida en un lugar con grandes paisajes.
Cuando llegó allí, alguien, no recordaba quién, le sugirió que fuera al camping de Sully a echar un vistazo. A la gente del pueblo le gustaba ir allí a nadar. A los bomberos y paramédicos, así como a los guardas forestales y los miembros de los equipos de rescate, les gustaba caminar y escalar rocas por allí, y después tomar una cerveza fría en la tienda. Leigh no tardó en descubrir que Sully siempre tenía gente por allí. El Continental Divide Trail tenía una salida justo allí, en el Crossing. Era un buen lugar para acampar, recoger correo, reabastecerse de suministros, desde calcetines a pastillas de purificación del agua. Así fue como conoció ella a Sully.
Había ido a ver el pueblo en junio y se había trasladado a Timberlake el mes siguiente. Se había perdido la explosión de las flores silvestres en primavera, pero había contemplado admirada el cambio de las hojas en el otoño y oído las llamadas, los gruñidos y los chillidos de los alces en el bosque. Había tardado cinco minutos en enamorarse del sitio.
—¿Qué has hecho? —le preguntó su tía Helen cuando fue de visita y vio la clínica.
Su tía y ella vivían en un barrio de Chicago y el traslado de Leigh había sido un gran paso. Buscaba un cambio. Trabajaba muchas horas en una sala de Urgencias muy ajetreada y veía además pacientes en una consulta privada como médica de familia. Necesitaba frenar un poco. Su tía Helen no era amante de los pueblos, aunque empezaba a cansarse de los inviernos del Medio Oeste.
Ambas eran la única familia que tenía la otra. Dejar a Helen había sido difícil. Leigh había crecido, ido a la universidad y hecho la residencia en Chicago. Aunque su tía viajaba bastante y la dejaba sola semanas seguidas, Leigh, que estaba casada con el hospital, seguía viviendo en la casa donde había crecido. Pero tenía treinta y cuatro años y vivía aún con la tía que había sido como una madre para ella. Eso, en cierto modo, podía ser embarazoso, la avergonzaba un poco lo que podía considerarse como dependencia por su parte. Había decidido que ya era hora de ser adulta y marcharse.
Volvió a la realidad.
—Hace un día precioso —comentó—. ¿Todavía no hay nadie acampando?
—Empezarán muy pronto —respondió Sully—. Los primeros llegan en Semana Santa, pero esto no se llena hasta que ya se puede contar con que el tiempo se mantendrá cálido y seco. Ahora es cuando yo hago mi limpieza general de todo esto en preparación para el verano. ¿Qué noticias tienes de Chicago?
—Tienen un temporal de nieve. Mi tía dice que espera que sea el último.
Sully gruñó.
—Si nosotros tuviéramos un temporal de nieve, no podría limpiar los canalones y alcantarillas ni pintar las mesas de pícnic.
—¿Alguna vez tenéis temporales de nieve en esta época del año? Porque yo pensaba que eso solo ocurría en el Medio Oeste.
—Ha sucedido un par de veces. Hace tiempo que no. ¿Cómo está tu tía? ¿Por qué no la hemos conocido todavía?
—Hizo un par de visitas rápidas en el otoño. No me esforcé mucho por presentárosla. Aparte de mis pacientes, no conocía a mucha gente todavía. Va a venir esta primavera, cuando termine su libro, y esta vez se quedará una temporada —Leigh rio y tomó un mordisco del sándwich—. Eso no hará que se deje el portátil en casa. Siempre está trabajando en algo.
—¿Siempre ha sido escritora?
—No. Cuando yo era pequeña, trabajaba de profesora. Luego alternó el trabajo de profesora con la escritura. Después se retiró de la enseñanza y empezó a escribir a tiempo completo. Pero cuando yo terminé la universidad, le crecieron alas. Ha viajado bastante. Siempre le gustó, pero en los últimos años lo hace con más frecuencias. A veces me lleva con ella. Ha hecho viajes y cruceros maravillosos. Da la impresión de que ha estado en todas partes.
—¿Egipto? —preguntó Sully.
—Sí. China, Marruecos, Italia y muchos otros lugares. Y los últimos inviernos pasa al menos un par de meses en un lugar cálido. Pero siempre trabaja. Trabaja mucho.
—Umm. ¿Qué clase de libros escribe?
Leigh sonrió.
—De misterio. ¿Quieres que te traiga uno? ¿Sueñas con escribir las historias de Sullivan's Crossing?
—Hija, a mí me cuesta trabajo escribir mi nombre.
—Te traeré uno de sus libros. Si no te gusta, no pasa nada.
—¿Ha estado casada?
—No, nunca. Pero eso puede que se debiera a complicaciones familiares. Mi madre estaba soltera cuando nací yo y la única persona que podía ayudarla era su hermana mayor. Luego murió mi madre cuando yo tenía cuatro años. Y la pobre tía Helen acabó criando sola a una niña. Una mujer trabajadora con una niña. ¿Dónde iba a encontrar a un hombre con tanto jaleo?
Sully guardó silencio un momento.
—Es una buena mujer. Una mujer que pierde a su hermana y acoge a su sobrina. Una buena mujer —repitió—. Seguro que la echas mucho de menos.
—Sí. Pero… —Leigh se detuvo. Su tía y ella habían vivido juntas treinta y cuatro años, pero se movían en círculos diferentes—. No siempre hemos estado juntas. Entre mis estudios y sus viajes, también nos hemos separado bastante. Compartíamos una casa, pero somos independientes. Mi tía tiene amigos por todo el mundo. Y, como todos los escritores, siempre está dando conferencias por ahí o yendo a congresos en los que tiene un millón de amigos.
Pero, por supuesto, echaba mucho de menos a Helen. Y se preguntaba a diario si aquella mudanza no era lo más estúpido que había hecho en la vida. ¿Pretendía demostrar que podía cuidarse sola?
—Bueno, supongo que la sala de espera estará llena de pacientes —comentó.
—¿Tienes mucho trabajo todos los días? —preguntó él, recogiendo los platos.
—Lo normal —repuso ella—. Aunque hay días en los que cualquiera diría que regalo pizzas. Gracias por el almuerzo. Ha sido un buen respiro.
—Ven aquí siempre que quieras. Eres buena compañía. Haces que el pavo con pan integral resulte mucho más interesante.
—Quiero que hagas algo por mí —dijo ella—. Avísame cuando estés listo para esa hamburguesa. Quiero invitarte yo.
—De acuerdo. Y no hace falta que se lo digas a Maggie.
—Es ilegal hablar de los pacientes —comentó Leigh—. Aunque ella sea hija tuya y doctora.
—¿Eso también incluye la comida? —preguntó él—. Es una buena noticia. En ese caso, tomaré también una cerveza con la hamburguesa.
—Hola, jefa —dijo Eleanor cuando Leigh entró en la clínica—. Esta tarde hay unas cuantas citas más la gente que llegue sin avisar. ¿Has tenido un buen almuerzo?
—Excelente. La primavera llega deprisa. Ya están brotando las hojas y la hierba.
—Han anunciado lluvia —intervino Gretchen.
Leigh tenía dos ayudantes, ambas enfermeras. Eleanor era una mujer cincuentona, maternal y agradable, y Gretchen tenía treinta años, era impaciente y a veces cascarrabias. Las dos eran muy eficientes y unas enfermeras excelentes. Hacía mucho tiempo que se conocían, pero Leigh tenía la impresión de que no eran amigas fuera del trabajo. Aunque, en realidad, se preguntaba si Gretchen tenía algún amigo.
—Estoy preparada cuando queráis —dijo a las enfermeras, entrando de nuevo en su consulta.
No había muchos pacientes esperando, pero, con el número de citas que tenían, la tarde llevaría un ritmo regular. Algunos habitantes del pueblo usaban la clínica de Urgencias como medicina de familia, lo cual estaba bien, siempre que no necesitaran un especialista. De ser así, Leigh los remitía a donde tuvieran que ir. Pensó en la única vez que había tratado a Sully. Él tenía una infección respiratoria de las vías altas con tos persistente. Ella le pidió una radiografía, le dio una medicina y le dijo que llamara a su médico de familia habitual.
—No necesito más médicos —contestó él—. Si esto no funciona, te avisaré.
Al parecer, había funcionado.
Era una buena clínica. Había otro doctor, que cubría unas horas o un turno dos o tres veces por semana. Estaba semijubilado. Bill Dodd. Tenían horarios raros, pues estaban abiertos dos noches por semana y los sábados. Cuando la clínica estaba cerrada, los pacientes tenían que ir a las Urgencias de la ciudad más próxima. La clínica estaba allí principalmente para la gente del pueblo. Los casos complicados se enviaban a hospitales de la zona, a veces por ambulancia.
Leigh colgó su chaquetón en el perchero detrás del escritorio y se puso una bata blanca. Había empezado llevando ropa de calle debajo de la bata, hasta que le habían vomitado, sangrado y hecho caca encima unas cuantas veces. Después de eso había aprendido y empezado a usar pijamas clínicos y zapatillas deportivas, como sus enfermeras.
No solo eran informales los atuendos, la clínica en sí era un lugar amigable y abierto. Algunos bomberos del cuartel de enfrente entraban a veces solo de visita. Si conseguían pasar la barrera de Gretchen, que era un poco rígida. A Leigh le resultaba agradable mantener una atmósfera abierta y acogedora siempre que fuera posible, y cuando la sala de espera no estaba llena de niños con toses perrunas.
—Cuando el doctor Hawkins dirigía esto, no era así —le había dicho un día su amigo Connie Boyle—. Siempre tenías la impresión de que se alegraba de tener compañía, pero no podía sonreír ni aunque le fuera la vida en ello.
Leigh pensó que eso describía a la mitad de los ancianos del pueblo, pero estaba aprendiendo que sus semblantes rudos ocultaban buenos corazones. Como Sully, que podía resultar impaciente y cascarrabias, pero en realidad ella quería darle un gran abrazo de oso cada vez que lo veía.
Examinó a un niño de un año que parecía tener laringitis y gruñía como una foca. Después vio un resfriado arraigado, un paciente al que remitió al gastroenterólogo por posibles piedras en la vejiga y colocó una férula y un vendaje en un tobillo que podía estar roto antes de desviar al paciente al traumatólogo.
Cuando se disponían a cerrar la clínica, llegó un caso nuevo. Rob Shandon, el dueño del pub que había en la misma calle más abajo llevó a Finn, su hijo de diecisiete años. Este era tan alto como su padre, y eso que Rob medía más de un metro ochenta. Finn llevaba la mano envuelta en una toalla ensangrentada y tenía el rostro blanco como una sábana. Rob parecía sujetarlo con una mano bajo su brazo.
—Un corte malo —anunció Eleanor, cuando los introducía en la sala de reconocimiento.
La toalla empapaba mucha sangre y daba la impresión de que el paciente podía desmayarse.
—Túmbate en la camilla, por favor. Respira hondo. Todo irá bien. Cierra los ojos un momento. ¿El padre puede decirme lo que ha pasado? —preguntó Leigh, mientras se ponía unos guantes.
—No estoy seguro —contestó Rob—. Algo con un cristal roto.
Finn empezaba a recuperarse.
—Se rompió en el lavavajillas, supongo. Lo estaba vaciando y rocé con la mano un borde afilado. Con la palma. Y empezó a salir sangre. Debería ver el suelo de la cocina.
—Pero la has envuelto en una toalla y probablemente habrá dejado de sangrar ya —repuso Leigh—. Quiero que estés tumbado, con los ojos cerrados y respirando hondo. Si no te encanta la sangre, no es buena idea mirarla. A mí no me molesta nada. Y tengo que desenvolver esto y examinar la herida. Eleanor, ¿preparas una bandeja de suturas, por favor? Con lidocaína y gasas. Gracias.
Se colocó entre la herida y la línea de visión de Finn. Retiró la toalla despacio y brotó sangre nueva de un tajo de aspecto feo que cruzaba la palma de la mano.
—Buena noticia. Vas a estar una temporada sin coger platos. Mala noticia: Necesitas puntos. Muchos.
—¡Ahh!
—Te pondré anestesia, no te preocupes.
—Tengo entrenamiento —murmuró él—. Béisbol…
—Me parece que hoy no vas a ir —contestó ella—. Es un corte malo. Vamos a coserlo, ¿de acuerdo?
—Quiero quedarme, si es posible —dijo Rob.
—De acuerdo —contestó Leigh—. Simplemente quédate fuera de mi espacio de trabajo.
Tomó una jeringa ya preparada y la inyectó en la mano de Finn, alrededor del corte.
—Solo duele el primer pinchazo —explicó. Secó el corte con una gasa—. No es tan profundo como parece. No creo que te hayas cortado nada que vaya a influir en el movimiento. Si tuviera alguna duda sobre eso, te enviaría a un cirujano de manos. Es superficial. Es serio, pero…
Eleanor le dio gasas estériles, tomó la mano de Finn y la apoyó en una compresa absorbente situada encima de una bandeja plana de poliuretano colocada encima del vientre de él.
—¿Estás cómodo con la mano en esta bandeja? —preguntó.
—Estoy bien —dijo él.
Leigh le dio un golpecito en la mano con un hemóstato.
—¿Sientes eso? —preguntó.
—No.
—Bien. ¿Puedo confiar en que no te moverás si dejamos tu mano apoyada aquí?
—No me moveré. ¿Sigue sangrando?
—Solo un poco, y voy a parar eso rápidamente —contestó Leigh.
Eleanor giró el soporte Mayo de modo que quedara sobre el cuerpo de Finn y donde Leigh lo alcanzara con facilidad. Esta limpió la herida, le puso antiséptico, tomó la aguja con un hemóstato y empezó a coser. Apartaba la sangre y arrojaba las gasas usadas al soporte Mayo, done iban formando un buen montón—. Te has destrozado la mano —musitó—. Has tenido que golpear fuerte el cristal roto con ella
—Tenía prisa —contestó Finn—. Quería terminar pronto para ir a entrenar.
—Sí, bueno, pues no ha salido bien —comentó ella—. La seguridad es lo primero, Finn.
Dejó caer al suelo la toalla ensangrentada, amontonó más gasas cuadradas ensangrentadas y dio unos cuantos puntos más. Entonces oyó un sonido a sus espaldas, un gruñido bajo y profundo, seguido de un suspiro inmenso. Rob, con la cara del color de la pasta de dientes, se apoyó en la pared y se deslizó lentamente hasta el suelo.
—Rob —dijo ella—. Quiero que te quedes donde estás, sentado en el suelo, hasta que termine. No tardaré mucho.
—¡Agh! —gimió él.
—¿Vas a vomitar? —pregunto Leigh.
Él negó con la cabeza, pero Eleanor, rápida como un rayo, le pasó una palangana.
—Quédate sentado —le dijo—. No intentes levantarte aún. Eso nunca funciona.
—Terminaré en un par de minutos —comentó Leigh. Soltó una risita—. Cuanto más grandes son…
—¿Mi padre se ha desmayado? —preguntó Finn.
—Claro que no —contestó ella—. Solo está descansando un poco —cortó el hilo y tocó suavemente la herida—. ¡Maldición, chico! Catorce puntos. Se hinchará y te dolerá. Te voy a dar un antibiótico para prevenir cualquier posible infección, y analgésicos. Eleanor te vendará la mano. No la mojes y no te quites la venda. Si crees que va a salirse, ven a verme. Si no estoy aquí y crees que la venda se ha aflojado por alguna razón, no la toques. Llámame al móvil, sea la hora que sea. Y ahora dime: ¿Qué es lo más importante que tienes que recordar sobre la venda?
—¿No quitármela? —preguntó él.
—Eres un genio —respondió ella—. Vuelve dentro de tres días. Veremos cómo está y volveremos a vendarla. Quiero que tengas la mano en alto, así que Eleanor te dará un cabestrillo.
—¡Ah, no!
—No discutas conmigo. Si mueves la mano al costado o intentas usarla, habrá más sangre, se hinchará más y te dolerá más. ¿Me has entendido?
—Sí.
—Todo tuyo, Eleanor. Háblale de las ventajas del plástico de envolver alimentos.
Leigh se quitó los guantes, se sentó en el taburete y rodó hasta donde estaba Rob apoyado en la pared. Él tenía las rodillas levantadas y los brazos apoyados en ellas.
—Ya estoy bien —dijo. Pero no se movió, y ella vio que le brillaba sudor en el labio superior.
—No intentes levantarte aún —dijo—. Cierra los ojos. Baja la barbilla al pecho. Sí, eso es.
Le masajeó un momento con gentileza los hombros y el cuello. A continuación le puso las manos en la cabeza y le frotó suavemente el cuero cabelludo. Le masajeó brevemente las sienes y pasó al cuero cabelludo. Oyó que gemía con suavidad, pero esa vez no era porque estuviera a punto de desmayarse, sino porque se sentía bien. Y ella sabía que, si la sensación era buena y se relajaba, su sangre circularía mejor y se recuperaría rápidamente. El truquito del masaje haría que Rob dejara de pensar en la sensación de mareo y quizá en las náuseas.
—¿O sea que no te gusta ver sangre? —preguntó ella con calma.
—He visto mucha sangre —contestó él—. Pero no mucha sangre de mi hijo —respiró hondo—. Creí que se había arrancado la mano.
—Ni mucho menos —dijo ella—. Pero ha sido un buen tajo. Algunas partes del cuerpo sangran mucho. La cabeza, por ejemplo. Te puedes hacer un corte en la cabeza de medio centímetro, que ni siquiera necesita un punto, y la sangre te arruinará la camisa. Es sorprendente —siguió masajeándole la cabeza con las yemas de los dedos mientras Eleanor le vendaba la mano a Finn. La enfermera le preguntó por el béisbol y a qué universidad iba a ir, e incluso hablaron de los amigos de él, a la mayoría de los cuales conocía la enfermera.
—¿Me he dado un golpe en la cabeza? —preguntó Rob.
—Creo que no había nada con lo que golpearla. ¿Por qué? ¿Sientes algo de dolor, mareo o algo?
—Creo que oigo campanillas o trinos de pájaros —contestó él. Alzó la barbilla y la miró. Sonrió de un modo muy atractivo—. Sigue haciendo eso y querré llevarte a casa conmigo.
Leigh apartó las manos.
—No podrías permitírtelo. Soy tremendamente cara.
Él se echó a reír.
—Apuesto a que sí. Ven al bar. Te invitaré a una copa.
—Eso es un gesto de buena vecindad. ¿Te encuentras mejor? ¿Quieres levantarte?
—Sí —Rob se levantó en el acto—. Finn nunca me permitirá olvidar esto.
—Claro que sí, papá —contestó su hijo desde la camilla—. Algunos simplemente no soportan las durezas de la vida.
—Creía en serio que le sujetábamos la mano al brazo con esa toalla. ¡Ah, mira! Te hemos manchado de sangre —dijo Rob, tocando la manga de Leigh.
—Sé cómo quitarla —contestó ella—. Con agua oxigenada y frotando un poco. Es mágico.
—Oye, creo que deberíamos casarnos —comentó él—. Eres perfecta para mí. Te ganas bien la vida, sabes limpiar manchas de sangre y ese masaje de cabeza es adictivo.
—No me interesa, pero te agradezco mucho la oferta. Es una oferta encantadora.
—Sí, así soy yo. Encantador. Pero te invito a una copa. O a todas las que quieras. Cuando tengas un mal día, ven a verme.
Eleanor le enseñó a Finn cómo envolver la mano vendada con papel film de cocina para ducharse. Eso impediría que se mojara la venda. Rob los miraba fascinado.
Leigh escribió un par de recetas y se las dio.
—En cuanto tengas los analgésicos, dale uno. Adelántate al dolor. La anestesia dejará de hacer efecto en un par de horas. La mano le palpitará, le pinchará y acabará picando. Pase lo que pase, que no se quite la venda.
—Sí, ya me he enterado. ¿Le dices eso a la gente y aun así se la quitan? —preguntó Rob.
—No te creerías cuánta gente lo hace.
Cuando Rob y Finn se marcharon, Leigh ayudó a Eleanor a limpiar la sala de reconocimiento.
—Adoro a Rob —dijo la enfermera—. Creo que deberías casarte con él. Probablemente ya esté listo para otro matrimonio.
Leigh sabía que era padre soltero, pero poco más.
—¿Está divorciado? —preguntó.
—Viudo. ¡Pobrecito! Perdió a su esposa cuando los chicos eran pequeños. Fue entonces cuando vino a Timberlake y abrió el pub. Dijo que necesitaba un negocio con horario flexible para poder criar a sus hijos. Es un padre maravilloso. Debe de ser el mejor partido del pueblo —dijo Eleanor.
Leigh la miró sorprendida. No le había contado nada de su vida personal. Había perdido a su madre muy pequeña. Años después, cuando todavía era bastante joven, la había plantado su prometido una semana antes de la boda y para ella había sido terrible. Raramente salía con hombres. Y no quería pareja. Rob podía buscarse a otra que le quitara las manchas.
De pequeña, Leigh Culver había tenido una infancia idílica. Era una niña encantadora con rizos rubios, un poco chicazo, curiosa y arriesgada y con una naturaleza extrovertida. En la casa de al lado vivía la familia Holliday. Tenían tres hijos y el del medio era de la edad de Leigh. Johnny y ella habían sido amigos íntimos desde los tres años. Inseparables. Se habían quedado a dormir uno en casa del otro hasta que Dottie Holliday y Helen habían decidido que empezaban a ser demasiado mayores para que eso resultara apropiado.
La madre de Leigh se había mudado a vivir con Helen al descubrir que estaba embarazada con dieciocho años. Hacía tantos años que había muerto, que Leigh casi no se acordaba de ella. Pero Helen sí, y le recordaba los detalles. Había sido un accidente estúpido. Una reacción a la anestesia durante una apendicetomía de rutina había provocado un fallo cardiaco y no habían podido salvarla. A partir de ese momento, la niña había vivido sola con Helen.
Leigh iba y volvía del colegio con Johnny y sus hermanos. A veces entraba en el aula de Helen después de las clases y hacía allí sus deberes mientras su tía terminaba el trabajo. Habían seguido una rutina agradable durante muchos años y, con el tiempo, Johnny Holliday había pasado de mejor amigo a novio y habían salido juntos durante todo el instituto.
Leigh y Johnny querían casarse en cuanto se graduaran. Johnny quería entrar en los Marines y llevársela consigo. Helen quería que Leigh fuera a la universidad y estudiara una carrera.
—¿No hemos aprendido nada? —le había preguntado—. Podrías acabar teniendo que mantener a una familia tú sola. No te haré esperar mucho, pero tenemos que encontrar un modo de que tú estudies.
Buscaron un compromiso. Johnny se alistó en la reserva del ejército y Leigh se inscribió en la universidad de la zona. Quería ser profesora como su tía. La atraía la Biología. Decidieron que se graduaría y se casarían a los veintiún años.
Durante un par de años, aquello funcionó sin demasiado estrés ni trauma, aunque, mirando hacia atrás, Leigh sabía que Johnny tenía tendencia a mostrarse inquieto. Durante las vacaciones escolares, Helen viajaba de vez en cuando para visitar a amigos escritores o asistir a congresos. Johnny trabajaba en la tienda de muebles de su padre e iba de vez en cuando a pasar fines de semana como reservista o a recibir instrucción.
Luego tuvo su primer destino. Después de nueve meses en Kuwait, volvió a casa. Estaba previsto que la boda sería unas semanas después de su regreso. Pero algo había cambiado. Él tenía dudas. Dijo que no podía seguir adelante. Dijo que lo sentía, que no estaba preparado, que quería ver más mundo. No quería pasarse el resto de su vida trabajando en la tienda de su padre y viviendo en el barrio en el que había crecido. Y además, si nunca había salido con nadie más, ¿cómo iba a estar seguro de que ella era la mujer indicada? ¿Y cómo podía estar segura Leigh?
Pelearon y discutieron y luego Johnny le dijo que lo iban a trasladar a una unidad de reserva del ejército en California. Pensaba que debían romper y, quizá un año o dos después, ver si todavía querían estar juntos.
Leigh le suplicó que no se fuera. Llorando y con la sensación de que le hubieran arrancado el corazón del pecho, le imploró que no terminara con aquel amor hermoso y perfecto. La humillación de suplicar casi la destrozó.
Helen se había puesto fuera de sí.
—¡Bastardo egoísta! —había gritado—. Creo que te has librado de una buena. Ese no sería un buen esposo.
A continuación le había señalado que las cosas no eran tan perfectas como Leigh quería verlas. Que él había sido un novio imperfecto, que había coqueteado con otras chicas y pasado momentos de dependencia en los que requería muchas atenciones por parte de ella, que era un chico al que su madre había mimado mucho. Aunque Helen apreciaba a Dottie Holliday y agradecía su apoyo cuando criaba sola a Leigh, se mostraba crítica con el modo que tenía su amiga de cerrar los ojos en todo lo relacionado con su hijo mediano.
En cuanto a la afirmación de Johnny de que nunca había salido con otra chica, Helen no estaba tan segura. No había salido con nadie que conociera Leigh, pero ella trabajaba en el instituto, donde veía y oía cosas. Pensaba que Johnny no era tan fiel como imaginaba su sobrina, pero esta se negaba a creerla.
Había llorado mucho. Johnny no estaba dispuesto a cambiar de idea. Decía que era lo mejor, que, para seguir, tenían que estar seguros los dos. Y que ambos necesitaban conocer algo más de la vida. Aunque era obvio que no pensaba en lo que necesitaba Leigh, pues Helen y ella tuvieron que encargarse de anular la boda y devolver los regalos que habían llegado por adelantado.
—Eres muy joven —había dicho Helen—. Algún día verás que él no te merecía.
A Leigh le llevó un tiempo mantenerse erguida, dormir toda la noche sin llorar y afrontar el mundo sin su mejor amigo y prometido. Pedía noticias de Johnny a su madre, lo llamaba sin cesar para suplicarle que volviera o la invitara a ir a California. Él la rechazaba.
—Vamos, Leigh. Yo soy feliz. ¿Por qué no puedes ser feliz tú también?
Ella estaba destrozada.
Dejó de estudiar un tiempo, pero, curiosamente, los estudios fueron lo que al final sacó lo mejor de ella. Estaba tan furiosa y tan herida, que decidió que su venganza sería triunfar sola, sin él. Siguió estudiando Biología. La madre de Johnny le dijo que él se había prometido con una chica de California y, cuando Leigh terminó de llorar, dijo: «Que se vaya a la mierda», y se presentó a las pruebas para entrar en la Facultad de Medicina, donde se sumergió en los estudios, aliviada de no tener tiempo de sentirse sola. Estaba motivada y trabajaba con fuerza.
Sabía que muchas chicas habían tenido rupturas traumáticas, pero siempre había pensado que la suya era distinta. Había pasado toda su vida queriendo a Johnny, perdonándolo cuando metía la pata e intentando con ahínco cumplir sus sueños y esperanzas, construir una vida con él. ¿Cómo podía haberse alejado él con tanta facilidad? ¿Se había equivocado con él desde el principio? Helen vendía cada vez más libros y acabó por dejar la enseñanza para dedicarse por completo a escribir. Empezó a viajar más, escribiendo dondequiera que iba, y hablando con Leigh de vez en cuando.
Los padres de Johnny vendieron su casa y se trasladaron a Arizona para disfrutar de un clima más cálido, y Leigh empezó a hacer, no una, sino dos residencias médicas. Ya no estaba sola. Tenía muchos amigos en su campo, igual que su independiente tía tenía muchos amigos en su profesión. Salía con chicos de vez en cuando, pero ninguno le gustó lo suficiente. Y no le importaba. Era feliz y aceptaba que sería como Helen. Activa, autosuficiente, libre y amante de la diversión. Pero probablemente sin ataduras.
Helen mantenía el contacto con Dottie Holliday y por ella supo Leigh que Johnny se había casado y tenía un par de hijos. A veces les costaba llegar a fin de mes y en una ocasión, cuando Leigh trabajaba como médica de Urgencias, él llegó a llamarla para preguntarle si era feliz. Ella le había contestado que era inmensamente feliz y él le había dicho que creía que el mayor error de su vida había sido dejarla escapar.
—En realidad, no fue eso lo que pasó —había contestado ella—. Tú me abandonaste. Prácticamente me dejaste plantada en el altar.
Había colgado después de decir eso y poco tiempo después se había enterado de que Johnny se había divorciado y se había vuelto a casar.
Había superado la ruptura, por supuesto. Incluso sabía que su vida era mucho mejor de lo que habría sido si se hubiera casado con él a los veintiún años. Y luego su tía Helen le había dicho que había vuelto a tener noticias de Dottie Holliday. A los treinta años, Johnny era desgraciado en su segundo matrimonio.
Y Leigh había pensado que sí, su tía tenía razón y se había librado de una buena.
No mucho después de dejar la enseñanza, Helen había declarado que no pensaba vivir el resto de su vida en Chicago.
—Aunque me gusta mucho, estoy harta de los inviernos de aquí. Por supuesto, vendré a menudo. En primavera, verano y otoño. Ahora busco un clima más benigno.
Un invierno pasó unos meses en California, otro en Florida, e incluso pasó un tercero en Texas. Leigh iba a verla a menudo para tomarse un respiro del invierno y Helen siempre volvía a casa a pasar el verano. Regresaba también a Chicago en Navidad, pero no necesitó muchas visitas de esas para confirmar que tenía razón, no quería más inviernos duros. Entonces fue cuando Leigh empezó a pensar que quizá ella también necesitara un cambio. Su casa de Naperville estaba pagada y las dos tenían ingresos suficientes. Hacía mucho tiempo que no estaban juntas un año completo y ya era hora de que ella buscara su lugar especial.
—¿Timberlake, Colorado? —había preguntado Helen—. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Trescientas personas, seiscientos alces?
—Algo así —había contestado Leigh—. Puedes venir a verme en verano, cuando hace calor, y yo iré a verte en invierno dondequiera que estés. Solo he firmado un contrato de dos años, así que este es solo mi primer intento. ¿Quién sabe? Puede que acabe en Maui.
—¿Podemos probar La Jolla, por favor? —había preguntado Helen.
—Ya veremos. Tú llevas diez años de trotamundos, ahora me toca a mí echar un vistazo a otros lugares. Intentaré asentarme en uno donde no resbales en el hielo cuando seas vieja y frágil. Sabes que te cuidaré siempre. Tú siempre me has cuidado.
—No tengo intención de ser vieja y frágil —había contestado Helen—. Por eso no dejo de moverme, porque es la mejor defensa.
Se acercaba el momento. Helen pasaría la mayor parte de la primavera y el verano en Timberlake con ella. Como Helen siempre estaba de acá para allá, la casa de Illinois estaba cada vez más meses vacía.
Leigh había aprendido la importancia de la autonomía de Helen, que se sentía cómoda siendo independiente. Le había costado mucho superar el desengaño de Johnny Holliday y desde entonces no había habido un hombre en su vida que tuviera potencial de verdad. Había tenido algún devaneo aquí y allá, pero nada serio. Su tía de sesenta y dos años era su mejor amiga, y una mujer excepcional. Escribía libros, viajaba por el mundo, probaba a vivir en lugares diferentes, daba clases de escritura creativa por todo el país y también en internet y tenía un grupo maravilloso de amigas escritoras por todas partes. Había formado parte de la junta directiva de un par de asociaciones de escritores, iba de gira para promocionar sus libros e incluso había dado un curso de verano sobre escritura creativa en la Universidad de Boston. Daba la impresión de que estaba abierta a todo. Era valiente y Leigh la consideraba hermosa. Y la creía cuando decía que no tenía intención de hacerse vieja por muchos años que cumpliera.
Leigh sabía que su traslado a Timberlake era bueno para ella. Necesitaba establecer su vida, pero, si era sincera, tenía que reconocer que a veces echaba de menos tener un mejor amigo del género masculino. «Creo que deberíamos casarnos. Eres perfecta para mí». Por supuesto, Rob bromeaba. No podía saber que esas eran las palabras que ella más deseaba oír, pero también las que más la aterrorizaban.
A menudo encontramos nuestro destino en el camino
que tomamos para evitarlo
JEAN DE LA FONTAINE
Capítulo 2
—Y entonces papá se puso a ligar con la doctora Culver —dijo Finn.
Todo el mundo se quedó inmóvil. Estaban presentes Sean, el hijo menor de Rob, Sidney, su hermana, y el marido de esta, Dakota Jones. Y, por supuesto, Rob. Este había hecho la cena y Sidney y Dakota habían ido a ver cómo estaba Finn después del accidente.
—Me parece que esos analgésicos son más potentes de lo que pensaba —comentó Rob.
—Papá, tú te insinuaste. Y creo que a ella le gustó.
—Eso suena interesante —comentó Dakota, recostándose en su silla.
—Sigue, cuéntalo todo —pidió Sid.
—Papá casi se desmayó con la sangre y los puntos. Estaba sentado en el suelo, supongo que para no caerse desmayado, y ella le dijo que no se levantara. Luego le frotó los hombros o algo así y le habló muy suave. Ah, y la enfermera le dio un cacharro para que vomitara allí.
—¿Vomitaste? —preguntó Sean. Era difícil saber si estaba horrorizado o encantado.
—No vomité —contestó Rob—. Me mareé un poco. No por la sangre y los puntos, sino por… De todas las heridas que se han hecho estos dos, esta es la que más me asustó. Pensaba que se había cortado la mano de un tajo. Y, cuando la doctora dijo que estaba todo controlado, tuve un bajón de adrenalina. Eso fue todo. Me dijo que no me levantara muy deprisa y me frotó un momento los hombros y la cabeza.
—Y papá le dijo: «Cásate conmigo».
Rob se encogió de hombros y sonrió.
—En esa posición, creo que es lo primero que piensas. Admito que olvidé por un momento que tú estabas allí.
—¡No me digas! —contestó Finn.
Sonó el timbre de la puerta y Sean se levantó enseguida.
—¡Yo abro! —gritó.
Un momento después, llegaban voces y risas femeninas desde la sala de estar.
—¿Puedo levantarme de la mesa? —preguntó Finn.
—Sí. Claro que sí.
Enseguida la casa estuvo llena de chicas adolescentes interesándose por Finn. Le llevaron flores y bombones y le pidieron que contara su historia de guerra, que, para alivio de Rob, no parecía incluir su intento de ligar con la doctora. Rob las contó. Había seis chicas, todas adorables, todas en torno a los diecisiete años. Entre ellas estaba Maia, una belleza que era la novia de Finn de ese curso.
Dakota tomó un trago de su botella de cerveza.
—A mí nunca me pasó eso —dijo.
—Ni a mí —repuso Rob.
—¡Ah! A ti sí te pasó —contestó Sidney a su hermano—. Tal vez no en circunstancias idénticas, pero las chicas te perseguían continuamente. Yo era la feúcha que nunca iba al baile de graduación ni a ningún baile formal. Ni siquiera en la universidad.
—Yo no recuerdo eso —respondió Rob. Miró la sala de estar, donde había seis chicas y dos chicos sentados en los muebles, en el suelo, por todas partes, hablando y riendo—. Esta casa rezumará testosterona esta noche.
—Te ayudaré con los platos —se ofreció Sid—. ¿Por qué has tenido que hacer espaguetis? Odio limpiar los cacharros de los espaguetis.
—Ya lo hago yo —contestó Rob—. He dejado a Kathleen a cargo del bar. Por si me necesitaba Finn.
—Creo que eres la última persona que necesita —comentó Dakota. En la sala de estar se oyó una explosión de risas—. Parece que lo tiene todo controlado.
Sidney empezó a aclarar platos mientras Rob se ocupaba de las cazuelas y guardaba las sobras.
—No te mataría tener una cita como es debido con una mujer —comentó ella.
—No. Alguien de por aquí tiene que mantener la cabeza en su sitio.
—La doctora parece una mujer agradable. Nada loca, lo cual ya es un mérito en este pueblo.
—Cierto, parece agradable —contestó él—. Y sabe quitar manchas. ¿Sabías que el agua oxigenada limpia la sangre? A mí me habría venido bien saberlo antes con estos dos hijos maníacos.
—Por no mencionar un descuento en los costes médicos —comentó Sid—. ¿Sabes? Los chicos ya son lo bastante mayores para aceptar la idea de que su padre salga con mujeres de vez en cuando. Después de todo, ellos también lo hacen.
—Sean no está saliendo todavía con ninguna chica —señaló Rob.
—Seguro que tiene algo. Acompañar a una chica a sus clases, sentarse con una en los partidos, algo de eso. Finn va en serio con una chica.
—Creo que ha tenido suerte en eso —repuso Rob—. Ella es un encanto. Y lista.
—Esos dos te van a dejar, ¿sabes? Tú deberías buscar compañía.
—A lo mejor lo hago y no quiero hablar de ello. No tires el agua del fregadero, por favor —contestó él.
Y a continuación se puso a pensar en ello. Siempre había estado abierto al tema. Pero la mayoría de las mujeres que había conocido desde la muerte de su esposa nueve años atrás, estaban demasiado deseosas de ganarse a sus hijos y hacerse cargo de su vida. Y él, sencillamente, no estaba preparado para eso. Había tenido relaciones informales con un par de mujeres de fuera del pueblo. Lo que significaba que las veía brevemente, hablaba con ellas ocasionalmente y de vez en cuando se acostaban. Había tenido una relación así con una mujer llamada Rebecca durante un par de años y después ella se había ido en busca de un hombre más serio. Otro par de años después, había conocido a Suzanne, que vendía suministros para restaurantes. La había invitado a una copa, había descubierto que estaba divorciada, tenía un par de hijas ya crecidas y no le interesaba nada serio. Eso encajaba con él. Se veían poco, pero, cuando Rob pasaba tiempo con ella, le gustaba. Además, era una mujer amable y no parecía querer nada más.
Pero ella no le frotaba el cuello y la cabeza. Y no tenía la piel cremosa de melocotón. Se preguntó cómo de largo sería el pelo de Leigh Culver, que siempre había visto recogido en un moño. La doctora tenía unos ojos verdes juguetones y una actitud decidida. Iba de vez en cuando por el pub y era apreciada en el pueblo. El accidente de Finn había sido la primera vez en que Rob había requerido sus servicios profesionales.
No le importaría verla más, pero eso era complicado en un pueblo como Timberlake. Dos citas y todo el mundo diría que estaban prometidos. Tal vez eso no les pasara a todos, pero Leigh y él eran muy conocidos, la doctora del pueblo y el dueño del pub. Se encontraban a diario con más personas que el ciudadano corriente. Y la gente llevaba años intentando emparejarlo.
Se preguntó si harían lo mismo con ella. Ni siquiera sabía si había estado casada. Quizá si llegaba a conocerla descubriría que tampoco era tan interesante después de todo.
No, eso no ocurriría. Eleanor y su esposo comían en el pub de vez en cuando y la mujer adoraba a Leigh. Eleanor no soportaba fácilmente a los tontos. Connie Boyle siempre decía que Leigh era genial, y algunos de sus compañeros bomberos opinaban igual.
—¿Papá? ¿Me toca ya tomar otra pastilla? —preguntó Finn, entrando en la cocina.
Rob lo miró a los ojos. Se notaba que sufría. Le tocó la frente y estaba caliente. Pero había tomado antibióticos.
—¿Qué pasa? —preguntó.
—Palpita. Tengo la sensación de que la venda está muy apretada.
—Vamos a tomarte la temperatura —dijo Rob.
Finn tenía solo unas décimas de fiebre.
—Ya casi te toca un analgésico —le dijo su padre—. Vigilaremos la temperatura. Si sigues teniendo molestias por la mañana, llamaré a la doctora. Si empeora por la noche, tengo su número del móvil —ella había dicho que le ahorraría molestias si la llamaba a ese número en lugar de tener que lidiar con un problema grande a primera hora de la mañana, lo cual tenía sentido—. Vamos, sé buen chico y no te quites la venda. No sé lo que pasará si lo haces, pero creo que te ejecutará. Ha insistido mucho en eso.
Estiró el cuello hacia la sala de estar.
—¿Se han ido las chicas? —preguntó.
Pero estaban sentadas allí, esperando con paciencia y en silencio.
—¿Va todo bien? —preguntó Sid, que enjuagaba la última cazuela.
—Le duele, como dijo la doctora que pasaría —contestó Rob.
—¿Puedes ponerle hielo? —preguntó ella.
Su hermano la miró sorprendido.
—No sé. La llamaré en un rato y se lo preguntaré.
—Buena idea —Sid se inclinó hacia Finn y le dio un beso en la mejilla—. Nos vamos a casa. Si me necesitáis para algo, llamad, por favor.
—Nos las arreglaremos —repuso Rob.
Dakota le puso una mano en el hombro a Finn y se inclinó para hablarle en voz baja.
—Tienes un buen grupo de animadoras.
—Gracias —contestó el chico.
Media hora después, tomó otro analgésico y las chicas se retiraron. Rob ordenó a Finn que se metiera en la cama y a Sam que fuera a su cuarto a hacer los deberes o entretenerse con algo, que posiblemente tendría que ver con la tableta o el teléfono.
Cuando todo estuvo en silencio, llamó a la doctora Culver.
—Sí, eso es lo que cabe esperar. Puedes cubrir la venda con film de cocina o una bolsa de plástico y ponerle una bolsa de guisantes congelados en la palma. Con cuidado.
—Tenemos una variedad de bolsas de hielo —repuso él—. Son deportistas. Tienen que ponerse hielo en las rodillas, los hombros e incluso en la cabeza de modo regular.
—Que sea una bolsa de hielo suave —dijo ella—. Para que no les pasa nada a los puntos. ¿Por qué no traes a Finn a la clínica mañana a primera hora y le echo un vistazo rápido para ir sobre seguro?
Rob sonrió tanto que le dolieron las mejillas. Y se alegró de que nadie le viera la cara.
—Gracias —contestó—. Haremos eso.
—No quiero que nos arrepintamos luego —comentó Helen Culver—. La casa puede seguir ahí vacía hasta que estemos completamente seguras. Tengo muchos amigos aquí en Naperville, así que, cuando vendamos la casa, puedo venir de visita siempre que quiera. No necesito tener casa propia para visitar a mis amigos.
—Es el único hogar que he conocido, pero ahora no estoy allí. Es solo que…
—¿Te gusta saber que te está esperando? —preguntó Helen.
—Bueno, no he decidido que me voy a quedar aquí indefinidamente, pero tampoco he decidido que no. Y comprendo que tú no quieras pasar más inviernos allí. El invierno aquí no es tan duro. Es principalmente tranquilo. Y con las estaciones de esquí, resulta bastante animado. Y hogareño. No hay nada como un buen fuego en la chimenea en una velada con nieve.
Era por la mañana temprano. Tanto Helen como Leigh eran madrugadoras. Normalmente sostenían sus charlas diarias antes de empezar a trabajar y a veces también después del trabajo, por las noches. Salvo raras excepciones, hablaban todos los días. Incluso cuando Helen viajaba.
—Debería venderse por un buen precio. La casa tiene más de cincuenta años, pero está en condiciones excelentes y en un buen barrio, cerca de tiendas y restaurantes, con buenos colegios…
—¿Por qué planteas eso hoy? —preguntó Leigh—. ¿Esta mañana?
—Porque no puedo sacar el coche del garaje —respondió Helen—. Estoy cercada por la nieve.
—¡Ah! —Leigh reprimió una risita—. Aquí parece que ya se acerca la primavera, pero no hay garantías.
—He estado pensando en ello, Leigh. Puedo pedir que le den un repaso y ponerla a la venta. Quizá cuando vaya a verte allí. Las casas se venden bien en primavera y verano, antes de que empiece el nuevo curso escolar. Si tú estás lista.
—Tía, ¿necesitas el dinero de la venta? —preguntó Leigh.
—No, tengo dinero. Soy muy tacaña. Acabaré por comprarme algo en un clima más cálido, eso sí. No solo estoy cansada del frío, también estoy harta de los cielos grises.
—Echarás de menos el cambio de estaciones —predijo Leigh.
—Como ya he dicho, siempre puedo venir de visita. Aunque es más probable que me visiten mis chicas a mí.
Siempre las llamaba sus chicas. Eran amigas de cierta edad y maravillosamente divertidas. Maravillosamente malas. Todas escritoras. Leigh las adoraba. Iban y venían con los años, pero Helen siempre estaba rodeada de mujeres atrevidas, trabajadoras e independientes, algunas casadas y otras no. Una de ellas iba por su tercer marido.
—¿En qué estás pensando, tía? ¿En La Jolla?
—Eso todavía no lo he decidido.
—La Jolla es un poco cara, ¿verdad?
—Todo es caro —contestó Helen—. Quiero que tú decidas si te vas a quedar allí. No hay prisa y no tiene por qué ser algo definitivo. Puede que optes por volver a Chicago, en cuyo caso, siempre puedes comprar otra casa. Y dondequiera que yo vaya, siempre habrá sitio para ti.
—Y yo siempre tendré sitio para ti también. Pasaremos el verano aquí.
—Gran parte del verano, sí. En mayo voy a Nueva York y en julio voy a ver a unas amigas en San Francisco.
—De acuerdo. Tengo un paciente que vendrá temprano para que le vea unos puntos. Pensaré en lo que has dicho y hablamos esta noche.
—¿Está soltero? —preguntó Helen—. Tu paciente.
—Pues sí —contestó Leigh—. Tiene diecisiete años —no había necesidad de mencionar a su atractivo padre.
—¡Ah! No eres nada divertida. Te dejo que te vayas. Tómate este tema en serio. Una casa vacía es una carga. Y estoy congelada. Si tú no vas a vivir en ella…