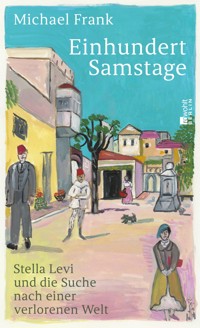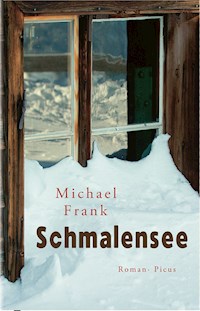Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Una novela sobre la desgarradora experiencia de querer ser madre... y no poder. Una de las experiencias más desgarradoras que se le pueden presentar a una mujer al final de la treintena que desea ser madre es descubrir que no puede. "Lo que falta arranca" cuando Costanza Ansaldo, traductora italo-estadounidense, viaja a Italia un verano para dar un nuevo comienzo a su vida, un año después de la muerte de su marido, el célebre novelista Morton Sarnoff. Costanza está a punto de cumplir cuarenta años y ha firmado una paz frágil tanto con el duelo como con el hecho de no ser madre. En una visita a la "pensione" de Florencia donde solía alojarse de niña, conoce a Andrew Weissman, un sensible joven de diecisiete años, y a su padre, Henry, carismático médico especializado en medicina reproductiva. Los tres se reúnen de nuevo ese otoño en Nueva York, donde el triángulo amoroso se transformará y se tensará a medida que los tres ahondan en qué significa ser padre, hijo o potencial madre. A lo largo del camino, Costanza, Henry y Andrew se verán obligados a enfrentarse a todo lo que falta en sus vidas, y desvelarán importantes verdades sobre la fertilidad, el matrimonio, la familia y la historia personal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para JASy por ella,para LFFy por ellas dos,para CFF,eccoci qua
Dondequiera que estoy, soy lo que falta.
MARK STRAND, Keeping Things Whole
Creía conocerte. Luego descubrí que no. Creí también que me conocía a mí misma. Ahora sé que tengo mucho que aprender.
Si empiezo a hablar sobre los medicamentos, sobre la bebida, sobre mi mente, sobre cómo todo lo que descubrí esa madrugada excesiva me sacudió emocionalmente… Tendría que explicarme, pero no puedo hacerlo; ahora no.
Tampoco puedo verte ahora mismo, ni hablar contigo. Tengo que marcharme. Por favor, no vengas en mi busca. Por favor.
DIEZ MESES ANTES
A Andrew Weissman el corazón le batía con fuerza. Lo oía, notaba el latido y el rumor del pulso en los oídos. Sentía la sangre recorriendo todo su cuerpo, impulsándolo. Cuando se dio cuenta de que solo le quedaban tres puentes para desviarse y apartarse del río Arno, hizo un último esfuerzo. Trató de ahondar en sí mismo, dejando atrás el cansancio, más allá de la sed y el calor, para ver con qué se encontraba. Apretó el ritmo; fue entonces un cuerpo que se precipitaba a través del tiempo, cortando el aire caldoso, volando.
Tras el segundo puente, aflojó la marcha y el sudor brotó profusamente. De alguna manera, su cuerpo sabía, conforme se acercaba al final de cada carrera, que no pasaba nada por liberarse, por licuarse. Alcanzó el último puente y ralentizó aún más la marcha, hasta un trote suave que lo llevó al recibidor mismo del palazzo que se levantaba en la acera izquierda de la via Tornabuoni. Se coló en el ascensor por una rendija, cuando las puertas estaban a punto de cerrarse.
Una mujer ocupaba uno de los rincones del ascensor. Se le derramaba sobre los hombros una melena dorada y tenía una piel traslúcida que parecía de papel. Sostenía en las manos un sobre acolchado, de gran tamaño, cuya solapa había rasgado. Junto al sobre, sujetaba lo que parecía un grueso taco de páginas mecanografiadas. Los ojos de la mujer recorrieron las líneas impresas, sin descanso, a un ritmo endiablado.
Andrew se dejó caer en el rincón opuesto; la camiseta y pantalones de correr empapados en sudor. La mujer no levantó ni una vez la mirada de la página, ni siquiera cuando la puerta se abrió de nuevo en el piso superior. Salió del ascensor leyendo.
Una hoja de papel se le escapó de entre las manos y planeó hasta el suelo.
—¡Espere!
La mujer se detuvo y miró a Andrew, parpadeando varias veces para centrar la mirada. Él recogió el papel del suelo y se lo alargó.
—Gracias —dijo, y, a continuación, siguió su camino, presumiblemente rumbo a su habitación, por el lado opuesto del pasillo. El aire que la mujer había removido guardaba aún su aroma.
Andrew se duchó y se puso unos vaqueros y una camisa. Echó un vistazo a la lista que su padre había dejado sobre la mesita de noche que separaba ambas camas con sugerencias de lugares para visitar esa mañana. Dobló el papel por la mitad y lo metió en el cajón; agarró su cámara y se dirigió al salón de la Pensione Ricci, la estancia que desde su llegada se había convertido en una especie de refugio privado.
El salón, raramente usado durante el día, estaba amueblado con varios juegos de amplios sillones y sofás, agrupados a modo de constelaciones. Cubría una de las paredes un tapiz oscuro y de otras dos colgaban grandes paisajes al óleo de vivos colores. En la pared restante se abrían un par de altas ventanas; cinco pisos por debajo discurría la via Tornabuoni.
Andrew se acercó a las ventanas. Su favorita era la izquierda, desde la cual se divisaba todo el trazado de la calle. Abrió los postigos y los aseguró a los ganchos de la fachada al efecto. Se apoyó en el alféizar y se dispuso a encuadrar la primera imagen del día.
No se dio cuenta de que no estaba solo hasta pasado un momento. Sentada ante un escritorio situado al otro extremo del salón, la mujer del ascensor seguía leyendo, al parecer, las páginas mecanografiadas que llevaba antes. De nuevo sus ojos recorrían las líneas a la carrera y, de nuevo, ignoraba que estaba siendo observada.
A Andrew le encantaba fotografiar a gente leyendo. Le fascinaba la privacidad de la experiencia lectora y la posibilidad de observarla y fotografiarla desapercibidamente. Dirigió despacio el objetivo en dirección a la mujer.
Sin levantar la mirada de la página, esta dijo:
—Podrías al menos pedirme que sonría.
Andrew bajó la cámara, sorprendido. Notó que se ruborizaba.
—La gente no suele sonreír mientras lee.
—Yo sí —repuso la mujer, levantando los ojos del papel—. Cuando algo me gusta mucho.
—Ahora mismo no estaba sonriendo.
—No —respondió, recostándose sobre el respaldar de la silla—. No estaba sonriendo, no.
Ella estudió al chico por unos instantes.
—Lo siento. No quería interrumpirla. Ni importunarla. Es que… Me dedico a esto. Hago fotos.
—Te he visto otras veces aquí, en el salón. Mirando por la ventana.
—No solo miro. Hago fotos de la calle. Es parte de un proyecto en el que estoy trabajando. Me gusta buscar repeticiones, patrones. Es una forma de conocer los lugares nuevos.
—¿A esto te dedicas todo el día?
—Cuando mi padre no está, sí. —La mujer puso cara de querer saber más cosas—. Está dando una conferencia. Hemos venido porque participa en un congreso médico.
—¿A tu padre no le gusta que lo acompañes?
—Sí, sí. De hecho, es lo que querría. Pero a veces me canso de ver las cosas que le gustan a él.
—Y ¿qué cosas son esas?
Andrew recitó la lista: el David de Miguel Ángel, los sepulcros de los Médicis, la Galería de los Uffizi, las puertas del Baptisterio, el Duomo. Otros lugares e incontables obras de arte quedaron sin enumerar porque habían pasado por delante de ellas a la carrera y no recordaba sus nombres o sus títulos.
—Habéis sido unos turistas muy aplicados.
—A mi padre le gusta verlo todo. No hay nada que no le interese.
—Pero tú no eres así.
Andrew se encogió de hombros.
La mujer inclinó la cabeza hacia un lado.
—¿En qué piensas cuando miras ese tipo de cosas? El David, las tumbas de los Médicis, todo eso.
—Me siento como si fueran a hacerme un examen.
—Qué lástima. Cuando se trata de edificios o esculturas, lo mejor es sentir. Maravillarse, hacerse preguntas. Si no, ¿para qué ir?
—Por eso no voy, a menos que me obliguen.
Ella hizo un gesto de asentimiento con la cabeza y regresó a su lectura. Andrew se preguntó si habría dicho alguna tontería o si la conversación se había desinflado sin más —antes de lo que él hubiese querido—. De un modo u otro, se dio por enterado. Se giró de nuevo hacia la ventana y alzó la cámara. Al instante, sin embargo, la bajó de nuevo para volver a observar a esa mujer. Ahora leía más rápido: su mirada avanzaba a toda velocidad por la página, con un apremio ansioso. De alguna manera, su expresión atribulada la hacía aún más hermosa.
Andrew se obligó a devolver la atención a la calle que discurría a sus pies. Un hombre tocado de un sombrero de paja observaba un maniquí con un sombrero casi idéntico que había en un escaparate. Andrew encuadró y presionó el obturador.
—¿Te apetece dar un paseo? —dijo ella, mientras golpeaba el taco de hojas contra la mesa para que quedasen bien igualadas.
—Ni siquiera sé cómo se llama.
—¿Te ayudará eso a decidir?
—Sí. Creo que sería… lo apropiado.
La mujer enarcó levemente las cejas.
—Me llamo Costanza.
—Yo Andrew.
—Pues ya está. Ahora es todo apropiado, ¿no?
Costanza llevaba un sombrero de paja como el del escaparate que había fotografiado, con una cinta blanca a juego con su vestido. Este era de lino y se le ajustaba al pecho según caminaba. A Andrew se le hacía difícil no dirigir la mirada hacia ese contorno.
—Estás sola en Florencia, entonces —dijo Andrew, medio afirmando, medio preguntando, cuando enfilaban la via Tornabuoni.
—¿Qué te hace pensar eso?
—Estabas sola en el ascensor. Y también en el salón.
—La persona que me acompaña podría estar… En un congreso profesional, como tu padre.
—Quizá se conozcan, entonces.
—Podrían ser compañeros de profesión. O amigos.
—O enemigos, quizá.
—¿Enemigos? ¿Por qué?
—Mi padre está enemistado con muchos de sus colegas. Él tiene opiniones bastante contundentes con respecto a su profesión. La especialidad médica que ejerce, además, es muy competitiva.
—¿Por qué razón?
—Creo que en parte tiene que ver con el dinero.
—Deja que adivine. Es cirujano plástico.
Andrew negó con la cabeza.
—Es psiquiatra y ha inventado una pastilla que vuelve a la gente simpática.
—No creo que tuviera mucho éxito en Nueva York. Si a los neoyorquinos nos quitas el cinismo, nos niegas la identidad.
Costanza rio.
—Me rindo, entonces.
—Ayuda a mujeres mayores a quedarse embarazadas.
Andrew se dio cuenta de que a Costanza le tembló levemente el ojo derecho. ¿Qué edad tendría esa mujer? Enmarcaba sus ojos una fina malla de arrugas, como una celosía delicada. Eso era todo. Su madre, Judith, que tenía muchas más arrugas y llevaba ocho años tiñéndose el pelo, iba a cumplir cincuenta.
Se acercaban al gran mercadillo cercano a la iglesia de San Lorenzo. Andrew y su padre habían caminado por esas calles durante el fin de semana, de camino a los sepulcros de los Médicis. Aquejaba ese día al barrio un letargo dominical, pero parecía estar resucitando gracias a los puestos, en los que se vendían manteles y artículos de piel, fulares y cuadernos, camisetas y cinturones, relojes de pulsera, collares de cuentas de coral, mosaicos enmarcados: una abrumadora panorámica ininterrumpida de objetos.
Se adentraron en el mercado y, unos quince puestos más adelante, Costanza giró a la derecha y condujo a Andrew a un edificio con cubierta de madera y vidrio que se levantaba a un flanco del mercadillo.
—¿Qué lugar es este? —preguntó él mientras ascendían las escaleras.
—El Mercato Centrale. No creo que esté en la lista de visitas de tu padre.
La manera en que pronunció Mercato Centrale le hizo pensar que la mujer hablaba italiano o que quizá fuera italiana. Se habían comunicado perfectamente hasta entonces, no obstante; apenas tenía un leve rastro de acento.
Andrew podría haberse quedado mirando durante horas tan solo las cajas apiladas junto a las carnicerías, llenas de trozos de cuerpos que seguían siendo, a medias, las criaturas de que habían formado parte. Había cuartos de jabalí cubiertos aún de un pelaje húmedo y brillante; pollos con sus cabezas intocadas unidos a cuerpos desplumados y extremidades inertes con todas sus uñas y espolones. Se desplumaba a los faisanes, que estaban más sedados que muertos. Las vacas seguían teniendo sus cabezas y los cerdos, sus morros. Había lenguas exangües, intestinos enrollados sobre sí mismos, costillares que hacían pensar en el fuelle de un acordeón y sesos rosáceos y esponjados. Andrew sacó la cámara, pero no encontró la manera de acceder con su mirada a ese paisaje.
Costanza lo guio entre frutas y verduras. También en esos productos se adivinaba el recorrido que habían hecho por este mundo. Las naranjas conservaban sus hojitas verdes y los ajos, sus tallos. Había algunas bayas que no reconoció —di bosco las llamaban, «del bosque»—; eran pequeñas y coloradas, y estaban cubiertas de pequeñas protuberancias y motitas.
Los champiñones, marrones y arrugados, tenían el aspecto de la piel curtida, como la de un viejo, y desprendían un aroma oloroso y ahumado, extraño. «De niña, visitábamos mucho a mi abuelo en la Toscana —contó Costanza—. Cuando se jubiló, compró una pequeña casa de campo. Cogíamos setas y él las secaba al sol.»
Se inclinó hacia las setas, cerró los ojos e inhaló. Aquella fragancia sin duda la transportaba a algún lugar agradable y muy lejano.
Costanza intercambió unas palabras con el verdulero y, a continuación, este echó unos cuantos puñados de champiñones en el platillo de la báscula.
—¿Hay algún olor que te transporte a otro tiempo? —preguntó a Andrew.
Este se encogió de hombros.
—Creo que no.
—Eso es porque todavía no has perdido nada. Eres demasiado joven.
Andrew no supo si lo estaba insultando o simplemente retando.
—No soy tan joven, ¿sabes? Y he perdido unas cuantas cosas.
—¿Cuántos años tienes, Andrew? ¿Dieciocho?
—En febrero los cumplo.
—¿Puedes contarme qué cosas has perdido?
La pregunta adecuada habría sido qué cosas no había perdido. Su familia nuclear, con el divorcio. A su abuela, muerta cuando tenía nueve años. Su hermano, que se había esfumado a principios de ese verano; no, en realidad hacía meses, varios meses ya. Su novia, que rompió con él a finales del curso anterior.
Sin embargo, Andrew no podía soltar todas esas cosas a una desconocida, así que optó por contar lo más fácil de contar.
—Bueno, mis padres se divorciaron.
—Lo he supuesto. Estás viajando a solas con tu padre. No tienes aspecto de ser un chico sin madre.
—No sé cómo se puede saber una cosa así.
—Es solo una sensación. Yo no tengo padre tampoco. Murió cuando yo tenía catorce años.
—¿De qué murió?
La mujer reflexionó un instante.
—Se suicidó.
Andrew no tenía ni idea de cómo responder a eso.
—No tienes que decir nada. A veces lo mejor es eso, la nada.
Así que Andrew no dijo nada hasta que hubieron dado una vuelta al mercado y estaban de nuevo en la carnicería.
—¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Eres italiana o es que hablas muy bien el idioma?
—Mi madre es italiana y mi padre era estadounidense. El que secaba los champiñones era mi abuelo materno. Y la casa de mi abuelo es la que ya no existe. Toda mi familia ha desaparecido, salvo mi madre, que vive al norte de aquí, cerca de Génova. Y sí, estoy en Florencia sola. —Calló un segundo—. ¿He adivinado la mayoría de las preguntas que ibas a hacer?
—Supongo que sí —respondió Andrew. Su mirada vagó hasta la alianza dorada que la mujer llevaba en el anular.
En cuanto se incorporaron de nuevo al torrente de personas que paseaba por el mercadillo, en el exterior, Costanza echó un vistazo a su reloj y anunció que llegaba tarde a un almuerzo. Volvió a colocarse el sombrero y las gafas de sol, y Andrew se preguntó si la mujer se estaba marchando por haber querido él saber demasiadas cosas. Al marcharse, Costanza quiso saber si él sería capaz de encontrar el camino de vuelta a la home base de la pensión. Home base: Andrew recibió la referencia al béisbol como un regalo.
Mientras Costanza se alejaba, Andrew tomó varias fotografías de su esbelta silueta blanca, desvaneciéndose entre el gentío. Contra el caótico telón de fondo del mercado, se le antojó un ser híbrido, a medias diosa, a medias fantasma.
*
Costanza había quedado a comer con su esposo, que en ese momento llevaba casi un año muerto. Había decidido que la mejor manera de encontrarse con Morton, resurrecto un año después de su sepultura, era obligarse a ir a algún lugar público y reunirse allí con las palabras por él escritas.
Mientras se abría paso hasta una trattoria cercana al mercado, Costanza meditó sobre cómo los judíos gestionaban el duelo. Este duraba todo un año, tras el cual se erigía sobre la tumba la lápida o matzevah. Esto no implicaba olvido. Ella sería incapaz de olvidar a Morton, en cualquier caso. No era ese su objetivo; tenía otra cosa en mente. Charlar con un joven, invitarlo a pasear: esto formaba parte de un plan para obligarse a hacer algo cada día que no estuviera en modo alguno relacionado con Morton. Solo cuando se ponía manos a la obra dejaba de sentir el peso de esa obligación. Al entablar conversación con Andrew recordó cuánto le gustaba charlar con extraños.
¿Era algo particular de aquel chico o habría hablado de la misma manera con cualquier otra persona? No tenía ni idea y no le importaba. Lo importante era que lo había hecho.
Costanza pidió un quartino de vino tinto. Dio varios sorbos, estaba sedienta. Reparó en que había estado esperando ese aniversario con más ansiedad de lo que pensaba. Había dotado de sentido su carácter ceremonial. Y ellos, claramente, también.
«Ellos» eran Morton y su hermano, Howard. Morton y sus secuaces. Morton y su ejército de ayudantes: los agentes, los editores, los abogados, los productores, los contables, los asesores financieros, su ayudante —Ivan— y, más adelante, los médicos, las enfermeras, los fisioterapeutas, los acupuntores y curanderos. Todos ellos entraron en su vida con una idea sobre cómo el Gran Escritor debía presentar su obra, cuidar su cuerpo, organizar su tiempo, entender su psique, salvaguardar su legado literario y, por fin, morir. Para lo celoso que era de su intimidad, Morton se rodeó en sus últimos años de una terrible caterva que se arrogó responsabilidades de más en los asuntos de su exesposo.
Howard, albacea de Morton, envió quizá el paquete, pero era imposible saber quién estaba en última instancia tras la aparición de los diarios de Morton, un año después de la muerte de este. Lo más probable es que fuese el propio Morton. Aquel gesto tenía su marca, su historiada firma, su teatral puesta en escena. La puesta en escena de Morton, en este caso con un sorpresivo cuarto acto a modo de epílogo. Unas pocas palabras del autor, dichas —«dichas»— desde la tumba.
¿Unas pocas? El manuscrito tenía más de quinientas páginas mecanografiadas y cubría apenas seis años: desde el periodo inmediatamente anterior a su encuentro hasta el mes previo al final. Según contaba el propio Morton, Nathan Wolf, su agente, ya se lo había mostrado a su editora de siempre en la editorial Magellan, y esta no era la única en opinar que, desde hacía décadas, ningún escritor estadounidense de primera línea había escrito nada tan inopinado, íntimo y descarnado. Quizá, de hecho, nunca nadie hubiese escrito nada comparable. El regreso de Morton Sarnoff al torbellino de la vida, tras más de una década de retiro rural: sería toda una sensación y reviviría el interés por su obra anterior, empujaría a muchos a reinterpretar su última novela y se traduciría, además, en un montón de vil metal.
Costanza no se sorprendió del todo cuando Howard dijo que Morton le había dejado a él los derechos de esos diarios; otra astucia de parte de Morton, quien sabía que su hermano necesitaba dinero, y mucho, para liberarse del grillete de su infeliz matrimonio. Lo que sí le cogió por sorpresa —y le dolió— fue descubrir que sus sentimientos con respecto a los diarios no habían sido tenidos en cuenta ni por Morton ni por nadie: los diarios se le enviaban por cortesía, para que pudiera hacer las paces —o no— con las cosas que Morton contaba en ellos antes de que fueran publicados.
Howard no lo expresó de esta manera, claro está. Le aseguró que le emocionaba compartir esa maravillosa noticia con ella. Que esperaba que le comunicara sus pensamientos al respecto, que estaba deseando saber de ella, etcétera. Un cliché tras otro, que no lograron ocultar su regodeo: al fin, por una vez, él quedaba al mando.
Costanza no sabía que Morton llevaba un diario; ni lo había sospechado. Pensó que lo que escribía en esos grandes libros de contabilidad eran notas, ideas, apuntes para su siguiente novela (él siempre hablaba de «su última novela»). Eso es lo que él contestaba cuando ella inquiría, y le creyó.
En puridad, Morton no había mentido. Tal y como le respondió ese día, las primeras páginas describían escenas misceláneas, sin relación entre sí, bosquejos de personajes potenciales, citas de libros que estaba leyendo. Cada tanto, incluía apuntes relativos a cuestiones médicas: «Grubman me ha dicho que los cardenales me salen por los anticoagulantes». También de Pam, su fisioterapeuta: «Tengo que meter la tripa cuando me levante de la cama, para proteger la espalda. Y dormir siempre con una almohada bajo las rodillas. Estirar, estirar y estirar».
A las veintitantas páginas, irrumpía un tipo distinto de aseveración: «Todas estas notas y fragmentos no hacen sino confirmar mi vacío —decía sin venir a cuento—. Escribo aquí para evitar escribir». Y ahí terminaba todo.
De vuelta a la pensione, Costanza había estado leyendo las entradas correspondientes a la época anterior a su encuentro. Era capaz de escuchar —o eso le pareció— a Morton batallando contra sus oscuridades, preguntándose con inquietud si su vuelta a la ciudad era un error. Lo vio agonizar sobre su cuaderno de escritor; fue testigo de su pelea —aunque no tardara en hacer las paces— con un viejo amigo editor; estuvo presente en sus forcejeos con su hermano Howard, quien no cejaba en el empeño de sacarlo al mundo real, sin éxito.
Llegó entonces a aquel mes de abril:
Ha ocurrido algo sorprendente: Howard, por una vez en su vida, ha tenido razón en algo.
Durante su última visita a la ciudad, mi hermano al parecer vio en mi escritorio una invitación a uno de esos saraos literarios que organiza Nathan. No he acudido a un evento de ese tipo en años. Howard, el muy vivo, se quedó con el dato y se presentó ayer en mi casa, a las cinco, para llevarme.
Costanza había leído hasta ahí. Dio un sorbo al vino y continuó con la lectura:
El sarao era en el Village, en ese sitio que gestiona el Departamento de Italiano de la Universidad de Nueva York. Yo había dado allí, hacía siglos, una charla sobre Moravia. Había varios tipos de quesos distintos y chianti que me habría encantado al menos probar; pero no, me ceñí a mi vaso de agua con gas y a unas zanahorias baby, por suerte autorizadas por mi nutricionista.
En un momento dado, Nathan, al que muy probablemente Howard había estado comiendo la oreja, se me acercó y me dijo:
—Ha venido una persona que te interesará conocer.
—Ah, ¿en serio? ¿Y por qué me interesará? —pregunté.
—Porque es interesante —contestó él, señalando hacia la mesa de las bebidas—. Es esa chica de allí.
Interesante no es la palabra que yo habría utilizado para describir a esa mujer. Habría dicho «Es una chica sorprendente». Inusualmente sorprendente, sí. Rasgos muy finos, pelo dorado, una mirada clara y penetrante. Tenía los labios pálidos y ligeramente agrietados, quizá porque alguien se los hubiera mordisqueado. Un buen cuerpo, aunque esto último lo tuve que deducir, pues lo disimulaban una falda y un amplio jersey. Demasiada tela ahí, especialmente en el jersey.
Aquello sí que era interesante: una belleza que oculta su belleza bajo metros de tejido. Lo opuesto a una de esas chicas del mundo editorial, de piernas largas y vestidos negros.
—Costanza traduce del inglés al italiano —anunció Nathan—. Quizá podamos convencerla de que se encargue de tu próximo libro, que, por cierto, ¿estará listo… cuándo?
—Cuando esté listo —intervino ella.
Entablamos una charla de lo más natural. Me contó que era medio italiana, medio estadounidense. Creció allí. Su padre, estadounidense, murió; su madre, italiana, estaba «más vivita y coleando», según sus propias palabras.
¿Padre estadounidense pero apellido italiano? «Cuando mi padre murió —explicó Costanza— mi madre me cambió el apellido y me puso el suyo. Puede parecer un poco caprichoso, hasta que conoces la historia.»
Quizá fuese la voz, con ese leve acento del Viejo Mundo que suavizaba el discurso. Quizá esos ojos verdes centelleantes. Quizá ese ligero envaramiento con el que se conducía. La intrigante reserva. El caso es que me costaba trabajo apartar la mirada de ella.
Esas páginas desconcertaron a Costanza. Se le ocurrían muchas razones: era inquietante descubrir, por ejemplo, sentirse observada —estudiada— de esa manera. Oír de nuevo la voz de Morton, que lo devolvía a la vida. Y esa manera en que el diario de este le permitía viajar en el tiempo, llevando consigo, a modo de equipaje, todo lo que sabía que sucedería después. No se le ocurría otra circunstancia en la vida en que fuera posible hacer algo así. Quizá en los sueños. Solo en los sueños.
Costanza recordaba la primera conversación que mantuvieron, aunque no con demasiado detalle. Ella acababa de mudarse a Nueva York, en uno de sus habituales impulsos. En cuestión de semanas había conseguido que le encargaran dos libros para traducir. Había alquilado un estudio en el East Village y empezó a salir por ahí. Encontró que Morton le era magnético: delgado, con un pelo abundante y plateado y ojos que mudaban el color, evolucionando —ya durante esa primera cita— del celeste hielo al azul plomo. Más adelante, ella aprendería a interpretar su humor y a prever los brotes de oscuridad sobre los que escribía, o sus accesos de ira, detectando simplemente esos cambios sutiles en su mirada. Morton hablaba con seguridad, como si no hubiera persona (mujer u hombre) capaz de retirarle su atención una vez se hubiera hecho con ella. Pese a ello, su actitud tenía un cariz respetuoso, de cierta modestia. La entonación de sus preguntas daba a entender que le interesaba genuinamente lo que ella tenía que decirle. Costanza no había conocido a muchos hombres así. Al menos, no de su edad, ya fueran italianos o estadounidenses. Él le recordaba a su padre. Tenía ese mismo toque, ese decoro a la antigua. Esa turbación.
En última instancia, Costanza supo que ese Morton se sentía aún convaleciente de su enfermedad y muy afectado por su inestabilidad vital. Con el tiempo, emergería un Morton más autócrata, más complicado, más acerado y frío.
Le sorprendió, asimismo, recibir una llamada telefónica suya a la mañana siguiente. Le llevó varios minutos darse cuenta de que ese hombre se interesaba por ella de manera especial. Su prima Cristina siempre le había dicho que no era consciente del efecto que ejercía en los hombres.
25 de abril
Bueno, no ha sido tan fácil como pensaba. Intenté sin muchas esperanzas contenerme, pero al final la llamé sin más y la invité a salir. Y ¿sabes qué respondió? «¿Por qué?»
¡Por qué! Jamás se me habría ocurrido tener que explicar algo así (es gracioso lo mucho que me he desacostumbrado a preguntas sencillas como «¿por qué?», salvo si vienen de Howard). «Pues porque me has intrigado», le respondí. Porque volví a Natalia Ginzburg, como me recomendaste, y me gustó gran parte de lo que leí. Porque pensé que podríamos, no sé, charlar. (Hablé con entonación como de adolescente. Me parecía estar oyendo a un chaval de diecisiete años.)
Al otro lado del teléfono, un silencio largo, mortificante.
Hacer esto, a mi edad. Sentir esto.
Y entonces ella dijo: «De acuerdo».
El jueves la fui a buscar a su estudio del East Village. Viejos kilim, un sofá cubierto con una tela estampada genovesa, una pared llena de dibujos fijados con chinchetas, citas manuscritas sobre cartulinas tamaño cuartilla. «Tengo mucha experiencia en improvisar hogares para mí misma —explicó ella—. Es la cara oculta de un espíritu libre.»
Aunque creció cerca de Génova, Costanza veraneaba en la Toscana, donde la familia de su padre tenía una vieja casa de campo. Sus veranos eran una mezcolanza de campo y «pueblo» (¡qué cosa, llamar «pueblo» a Florencia!). En Florencia solía alojarse en una pensione mientras su padre dedicaba el fin de semana a mirar cuadros y esculturas.
Costanza dice que se sentía atraída por los fondos de esos cuadros, esos caminos y ciudades fantásticas que parecen flotar a lo lejos en los cuadros de temática religiosa y en algunos retratos. La mayoría solo se fija en esa parte del cuadro al final, pero para ella era el atractivo principal. Pregunté si aquello tenía relación con su «espíritu libre» y me respondió que nunca había vinculado una cosa a la otra. «¡Yo lo veo claro!», repuse.
Me encantaba observarla pensar. Cuando reflexionaba estaba más radiante aún, si cabe.
Costanza dice que, siempre que visita un lugar famoso —una ruina, un monumento—, le daba la espalda para contemplar el paisaje secundario. En las casas lujosas le gustan sobre todo las cocinas o las buhardillas. Le cautivan las historias de los cuadros, las notas al pie en las biografías. Su sección favorita en las cartas de los restaurantes es la de las guarniciones; en los trenes prefiere ir sentada en sentido contrario a la marcha.
—Yo prefiero ir en el sentido de la marcha —apunté—. Para engañarme a mí mismo diciéndome que sé qué cosas me depara la vida.
—¡Eso es lo que he estado haciendo mal todos estos años, entonces! —repuso ella.
Me reí y se rio. Le pregunté si salía con alguien.
—Ahora mismo no. ¿Y tú?
—Eso depende —respondí, fijando mi mirada en la suya.
—¿De qué?
—Depende de ti.
Costanza sabía que debía ponerse límites en la lectura. Se alegró de no haber llevado más páginas al restaurante.
*
Para cuando Andrew encontró el camino de vuelta a la pensione, eran las tres pasadas. Nunca había paseado solo hasta esa hora en Florencia desde que él y Henry llegaron a la ciudad. Fue poner el pie de nuevo en la via Tornabuoni y divisar a su padre en la puerta del palazzo, mirando impaciente a un lado y otro de la calle.
El principal rasgo compartido por padre e hijo era la espesa mata de pelo; castaño oscuro en el caso de Andrew y salpimentada de gris en el caso de Henry. El resto de características corporales diferían en su mayor parte. Andrew era un chico alto, con patas como de araña y un rostro de piel llena imperfecciones que en unos pocos años, no obstante, sería el de un hombre guapo, muy guapo incluso. En contraste. Henry tenía una frente amplia, ojos agudos, de esos que no pierden detalle, y una espesa barba y bigote bajo una nariz ganchuda cuyo creador, diríase, habría dejado el trabajo a medias para atender algún asunto más importante. Sin embargo, era ese tipo de hombre que siempre llama la atención, debido principalmente a su vitalidad sin freno. Era como una olla al fuego; a veces a fuego lento, a veces borboteando salvajemente e incluso desbordándose sobre el fuego. Algunas personas encontraban contagiosa esa viveza; otras se sentían oprimidas. Nadie respondía ante ella con indiferencia.
Henry se había quitado la chaqueta y la corbata que se había puesto para dar la charla, se había enfundado unos pantalones chinos y se había puesto camisa azul oscuro y zapatos cómodos. Los zapatos de caminar a toda prisa, como Andrew los llamaba. Haberse puesto los zapatos de la prisa para verse obligado a esperar creaba en la mente y el cuerpo de Henry un angustioso conflicto. A menudo, el mero hecho de ver esos zapatos fuera del armario de su padre empujaba a Andrew a apurarse. No fue así en ese momento. Andrew decidió fotografiar a su padre. Con toda calma, encendió la cámara e hizo zum sobre el rostro de Henry, bajo cuya barba detectó una mueca de disgusto. Andrew lo capturó —tres veces— y continuó su camino calle abajo. Colocó la mano sobre el hombro de su padre.
—Ah, ¡por fin apareces! Me estaba preocupando. Te estás convirtiendo en tu madre, Andrew. Tu madre llegaba tarde perennemente, especialmente al final.
«Al final»: como si se hubiera muerto.
—Estuviste animándome a que saliera —argumentó Andrew—, así que eso he hecho.
Henry frunció el ceño.
—Día tras día te hago sugerencias y días tras día lo que haces es ir a correr y quedarte en la pensione luego. Acepto que no seas muy aventurero que digamos. Eso es más bien cosa de Justin.
Cada vez que salía a colación el nombre de Justin, a Henry se le ensombrecía el semblante. Se comportaba como si viajar sin Justin fuese viajar con una pierna menos.
A Andrew le alivió que su padre no le preguntase dónde había estado.
—¿Has almorzado?
Andrew asintió, y agregó:
—Pero te acompaño.
—Angelo me ha preparado un sándwich —anunció Henry. Su molestia parecía atenuarse—. Los sitios abrirán en breve. Sé que querías ver los Fra Angelico de San Marcos. ¿Qué te parece si vamos? Y después podríamos ir a mirar camisas. Sé que te gustan las camisas italianas.
Andrew no había dicho jamás ni una palabra sobre los Fra Angelico de San Marcos. No sabía ni lo que eran. Y era a Justin a quien le gustaban las camisas italianas. Era a Justin a quien le gustaban las «cosas».
—Me parece bien —respondió Andrew, porque a veces era más fácil seguir la corriente.
Por segunda vez ese día Andrew enfilaba la via Tornabuoni. No caminó codo con codo con su padre, como sí hizo con Costanza, sino por detrás de él. A Henry, calzado con sus zapatos de la prisa, no le interesaba la experiencia de llegar de un lugar a otro. No le interesaban los escaparates, la vida de la calle, la luz, el idioma. Le interesaba llegar rápidamente al lugar al que se dirigía.
También le interesaba estar preparado al llegar y preparar también a Andrew. Henry, por raro que pareciese, seguía devorando guías turísticas y leyendo libros de viajes, historia, arquitectura y arte. Mientras se dirigían al Museo Nacional de San Marcos, se hacía a sí mismo preguntas y las respondía en un staccato de ametralladora; primero, al aire, y luego, cuando se dio cuenta de que Andrew iba un paso por detrás, por encima del hombro: «¿Mecenas? Cosme de Médicis. ¿Arquitecto? Michelozzo. ¿Periodo de reforma del edificio? Quince años, a partir de 1437. ¿Curiosidad? Fue la primera biblioteca pública del mundo. ¿Prior más famoso? Savonarola, y ya sabemos cómo terminó. ¿Principales pintores que se recluyeron en el monasterio? Fra Bartolomeo y Fra Angelico. ¿Cuál pintaba mejor de los dos?».
Andrew no contestó, así que Henry se giró.
—¿Y bien?
—Esto parece una clase, papá. ¿Quieres ser mi profesor? ¿No te parece que hay ya suficientes profesores en mi vida?
—Yo querría estudiar. Lo cierto es que, si pudiera empezar de nuevo…
Andrew se detuvo en seco. Henry lo imitó. Andrew escudriñó el rostro de su padre para comprobar si hablaba en serio.
—¿Ibas a decir que no estudiarías Medicina?
Henry se encogió de hombros.
—Quizá sea esta ciudad —dijo, haciendo un gesto en torno a él—. Es tan… infinita. Es tan… ¿qué es eso que dice Justin? Es muy yo. Todo lo que ofrece. La historia. El arte, la arquitectura. Aquí nacieron tantas cosas… Esta ciudad albergó tanto ingenio, tantas ideas. Me hace pensar. Ya sabes, sobre las distintas posibilidades que ofrece la vida.
Andrew escuchaba perplejo.
—Soy incapaz de imaginarte dedicándote a otra cosa que no sea la medicina.
—Sí, pero sería capaz —dijo Henry—. Si me hubiesen dejado elegir, habría sido quizá historiador, o historiador del arte. O músico, ¿quién sabe?
—Papá, no tienes ningún oído.
—Supongo que se lo quedó todo Justin. Él se expresa musicalmente por todos los demás.
Padre e hijo reanudaron la marcha, ahora más despacio y en silencio. Andrew se preguntó si su padre habría tenido algún problema en el congreso, esa mañana. ¿Que imaginaba no haber sido médico? ¿Qué otra cosa podía ser su padre sino médico?
Cuando llegaron a San Marcos, Henry abrió la guía y consultó el plano del edificio.
—Hay que empezar por las obras de Fra Angelico, arriba —informó, volviendo por sus fueros—. Son el principal atractivo de la colección, aunque no me importaría ver la prenda de pelo humano que usaba Savonarola. Ropa interior de quinientos años de antigüedad. Qué locura, ¿eh?
LaAnunciación, la de mayor tamaño de las pintadas por Fra Angelico, los esperaba en el descansillo de la escalera de subida. En el lado izquierdo del fresco, el ángel se inclina sutilmente ante un pórtico, con los brazos elegantemente cruzados sobre el pecho. La rodilla hincada en el suelo y las alas aún extendidas hacen pensar que acaba de descender. Fra Angelico había elegido pintar el momento inmediatamente anterior al anuncio por parte del ángel a María, que espera sentada en un robusto taburete de madera, con los brazos cruzados también y ataviada de una sencilla túnica, el rostro pintado en un meticuloso perfil de tres cuartos.
—¿Te imaginas cómo debió de sentirse ese ángel cuando supo que anunciaría a una mujer que estaba embarazada, y no de cualquier niño, sino de ese en concreto? —se preguntó Henry—. Me parece fantástico cómo la pintura nos introduce en la mente del ángel.
A Andrew la expresión del ángel le parecía impasible, vacía. Un mensajero, poco más. El ademán de María se le hizo más profundo; entre preocupado y curioso, como si supiera que estaba a punto de ocurrirle algo importante.
Pasaron a las celdas de los monjes, cada una de las cuales hacía gala de un fresco de pequeñas dimensiones, para disfrute del ocupante. Había más de cuarenta, y parecían flotar sobre la escayola blanca como proyecciones, o sueños. Aquellas celdas sí llamaron la atención de Andrew. Le habría encantado estar solo en alguna de ellas, aunque fuera una hora, o media; Henry, enfrascado en su guía, no cesaba de cantar en voz alta los temas y los autores a los que se atribuía cada uno de los frescos, apretando el paso con emoción, hasta que se toparon con otra Anunciación.
En esta versión, María aparecía arrodillada y el ángel permanecía en pie, contemplándola desde arriba. La pintura transmitía una visceral sensación de espera e hizo que Henry aflojara el paso. Muy pocas cosas conseguían que Henry aflojara el paso.
Andrew observó a su padre mientras su padre observaba el fresco.
—Imagino que te identificas —dijo Andrew. Henry lo miró—. Tú eres como el ángel. Eres quien anuncia a las mujeres que están embarazadas.
Henry devolvió la mirada al cuadro y de nuevo se giró hacia su hijo.
—Yo no solo les anuncio que están embarazadas. Yo hago que se queden embarazadas.
Andrew dejó escapar un largo suspiro, aunque casi totalmente silencioso. Un suspiro privado.
Henry caminó pesadamente para salir del cubículo al pasillo y Andrew lo imitó. Ante ellos, más adelante, asomada a una de las celdas, estudiando con gran interés un fresco, estaba Costanza.
A Andrew le dio un vuelco el corazón. Con su vestido de lino, su pálida piel y su pelo dorado, parecía una variación moderna de una de las vírgenes retratadas en aquellos frescos. Henry marchaba directamente hacia ella sin haberla visto; Andrew lo seguía, varios pasos por detrás. Justo cuando ella iba a darse la vuelta, Andrew desenganchó uno de los cordones de terciopelo que cerraban el acceso a una de las celdas y se metió en ella a la velocidad del rayo.
Andrew no supo qué ocurría en el pasillo hasta que escuchó un sonoro choque. Por cómo había sonado, Henry debía de haberla embestido sin querer y algo había caído al suelo.
—Mi scusi. No la he visto… Iba…
—Con prisa, parece.
Andrew se asomó discretamente. Henry se había agachado para recoger del suelo una pequeña bolsa que habría tirado.
—Espero que no se haya roto —deseó Henry.
—¿Mi hombro?
—Lo que lleva en la bolsa —aclaró él, alargándosela—. Por favor, dígame que no es frágil.
—Es un libro —respondió ella, sacándolo para examinarlo.
Henry echó un vistazo al título: Vidas de los artistas.
—Vasari cree que Fra Angelico era una especie de santo y lloraba cada vez que pintaba una crucifixión. Es el beato que Vasari lleva dentro… Toda esa historia de que los pintores que pintan escenas santas deben ser santos también.
—¿No está usted de acuerdo? —preguntó ella.
—No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo. No es eso lo que busco en la pintura, simplemente. Busco la técnica, la psicología, el drama. Temas que puedan trasladarse más allá de las historias que se cuentan. Creo que eso es lo que hace grande a un cuadro. La universalidad, que pueda aplicarse a otros ámbitos. La religión, per se, me deja frío.
¿De verdad su padre estaba diciéndole todas esas cosas a una persona que no conocía de nada? ¿A ella, para más inri?
La mujer no se amilanó.
—¿Todas las religiones?
—Todas —respondió él, e hizo una pausa—. Siento si la ofende.
—No me ofendo tan fácilmente. Me gusta la gente con opiniones formadas.
Henry ni siquiera se había percatado de que su hijo no estaba.
—Perdone —dijo ella—. Me da la impresión de haberle visto antes en algún sitio.
—Bueno, llevo en Florencia casi una semana —alegó Henry, como si aquello bastara para explicarlo—. Me alojo en la Pensione Ricci.
—Eso es —repuso ella, metiéndose el libro bajo el brazo—. Bueno, nos veremos entonces en la home base.
¿Henry también tenía home base?
—¿Usted también se aloja ahí, entonces? ¿En la Ricci?
Ella asintió.
—La terraza es estupenda para tomar algo —apuntó Henry.
—Una de las más agradables de Florencia.
—Es especialmente encantadora en torno a las siete de la tarde.
—Sí, es verdad.
—Nuestros caminos podrían cruzarse esta noche.
—Podrían.
Andrew se apartó del umbral de la celda. Tras un par de instantes, Costanza pasó por delante de la entrada de la celda en la que se había ocultado. Aun de perfil, podía ver que a ella se le había iluminado el rostro. Su cara desprendía una luz, al parecer encendida gracias al encuentro con Henry.
Andrew esperó un momento y, al cabo, se reunió con su padre, que, pensativo, fijaba la mirada en el vacío.
Henry levantó la mirada y sonrió.
—Hace una tarde espléndida. Vamos a disfrutar de ella.
Henry y Andrew bordearon a paso ligero el Duomo y la iglesia de Orsanmichele, atravesaron el Mercato Nuovo y cruzaron el Ponte Vecchio, cuyos escaparates, tras los cuales relumbraban infinidad de piezas de oro, capturaban y hacían más profunda aún la luz del último sol vespertino, dándoles el aspecto de diminutos fuegos que se apagaban de a poco. El fuego se apagaba, pero Henry aumentaba el ritmo. Habían estado en aquel lugar antes, o en alguno parecido. Henry se sentía exultante. Impulsado por una energía casi demente que lo empujaba a erguirse más y más, como las pilas de camisas que, en cuanto entraron en la camisería que buscaban, empezó a levantar sobre el mostrador. En el montón de Henry había seis u ocho, y el mismo número en otro montón para Justin. Andrew eligió solo una, y de poca gana. Azul celeste. No la necesitaba ni le gustaba especialmente, pero sabía que era prudente participar en aquello.
La elección de Andrew decepcionó a su padre.
—Veamos, este hijo mío lo que necesita es un poco de color —explicó a un tipo de complexión compacta y pelo gris, el mismísimo señor Zubarelli—. Necesita un patrón. Necesita ayuda. —Henry señaló con la mano hacia una camisa de cuadros azules y amarillos—. Veamos qué tal le queda una de esas. —Y a continuación se volvió hacia Andrew—. Deja la cámara un segundo y pruébatela. Dame ese gusto.
En el probador, mientras se probaba la camisa, Andrew tuvo un efímero atisbo de la impresión que podría causar su vida en alguien que la observase desde fuera, alguien que no estuviera enyugado y sometido a ella: he aquí a un joven siendo presentado en sociedad por su padre; un padre que desea que su hijo sepa cosas y experimente cosas y tenga cosas, y todo lo que ese hijo puede hacer no es sino fastidiarse mientras dure aquel confinamiento y, si acaso, soñar con huir.
Sin embargo, ver a Andrew bajo esa luz suponía no tener una auténtica idea de cómo era convivir a solas con Henry durante largos periodos ininterrumpidos de tiempo. Estar a solas con Henry… Estar a solas con Henry significaba despertarse a las dos de la mañana cada vez que Henry necesitaba desahogarse. Significaba atenderle mientras desmenuzaba las imperfecciones de tu madre imperfecta por milésima vez para luego volver a describir de manera bastante idealista a tu hermano mayor. Significaba que creyera una tara el no tener una opinión formada sobre un fresco religioso del siglo XV. Significaba tener que adelantarse a sus cambios de humor y hacer de contrapeso. Significaba tu espontaneidad diluida entre las prisas cuando él se sentía animado y tu independencia agonizante bajo su bota cuando se deprimía. Significaba que tu novia (bueno, tu exnovia, más bien) recibía el mismo trato que un ser no humano. Significaba conocer su amor, sí, pero también saber que ese amor a veces lo consumía, y era egoísta e interesado.
Andrew salió del probador.
—Tengo la impresión de llevar encima un mantel. Las mangas me están cortas, además.
Henry se asomó al interior del cuello de la camisa para leer la etiqueta.
—Esta talla equivale a una quince y medio americana, ¿vero? —Zubarelli asintió con la cabeza y Henry añadió—: Los brazos no pueden crecer una talla completa en tres meses.
Zubarelli le midió a Andrew los brazos. Sí, parecía que sí podían crecer tanto.
Por desgracia, en la talla de Andrew no había otros colores más que azul liso o blanco liso, informó Zubarelli tras consultar su inventario. Añadió que si Henry quisiera esperar, se le podría confeccionar a medida. Pero Henry no quería esperar.
—Papá, no pasa nada —se excusó Andrew desde el probador—. Quiero llevarme la azul.
—Camisas como esas las tienes en Bloomingdale’s.
—Bloomingdale’s vende camisas más que decentes —dijo una voz desde atrás.
Andrew, una vez volvió junto a su padre, comprobó que la voz pertenecía a un hombre alto que vestía un impecable vestido estival de lino, camisa de lino blanca sin una sola arruga —algo sorprendente, dada la avanzada hora de la tarde— y una corbata de seda naranja delicadamente estampada.
—Isaac, ¿qué estás haciendo aquí? —preguntó Henry.
—Lo mismo que tú, Henry.
—Pero ¿cómo has sabido de Zubarelli?
—A Zubarelli lo conocemos muchos. Zubarelli y yo —continuó el tal Isaac, señalando con la barbilla al propietario— tenemos relación desde hace mucho. —Andrew vio como aquel desconocido reparaba en la pila de camisas que su padre sostenía en las manos con un vistazo rápido y sutil—. A mí tiene que hacérmelas a medida, claro —zanjó, haciendo un gesto hacia arriba con la mano para dar seña de su altura.
De su otra mano colgaba una bolsa de papel. En su interior, dos camisas. Una azul celeste, como la de Andrew. La otra, gris con finas listas blancas.
Henry posó la palma sobre el hombro de Andrew.
—Este es mi hijo Andrew. Andrew, este es un… compañero de trabajo. Isaac Schoenfeld.
Schoenfeld saludó a Andrew con un gesto tan elegante que a este le pareció casi una reverencia. Todo lo que rodeaba a ese hombre se le hacía exageradamente formal, casi regio. Su atuendo, su forma de hablar, la elegancia de las líneas de su rostro.
—¿Es el pequeño?
Henry asintió con la cabeza.
—Justin está en la universidad, en un curso intensivo de composición.
Schoenfeld dedicó a Andrew una lenta mirada enjuiciadora.
—¿Diecisiete y medio, no?
—En realidad, y un tercio —dijo Andrew.
—Todo un matemático —comentó Schoenfeld secamente.
—Las matemáticas son la especialidad de su hermano, en realidad —terció Henry—. ¿Qué te trae por Florencia, Isaac? Aparte de las camisas.
—Eileen y yo vamos a visitar a unos amigos que tienen una casa de campo en las Marcas. Florencia es un buen campamento base. He tenido oportunidad de asistir a una interesantísima charla médica hoy, además.
—¿Ah, sí? ¿De quién?
—Tuya, cómo no. —Schoenfeld se dirigió entonces a Andrew—. Tu padre es un orador muy dotado. Jamás pierde la atención de su público. A mí no se me da nada bien hablar delante de gente. Soy muy tímido.
—No te quites mérito, Isaac.
—La presentación ha estado muy bien. Cualquier lego la habría entendido, aun sin esas diapositivas tan amenas. —Acto seguido, sacó unas gafas de sol del bolsillo de la chaqueta—. ¿Cuánto te quedas en Italia?
—El congreso termina el viernes. Luego haremos un viaje en coche por la Toscana.
—Ajá. Un poco de deber y un poco de placer. Supongo que quedan algunos rincones de la Toscana que sigue mereciendo la pena explorar. Volterra sigue siendo un lugar un poco decadente—. Schoenfeld se colocó las gafas sobre su nariz de hermoso perfil—. Me alegro de volver a verte —le deseó a Andrew—. Feliz compra, caballeros —añadió, y se marchó.
¿«Me alegro de volver a verte»? Andrew miró a su padre buscando una explicación, pero este estaba ocupado buscando la tarjeta de crédito para pagar. Henry parecía haberse olvidado la aburrida camisa elegida por su hijo, que podía encontrarse en Bloomingdale’s. Esperó en silencio, rumiando algo, a que Zubarelli le entregara el recibo de vuelta.
Andrew observó a través del escaparate cómo se alejaba Schoenfeld. El tipo se detuvo en una esquina para dejar pasar un coche y, en ese momento, Andrew dio un paso adelante, levantó la cámara e hizo una foto. Estaba a punto de presionar el obturador cuando Schoenfeld se giró y miró directamente en la dirección de Andrew. Era como si hubiera presentido que alguien iba a fotografiarlo. Enderezó su ya de por sí alargado torso, casi posando. Andrew tomó la fotografía. Schoenfeld le dirigió un gesto con la cabeza y continuó su marcha.
Andrew regresó junto a su padre.
—¿Qué ha querido decir con eso de encantado de volver a verme?
Henry titubeó.
—Te conoció cuando eras más pequeño. Cuando Isaac, tu madre y yo nos llevábamos… mejor.
Henry no dijo nada más hasta que hubieron salido a la calle.
—No soporto a ese hombre. Camisas hechas a medida. Amigos con casas de campo. ¿Por qué especifica lo de la casa de campo? Y eso del deber y el placer… Tratando de hacerme sentir como un viajante. Y con respecto a la charla… Me ha hecho quedar como un simplón que no se calla debajo del agua y al que entiende cualquier idiota.
—Ha dicho que eres un «orador dotado». O eso he entendido yo.
Henry aminoró el paso un instante y se giró hacia Andrew.
—Te agradezco que intentes quitarle hierro para que me sienta mejor, Andrew. De verdad. Pero no, Schoenfeld. Es pretencioso y condescendiente. Conmigo, al menos.
El sol descendía por el cielo, enviando sus largos dedos de luz dorada, que se reflejaban en la superficie del río, haciéndola refulgir.
—Parece que va a haber un atardecer espectacular —continuó—. ¿Por qué no volvemos a la pensión y tomamos algo en la terraza? Angelo podría subirnos un plato de las patatas fritas esas tan raras que tienen, las que se encajan unas con otras como fichas de póquer.
«Esas que se encajan unas con otras como fichas de póquer.» Un pequeño detalle persuasivo, el tipo de aliciente que se ofrecería a un niño, como cuando les regalan una piruleta al salir del médico. Henry podría haber dicho «unas Pringles», sin más. Ya habían comentado lo raro que les resultaba que las pusieran como aperitivo en todos los bares de Florencia.
—Se está muy bien en la calle —comentó Andrew—. Vamos a sentarnos en una piazza.
—Pero en la terraza hará brisa. Y esas vistas…
Andrew insistió.
—¿No estamos cerca de Santo Spirito, esa iglesia que tiene la fachada totalmente lisa? Una vez me dijiste que era tu iglesia favorita de la ciudad, ¿no? Me encantaría hacer unas cuantas fotos. Quiero ver cómo la luz del atardecer ilumina esa fachada.
La mirada de Henry deambuló entre el sol que descendía y el cielo que se teñía de colores.
—Pues a Santo Spirito, entonces —dijo, con un suspiro.
*
A la mañana siguiente, Andrew fue a entrar de nuevo al salone y se encontró, otra vez, a Costanza sentada en el escritorio, leyendo ante la pila de páginas mecanografiadas. Su rostro se mostraba menos preocupado —un poco menos— que la víspera.
Andrew traspuso el umbral de la puerta y el parqué crujió. Dio otro paso y volvió a crujir.
Ella colocó un dedo sobre el papel para no perderse en la lectura y levantó la mirada para contemplar el pelo húmedo del chico.
—¿Vienes de correr?
Él negó con la cabeza.
—No, acabo de ducharme. No he dormido muy bien.
—El insomnio puede ser una bestia feroz.
—No soy yo el insomne, sino mi padre. Se despierta en mitad de la madrugada y le da por charlar.
—Qué divertido —dijo Costanza.
Andrew se acercó a la ventana. Alzó la cámara y la volvió a bajar unos segundos después. Nada ocurría en la calle que llamara su atención.
Costanza pasaba página a cada minuto, más o menos. Andrew encontraba reconfortante el rumor del papel, pero la expresión de Costanza era, de nuevo, lo opuesto a sosegada. Lo que estuviera leyendo —cualquiera sabía qué— la movía a entrecerrar los ojos. Leyó unas páginas más. Se arrellanó en la silla y se masajeó la nuca.
—¿A qué hora termina tu padre hoy?
—Creo que a las cuatro y algo. Pero siempre se queda al turno de preguntas.
—¿Tienes un rato libre, entonces?
Andrew asintió.
—¿Has visto el otro David?
—¿Qué otro David?
—El de Donatello. Está en el Museo Bargello.
Ese día, Costanza llevaba un vestido verde claro y el pelo recogido en una cola medio suelta que le caía justo por el centro de la espalda. Se tocaba del mismo sombrero y se había puesto las mismas gafas de sol que el día anterior. La cálida luz del sol hacía emerger de su cuerpo un aroma vagamente floral que quedaba suspendido en el aire a su paso, como una estela.
Llegaron a la estrecha y sombreada via Condotta y caminaron en silencio todo el tiempo. Puesto que en la acera solo cabía una persona, Andrew iba a la zaga, estudiando a Costanza desde atrás. Reparó en cómo caminaba, abriéndose paso por la calle atestada; el movimiento de las caderas hacía que su cuerpo se meciera adelante y atrás en torno a un eje invisible. Reparó asimismo en cuán distante se mostraba, cuán desapegada.
Andrew pasó a la calzada para poder caminar a su lado y le dijo:
—Estás un poco callada hoy.
La mujer vaciló un instante y dijo:
—Estoy tratando de entender por qué te escondiste de mí ayer en San Marcos. —Andrew se ruborizó—. Te vi por el rabillo del ojo cuando me iba, después de hablar con tu padre… Me pareció que te sentías… torturado.
Andrew se metió las manos en los bolsillos.
—¿Cómo supiste que era mi padre?
—Habló de la pensión. Y algo en él me recordó a ti.
Con todo lo que se esforzaba Andrew por diferenciarse de su padre…
—No me estaba escondiendo de ti.
Ella se bajó las gafas de sol y le echó un vistazo.
Andrew se notó enrojecer, hasta casi arderle la cara. ¿Cómo podía ser que la piel tuviera un comportamiento y una mente propias?
—Lo único que ocurre es que me hacía muy feliz tener algo… solo para mí.
Costanza se volvió a colocar las gafas de sol.
—Lo entiendo —sentenció.
En el Museo Bargello se exhibían no uno, sino dos David de Donatello; el primero era una imagen de mármol, rígida y de extraña mirada en blanco; el segundo era de bronce. Este era el que Costanza quería mostrarle. Esa interpretación de Donatello no era como la de Miguel Ángel, la imagen que visitaban hasta los turistas más perezosos. No era un David poderoso, sino hermoso y suave, de un modo casi femenino. Era una figura estante, la mano izquierda sobre la cadera ladeada. Ese David no estaba a punto de matar: ya había matado. Con el pie izquierdo pisaba la cabeza seccionada de Goliat, pero aun así se le veía joven y vulnerable. Llevaba un sombrero de ala laxa y botas de cuero, y nada más; mechones de pelo asomaban por debajo del sombrero y le llegaban por los hombros. Desde atrás no se distinguía si era un muchacho o una muchacha, o una amalgama de ambos sexos. La estatua quizá fuese de bronce, pero el cuerpo parecía flexible, vivo en su quietud, e imbuido de una sensualidad tranquila. ¿Un héroe joven, ambiguo y sexi del Antiguo Testamento? No le encontraba sentido. La estatua despertó en Andrew sentimientos que lo inquietaron y confundieron. Lo cierto era que, cuando Costanza estaba cerca, muchas cosas lo inquietaban y confundían.
—Lo primero que dicen la mayoría de guías es que marcó el regreso al desnudo clásico —explicó Costanza—. Pero no es eso lo que a mí se me viene a la cabeza cuando lo miro. Lo que yo pienso es que, cuando por fin una mata a su demonio, probablemente se muestra… más agitada, como poco.
—Y él parece muy tranquilo.
Ella dio un paso para acercarse a Andrew.
—Quizá se deba a que es muy joven y no entiende que, aunque te deshagas de tus demonios, estos pueden seguir viviendo en tu interior.
—No hay que ser un adulto para entender eso.
Costanza caminó alrededor de la estatua.
—¿Quieres hablarme… de ella? —propuso.
Él le dirigió una mirada confusa.
—He arriesgado —argumentó Costanza, encogiéndose de hombros.
¿Quería Andrew hablar de ella? No estaba seguro.
—Se llama Charlotte —dijo por fin, tentativamente—. Por Charlotte Brontë. Está un curso por encima del mío. Sus padres son profesores de lengua y literatura y viven en el Upper West Side.
Costanza asintió. Ese asentimiento fue como una esclusa que se hubiese abierto y dejase correr el agua a borbotones. La hermana se llamaba Emily. El perro, Branwell, y Anne, la lora que vivía en una jaula de latón. Tenían libros por todas partes. Cuatro, cinco mil quizá, en estanterías, sobre las mesas, en el comedor, en el pasillo, en la sala de estar. Esta, con su mobiliario tan peculiarmente dispuesto: seis cómodos sillones en círculo; cuatro para la familia, dos para los invitados. Vivían en esos sillones. Comían en ellos, echaban la siesta en ellos y, sobre todo, leían en ellos. Eso fue lo que él y Charlotte hicieron en su primera cita, por llamarla de alguna manera. Después de pensárselo durante meses, Andrew le preguntó si quería ir a ver una película. Ella dijo que no le gustaba mucho el cine. Le preguntó si quería ir a dar un paseo. Ella repuso que ya hacía mucho ejercicio en el equipo de natación, donde se habían conocido. Al final, ella lo invitó a leer.
—Muy romántico —valoró Costanza.
—Bueno, la verdad es que en ese momento aún no lo era.
—Yo creo que sí, en serio. Los libros. La lora. —Sus ojos centelleaban de interés.
—No creo que ninguno de los dos dijera más de tres palabras en toda la tarde. Ah, sí, su madre me ofreció una galleta. Era como masticar cemento. Anne, la lora, graznó: «¡No te comas la galleta! ¡No te comas la galleta!». Luego, Charlotte me preguntó si quería ver su habitación. Sus padres ni siquiera levantaron la vista de los libros que leían. Nos levantamos y recorrimos un largo y estrecho pasillo, fuimos a su dormitorio y… hablamos.
Costanza abrió mucho los ojos. En lugar de seguir adelante con su relato, Andrew no acertó más que a sonrojarse de nuevo.
—¿Eso es todo?
Andrew suspiró.
—Durante unos nueve o casi diez meses todo fue muy bien entre nosotros. Era genial, de hecho. Al menos desde mi punto de vista. Entonces, la semana pasada, justo antes de venir para acá, fuimos a dar un paseo por Central Park y ella me dijo que no veía claro seguir siendo pareja después de que ella se marchara a la universidad. Teníamos el verano por delante, pero creyó que había llegado el momento de… ser libre.
Costanza meditó unos segundos.
—Tenía miedo.
—¿De qué?
—De lo que sentía por ti.
—¿Cómo lo sabes?
—Porque yo también fui una adolescente de dieciocho años.
—A mí ella me importaba mucho. Hasta empezó a gustarme el pajarraco ese.
A Andrew le empezaron a escocer los ojos. Los apartó de Costanza.
—Un pájaro no pinta nada en un apartamento neoyorquino —opinó ella—. Para mi gusto, esa doble jaula es una metáfora dura de más.
Andrew se había puesto en manos de una especie de piloto automático desconocido: aquella charla, aquellos sentimientos. Aquellas cosas expuestas y compartidas con una mujer a quien apenas conocía. Lo que había ocurrido con Charlotte no se lo había contado ni a su padre.
Andrew y Costanza se sentaron en sendas sillas de madera. Rodeados de estatuas congeladas sobre sus plintos y pedestales, descansaron por unos momentos en silencio. Entonces, Costanza rebuscó algo en su bolso.
—Casi se me olvida, te he traído una cosa —anunció, entregando a Andrew una bolsita, la del día anterior, la que Costanza llevaba en la mano y el padre de Andrew le tiró al suelo sin querer. La del libro de Vasari.
Costanza había reparado el roto de la cubierta con celo transparente.
—Gracias.
—Creo que hará que Florencia cobre algo de vida ante tus ojos.
«Tú haces que Florencia cobre vida ante mis ojos.»
Su voz interior musitó esa frase de la nada, que desapareció como había aparecido.
Abrió el libro. Tocar ese libro que ella acababa de tocar era un poco como tocarla a ella.
Llegó al capítulo dedicado a Donatello y ojeó unos cuantos párrafos. La breve lectura centró su pensamiento.
—Dice… Dice que cuando Donatello estaba trabajando en una escultura para el campanario del Duomo le hablaba al mármol. Le decía a la piedra: «¡Habla, maldita sea, habla!». ¿Lo crees?
—En realidad no. Pero capta muy bien el acertijo fundamental que plantea esta sala en su conjunto: ¿cómo hacer que un material inanimado cuente una historia?
Andrew la estudió un instante.
—Creo que ese acertijo sirve también para ti.
—¿Me ves como material inanimado? —preguntó Costanza inclinando levemente la cabeza a un lado.
—No, en absoluto —contestó Andrew, ruborizándose una vez más—. Lo que quiero decir es que… O sea, tú quieres escuchar mis historias, pero las tuyas…
La mujer le dirigió una mirada confundida.
—Ayer, por ejemplo, estabas casada, pero hoy no —observó él, señalando la mano de la mujer, desprovista del anillo.
Ella bajó la mirada.
—¿No sería más exacto decir que ayer llevaba puesta una alianza?
—Supongo que sí, sí —convino Andrew, encogiéndose de hombros.
Ella se frotó el anular.
—Andrew, tienes que entender una cosa. En Europa nos educan de otra forma. Somos mucho menos directos. Somos más… discretos.
—Entonces…, ¿no estás casada?
—¿Y si te dijera que mi marido está muerto pero que en ocasiones siento como si siguiera casada con él?
Andrew caviló sobre la pregunta.
—Bueno, podría entenderlo.