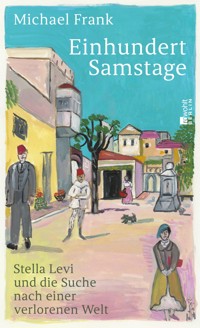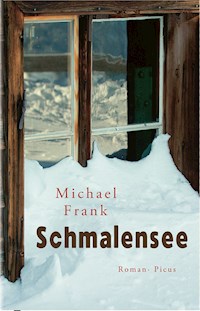Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
«Lo que siento por Mike es algo fuera de lo normal», oye casualmente Michael Frank que su tía le dice a su madre cuando él es un niño de ocho años. «Es algo más fuerte que yo. No lo puedo explicar... Lo quiero más que a la vida.» Con estas palabras oídas sin querer entramos en el fascinante mundo de los Frank. Los tíos de Michael, Hankie Frank Jr e Irving Ravetch, son unos glamourosos guionistas de Hollywood sin hijos y están doblemente emparentados: Hankie es hermana del padre de Michael, e Irving, el hermano de su madre. Las dos familias viven a poca distancia la una de la otra en el barrio de Laurel Canyon, situado en Los Ángeles. La tía Hankie, con su excéntrica personalidad, logra que todos los miembros de la familia se sometan a sus designios. Mujer de talento, temperamental y generosa en sus afectos, aleja a Michael de sus padres y de sus hermanos menores y pasa a ocuparse de su educación: le indica lo que debe leer (Proust sí, Zola no), qué pintores debe admirar (Matisse sí, Pollock no) y hasta qué estilos arquitectónicos debe preferir. La tía educa la mente y la mirada de Michael hasta que esa mirada empieza a ver por sí misma. " Los fabulosos Frank " conectará con cualquier lector que haya luchado para encontrar una voz independiente en medio de las turbulencias de la vida familiar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Oído casualmente
PRIMERA PARTE
1. El Apartamento
2. Ogden, continuación
3. En Greenvalley Road
4. Una casa segura
SEGUNDA PARTE
5. El armario de mi tío (en casa de mi tía)
6. Lejos de la colina
7. Cinco lugares, seis escenas
8. La última estancia
9. Adiós al armario
10. Caída y declive
Agradecimientos
Créditos
Para mis padres y (cómo no) para mi tía, y en recuerdo de mi tío
Omnia mutantur, nihil interit.(Todo cambia, nada desaparece.)
OVIDIO, Las metamorfosis
Oído casualmente
«Lo que siento por Mike es algo fuera de lo normal —oigo casualmente que mi tía le dice cierto día a mi madre, cuando tengo ocho años—. Es algo más fuerte que yo. No lo puedo explicar. Es que es el niño más maravilloso que he conocido nunca, y lo quiero más que a la vida.»
Más que a la vida. Al principio me siento afortunado de ser tan querido, de haber sido elegido para recibir un amor tan enorme..., pero entonces me paro a pensar en ello. La verdad es que no sé muy bien qué significa eso de que te quieran más que a la vida.
¿Quiero yo así a mi madre? ¿Y ella a mí? ¿Es siquiera posible tal cosa?
Y ¿por qué yo, y no mis dos hermanos menores? ¿Qué tengo yo que ellos no tengan?
—Qué pena que no sea mío —suelta mi tía al cabo de unos instantes.
Desde donde estoy acuclillado, en las escaleras del vestíbulo de entrada, noto que el clima de la sala cambia. Se hace un silencio largo y tenso entre las dos mujeres. Oigo cómo respiran, primero una y después la otra, en medio de ese silencio.
Están sentadas formando un ángulo recto, lo sé: mi tía en el sofá, mi madre en la butaca que queda al lado. Así es como se colocan siempre en nuestro salón, no cara a cara sino de forma perpendicular, para no tener que mirarse a los ojos si no quieren.
—Qué pena que no tengas hijos propios —dice mi madre con tacto. Siempre tan en su papel de segundona, de tercera de los hermanos. Tan diplomática.
—Desde luego —añade mi tía en tono intenso y emotivo.
A lo mejor serías otra persona si los tuvieras.
Esto mi madre no lo dice, pero lo piensa, al igual que todos los miembros de nuestra familia. Pero lo que ha sucedido no es eso.
Esto sí.
Primera parte
1
El Apartamento
He estado mucho tiempo esperando junto a la ventana del comedor. Esperaba por las tardes, al volver del colegio, y también los domingos por la mañana. De vez en cuando aguardaba al borde del camino de entrada, porque desde ahí alcanzaba a ver un tramo más largo de la cuesta, casi hasta la parte superior. Cuando aparecía el Buick Riviera, con el guardabarros lanzando destellos y mostrando una enorme y ancha sonrisa metálica, notaba cómo la felicidad se apoderaba de mí; una felicidad que se mezclaba con una sensación de impaciencia y también de excitación, porque aquello implicaba que al cabo de pocos minutos mi tía iba a detener el vehículo y me iba a recoger para que corriésemos una de nuestras aventuras.
De todo el mundo, mi tía era la persona a la que yo siempre tenía más ganas de ver. A veces traía regalos, libros especiales o tesoros relacionados con los intereses particulares que mi tío, ella y yo compartíamos: arte y arquitectura, literatura, y, dado que ellos eran guionistas, pelis (nunca utilizábamos la palabra «película», que solo designaba el celuloide con que se hacían los largometrajes). Pero lo que me gustaba aún más que recibir cosas tangibles era salir por ahí con ella, solo, sin mis hermanos menores ni mis padres; estar a solas con mi tía, recibiendo toda la intensidad de su atención, todas las ideas que se le ocurrían. Y con su conversación, que era como un río infinito que desembocaba en mí. Los ratos que pasábamos juntos eran «la monda». «Mike, la verdad es que eres la mejor compañía que una persona podría desear —decía—, no hay quien te supere.» Lograba que me sintiera inteligente sólo por el hecho de estar con ella, al escucharla, al aprender lo que tenía que enseñar, al contagiarme de parte de su chispa, de su brillo.
Ella y yo salíamos juntos con frecuencia porque mis tíos no tenían hijos y vivían a pocos minutos de nuestra casa, y porque guardábamos un parentesco doble. Había una estrofa que los niños aprendimos a recitar para aquellos momentos en que la gente nos pedía que explicásemos cómo era nuestra familia entremezclada:
Un hermano y una hermana se casaron con un hermano y una hermana.
Como la pareja mayor no tiene hijos, la menor le presta los suyos.
Las dos familias viven a tres manzanas de distancia, en Laurel Canyon,
y las abuelas viven juntas en un apartamento al pie de la colina.
Aquello no quedaba muy poético, pero lograba transmitir los datos y conseguía que la situación pareciese algo casi normal, como sucede a veces con las cosas resumidas.
La situación no era normal ni por asomo, pero, lógicamente, eso yo no lo sabía por aquel entonces.
Nuestra relación, según afirmaba mi tía, era «especial». Llamaba a nuestras dos familias «el alegre septeto», o, recurriendo a las palabras de mi abuela, «los Fabulosos Frank». «Pero incluso dentro de este grupo general —me decía—, tú y yo somos algo distinto, cariño. Lo que hay entre nosotros es casi tan insólito como la relación que tengo con mamá. Tú y yo hemos llevado nuestros carromatos a un campamento secreto. Sabemos la suerte que tenemos. Somos las personas más afortunadas del mundo por habernos encontrado, ¿a que sí?»
Aunque no nos habíamos encontrado. Nos conocíamos de nacimiento por formar parte de la misma familia, por estar dentro de ella. ¿Cambiaba eso las cosas? ¿Era adecuado que un vínculo tan fuerte creciese en este terreno, y de esta manera? Mi tía me fascinaba demasiado para plantearme cualquiera de estas preguntas. Ella era el sol y yo su planeta, atrapado en una órbita devocional mediante una fuerza que me parecía mayor que yo, mayor que nosotros. Que podría denominarse gravedad. O alquimia. O embriaguez. O amor sin más. Pero qué amor tan poco sencillo era.
Oí el coche antes de verlo: el motor conocido que reducía la velocidad al llegar a Greenvalley Road..., el chirrido agudo que emitían las ruedas al describir ese giro amplio y preciso que llevaba al Buick justo al centro de nuestro camino de entrada... y después el claxon, cuya tonalidad cambiaba en función del estado de ánimo de la conductora. El jubiloso «pi-piii» que enseguida resonó por todo el cañón quería decir «Ven rapidito», que era el ritmo al que a mi tía siempre le gustaba hacer las cosas.
Salí a todo correr por la puerta de entrada; durante unos instantes me olvidé de mi omnipresente cuaderno de dibujo de la marca Académie y del estuche de lápices. Cuando ya había recorrido la mitad del sendero del jardín, me acordé y desanduve lo andado para buscarlos en el vestíbulo. De nuevo en el exterior, algo, cierta sensación, me llevó a mirar hacia atrás, en dirección a la ventana del comedor. Mis dos hermanos menores estaban observándome desde el mismo sitio en el que yo había estado esperando a mi tía. Me detuve el tiempo justo para distinguir la confusión de sus rostros. Luego me dirigí al coche.
Después de acomodarme en el asiento delantero, pero antes de que mi tía hubiera sacado el vehículo dando marcha atrás y de que emprendiéramos el camino, volví a echarle un vistazo a la ventana, donde mi madre se había unido ahora a mis hermanos; había apoyado una mano consoladora en el hombro de cada niño. En su cara no se apreciaba la menor confusión. El gesto estaba muy claro; para mí quería decir: «¿Por qué solo Mike, y por qué otra vez?».
Estábamos en los inicios de la década de 1970, y mi madre se había cortado toda la melena, que hasta poco antes su peluquera le amontonaba en lo alto de la cabeza, como si fuera un complicado pastel. También se maquillaba muchísimo menos. Cambió los vestidos, las faldas y las blusas por vaqueros y camisetas adornadas con coloridas cuentas, y empezó a poner música rara y nueva en nuestro tocadiscos, álbumes de Carole King, Joni Mitchell y The Mamas & the Papas; todos ellos vivían cerca de nosotros, en Laurel Canyon. Mientras limpiaba, cocinaba y cuidaba a mis hermanos menores, iba cantando:
Pero tienes que crear tu propia música,
cantar tu canción especial.
Crear tu propia música,
aunque no la cante nadie más.
«Pero ¿dónde está la gracia? —decía mi tía al oír esas palabras—. Qué poco estilo.» Mi tío y ella creían que Brahms era el último compositor que formaba parte de lo que ellos denominaban «la flor y nata», aunque también consideraban flor (pero sin nata) a Irving Berlin y a los Gershwin, sobre todo cuando sus temas los cantaba Ella, cuyo apellido jamás mencionaban.
Ese reciente corte de pelo de mi madre fue la primera de las muchas evoluciones que se produjeron en su aspecto a lo largo de las décadas: su imagen fue cambiando con los tiempos, mientras que la de mí tía se quedaba anclada en 1945, el año en que había conocido a mi tío en la Metro-Goldwyn-Mayer, cuando ambos eran jóvenes guionistas.
Mi madre era baja: «Pequeñita y preciosa, así es nuestra Merona», afirmaba mi tía. «Adorable», añadía, pronunciando la palabra à la française, como si hablara de una niña o de una muñeca. Esos rasgos de muñeca de mi madre (por llamarlos de algún modo) habían ido desapareciendo lentamente desde que había tenido hijos, pero, en muchos sentidos, mi tía consideraba que Merona seguía siendo la tímida chica de trece años a la que había conocido a los pocos meses de que mi tío y ella empezaran a salir.
En mi tía no había nada que recordase ni remotamente una muñeca. Era una mujer alta, corpulenta, de cara redonda, de mirada incandescente; muchas veces la gente decía que era una persona formidable, aunque nunca con el matiz burlón que estas personas sí transmitían cuando pronunciaban esta palabra con acento francés y, desde luego, jamás delante de ella. Yo la consideraba, ni más ni menos, el ser humano más mágico que conocía. Todo lo que tocaba, todo lo que hacía, se convertía en algo extraordinario, algo imbuido de una sabiduría especial y de una vitalidad apabullante que transformaba una conversación, una comida, una sala o un momento normales en algo lleno de embrujo. No solo me lo parecía a mí; para muchas otras personas, era toda una belleza, en parte Rosalind Russell, en parte Lucille Ball (en morena), aunque ella, al describirse en tono socarrón (en aparente tono socarrón), decía que era una sempiterna adolescente demasiado alta y demasiado fea, con una nariz imperfecta que su madre había mandado «revisar» como regalo por su decimoséptimo cumpleaños. Su peinado subía mucho, muchísimo más de lo que llegó a hacerlo el de mi madre, largo tiempo antes de que se hiciera un moño. Se prendía flores o, de forma memorable, hojas en esas torres redondeadas, o las envolvía con pañuelos (de colores, de estampado de leopardo o de cebra, de cuadros escoceses), o las tapaba con boinas, gorros también escoceses, sombreros de campana o gorras de béisbol que elegía por su tonalidad, no porque sintiera ninguna afinidad con un equipo en concreto. Se maquillaba los párpados de azul o violeta y, bien entrada la década de 1990, aún se pintaba un lunar, propio de una flapper, en lo alto de la mejilla derecha. Llevaba una cantidad considerable de joyas, en un número cada vez mayor a medida que fue envejeciendo, muchas veces unidas en colecciones temáticas tan extensas como las colecciones de objetos de su casa, de marfil un día, de ámbar al siguiente; de coral, de oro, de plata, de cristal, de malaquita, de lapislázuli, de perlas o de azabache, en función de su estado de ánimo o de su ropa. En esencia, se trataba a sí misma como si fuera una superficie por decorar y, al igual que las otras superficies que decoraba, era imposible que el efecto final pasase desapercibido, jamás. Eso no sucedía, jamás.
Su capacidad lingüística era inimitable; a veces intimidaba. Soltaba torrentes de palabras que acababan fundiéndose en frases impecables, del mismo modo en que las gotas de lluvia acaban formando charcos. En las reuniones de guion era un as a la hora de resumir y presentar las historias. Se echaba hacia delante en la silla, con los codos en las rodillas, mientras un pitillo Merit se le iba consumiendo solo en una mano, y se dejaba llevar. En quince, veinte minutos, frente a un público callado, narraba una película entera, desde el fundido de entrada al de salida, sin mirar ni una sola nota escrita.
Se ponía una colonia de hombre, de la marca Caswell-Massey, que compraba en los grandes almacenes I. Magnin. Cuando subí al coche, esta fragancia acre le salía a vaharadas del cuello; mi tía bajó una mejilla con colorete para que quedase a mi altura.
Le di un beso, y ella sacó lentamente el Buick del camino de entrada.
—Mira lo que hay detrás, Tesoro —me dijo.
Trasladé al asiento delantero un paquete envuelto y atado con un lazo, tan crujiente que parecía que lo habían metido en almidón.
—¿A qué esperas? Vamos, ábrelo.
El regalo era un libro titulado Cuadros famosos. Eché un vistazo a sus páginas. Cada capítulo se centraba en un tema distinto: paisajes, retratos, gente trabajando, niños jugando.
—Gracias, tía Hankie —le dije—. Es precioso.
La mejilla volvió a bajar. La volví a besar.
—Una cosita de nada para celebrar este sábado que pasamos juntos. —Me dio un codazo—. Estoy segura de que en el futuro serás artista, Mike. Estoy convencida. Todo lo que haces tiene muchísimo estilo. De verdad de la buena. Como si te hubieras tirado toda la vida aprendiendo cuestiones de estética.
Yo tenía nueve años.
—«Crea belleza en todo momento.» Es uno de los lemas de nuestra familia.
—¿Qué es un lema?
—Un principio que sigues. Con el que construyes tu vida.
—Crear belleza. En todo momento.
—Sí. En lo que dibujes o pintes, en las casas en las que vivas. También en tu forma de hablar. Y de escribir. Y hazlo sin demora. Rapidito, rapidito. Eso ya me lo has oído decir.
Asentí con la cabeza.
—En la tumba ya te sobrará tiempo para dormir.
Debí de quedarme con gesto perplejo, porque añadió:
—Quiere decir que no hay que pararse, que no se aceptan las barreras. Nada de echarse siestecitas.
Mi madre se echaba una todos los días.
—Tienes que lograr que todos los momentos sean importantes —prosiguió—. Y que nunca te dé miedo ser atrevido. Imagina qué habría pasado si Huffy no lo hubiera sido, imagina que después de pasar diez años horribles de la Gran Depresión en Portland no hubiera aprovechado la oportunidad que se le presentó cuando la Mayer le concedió una entrevista. Nos metió a tu padre, al abuelo Frank y a mí en el Nashville, todos apretujados, y nos llevó a Los Ángeles de un tirón, y dejó impresionado al bueno de LBM. Todo cambió después de eso, todito todo, lo que nos convierte en los Fabulosos Frank procede de ese momento, de Huffy, gracias a su atrevimiento y a su valentía. ¿Lo entiendes?
Dije que no con la cabeza.
—Bueno, ya lo entenderás. Algún día. Me cercioraré de ello.
Ya habíamos salido suavemente del cañón. Mientras ella doblaba a la derecha para entrar en Laurel Canyon Boulevard, añadió:
—Sigue a tu corazón, te lleve donde te lleve. Y regala siempre lo que más valores de todo lo que tienes.
Bajé la vista y me fijé en las páginas de mi nuevo libro.
—O sea, ¿que esto tendré que regalárselo a Danny o a Steve en algún momento?
Ella ladeó la cabeza.
—Creo que en este caso en particular no, cariño. A tus hermanos les interesan cosas completamente distintas que a ti, ¿no? Danny... es un científico en ciernes. Se le dan bien los problemas de lógica. Salta a la vista. Lo suyo serán los hechos. Está más claro que el agua. En cuanto al pequeño..., creo que su futuro pasa por el atletismo. Tiene unas cualidades físicas tremendas, igualito que mi hermano. A lo mejor, como él, aprenderá a triunfar en los negocios. Sí, estoy segura de que sí. Eso nos hace falta en la familia, ¿verdad? Para que nos haga de contrapeso, como si dijéramos. Más que nada por pragmatismo. Pero ¿la literatura? ¿El arte, la arquitectura? ¿Absolutamente cualquier forma de expresión creativa? Esa es tu área de competencia.
Lo de «área de competencia» me sonó parecido a lo de «lema», pero no tuve que preguntarle qué era.
—Eso quiere decir que es aquello en lo que destacas, tu punto fuerte. —Señaló el libro con un ademán—. No, esto está hecho para ti. Como tantas otras cosas.
Me pregunté qué otras tantas cosas serían esas. Como si me pudiera leer el pensamiento, mi tía añadió:
—Una coleccionista no se pasa la vida reuniendo cosas bonitas para que acaben tranquilamente desperdigadas después de su muerte.
Volvió la cara para mirarme. En sus ojos brillaba la chispa de siempre, que lanzó un breve destello mientras ella me dirigía una sonrisa; luego volvió a centrarse en el volante.
En Hollywood Boulevard giramos a la izquierda, a un tramo de calzada que era completamente residencial y en cuyo lado superior se extendía una serie de casas que mi tía ya me había enseñado a identificar. De estilo morisco. Tudor. Neocolonial español. Craftsman estadounidense. Siempre que divisaba estos edificios por la ventanilla del coche pensaba en cómo era posible que fueran tan distintos unos de otros y, sin embargo, estar alineados formando una obediente fila. En Los Ángeles había calles enteras, barrios enteros, que eran así: abigarrados y extravagantes, casas soñadas para una ciudad que formaba un paisaje onírico.
En Ogden Drive doblamos a la derecha, como siempre hacíamos, y mi tía detuvo el vehículo delante del número 1648. El Apartamento. Así lo llamábamos, sin más: el Apartamento. Vamos a pasarnos por el Apartamento. Nos necesitan en el Apartamento. Este año celebraremos tu cumpleaños en el Apartamento. Llega una noticia muy mala del Apartamento.
Mi tía nunca me enseñó a identificar el estilo del Apartamento, lo cual seguramente sucedió porque tampoco tenía ninguno en particular. Era un edificio de estuco, de la década de 1930, que rodeaba un patio interior en el que había una exuberante vegetación de camelias, gardenias y aves del paraíso, pero lo más importante del Apartamento era que, desde mucho antes de que yo naciera, mis dos abuelas vivían juntas en él.
—Rapidito, rapidito —dijo mi tía mientras apagaba el motor—. Llegamos casi diez minutos tarde al Momento de la Mañana. Huffy debe de estar muerta de preocupación.
Huffy (la mayor de mis dos abuelas, madre de mi tía y de mi padre) estaba incorporada en la cama, leyendo tranquilamente, cuando entramos en su cuarto a todo correr. Estaba en la cama que quedaba más cerca de la puerta, y que hacía juego con la otra: ambas tenían un cabecero y un estribo, que coronaban unos pináculos pintados de dorado y en forma de llama. Daba la impresión de que mi abuela viajaba en un barco, en un navío dorado que subía y bajaba en medio de un mar de estampados de color rosa, jarrones blancos y guirnaldas, que era lo que se veía en el papel pintado.
—Mamá, siento llegar tarde —dijo mi tía—. Mike y yo estábamos charlando de lo más entretenidos, y se me ha olvidado la hora que era.
A mi abuela se le había soltado el pelo durante la noche y no iba maquillada, pero con su postura erguida y sus ojos oscuros y concentrados lograba, de algún modo, seguir dando la impresión de que estaba en guardia y de que no se le escapaba ningún detalle.
—Hoy es sábado —dijo mientras se quitaba las gafas de vista cansada—. El único día en que debes tomarte las cosas con calma, cariño mío. Te lo he repetido muchas veces.
—Ya habrá tiempo para tomarte las cosas con calma cuando estés... —empezó a decir mi tía—. Bueno, pero ya hemos llegado.
—¿El niño va a acompañarnos a zascandilear por ahí esta mañana? —preguntó mi abuela.
Mi tía me dirigió una sonrisa y contestó:
—Nos hace falta su buen ojo, ¿no?
—Sí que lo tiene bueno, sí —confirmó mi abuela.
—Cómo no va a tenerlo. Se lo educo yo.
El Momento de la Mañana era el rato sagrado, de aproximadamente una hora, en el cual mi tía le cepillaba el pelo a su madre, se lo recogía formando un moño perfecto y se lo sujetaba en lo alto de la cabeza; después la ayudaba a maquillarse y a vestirse. A continuación le preparaba el desayuno y se sentaba cerca de ella mientras se lo tomaba, para que pudieran hablar antes de que mi tía volviera a subir la ladera y (en los días laborables) de que se sentara junto a mi tío a escribir.
Este ritual se había iniciado antes de que yo tuviera conciencia de ello. Había empezado cuando mi abuela se sometió a la Operación (de la que nunca se daban más detalles ni explicaciones), tras la cual, durante una temporada, había necesitado ayuda para vestirse y peinarse. Desde hacía mucho, aquello había evolucionado hasta convertirse en la rutina con la que ambas mujeres comenzaban sus días, siete días a la semana, sin excepción.
En la primera parte del Momento de la Mañana, la del acicalamiento y el vestido, siempre me mandaban a esperar al salón. Muchas veces, como aquel día, aguardaba a que mi tía cerrase la puerta después de que yo hubiera salido y después me escabullía por el pasillo al cuarto de Sylvia, que era mi «otra» abuela, la madre de Merona y de Irving.
Como siempre, tenía la puerta cerrada. Apliqué el oído a la superficie y después llamé.
—¿Michaelah?
Abrí la puerta lo justo para caber por el hueco y luego la cerré otra vez.
—No estaba del todo seguro de que anduvieras por aquí —dije.
—No quiero estar en medio mientras Hankie prepara el desayuno.
—¿Y el tuyo? —pregunté.
—Después —contestó con un gesto de resignación.
Estaba sentada en una esquina de la cama, completamente vestida, con un periódico doblado en el regazo. Su cuarto era la mitad de grande que el de Huffy, y en él no había un espléndido cabecero con saltarinas llamas doradas. La cama era el único sitio de la habitación para sentarse, al margen de un arcón bajo de dura madera de cedro.
Además del arcón, había un tocador alto sobre el cual reposaban varias fotografías del marido de Sylvia, mi apuesto abuelo, que había sido rabino y que había muerto antes de que yo naciera; estas imágenes eran lo único de toda la estancia, de todo el apartamento, que podían considerarse objetos personales de Sylvia, sin contar la radio de al lado de la cama, que lo que sintonizaba era casi un murmullo, siempre la emisora local de música clásica.
—¿Esta mañana nos vas a acompañar? —le pregunté.
La cabeza de Sylvia se inclinó formando un ángulo. Parecía que mi abuela (mi segunda abuela, como yo la consideraba) siempre estaba calibrando las cosas, o llevando a cabo una minuciosa evaluación, antes de hablar o actuar.
—Creo que hoy... no.
Físicamente, Sylvia era más baja y menuda que Huffy, del mismo modo que mi madre era más baja y menuda que mi tía; hasta su nariz y sus ojos eran menores, más delicados y dubitativos. Menos intensos, también podría decirse, aunque no se les escapaba casi nada.
Esos pequeños y observadores ojos suyos se fijaron en el pasillo, o en donde se habría distinguido el pasillo si la puerta hubiese estado abierta.
—A lo mejor la semana que viene —añadió.
Supe que mentía. Ella supo que yo sabía que mentía. Ya habíamos mantenido diversas versiones de esta conversación muchos sábados.
—El lunes voy a la colina —dijo, refiriéndose a nuestra casa de Greenvalley Road, donde podía cocinar, comer naranjas chinas directamente del árbol y leer en el jardín, bajo el olmo japonés de la parte posterior, y dejar que su mirada abandonara esa actitud vigilante —. Prepararé tapioca.
—Ay, sí, porfa —dije—. ¿Y bizcocho?
—Si quieres...
Asentí con la cabeza.
—Michaelah.
—Dime, abuela Sylvia.
—Se van a impacientar si tardas mucho en volver.
—Solo han pasado unos minutos.
Volvió a mirar a la puerta.
—Mejor ciérrala cuando salgas.
La puerta del cuarto de Huffy aún no estaba abierta. Cogí el cuaderno de dibujo y me tumbé en la alfombra trenzada del salón.
Mientras trataba de decidir qué dibujar, mi vista se posó en primer lugar, como solía suceder, en el cuadro que quedaba un poco por encima y a la derecha del sillón de orejas en el que le gustaba sentarse a Huffy en las reuniones familiares. Si hubiera habido chimenea, el cuadro habría estado por encima de la repisa, pero no la había, y la pintura no necesitaba más realce. Ya venía en cursiva, ya estaba subrayada. Era un cuadro de mi tía, el epicentro de la sala, al igual que ella lo era de nuestra familia.
Harriet, Harriet Frank hija, era su nombre de cara al público, su nombre profesional. En casa la llamábamos Hank o Hankie; de ahí, tía Hankie, a veces Harriatsky o, posteriormente, Tihankie.
Los nombres de estas mujeres estaban envueltos en un velo de confusión. Huffy había nacido como Edith Frances Bergman en Helena (Montana). No tardó en eliminar el Edith porque no le gustaba. De niña, en Spokane, y recién casada, en Portland, la llamaban Frances. Siguió siendo Frances Goldstein (su nombre de casada) hasta que, a mediados de la década de 1930, presentó un programa en la radio local, que denominó Frances Frank, francamente hablando; poco después pasó a ser Frances Frank, se cambió el apellido y convenció a su marido para que también se cambiara el suyo y el de sus hijos. Varios años más tarde, en 1939, cuando rehízo su vida otra vez y se trasladó de Portland a Los Ángeles, se apropió del nombre de su hija, un nombre nuevo para una vida nueva. Se convirtió en Harriet madre, y mi tía, que por tanto también vivió un cambio de nomenclatura, pasó a ser Harriet hija.
Esto no le pareció raro a nadie, que una madre adoptara el nombre de su hija para que ambas formaran un conjunto a juego.
—Harriet es un nombre interesante —declaraba mi abuela—. De escritora.
Harriet hija se hizo escritora: guionista. Esto tampoco le pareció raro a nadie.
Ni tampoco lo siguiente:
—Huffy y yo conocemos los secretos más íntimos de la otra. La verdad es que no hay nada que no sepamos la una de la otra. Pero nada, nada.
Ni tampoco esto otro:
—No nos hemos dicho una palabra más alta que la otra en toda la vida. Ni una sola vez.
Ni lo siguiente:
—Hankie y yo no solo somos madre e hija. Somos las mejores amigas. Somos más que mejores amigas.
Les encantaban estas grandes declaraciones, a mi abuela y a mi tía, casi tanto como poner apodos. Mi tío era Dover (su segundo nombre, convertido en el primero), Gordete, Corchito. Otra tía mía era Frankie o Nena. Mi padre, Martoon, Martontito, Martonete.
Yo era Tesoro o Mike.
Harriet madre era Huffy (que se pronunciaba Hafi), siempre. Sylvia, mi otra abuela, no llegó a tener apodo. A veces utilizábamos el diminutivo de Syl, pero nada más. Mi madre, Merona, a veces era Meron. Pero nada que resultara más cariñoso.
Estábamos en California. En el ardiente y soleadísimo sur de California... Casi todos los otros niños de nueve años se habrían pasado el día en la calle, jugando en un lugar como ese, con tanto cielo y tanta luz. Yo lo pasaba tirado sobre la alfombra trenzada, contemplando el cuadro de mi tía: mi cielo y mi luz.
El retrato lo había pintado una prima rusa de mi abuela que se llamaba Mara y a quien durante la guerra habían desterrado a Siberia, donde la habían metido en un gulag y la habían obligado a pintar cuadros de Stalin para el Gobierno. «Tu tía y yo viajamos juntas a Yurp en 1964», me contaba Huffy; Yurp era, como Gordete o Hankie o Martontito, un apodo, aunque empleado para un continente entero en vez de para una persona.
—Era un sueño que habíamos tenido toda la vida. La hermana de Mara, Senta, que había sobrevivido ocultándose en un desván, había estado casi veinte años tratando de sacarla de la Unión Soviética. Las encontramos viviendo juntas en un apartamento de Bruselas. Todas las mañanas, después de desayunar, tu tía y yo íbamos a su casa y posábamos para ella hasta la cena. Durante esa visita recuperamos mucho tiempo perdido. Y, mientras yo posaba, ¿a qué no sabes en qué pensaba?
Negué con la cabeza.
—En lo mucho que agradecía que mis padres hubieran decidido venir a Estados Unidos cuando lo hicieron. ¿Sabes qué quiero decir?
Volví a negar con la cabeza.
—Pues que de otro modo es posible que yo hubiera fallecido, como tantas otras personas de nuestra familia.
Mi abuela centró en mí sus ojos oscuros.
—Eso es lo que me habría pasado por el único motivo de haber nacido judía —me aseguró—. Y si me hubieran matado, tu padre no estaría aquí, y por tanto tú tampoco.
—¿Ni la tía Hankie?
La inexistencia de la tía Hankie me parecía algo casi más inconcebible que la mía.
—No, ni siquiera nuestra querida Hankie estaría aquí... —Sus ojos oscuros lanzaron un destello. Se quedó callada unos instantes—. Eso cuesta mucho imaginárselo, ¿eh?
—Es imposible —afirmé.
Mi abuela esbozó una sonrisa enigmática.
—Sí, imposible. Estoy muy de acuerdo.
Tanto mi tía como mi abuela habían colgado el retrato de la otra en sus respectivas casas. El de mi tía era el mayor de los dos y más oscuro, tanto en el cromatismo como en la forma en que en él se insinuaban sus estados de ánimo negros y latentes. Cómo había sido capaz esta prima lejana, pintora de Stalin, de captar este rasgo de mi tía, tras conocerla solo durante una semana, era un misterio.
También estaban los ojos. Al hablar de un retrato, la gente suele hacer bromas con esto, pero es cierto que daba la impresión de que los de mi tía te seguían por toda la sala. Esto puede deberse al hecho de que sus ojos no solo aparecían en el cuadro, sino que se reflejaban a la vez en varios sitios más de la estancia: en las pinturas invertidas que se veían en los espejos de unas damas chinas que colgaban por encima de las estanterías y, de forma más destacada, en la pared de enfrente del retrato, donde había otro espejo, muy viejo, tanto que era del siglo XVII y flamenco, con un grueso marco propio de los maestros antiguos, hecho con franjas consecutivas de madera dorada y pintado de caoba. Su apagado y moteado cristal devolvía a mi tía su propia imagen, así que, cuando me interponía entre la obra y el espejo, me daba la sensación de que ella me miraba desde dos direcciones, o de que yo estaba interrumpiendo una conversación secreta en la que ella se decía una cosa, ella se respondía, y así hasta el infinito.
Gracias al espejo, mi abuela también podía, desde su sitio habitual en el sillón de orejas, contemplar en el otro lado de la estancia la imagen especular del cuadro de su hija, a quien por tanto nunca dejaba de ver.
Decidí que en el dibujo iba a tratar de captar cómo el espejo captaba la imagen de mi tía. ¡Qué ingenioso! Empecé por el marco y después pasé a la forma de la cabeza de tía Hankie. No era fácil que saliera bien, pero que nada fácil.
Al cabo de media hora se abrió la puerta y, con una explosión de sonido y un cambio en las corrientes de aire, irrumpió mi tía en dirección a la cocina, como un boxeador que entra en el cuadrilátero. Allí estuvo varios minutos atareada; entonces, cuando el olor del pan que se tostaba empezó a llegar al salón, metió la cabeza por la puerta para ver qué hacía. Tras echarle un vistazo a mi cuaderno, dijo:
—Pero, Tesoro, ¿estás seguro de que no tienes nada mejor que hacer que ponerte a garabatear cuando justo a tu lado una biblioteca entera está esperando que la explores?
Bajé la vista y me fijé en mi dibujo. ¿Garabatear? Noté que las mejillas me ardían de vergüenza por haber fracasado tanto. ¿Cómo iba a convertirme en artista si era incapaz de retratar a una de las personas que mejor conocía del mundo? Callado, doblé el esbozo por la mitad y cerré el cuaderno.
Mi tía se acercó a las estanterías y se agachó. Pasó los dedos por los lomos de novelas de Dickens..., después de Thackeray..., después de Trollope. Se detuvo en Qué verde era mi valle.
—Este me encantaba cuando yo era niña —declaró; después examinó otros dos libros, que cogió del estante y que me alargó—. Créeme, Tesoro, entre Servidumbre humana e Hijos y amantes aprenderás todo lo que te hace falta saber sobre qué se siente al ser un joven de determinado tipo. De tu tipo, vamos.
Dejé que los libros se abrieran al caerme en el regazo y contemplé poco convencido la cascada de letras minúsculas.
—Porque eres inteligente, Mike, ¿o no? Pues claro que sí. Ya va siendo hora de que empieces, rapidito, rapidito, a leer novelas de adultos...
Como no dije nada, añadió:
—No querrás ser una persona normal, ¿no? ¿Encajar? Encajar es morir. No lo olvides. Te conviene distinguirte de tus compañeros. Siempre.
Gracias a mi tía (y a mi tío) yo encajaba con mis compañeros tan poco como le es posible hacerlo a un niño de nueve años. Ni siquiera sabía qué se siente al encajar. Y eso me inspiraba orgullo. A veces, un orgullo absurdo.
__________
Casi tan sagradas como el Momento de la Mañana eran las excursiones que emprendían mi tía y mi abuela para visitar anticuarios los sábados por la mañana; eran días dedicados a la «salud mental», pero también cumplían un objetivo claro, puesto que «una habitación que no cambia es una habitación muerta, y vivir en una habitación muerta destroza el alma», en palabras de Harriet hija.
Madre e hija abordaban las compras, este tipo de compras, con un rigor de experto. Salir con ellas un sábado debía de parecerse, o eso imaginaba yo, a lo que tenía que haberse sentido al viajar con ellas a Yurp, que, en cierto modo, era lo que esas excursiones suyas constituían, miniviajes a otro tiempo, otra historia y otra cultura, a mundos lejanos; mundos reconstruidos gracias al pasado contenido en las cosas.
Aunque no solo buscaban un par de candelabros, un plato grande o algún objeto lacado chino, sino que también estaban educando al «niño» para que distinguiese qué era «auténtico» y qué «una reproducción», qué era «b.» y qué «m.», «histórico» o (el peor de los horrores) «moderno», una expresión cuya segunda sílaba alargaban y pronunciaban con un exagerado desprecio.
Esos sábados me parecían alternativamente emocionantes e inquietantes. Se me venía una buena encima si cogía algo, aunque solo fuera para investigar, y oía ese penetrante susurro que decía «m.», es decir, que era «malo». Aquello equivalía a que me aseguraran que mi calidad también era «m.», es decir, que era tonto. Y claro que lo era. ¿Qué podía saber un niño de Lewey Schmooey (así hablaban en tono jocoso de un tipo de muebles), cómo podía diferenciar el oro vermeil y el bronce dorado, a Palladio de Piranesi? Era tan difícil (casi tanto) como que te leyeran un párrafo de Dickens y otro de Austen y después te pidieran que dijeras de quién era cada uno. Un chico que quisiera seguir siendo aceptado en este colegio (en esta familia) se esforzaba mucho en aprender: los nombres y las fechas, los datos y las cifras, las épocas, los estilos (en prosa, los narradores; en el cine, la imagen). Las técnicas: el ensamblaje a cola de milano y en qué se diferencia de la unión a inglete, las distinciones entre el biselado y el fijado, entre pintar una pared con una esponja o con una brocha de plumas... Aquello no tardó en dar paso a la diferenciación entre mostrar y contar, entre las voces activa y pasiva, entre la sencilla y transparente prosa tolstoiana, las florituras faulknerianas y los excursos proustianos...
Mi tía tenía varios sitios por los que le gustaba «zascandilear»: por Pasadena y a lo largo de la Main Street de Venice, y, cuando se sentía especialmente ambiciosa (o ricachona), por Montecito o por la localidad cercana de San Juan Capistrano, donde desarrollaban su actividad algunos de los marchantes más de «primera fila». Pero aquel día nos íbamos a quedar en nuestra ciudad: íbamos a un grupo de tiendas situadas en la parte baja de Sunset Boulevard, cerca de Western Avenue.
En el primer establecimiento en el que entramos, cogí una bandeja lacada en la que se veían dos figuras chinas. Daba la impresión de que aquello podría quedar bien en el apartamento de mi abuela, por lo que me pareció una elección poco arriesgada. Mientras estaba agarrándola, mi tía extendió el brazo.
—No, eso no, Mike. Es una reproducción. Es «m.».
Lo más importante fue el tono, un frío rechazo que hizo que yo, que ya era pequeño, me sintiera aún más pequeño. Sin embargo, no dejé de intentarlo, de anhelar ser uno más, de saber lo que sabían, de ver lo que veían, y cómo lo hacían; de lograr, y conservar, su aprobación, su aceptación, su amor.
Una y otra vez, la mano de mi tía decía que no. Una y otra vez, yo seguía intentándolo.
—Eso está mejor. Por ahí vas bien.
Otra vez más.
—Aún mejor.
Pero ¿por qué? Esa pregunta siempre la planteaba mi abuela. ¿Por qué es bueno esto, por qué nos importa?
—El criterio es una cuestión de juicio. Una cuestión de conocimiento. Este escritorio es bueno porque sus líneas lo son. Porque nadie le ha añadido bazofia para que parezca nuevo, o falso. Porque te despierta la imaginación.
—¿Y qué imaginas?
Estábamos delante de un mueble alto. Un secreter. Eso sí que lo sabía. Tenía un tablero abatible, detrás del cual había muchos compartimentos secretos; algunos de ellos, con cerraduras minúsculas para que no se pudieran abrir.
—Imagino al hombre..., no, a la mujer que se sentaba aquí y que escribía cartas. Cartas secretas. O su diario. Imagino cómo lo escribía hace doscientos años. —Mi abuela abrió uno de los compartimentos—. Y lo guardaba aquí.
—Y esta mancha de tinta —intervino mi tía— se hizo cuando la interrumpieron mientras estaba dedicada a ello.
—¿Quién la interrumpió? —pregunté, perplejo.
—Su marido —añadió mi tía—. Acuérdate del cuadro ese de Vermeer, el de la mujer redactando una carta. Está en tu libro. Ella alza la vista sobresaltada, igual que en el cuadro. Tira el frasco. La tinta, apenas unas gotas, cala la madera mientras se decide el destino de un ser humano, y enseguida...
Mi tía y mi abuela se dirigieron una de esas miradas (que yo conocía tan bien) que indicaban que habían pasado a la comunicación privada que había entre ellas, el equivalente de un compartimento del escritorio al que yo no podía acceder.
—Ella no quiere que él sepa qué escribe —dijo mi abuela—. Tiene que elegir entre proteger el diario o la mesa. Evidentemente, escoge el diario. Por la vida secreta que lleva. ¿Lo entiendes?
Yo asentí con la cabeza, porque era lo que se esperaba de mí. Pero no tenía ni idea de qué hablaban. Ni la menor idea.
El objeto considerado «mejor» resultó ser un plumier; pese a ser victoriano (algo que, como lo moderno, solía merecer una «m.» tajante y categórica), en su tapa aparecían dos figuras pintadas (al estilo chino, lógicamente), y, además, era útil.
—En él puedes guardar tus herramientas de trabajo —declaró mi tía muy contenta—. Así podemos tirar ese estuchito tan vulgar que tienes. ¿Qué te parece, Tesoro? ¿Me dejas que te lo regale?
Esa pregunta, esperada con tanta incertidumbre, llegaba en determinado momento, a veces en determinados momentos, de cada excursión por los anticuarios.
—Ay, sí, tía Hankie.
—¿Y qué te parecen estos reposalibros? —añadió, bajando de un estante dos de bronce, con forma de pequeños templos griegos—. Te ayudarían a organizar tu biblioteca en casa.
—Son preciosos, tía Hankie.
—No importa que haya un pequeño arañazo en uno de ellos, ¿no?
Contesté que no con un ademán de cabeza y aseguré:
—Es un signo de antigüedad.
—¡Un signo de antigüedad! —exclamó mi abuela, encantada—. Hay que ver lo rápido que aprende este niño.
__________
Después de uno de aquellos sábados, un premio muy especial era que me propusieran quedarme a dormir en Ogden Drive. Esa invitación salía del sillón de orejas, que no costaba considerar el trono de mi abuela. (La butaca de Sylvia, colocada enfrente, era más pequeña, y su asiento quedaba más cerca del suelo.) Si a mi madre no la habían avisado con antelación y no me había preparado el equipaje pertinente, se producía una animada discusión: ¿en qué va a dormir el niño? («¿En calzoncillos?», una palabra, pronunciada por mis abuelas, cuya simple mención me encendía las mejillas.) ¿Cómo se va a lavar los dientes? (Con dentífrico extendido en un paño, enrollado en el dedo índice.) ¿Y qué va a leer? (¿La gran edición de Doré de la Biblia inglesa? Desde luego, no el Balzac encuadernado en cuero que había sido de Rosa, la madre de Huffy...) A nadie le preocupaba quién me llevaría de nuevo al cañón, porque todo el mundo conocía la respuesta: al día siguiente, la tía trasladaría al sobrino en coche a lo alto de la colina después del Momento de la Mañana.
La invitación se produjo poco después de que hubiéramos vuelto esa tarde de nuestra expedición por los anticuarios, cuando Huffy se dio cuenta de que Sylvia iba a pasar la velada fuera, se había ido a uno de sus conciertos del centro. «Esta noche nos haremos compañía», me dijo. La tía Hankie se aseguró de que hubiera suficiente comida en casa para la cena y entonces se fue a su casa.
Después de que se marchara, Huffy propuso:
—¿Y si nos tomamos solo dos cuencos enormes de helado y luego nos metemos en la cama a leer?
—¿Hay salsa de chocolate?
—Puede que sí —contestó ella con una carcajada.
Cuando terminamos nuestra «cena», Huffy anunció:
—Tengo una cosa para ti. Te la compré la semana pasada.
Entró en su cuarto y volvió con un paquetito metido en una bolsa de papel marrón. En el interior había un libro en blanco encuadernado en piel naranja, de papel pautado, y se cerraba con una pequeña cerradura de latón y una llave. En la tapa, en doradas letras en relieve, aparecía una sola palabra: «Diario».
—Yo llevo uno —me dijo— desde que era joven y vivía en Portland. Cuando seas mayor lo leeréis, tú y tus hermanos. Podréis conocerme de un modo que ahora os resulta imposible. —Me miró—. Esto no lo entiendes demasiado, ¿verdad?
Contesté que no con un gesto.
—Ya tienes edad suficiente para empezar a escribir sobre tu vida.
—¿Escribir? —pregunté desconcertado—. ¿De qué?
—Puedes hacerlo sobre el mundo en el que has nacido, algo que siempre es interesante, con independencia de cuándo hayas nacido en él. Y puedes dejar constancia de quién consideras que eres.
Quién. Consideras. Que. Eres. Esas palabras no me decían nada.
—Y cómo son las personas que te rodean.
Esto ya lo entendía mejor. O empezaba a hacerlo.
La abuela Huffy solía guiarme con este tipo de indicaciones, que no eran reglas exactamente, sino más bien principios que observar en la vida, sintetizados y adecuados a mi edad..., casi siempre.
Por ejemplo: durante la larga, aburrida y completa lectura de la Hagadá en el Séder, en la casa de nuestros primos situada en lo profundo del valle, cada pocas oraciones mi abuela susurraba:
—La espiritualidad no tiene nada que ver con este insoportable tedio, no lo olvides.
Si estábamos en una tienda, cogía un objeto y veía las palabras «Made in Germany» grabadas en la parte inferior, lo devolvía a su sitio con un golpe decidido y declaraba:
—Por encima de mi cadáver, y también del tuyo.
—Tienes que votar siempre al Partido Demócrata —me dijo otro día—. Es lo que hacemos en esta familia.
En este caso, no hubo explicación: solo ese decreto.
También me contaba historias, algunas de las cuales yo no podía dejar de reproducir mentalmente, como aquella sobre el cuadro o sobre la tía Nena.
Íbamos una tarde en su Oldsmobile azul cuando le pregunté de dónde salía el apodo de tía Nena.
—Muy sencillo. Es la nena de la familia.
—Pero tú la conociste cuando ya no era una nena.
Eso lo pillaba hasta yo.
—No, pero para mí eso no cambia nada. La considero una hija más. ¿Quieres saber cómo vino a vivir con nosotros?
Indiqué que sí.
«Su madre murió cuando ella era pequeña. Su padre era un amigo que tu abuelo había conocido en Portland», empezó a narrar, pronunciando el nombre de su esposo fallecido, mi abuelo, por primera vez y creo que última en todos los diez años en que la traté. (De él no había fotografías colocadas en la superficie del tocador de mi abuela, ni una sola señal de su existencia en el Apartamento.) «Era un buen hombre, pero alcohólico. Un alcohólico es una persona que no puede dejar de beber, y, cuando lo hace, no muestra su mejor cara, por decirlo así. Un padre que bebe de este modo no es un buen padre. No puede serlo. Es imposible. Yo lo vi, y me inquietó. Muchísimo. Así que un verano invité a Nena a venir a casa. Tenía trece años y se lo pasó fenomenal. Tu tía era como una hermana para ella; tu padre, como un hermano.»
Calló unos instantes. «Al final del verano la llevé a dar un paseo. Las dos solas. Y le dije: “Nena, me gustaría proponerte una cosa. Pero primero quiero que sepas que no me ofenderé si me contestas que no. ¿Vale?”. Ella me aseguró que lo entendía, lo cual era importante. Entonces añadí: “Me gustaría proponerte que vinieras a vivir con nosotros aquí, en Los Ángeles. Que nuestra casa sea la tuya de forma permanente. Quiero que te lo pienses, y que me avises cuando ya lo hayas hecho”.»
—¿Y ella qué dijo?
—Dijo que no tenía que pensárselo ni un minuto. Que quería quedarse con nosotros para siempre. Cosa que hizo hasta que se casó. —Mientras miraba por el parabrisas, añadió—: A veces es importante decidir las cosas por uno mismo. Incluso cuando todavía eres un niño.
Ella consideraba que esta era la moraleja de la historia. Pero yo me fijé en otra cosa: en que esa niña había quedado al cuidado de unos padres que no eran los suyos, igual que muchas veces yo quedaba al cuidado de mis tíos.
Justo una hora después de que nos metiéramos en la cama con nuestros libros, mi abuela anunció que ya era hora de que durmiéramos. Apagó su luz y, obedientemente, yo apagué la mía. Luego colocó sus almohadas y se situó en el centro, entre las columnas de las llamas saltarinas, y al cabo de unos minutos ya estaba frita y resoplaba. Yo, en cambio, tuve la sensación de que tardaba horas en encontrar la forma de quedarme dormido. Todo en el Apartamento me era desconocido, emitía zumbidos y estaba muy vivo: desde los rugidos del tráfico que pasaba por Hollywood Boulevard a los ruidos de Sylvia, que había vuelto del concierto y que no dejaba de ir de un lado a otro (cuando Huffy apagó la luz, Sylvia empezó a deambular de habitación en habitación), pasando por el estruendo que se originaba en las profundidades del pecho de mi abuela y que daba la impresión de no saber muy bien si debía salir por la nariz o por la boca. De vez en cuando se producía una explosión áspera, mitad ronquido y mitad grito, que me llevaba a meterme inmediatamente bajo las sábanas; después salía de ahí abajo todavía más despierto, sin nada que me hiciera compañía al margen del papel pintado, cuyos jarrones y guirnaldas en relieve repasaba con el dedo una y otra vez. Como eso no servía de nada, volví a las aterradoras versiones que Doré hacía de Adán, Moisés, Jonás, etcétera, que resultaban todavía más inquietantes cuando se examinaban, con los ojos entrecerrados, en la oscuridad de la noche, o también me puse a escudriñar el busto de madame de Sévigné que se alzaba sobre una columna de ónice y que había sido elegido, según mi tía, porque esta mujer adoraba a su hija y había escrito algunas de las cartas más memorables de toda la historia de la literatura. Delante del busto, una pequeña mecedora sin brazos se movía sola, muy levemente, como si la impulsara un fantasma.
Entonces, de pronto, no sé muy bien cómo, ya había amanecido, había llegado un día bañado en esa luz del sur de California que hace daño en los ojos, y Sylvia me estaba trayendo un vaso de zumo de naranja, exprimido a mano y con la pulpa quitada, que, para no tirar nada, se comía ella con una cucharita.
—Tómatelo, Michaelah —me dijo—. La buena salud se consigue a base de vitamina C. Cada día, una dosis.
Huffy ya se había levantado y vestido, algo infrecuente que solo sucedía en los días en que me quedaba a dormir, ya que normalmente esperaba en la cama, leyendo, hasta que llegaban mi tía y el Momento de la Mañana.
Después de acabar el zumo, Sylvia me preguntó si quería ayudar a hacer la cama.
—Puedo enseñarte a doblar las esquinas como lo hacen en los hospitales —añadió.
¿Una cama con esquinas de hospital? Aquello parecía ser un truco emocionante y muy chulo, algo que merecía la pena saber hacer bien. Me encantaban los trucos y me encantaba aprender. Me puse en pie entusiasmado.
En primer lugar apartamos un poco el somier de la pared. Luego extendimos la limpia sábana blanca y la manta. Ella levantó el colchón, hizo un dobladillo con la sábana y la manta por debajo, lo dejó bien sujeto y se dirigió al lado opuesto para hacer el otro.
—Es como envolver un paquete —dije.
—Sí, eso es —contestó con una sonrisa.
De pronto, nos llegó una voz penetrante desde la puerta:
—Pero ¿se puede saber qué hacéis?
Sylvia se puso rígida y le explicó:
—Le estoy enseñando a hacer una cama con esquinas de hospital.
—Vamos, por favor, al niño nunca le va a hacer falta saber hacer nada remotamente parecido a eso.
Sylvia, hundiendo los hombros, dejó la cama tal como estaba y se marchó a toda prisa a la cocina.
Yo seguía sosteniendo el borde de la manta. Contemplé cómo se iba, paralizado. Aunque Sylvia se estaba alejando de mí, notaba cómo su cuerpo entero rezumaba disgusto. Me di la vuelta para fijarme en el rostro de Huffy, para ver si en él había alguna pista, algún indicio de que sabía lo que había hecho. No había nada.
—Deja ese disparate y ve a vestirte —me ordenó Huffy—. Es hora de desayunar.
En el baño ya estaba preparado el paño con pasta de dientes, el jabón de cara olía a gardenia y había una gruesa toalla suave con la que secarme después. Me puse la ropa del día anterior, abrí la puerta y me quedé escuchando. Muchas veces me detenía a escuchar antes de salir de una habitación y entrar en otra.
Me llegaba el ruido que hacían unos utensilios al chocar contra el metal, después contra el cristal. Me acerqué a la puerta de la cocina. Mis abuelas no se hablaban, pero estaban cocinando, de pie ante la misma superficie, trabajando en fogones separados. En silencio, cada una preparaba una versión propia del mismo plato para que me lo comiera, una tortita fina como una crep. Sylvia preparaba la suya, por lo visto, para que fuera la parte exterior de un blini de queso, su especialidad: unos rollos ligeros y esponjosos de dulce queso fresco envuelto en esas tapas casi traslúcidas. Sus tortitas apenas rozaban la sartén; me apartó una y me la sirvió con mermelada de fresa y una cucharada de nata agria. La de Huffy estaba tostada y brillaba por su inmersión en un charco de mantequilla, y venía acompañada por una jarrita de dorado sirope de arce.
Dos platos, dos tortitas, dos mujeres que aguardaban expectantes mi veredicto: ¿qué podía hacer un niño con todo aquello, elegir? ¿Asegurar que una estaba más buena que la otra, que una de las dos mujeres era más hábil, más adorable, más querida? A mí solo se me ocurrió comerme las dos, enteras, alternando las dos versiones bocado a bocado.
—¿Sigues con hambre? —me preguntó Huffy con malicia cuando terminé.
¿Cómo supe no caer en la trampa? Mirando el rostro de Sylvia, con su nariz proporcionada, pequeña, redondeada y con una telaraña de arrugas que se extendía a su alrededor; fijándome en sus incisivos demasiado perfectos, que por la noche dejaba en un vaso de una azul efervescencia, quedando así al descubierto una boca hundida y callada; y viendo en sus ojos observadores y apagados, que con tanta intensidad mostraron una señal de dolor.
—Ya no puedo más —dije—. Pero gracias. Las dos estaban buenísimas.
__________
Antes de dejarme en casa tras el Momento de la Mañana, mi tía detuvo el coche en el arcén de Lookout Mountain Avenue.
—Mike, quiero decirte una cosa —anunció de forma ominosa, o de un modo que me lo pareció.
Pensé que había hecho algo malo durante mi estancia en el Apartamento, algo peor que dibujar chapuceramente o mostrarme receptivo a la idea de que Sylvia me enseñara a hacer dobladillos de hospital.
Se quitó las gafas de sol. «Quiero darte las gracias por ser tan buen amigo de mamá.» Me cogió la mano y me la apretó con fuerza.
—Tus visitas le levantan el ánimo de mil maneras —añadió—. ¿Sabes qué me encantaría? Me encantaría que pudiéramos estar los tres juntos para siempre, viviendo muy lejos, en alguna isla, o en Yurp...
¿Nosotros tres? ¿En una isla? ¿En Europa? Yo no entendía muy bien qué decía mi tía, pero igual de desconcertante, todavía más, era el modo en que lo decía, con un extraño sonsonete y la mirada perdida.
—O sea..., ¿sin mis padres ni Danny ni Steve? ¿Sin el tío Irving ni la abuela Sylvia?
—Bueno, quería decir los cuatro. Gordete y yo tenemos una relación simbiótica. Eso ya te lo he contado. —Hizo una pausa—. Sylvia...
Dijo su nombre, solo su nombre. Después esbozó un gesto de desdén. Un ser humano al que se rechazaba en su totalidad, así de fácil.
No comentó nada sobre mis padres ni mis hermanos. De repente, el aire del coche me pareció húmedo, el perfume Caswell-Massey dulce hasta la asfixia.
—No sé si eres consciente de la mujer tan extraordinaria que es la abuela Huffy, la más independiente que he conocido en mi vida. Una librepensadora. La verdad es que esta es su religión, la única en la que cree: el pensamiento libre y audaz, algo que está en la misma base de lo que constituye ser un Fabuloso Frank. Mamá es su encarnación perfecta. Ha pensado por sí misma, ha vivido de su inteligencia, siempre ha seguido los dictados de su corazón, incluso cuando la llevaba a sitios poco convencionales.
¿Sitios poco convencionales? Mi cara debió de plantear la pregunta que yo no habría osado expresar verbalmente.
—Nunca es demasiado pronto para aprender cómo funcionan los sentimientos. Tu abuela —dijo, volviendo la cabeza para mirarme— se casó joven y, tampoco pasa nada porque te lo cuente, por motivos erróneos. Con veinte años era una persona; con treinta, otra. ¿Portland, en Oregón? ¿Para Harriet Frank madre? Había estado en la Universidad de Reed, en la de Berkeley. Tenía cabeza y valor. Y, sobre todo, ambición. Pero con la ambición no llegabas muy lejos en la Gran Depresión, desde luego. ¿Adónde ibas a llegar? Esa espantosa ciudad se le quedó pequeña, la casita destartalada en la que vivíamos se le quedó pequeña, tu abuelo se le quedó pequeño. Era un hombre decente, trabajador, de principios, podría decirse, bla, bla, bla. No estaba al nivel de ella, ni intelectual ni emocionalmente. Así que ella decidió encontrar el amor en otro sitio...
Volvió a mirarme a la cara.
—No seas tan convencional, Mike. —Le empezó a brillar la mirada—. Yo no era mucho mayor que tú cuando lo adiviné. Él era el rabino de nuestra sinagoga. Ahí empezó la cosa, el desarrollo de su vida. Con Henry. Vamos, si hasta yo estaba medio..., más que medio enamorada de él, del modo en que se puede estar cuando tienes doce años y aparece un hombre carismático que es todo lo que tu padre no es...
Intenté imaginarme a mi abuela con un hombre que no fuese mi abuelo. Y rabino. El rabino de su sinagoga. En esta familia parecía que había rabinos por todas partes, pero casi nunca acudíamos a los servicios religiosos. Pero ¿un rabino con el que mi abuela había encontrado el amor «en otro sitio»? ¿Qué quería decir eso exactamente?
Por aquel entonces yo no conocía los detalles de lo que un hombre y una mujer hacían entre ellos, al margen de educar a niños. O sentir anhelo por los niños que no habían tenido.
Mi tía soltó un largo suspiro y puso el motor en marcha de nuevo.
—Me siento mucho mejor después de estas conversaciones nuestras. Me ayudas de mil maneras, Tesoro. No sé si serás consciente de ello.
Se recolocó el pañuelo de la cabeza y luego se inclinó hacia mí.
—Eso sí, lo que nos decimos queda entre nosotros, ¿entendido?
Como no contesté de inmediato, añadió:
—¿Mike?
Asentí con un ademán. Ella me devolvió un gesto cómplice. Luego sacó el Riviera del arcén.
En Greenvalley Road, bajó la mejilla para que le diera un beso de despedida. Recogí mi botín y esperé a que saliera marcha atrás de nuestro camino de entrada. Luego avancé por el sendero sinuoso que llevaba a nuestra puerta.
Esa primavera, mi madre había plantado margaritas blancas en el lado superior de este sendero, y al florecer habían formado tupidos arbustos que desprendían un fuerte olor acre cuando yo pasaba a su lado y los rozaba. Estas margaritas se hacían notar porque eran exuberantes y daban olor, pero también porque eran uno de los pocos detalles domésticos e independientes que mi madre había puesto en su casa y su jardín, porque del resto de la decoración y el paisajismo se habían apropiado mi abuela y mi tía.
El estilo de nuestra casa (una Cape Cod de tablones blancos) lo habían decidido mis padres entre los dos. Mi padre había buscado a los contratistas y había supervisado en persona la construcción de la casa mientras mi madre estaba embarazada del hermano que va después que yo, Danny; pero parecía que esa era la última decisión independiente que mis padres habían tomado respecto a su propio entorno.
—Muy estadounidense —dijo mi tía con esa evaluadora voz suya—. Por lo menos no es de estilo moderno. Con lo tradicional podemos hacer algo.
Ese «podemos» en plural se refería, naturalmente, a las dos Harriets, que sometieron a nuestro jardín a una rigurosa simetría gala: dos pares de árboles recortados en forma de bola flanqueaban las dos ventanas frontales y quedaban separados por un bajo seto de boj que se podaba con sumo esmero, siguiendo las instrucciones que mi tía le daba al jardinero que ambas familias compartían. Unas vasijas de piedra enmarcaban la puerta de entrada, y el arriate central lo coronaba un querubín de la misma piedra gris «porque todo jardín necesita una figura clásica que le dé precisamente un tono igual de clásico». La mayoría de las flores, también las margaritas, eran blancas.
En el interior de la casa, casi todos los muebles y los cuadros los habían elegido mi abuela y mi tía, que habían mandado contenedores de Yurp o amueblado también las habitaciones con cosas que habían descubierto en sus expediciones sabatinas, o con objetos de sus casas que ya no querían. El mobiliario se organizaba en grupos rígidos y formales, como le gustaba a mi tía. Era frecuente que mi abuela y ella apareciesen al final de sus sábados, e incluso, quizá especialmente, si mi madre no estaba en casa, traían una mesa, un grabado o un jarrón nuevos, recolocaban o reorganizaban otras piezas, y a veces volvían a colgar los cuadros, con el resultado de que nuestra casa parecía un cruce algo menos agobiante entre el apartamento de mi abuela y la casa de mi tía.
Mi madre, mientras criaba a tres niños pequeños y al mismo tiempo ayudaba a cuidar a su madre, no tenía mucho tiempo para el interiorismo. Daba la impresión de que en esos primeros años toleraba ese ferpitzeo1 de su familia política. A veces entraba y comentaba vagamente: «Ah, veo que han estado otra vez por aquí»; otras veces estaba tan ocupada que tardaba un par de días en darse cuenta de que se había producido un cambio. Yo no era como ella. Yo advertía hasta el más minúsculo cambio de cualquier interior.
En el piso superior, solo en la tranquilidad de mi cuarto, me regodeé especialmente al abrir mis nuevos tesoros. Era como si me los hubieran vuelto a regalar. De forma metódica, coloqué en la mesa mi nuevo libro de arte, mi plumier y mis sujetalibros, el ejemplar de Qué verde era mi valle que mi tía había decidido, al final, que era lo que más me convenía sacar de la biblioteca de mi abuela, y el juego de lápices de colores que se había detenido a comprarme en una tienda de material artístico mientras subíamos la pendiente esa mañana, dado que los míos, como había comentado en tono crítico, ya se habían desgastado prácticamente hasta el final.
Puse el diario que me había dado la abuela Huffy en el cajón de la mesilla de noche y no tardé en sumergirme hasta tal punto en la lectura de Cuadros famosos,