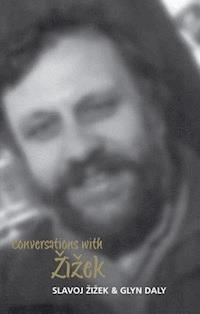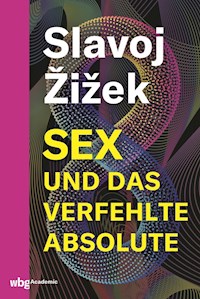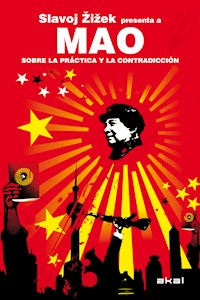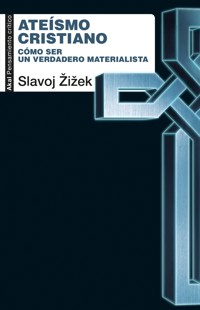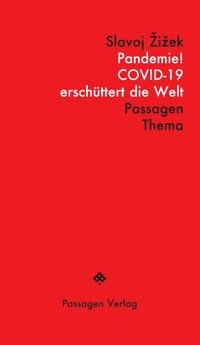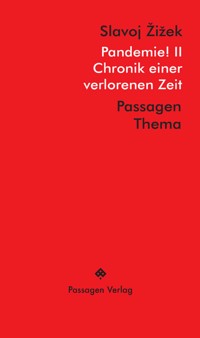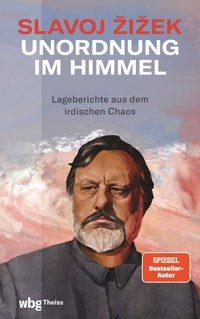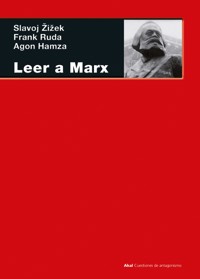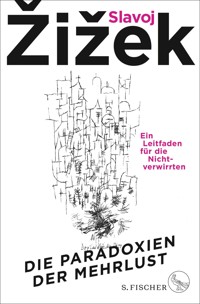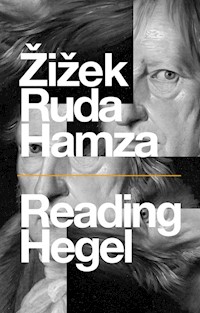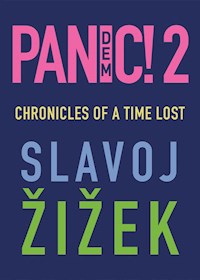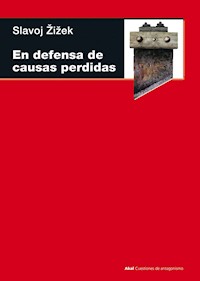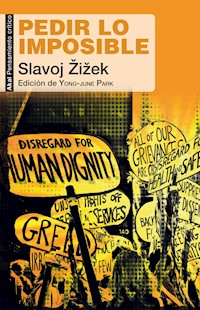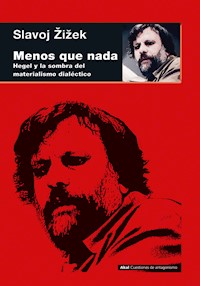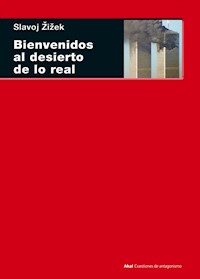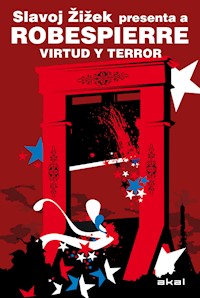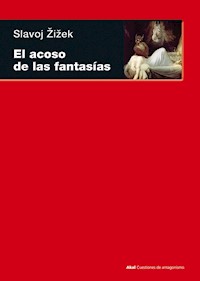10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento Herder
- Sprache: Spanisch
"Me llevó años pasar de la fascinación por los grandes éxitos de Wagner a su verdadera grandeza, que se aprecia más claramente en los segundos actos de sus obras". En cuatro cautivadores ensayos sobre la ópera clásica, Slavoj Žižek examina cómo ciertos motivos estructurales dominan repetidamente las narrativas en la música y en el escenario cuando plasman el deseo puro y cautivador. Los héroes de Wagner, por ejemplo, sufren un anhelo insoportable («Parsifal»), un anhelo excesivo de absoluto («El holandés errante»), un exceso mortal de amor puro («Tristán e Isolda»). Pero ¿por qué la satisfacción del deseo se ve limitada por el dolor y el fracaso? ¿Por qué se pospone indefinidamente la unión con la persona amada? Si bien la imposibilidad de la relación sexual y la postergación de la plenitud son momentos cruciales en el arte dramático de Wagner, Žižek detecta motivos similares, junto con estructuras de antagonismo libidinal, en las óperas de Léo Janáček, Peter Tchaikovsky y Arnold Schoenberg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Slavoj Žižek
Lo sublime en Wagner
Cuatro lecturas lacanianas de óperas clásicas
Traducción de MARTA REBÓN
Herder
Título original: The Wagnerian Sublime. Four Lacanian Readings of Classic Operas
Traducción: Marta Rebón
Diseño de la cubierta: Stefano Vuga
© 2025, Slavoj Žižek Krečič
© 2025, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN: 978-84-254-5192-8
1.ª edición digital, 2025
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com).
Herder
www.herdereditorial.com
Sinopsis
En cuatro cautivadores ensayos sobre la ópera clásica, Slavoj Žižek examina cómo ciertos motivos estructurales dominan repetidamente las narrativas en la música y en el escenario cuando plasman el deseo puro y cautivador. Los héroes de Wagner, por ejemplo, sufren un anhelo insoportable (Parsifal), un anhelo excesivo de absoluto (El holandés errante), un exceso mortal de amor puro (Tristán e Isolda). Pero ¿por qué la satisfacción del deseo se ve limitada por el dolor y el fracaso? ¿Por qué se pospone indefinidamente la unión con la persona amada? Si bien la imposibilidad de la relación sexual y la postergación de la plenitud son momentos cruciales en el arte dramático de Wagner, Žižek detecta motivos similares, junto con estructuras de antagonismo libidinal, en las óperas de Léo Janáček, Peter Tchaikovsky y Arnold Schoenberg.
AUTOR
Slavoj Žižek (Liubliana, 1949), filósofo, sociólogo, psicoanalista y crítico cultural, es uno de los pensadores más innovadores y carismáticos de nuestro tiempo. Es investigador en el Instituto de Sociología de la Universidad de Liubliana (Eslovenia) y profesor en diversas universidades de Estados Unidos y Europa. Ha publicado decenas de libros, traducidos a varias lenguas, en los que integra el pensamiento de Jacques Lacan con el marxismo y vincula sus reflexiones teóricas con ejemplos de la cultura popular.
Índice
PRÓLOGO. MIS CLÁSICOS PREFERIDOS
I. PARSIFAL COMO UNA PIEZA DIDÁCTICA
- Lo sublime en Wagner
- Wagner con Kierkegaard
- Wagner como teórico del fascismo
- Marxismo contra historicismo
- El amor y sus vicisitudes
- Parsifal como una pieza didáctica
II. EL RETRATO DE UN CABALLERO RUSO GAY
- El misterio del superfluo segundo acto
III. LA JOVEN Y UN RÍO
IV. LA REPRESENTACIÓN DE LA HISTERIA FEMENINA
- Los impasses de la atonalidad
- El «pensamiento onírico» de Erwartung
SI TE GUSTÓ, TAMBIÉN TE PUEDEN GUSTAR...
Prólogo Mis clásicos preferidos
Déjenme comenzar con la típica pregunta estúpida: si solo pudiera llevarme una pieza musical a una isla desierta, ¿cuál elegiría? Durante décadas, mi respuesta ha sido la misma: los Gurre-Lieder (Canciones de Gurre) de Arnold Schönberg. La cualidad que hace esta obra única es cómo refleja la evolución de la historia de la música en su línea musical: la transición del denso pathos tardorromántico wagneriano a la Sprechgesang («canción hablada») atonal se manifiesta en el progreso de la pieza.
Por lo demás, mis gustos son clásicos y decididamente «eurocéntricos», con una predilección por la música de cámara... ¿De verdad? ¿Cómo conciliar esto con mi dedicación total a los Gurre-Lieder, que requieren alrededor de seiscientos músicos para su correcta interpretación? Es bien conocida la inclinación de Schönberg por la música de cámara; en una crítica mordaz a la vulgaridad estadounidense, una vez dijo que todo en la música puede expresarse con un máximo de cinco o seis instrumentos, y que solo se necesitan orquestas para que los estadounidenses lo comprendan... ¿Cómo, pues, explicar los Gurre-Lieder, que exigen solistas, una orquesta completa y tres coros? Simon Rattle, en las notas de su grabación, propuso una fórmula maravillosa: los Gurre-Lieder son una pieza de música de cámara para orquesta y coro; y esta, en efecto, es la manera en que deben abordarse.
Ahora vamos con Bach: aunque no puedo seguir ninguna de sus Pasiones sin bostezar, encuentro irresistibles sus sonatas para violín y violonchelo. Tomemos el segundo movimiento (fuga) de las Tres sonatas para violín solo de Bach, en el que toda la estructura polifónica está condensada en una sola línea instrumental, de modo que, aunque «efectivamente» solo oímos una línea de violín, en nuestra imaginación la complementamos automáticamente con otras líneas melódicas implícitas no escuchadas, y parece que oímos la multitud de líneas melódicas en su interacción. Sin embargo, la condensación real en una sola línea no queda simplemente suspendida: el elemento clave del efecto artístico es que somos conscientes en todo momento de que efectivamente escuchamos solo una línea. Por eso las transcripciones de las sonatas para violín solo de Bach para órgano o trío o cuarteto de cuerdas, incluso cuando son de la más alta calidad, mantienen un elemento de «vulgaridad», incluso obscenidad, como si cuando «lo escuchamos todo» se llenara algún vacío constitutivo, lo cual es la definición elemental del kitsch.
Con Mozart me pasa algo parecido: mi primera opción son sus quintetos de cuerda y, entre sus óperas, Così fan tutte. Me encanta la versión de Peter Sellars en vídeo de Così, en que traslada la acción al presente (una base naval estadounidense, con Despina como propietaria de la taberna local y los dos caballeros —oficiales de la marina— que se presentan no como «albaneses», sino como punks con el pelo teñido de violeta y amarillo). La premisa principal es la de que el único amor verdadero y apasionado es el del filósofo, Alfonzo, y Despina, quienes experimentan con las dos parejas jóvenes para salir del atolladero de su propio amor desesperado. Esta lectura cala en el corazón de la ironía mozartiana, que es lo opuesto al cinismo. Para simplificar en grado sumo, si un cínico simula una creencia de la que se burla en privado (en público predicas el sacrificio por la patria, en privado amasas una fortuna), un ironista se toma las cosas más en serio de lo que parece: cree en secreto en aquello de lo que se burla en público. Alfonzo y Despina, el frío experimentador filosófico y la sirvienta corrupta y disoluta, son los auténticos amantes apasionados, que utilizan a dos parejas lamentables y su ridículo enredo erótico como instrumentos para enfrentarse a su unión traumática. Y es solo hoy, en nuestra era posmoderna, aparentemente llena de ironía y carente de toda creencia, cuando la ironía mozartiana alcanza su plena actualidad, confrontándonos con el incómodo hecho de que —no en nuestras vidas interiores, sino en nuestras acciones y en nuestra práctica social— creemos mucho más de lo que somos conscientes.
Con Beethoven, las cosas son diferentes. Por razones personales, mi elección es Fidelio. Fue la primera ópera que escuché íntegra en mi adolescencia, y me impresionó profundamente; incluso ahora, más de medio siglo después, sigo estremeciéndome ante la belleza simple pero sublime del momento en que la trompeta anuncia la llegada del ministro, justo cuando Leonora arriesga su vida para salvar a Florestán... También creo que las obras que comúnmente se consideran los mayores logros de Beethoven —los últimos cuartetos de cuerda, incluida la Gran Fuga— están enormemente sobrevaloradas. (Lo único grandioso de la Gran Fuga es que parece anticipar la música de Bernard Herrmann para Hitchcock). Desde un punto de vista puramente musical, las últimas sonatas para piano de Beethoven son muy superiores.
Para decirlo sin rodeos, la música de Beethoven suele bordear el kitsch. Baste mencionar la explotación excesivamente repetitiva del «bello» motivo principal del primer movimiento de su Concierto para violín o los momentos culminantes —y de bastante mal gusto— de la obertura Leonora n.º 3. ¡Qué vulgares son los momentos culminantes de Leonora n.º 3 (y la n.º2 es aún peor, una versión profundamente aburrida) en comparación con la obertura de La flauta mágica, en la que Mozart aún conserva lo que cabría llamar un sentido propio de la decencia musical, interrumpiendo la línea melódica antes de que alcance el momento culminante de la repetición con toda la orquesta al saltar directamente a los staccati finales! Tal vez el propio Beethoven lo advirtiera, al escribir otra obertura, la última: la breve, concisa e imperiosa Fidelio,opus 72c, tan opuesta a Leonora n.º2 y n.º3. (Sin embargo, la verdadera gema es la injustamente minusvalorada Leonoran.º1, opus 138, cuya fecha es incierta. Aquí tenemos al mejor Beethoven, con su hermosa ascensión climática, sin ningún exceso embarazoso).
Por tanto, ¿es de veras Wagner la extensión kitsch de lo peor de Beethoven? No: el verdadero logro de Wagner radicó precisamente en proporcionar una forma artística propia a lo que constituye en Beethoven un exceso kitsch. (Tenemos la demostración en El oro del Rin, la ópera crucial de Wagner, el grado cero del «drama musical», que hace borrón y cuenta nueva y, con ello, posibilita la vuelta de los elementos operísticos «transubstanciados» del acto primero de La valquiria en adelante, hasta culminar en el trío de la venganza de El ocaso de los dioses). El oro del Rin es el primer drama musical y primera y única obra que sigue plenamente los preceptos del drama musical (no hay improvisaciones melódicas libres, la música sigue el drama paso a paso, etcétera).
Esto nos lleva al gran dúo: Schubert y Schumann. El primer movimiento de la Sonata para piano n.º 18 en sol mayor (D 894) de Schubert es una pieza que siempre estoy dispuesto a escuchar una y otra vez (y de hecho así lo hago, nunca me canso de ella). En cuanto a Winterreise (Viaje de invierno), ¿quién puede resistirse a esta obra? Sin embargo, es crucial escucharla en su totalidad y no limitarse a los temas más populares como «El organillero». Debo de tener unas cincuenta versiones de Winterreise, y mi deseo secreto es escribir una suerte de historia de los cambios en el estado de ánimo ideológico de Europa a lo largo del último siglo tal como se refleja en esas versiones. Por ejemplo, la excepcional grabación de Hans Hotter de 1942 de Winterreise de Schubert parece pedir una lectura intencionalmente anacrónica: es fácil imaginar a oficiales y soldados alemanes escuchando esta grabación en las trincheras de Stalingrado durante el frío invierno de 1942-1943. ¿Acaso el tema de Winterreise no evoca una consonancia única con el momento histórico? ¿No fue toda la campaña de Stalingrado un gigantesco Winterreise, donde todos los soldados alemanes pueden decir para sí las primeras líneas del ciclo: «Llegué aquí como un extraño, / como un extraño me marcho»? ¿Y no expresan las siguientes líneas su experiencia esencial?: «El mundo es tan sombrío ahora, / el camino cubierto de nieve. / No puedo elegir cuándo partir, / debo encontrar mi propio camino / en medio de esta oscuridad».
En cuanto a Schumann, tengo una obsesión casi patológica por sus obras maestras para piano; he escrito mucho sobre Humoresque, que no es simplemente una obra para piano, sino una canción cuya línea vocal ha quedado reducida al silencio, de manera que solo oímos el acompañamiento pianístico. Esta desaparición de la voz es el correlato exacto de la «muerte del hombre», y es crucial aquí no confundir al hombre («la persona») con el sujeto: el sujeto lacaniano en cuanto $ [sujeto tachado] es el resultado de la «muerte del hombre». A diferencia de Foucault, Lacan considera que el humanismo surgió en el Renacimiento y pasó a mejor vida con la ruptura filosófica de Kant y, podríamos añadir, con la musical de Schumann. Así es como debemos interpretar la famosa «voz interior» (innere Stimme) añadida por Schumann (en la partitura manuscrita) como una tercera línea entre las dos partes del piano, la superior y la inferior: como la línea melódica vocal que se conserva como una «voz interior» no vocalizada, una especie de equivalente musical del Ser tachado de Heidegger y Derrida. Por tanto, lo que oímos en realidad es una «variación, pero no un tema», una serie de variaciones sin tema, un acompañamiento sin línea melódica principal (que existe solo como Augenmusik, música para los ojos, en forma de notas escritas). (No es de extrañar que Schumann compusiera un «concierto sin orquesta», algo así como un correlato del Concierto para orquesta de Bartók, Sz. 116). Para reconstruir esta melodía ausente, hay que tener en cuenta que el primer y el tercer nivel (las partes de piano para la mano derecha e izquierda) no se relacionan directamente entre sí, que su relación no es la de un reflejo inmediato: para explicar su interconexión, uno se ve obligado a (re)construir un tercer nivel (línea melódica) intermedio y «virtual», que, por motivos estructurales, no puede interpretarse. Este nivel pertenece a la categoría de lo real imposible, que solo puede existir como escritura, pues su presencia destruiría las dos líneas melódicas que oímos en realidad (como en «Pegan a un niño» de Freud, en que la fantaseada escena intermedia nunca se hizo consciente y tuvo que reconstruirse como el eslabón que faltaba entre la primera escena y la última). Schumann lleva la técnica de la melodía ausente hasta un extremo autorreferencial aparentemente absurdo cuando, en el mismo fragmento de Humoresque, aunque un poco más adelante, repite las dos líneas melódicas del piano, sin que la partitura incluya en esta ocasión la tercera, la de la voz interior: lo ausente aquí es la propia melodía, es decir, la propia ausencia.
Pero basta de teoría densa: volvamos a nuestra cronología y enfrentémonos a mi mayor amor, Richard Wagner, mi obsesión desde la adolescencia. Incluso hoy, mi sueño secreto es que me inviten a montar Tristán o Parsifal en Bayreuth u otro gran teatro de ópera. En este sentido, imaginemos —mi sueño— un Parsifal ambientado en una megalópolis moderna, con Klingsor como un chulo impotente que regenta un burdel y utiliza a Kundry para seducir a los miembros del círculo de «Grial», una banda rival dedicada al tráfico de drogas. Al frente de esta banda está el herido Amfortas, cuyo padre, Titurel, delira sin cesar por el consumo abusivo de drogas. Amfortas soporta una presión terrible por parte de los miembros de su banda para «celebrar el ritual», es decir, para que les entregue la dosis diaria de drogas. Fue «herido» (infectado de sida) por Kundry, quien le mordió el pene mientras le practicaba una felación. Parsifal es el hijo joven e inexperto de una madre soltera y sin hogar, y no le gustan las drogas; «siente el dolor» y rechaza los avances de Kundry incluso mientras esta le hace una felación. Cuando Parsifal asume el mando de la banda, establece una nueva regla para su comunidad: la libre distribución de drogas...
Me llevó años pasar de la fascinación por los grandes éxitos de Wagner a su verdadera grandeza, que se aprecia más claramente en los segundos actos de sus obras (Lohengrin, La valquiria, El ocaso de los dioses...). El segundo acto de El ocaso es musicalmente muy superior a los mucho más populares actos I y III. (La excepción es Tristán e Isolda, donde la obra maestra absoluta es el acto III). Sin embargo, se necesitan años, incluso décadas, para penetrar realmente en una ópera de Wagner; incluso hoy no logro conectar por completo con Maestros cantores.
¿Y Verdi, el gran homólogo de Wagner? No lo excluyo del todo: aprecio mucho algunas de las óperas de su período tardío-medio, como Don Carlos, donde, por ejemplo, la gran confrontación entre el Rey y el Gran Inquisidor es magnífica. El tercer nombre que debe mencionarse aquí es el de Músorgski, cuya Jovánschina es para mí absolutamente única. Ya en Boris Godunov, Músorgski retrata al «pueblo» como el Real impenetrable que un agente humano/héroe intenta en vano penetrar y dominar: no importa cuán decisivamente actuemos, «todo a nuestro alrededor es oscuridad e impenetrable penumbra», como canta Boris Godunov en su gran monólogo, que culmina con el Simplón evocando esta misma oscuridad: «¡Que fluyan las lágrimas amargas! / Llora, llora... ¡Alma infeliz! / El enemigo vendrá. / Correrá tanta sangre. / Y el fuego destruirá... / ¡Oh, terror! ¡Oh, terror! / Que fluyan tus lágrimas, / ¡Pueblo miserable!». ¿Y si el «pueblo» no existe como un agente único con una Voluntad colectiva, sino que es precisamente el nombre de la densidad caótica de la humanidad que frustra todos los planes de liberación que le imponen los agentes humanos, esa densidad caótica que solo puede manifestarse bajo la forma de una furia autodestructiva? Jovánschina lleva esta idea a su extremo lógico, concluyendo con un suicidio colectivo como el único acto de redención imaginable...
Ahora viene una sorpresa desagradable para muchos de mis lectores: ni Mahler ni Richard Strauss figuran en mi universo musical. (Estoy de acuerdo con el viejo dicho vienés: «Cuando Richard, entonces Wagner; cuando Strauss, entonces Johann»). Y aquí mi último «pecado» antiadorniano: prefiero la cuarta sinfonía de Sibelius a todo Mahler. Y, siguiendo en la misma línea de confesiones, debo admitir algunos otros placeres culpables: las sinfonías 8, 10 y 14 de Shostakóvich, junto con su Primer concierto para violín, y algunos de sus cuartetos de cuerda (el n.º 3, con su tercer movimiento maravillosamente hitchcockiano, pero no el sobrevaloradísimo n.º 8, que está demasiado cerca del kitsch). También disfruto de la primera sonata para violín de Prokófiev y de su música para cine (Aleksandr Nevski, Iván el Terrible), y, por qué no, La cenicienta de Rossini y El elixir de amor de Donizetti, este último con su «poción de amor» que de nuevo claramente funciona como el objeto a lacaniano.
Hay muchos otros momentos maravillosos en esta obra maestra de Donizetti. Por ejemplo, hacia el final del primer acto hay un pasaje que ejemplifica de manera musical el impulso básico de la Aufhebung hegeliana («sublación» o reposicionamiento retroactivo). Esencialmente, se trata de un trío sostenido por un coro; el triángulo amoroso está compuesto por Adina, una hermosa y rica propietaria de una granja, Nemorino, un simplón que la ama profundamente; y Belcore, un sargento arrogante y fanfarrón que también quiere casarse con Adina. Al enterarse de la noticia de que Adina está dispuesta a casarse con Belcore esa misma noche, Nemorino le ruega que posponga la boda, pero Belcore lo despacha brutalmente: «Gracias al cielo, idiota, que estás loco / o borracho de vino. / Te estrangularía, te haría pedazos, / si en este momento fueras tú mismo. / Para que pueda mantener mis manos bajo control, / vete, tonto, escóndete de mí». La magia, por supuesto, está en cómo se musicaliza este sencillo intercambio. La frase más impactante —«va via, buffone, ti ascondi a me» (que se traduciría como «lárgate, imbécil»)— se canta primero de manera agresiva, pero luego se reposiciona como telón de fondo para el dúo amoroso predominante.
Pasando a terrenos más serios, aunque creo que los grandes éxitos de Ravel, como el Bolero, deberían ser quemados públicamente, soy un gran admirador de su música de cámara (admito sin vergüenza que la descubrí a través de la película Un corazón en invierno, de 1992), que de ninguna manera debemos descartar como una expresión del intenso sentido de intimidad de la burguesía francesa. Creo que la música de cámara de Ravel debe leerse de la misma manera que las piezas para piano de Erik Satie, y hay que tener en cuenta que, a principios de la década de 1920, en los últimos años de su vida, Satie no solo era miembro del recién constituido Partido Comunista Francés, sino incluso miembro de su Comité Central, lo cual no es en absoluto una mera idiosincrasia personal o provocación. Recordemos que Ravel también rechazó ser miembro de la Academia Francesa en protesta por la forma en que Francia trataba a la Unión Soviética; además, musicalizó canciones de protesta norteafricanas contra el poder colonial francés. Así pues, ¿qué pasa si, para tener la idea más elemental del comunismo, uno debe olvidarse de todas las explosiones extrarrománticas de pasión e imaginar la claridad de un orden minimalista, sostenido por una suave disciplina libremente impuesta? Satie utilizó el término «música de mobiliario» (musique d’ameublement), lo que implica que algunas de sus piezas deberían funcionar como música de fondo para crear ambiente. Aunque esto puede parecer apuntar hacia la música ambiental comercializada (Muzak), lo que Satie busca es exactamente lo contrario: una música que subvierte la brecha que separa la figura del fondo: cuando uno realmente escucha a Satie, uno «escucha el fondo». Este es el comunismo igualitario en la música: una música que reenfoca la atención del oyente del gran Tema a su fondo invisible, de la misma manera que la teoría y la política comunistas reenfocan nuestra atención de los grandes Héroes al inmenso trabajo y sufrimiento de la gente común invisible.
Esto me lleva finalmente de vuelta a mi punto de partida: Schönberg y la Segunda Escuela Vienesa. Aquí sigo siendo un viejo estalinista adorniano: lucha de clases en la música: Schönberg sí, Stravinski no. Por razones freudianas obvias, me fascina Erwartung [La espera] la primera gran puesta en escena musical de la histeria femenina, pero también me conmueve profundamente la dolorosa belleza melódica de su Concierto para violín (una prueba, si es que se necesita alguna, de que Schönberg estaba lejos de ser un frío manipulador racional), y la absoluta maestría de su Trío [el Trío para violín, viola y violonchelo opus 45, A/D]. De entre los alumnos de Schönberg, uno debería insistir absolutamente en añadir, además de los dos grandes (Berg, Webern), a Hanns Eisler, un gran maestro de lo que yo llamo (siguiendo a Schelling) «corporalidad espiritual», el despliegue de la dimensión espiritual inmanente a la materia misma. El ejemplo supremo aquí es su obra Catorce maneras de describir la lluvia, opus 70, un ejercicio dodecafónico de doce minutos para flauta, clarinete, trío de cuerdas y piano, compuesto primero como acompañamiento musical para el documental Regen («Lluvia», 1929) de Joris Ivens, un retrato de Ámsterdam bajo un aguacero. Reescrita en 1941, esta pieza se estrenó en 1944 en la casa de Arnold Schönberg en Los Ángeles como parte de la celebración de su septuagésimo cumpleaños, y fue muy admirada por Schönberg y Adorno, quienes por lo demás se oponían al compromiso político comunista de Eisler. Otras dos piezas de Eisler pertenecen supuestamente a la misma serie: los seis «Fragmentos de Hölderlin» de su Hollywood Songbook (1942-1944, caracterizados por Matthias Goerne como «el Winterreise de nuestros tiempos»), y su última obra, terminada un par de semanas antes de su muerte, Canciones serias (1962).
Tengo que admitir que este es mi límite: no puedo disfrutar realmente de lo que viene después, con algunas excepciones como Olivier Messiaen, otro maestro de la «corporalidad espiritual», cuya música de cámara y solista religiosa (Visions de l’Amen, Vingt regards sur l’enfant-Jésus...) es lo más cerca que uno puede llegar a lo que yo llamo teología materialista.
I. Parsifal como una pieza didáctica
Lo sublime en Wagner
Jacques Rancière propuso una distinción entre el inconsciente freudiano (que es estrictamente «racional», en cuanto constituye la articulación de una estrategia para tratar experiencias traumáticas específicas: las formaciones freudianas del inconsciente son mensajes codificados que deben descifrarse) y el inconsciente estético predominante en la gran tradición del siglo XIX, que comienza con Schopenhauer, alcanza su máxima expresión con el Tristán de Wagner y culmina en Muerte en Venecia de Thomas Mann. Este inconsciente está ligado al sentimiento oceánico, a la obliteración del yo en el inmenso mar del abismo primigenio y sin forma. Como Rancière señaló de manera perspicaz, el rechazo de Freud a este inconsciente estético también explica el carácter psicológicamente realista de sus interpretaciones de obras de arte, interpretaciones que a veces resultan vergonzosamente ingenuas. Freud no se interesa por los detalles textuales que subvierten la narración o el tema (contenido) de una obra; en su lugar, trata a los personajes de ficción literaria como casos clínicos reales, o interpreta la obra de arte como un síntoma de la patología del artista.
La tesis de Rancière debe complementarse en tres aspectos. Sostiene que el descubrimiento de la pulsión de muerte es «un episodio de la larga confrontación —más o menos enmascarada— de Freud con el gran tema obsesivo de la época en que se formó el psicoanálisis: el inconsciente de la cosa en sí schopenhaueriana y las grandes ficciones literarias del retorno a ese inconsciente».1 Así, los numerosos análisis literarios y artísticos de Freud fueron, por tanto, «los medios para resistirse a la entropía nihilista que Freud percibe y rechaza en las obras del régimen estético del arte y a la que, sin embargo, dará cabida en la teorización de la pulsión de muerte».2 No obstante, se puede demostrar fácilmente (como Lacan hizo de manera muy convincente) que la pulsión de muerte no es el término freudiano para el impulso schopenhaueriano de autoaniquilación, el descenso al abismo primigenio, etcétera, sino, más bien, una compulsión radical de repetición que persiste «más allá de la vida y la muerte». Freud inventó el concepto de «pulsión de muerte» para postular una fuerza libidinal que se opone precisamente a la «entropía nihilista».