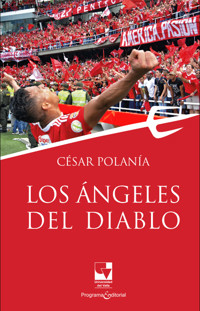
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad del Valle
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Hubo un día en que el Diablo pudo desaparecer, inclusive hasta del mismo infierno, acorralado por la justicia norteamericana. Y hubo un día en que sus malas jugadas lo arrojaron por el abismo hasta el inevitable descenso. ¿Cómo pudo América sobreponerse a cada uno de los embates que lo castigaron con severidad y recuperar aquella grandeza de la que gozara antes de su debacle en el fútbol colombiano? Con testimonios inéditos de los protagonistas de la recuperación de uno de los clubes más importantes del país y de Suramérica, como Oreste Sangiovanni, Tulio Gómez, Tucho Ortiz, Hernán Torres, Camilo Ayala, Tecla Farías, Alexandre Guimarães y Juan Cruz, el periodista y escritor César Polanía entrega este magnífico relato que revela los hechos que se fueron sumando, desde distintas orillas, hasta devolver al Diablo al cielo. Esta es una pieza periodística narrativa construida a través de entrevistas con personajes que grabaron su nombre en la historia del América y se convirtieron en una especie de Los ángeles del Diablo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LOS ÁNGELES DEL DIABLO
Polanía, César
Los ángeles del diablo / César Polanía
Cali : Universidad del Valle - Programa Editorial, 2023.
200 páginas; 24 cm. -- (Colección Institucional)
1. Periodismo deportivo -- 2. Crónica periodística -- 3. América de Cali (Equipo de fútbol) -- 4. Cali (Valle del Cauca)
070.449796 CDD. 22 ed.
P762
Universidad del Valle - Biblioteca Mario Carvajal
Universidad del Valle
Programa Editorial
Título: Los ángeles del diablo
Autor: César Polanía
ISBN: 978-628-7617-91-9
ISBN-Epub: 978-628-7617-92-6
ISBN-Pdf: 978-628-7617-93-3
DOI: 10.25100/peu.7617919
Colección: Institucional
Primera edición
© Universidad del Valle
© César Polanía
Diseño y diagramación: Hugo H. Ordóñez Nievas
Corrección de estilo: Anabel Correa Hernández
Fotografías: Cortesía de El País, América de Cali y VizzorImage
_______
El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad del Valle, ni genera responsabilidad frente a terceros. El autor es el responsable del respeto a los derechos de autor y del material contenido en la publicación, razón por la cual la universidad no puede asumir ninguna responsabilidad en caso de omisiones o errores.
Prohibida la reproducción total o parcial en cualquier forma, o por cualquier medio, sin autorización escrita de la Universidad del Valle.
Cali, Colombia, noviembre de 2023
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
A mi padre, que también es un ángel.
Agradecimientos
Expreso mi agradecimiento especial a las instituciones y personas que hicieron posible la publicación de este libro, en particular a la Universidad del Valle, en cabeza del rector Édgar Varela, de quien recibí su total apoyo y confianza.
También debo agradecerle a John Wilmer Escobar, director del Programa Editorial de la Universidad, por su apuesta con esta obra.
Agradezco, asimismo, al periódico El País por su colaboración con el archivo fotográfico para ilustrar el libro, al igual que al América de Cali.
Gracias, además, para cada uno de los personajes con los que hablé porque sin sus testimonios no tendría valor periodístico esta obra.
Y no puedo dejar de lado a mi esposa y mi hijo, así como el resto de la familia, por su paciencia y apoyo en cada uno de los desafíos que asumo en este bello oficio del periodismo.
Gracias,
César Polanía.
PRÓLOGO
Y sigue botando fuego…
La historia del América de Cali podría sonar para los oídos ajenos como el libreto de una serie de ficción. Es tan extensa y particular la leyenda de los Diablos Rojos, que un escritor sería capaz de publicar un libro con solamente uno, y nada más, de los acontecimientos que han edificado su gloria, como el pentacampeonato de liga entre 1982 y 1986, pero también su tragedia.
¿A cuántos clubes de fútbol un hincha propio les sentencia la desgracia eterna, como lo hizo Garabato? ¿En qué equipo los dineros difíciles han sido su aliado para la búsqueda del éxito y, simultáneamente, la firma de su condena? ¿Cuántos clubes han jugado tres finales de la Copa Libertadores seguidas y las han perdido todas, la última de ellas cuando ya el árbitro se llevaba el pito a la boca para terminar el juego? ¿Cuáles equipos han sufrido los castigos de la justicia norteamericana por cuenta de la Lista Clinton, al tiempo que se hunden en el infierno del descenso? ¿Y cuáles clubes han sido capaces de volver a sacar la cabeza, a pesar de todo, y ponerse de nuevo en el primer renglón de los grandes?
Los ángeles del Diablo es la metáfora de la que se vale el periodista y escritor César Polanía, para revelar los detalles, con voz propia de los protagonistas, de aquel primer paso del América hacia la gloria, en 1979, hasta un hundimiento que le pudo costar su desaparición definitiva, y la manera como supo sobreponerse de todos los golpes que ha sufrido hasta hoy, año 2013, cuando ha recuperado su grandeza.
En cuatro grandes capítulos, que César ha denominado El cielo, El pecado, El infierno y La resurrección, este libro narra cómo puso fin el equipo a una maldición que arrastró hasta el primer campeonato, que fue la piedra angular de un reinado en el fútbol colombiano en los años ochenta y parte de los noventa. Tiempo, además, en el que América puso a sonar su nombre en el continente suramericano, gracias a su protagonismo constante en la Copa Libertadores.
Con testimonios inéditos de directivos, técnicos y jugadores, el libro relata cómo cayó el América a la Segunda División del Fútbol Colombiano, y lo que tuvo que hacer, que trascendió más allá de vencer a sus rivales en la cancha, para salir de la B, donde estuvo sufriendo cinco largos años que parecieron eternos. Pero recuperar la categoría no era el único reto para un equipo grande como el América, que estaba obligado a levantar nuevamente el trofeo de la liga colombiana si quería disipar dudas en torno al regreso de uno de los clubes más grandes y populares de Suramérica a la A.
El último capítulo de la obra (La resurrección) evidencia con mayor acento quiénes fueron algunos de los ángeles que tuvo el Diablo en la época más crítica de su agitada historia para ponerlo nuevamente en el cielo.
Acudiendo a la rigurosidad de los datos en su investigación, y con una fuerza narrativa que nos acerca más a los hechos y los personajes a los que entrevistó, César cuenta cuál fue el sacrificio que hizo Oreste Sangiovanni para evitar que el América fuera liquidado. También, la manera como un comerciante vino de las montañas de Caldas con traje de «mesías» y terminó siendo el máximo propietario del club, en el que se ha ganado —algo natural en el mundo del fútbol— el amor y el odio de los aficionados. Asimismo, quién fue el discípulo de Gabriel Ochoa Uribe que, muchos años después, estuvo detrás del ascenso y realizó un «mandamiento divino». O por qué fue Hernán Torres el ungido para rescatar al Diablo de las llamas; quién era el pastor con guayos que fortalecía espiritualmente al grupo; cuál fue esa «tecla» que cayó del cielo en el momento preciso; cuán bendito fue el gol de un tal Olmes García; cómo diseñó en corto tiempo un técnico costarricense con sangre brasileña el regreso a la gloria y cuál fue esa pesada «cruz» que tuvo que cargar un argentino llamado Juan.
Los testimonios aquí consignados, en diálogos muy íntimos de la historia roja, revelan que el Diablo, por muy Diablo que sea, siempre ha tenido esos ángeles —unos con alas más grandes que otros— que le han permitido seguir botando fuego en las canchas de Colombia y Suramérica.
Óscar Rentería Jiménez
Periodista con amplia trayectoria en prensa, radio y televisión
CONTENIDO
EL CIELO
Cuando América tocó la gloria
EL PECADO
Un juego de culpas
EL INFIERNO
Una sentencia de sufrimiento eterno
LA RESURRECCIÓN
Un ejército de apóstoles
El sacrificio de Oreste
Un verdulero con traje de «mesías»
El mandamiento de un discípulo
Hernán Torres, el ungido
Un pastor con guayos
Una tecla caía del cielo
Bendito gol
De regreso a la gloria
La cruz de Juan
ANEXO
Feliz viaje, mi Pelé
Notas al pie
EL CIELOCuando América tocó la gloria
Gabriel Ochoa Uribe dirigió al América entre 1979 y 1991, doce años en los que consiguió siete títulos de la liga colombiana.
Freddy Rincón, uno de los jugadores más emblemáticos de los Diablos Rojos.
Adrián Ramos fue campeón con América en 2008, se fue al fútbol de Europa y regresó a los rojos para conquistar nuevamente el título de la liga en 2020.
El chileno Gastón Moraga fue el preparador físico de ese América exitoso de los 80. En la imagen, con Víctor Lugo y Jorge Porras.
ntes de arder en las profundidades del infierno, el Diablo fue feliz en el cielo. Había tocado la gloria por primera vez el miércoles 19 de diciembre de 1979, 31 años después de haber nacido profesionalmente para el fútbol. Un zapatazo de Alfonso Cañón —un jugador en el que contrastaban su baja estatura y su gigantesco talento— y otro de Víctor Lugo —un puntero izquierdo de una endiablada gambeta al que fácilmente le cometían faltas dentro del área rival— llevaron el grito de gol y la felicidad plena a los 45 mil hinchas del América apostados en las gradas del estadio Pascual Guerrero aquella noche, y de otros tantos miles que colmaron las calles de una Cali bullosa, que adelantaba de esta manera su tradicional feria. Algún extraño habría podido contar luego que ese diciembre de 1979, la Sucursal del Cielo pareció un carnaval del diablo.
Aquel 19, la canción que inmortalizó el cantante dominicano Alberto Beltrán, primero con la orquesta Los Diablos del Caribe, y luego con La Sonora Matancera, fue adoptada como el himno propio de los americanos, y sonó en todas la casas, bares y discotecas donde palpitaban los sentimientos rojos, como lo había hecho décadas atrás del ansiado campeonato, logrado con el triunfo 2-0 sobre Unión Magdalena, que le permitió grabar al América la primera de tantas estrellas que aparecieron luego en el firmamento escarlata. Y desde entonces, en la boca, inclusive de los que ignoraban —y de los que aún lo hacen— quién fue Alberto Beltrán o acaso La Sonora Matancera, ha sido frecuente oír el tarareo de la estrofa más sonora de la canción:
«Aquel 19 será el recuerdo que en mí vivirá, ese día, qué feliz, tan feliz…»
El título de 1979 puso fin a una leyenda que ha sido tan popular en Colombia como la pelota misma, la maldición de Garabato, y que evidenció, desde un principio, que el Diablo siempre tenía que sufrir, como si su destino no pudiera ser otro que las llamas del infierno, el mismo donde habita Lucifer, uno de los ángeles favoritos de Dios, que fue expulsado del cielo luego de rebelarse contra su poder, y se convirtiera en Satanás. Eso dicen las sagradas escrituras, y es que el fútbol también es una religión. Una religión no tan antigua como la devoción a Dios, pero igual de pasional.
La maldición de Garabato se asomó durante muchos años como el camino a la perdición para los Diablos y conjurarla implicó mucho más que dejarla al designio de la suerte. América —bautizado así por el comentario que soltó un jugador uruguayo al opinar que ese era un nombre bonito para un club de fútbol— había nacido el 13 de febrero de 1927, cuando once jugadores aficionados enfrentaron un equipo conformado por los Hermanos Maristas en un potrero de las afueras de Cali, en un partido que debió terminar empatado 3-3 después de ir arriba 2-0 a favor de los americanos, pues un triunfo habría hecho que se perdieran la cerveza y la comida ofrecida por la congregación religiosa que, de paso, era la anfitriona.
El debut en el fútbol amateur no vio al América vestido propiamente de rojo, sino con una camiseta de rayas verticales celestes y blancas, que fue replicada en 1958 y, más recientemente, en el 2022. Pero los diablos son rojos, y así debían ser reconocidos sus jugadores. Y sucedió por cuenta de un lío interno entre los integrantes del equipo. Quien proveía los uniformes se marchó del plantel y los demás jugadores se vieron obligados a improvisar una indumentaria con camiseta roja y pantaloneta blanca. Un día, cuenta la historia, alguien los vio jugar y en una nota periodística de una publicación local habría comentado que «los negritos del América parecían unos diablos rojos». Pero también está escrito que ese remoquete, el de Diablos Rojos, apareció por primera vez en 1931, luego de un partido de baloncesto que vieron los jugadores entre un quinteto con dicho nombre y el equipo Unión Colombia. A partir de 1936, el uniforme fue siempre rojo, desde las medias hasta la camiseta.
La precisión de esos datos la entregó para los anaqueles de la historia Benjamín Urrea, un odontólogo palmireño nacido en 1912 y que se proclamó cofundador del América. Sus amigos le decían Flaco o Varilla, pero el apodo que convirtió a aquel hombre en leyenda fue Garabato. Era alto y delgado, y jugaba para el equipo. Pero su fama como jugador no trascendió tanto como la que desperdigó con su maldición.
En 1948 nació la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, y América fue el primero que se asoció al órgano rector como club profesional, luego de haber transitado un camino promisorio en el balompié aficionado, que le dejó un título departamental y un reconocimiento no menor en el país, gracias a las giras y los partidos que realizó en Bogotá y la costa Atlántica.
Por razones que solo él supo, Garabato se opuso siempre a la profesionalización del equipo, y su voz contradictora la atenuó una vez se enteró de que el presidente del club, Humberto Salcedo Fernández, había inscrito al equipo en la Dimayor. Ahí apareció la maldición y hay tres versiones que tratan de reconstruir los hechos. Una de ellas cuenta que Benjamín, enfurecido, encaró a los directivos y les gritó: «Vuélvanlo profesional, hagan con el equipo lo que quieran, pero, por mi Dios, América nunca será campeón». Y se fue para siempre.
Otra versión señala que Garabato fue a cobrarles $200 de la época a los directivos, por cuenta de unos uniformes, y como se negaron a pagarle, el hombre los maldijo; «pero a ellos, no al club», contaron alguna vez familiares del odontólogo, quizás como una manera de limpiar su culpa por la fatídica suerte del América.
Y una tercera versión, tal vez la de mayor validez, la contó el propio Garabato: «Cuando me sacaron a patadas, luego de haber servido tanto al equipo, me fui a una cantina que llamaban El Hoyo, ubicada en la carrera 3ª con calle 17, y en medio de mujeres de vida alegre, me puse a tomar trago y procedí a coger una botella de aguardiente, la apreté y la llevé en las manos hasta la parte final de la espalda y uno a uno maldije a los jugadores y directivos del América. La maldición cayó sobre el equipo, porque nunca pudo ser campeón…».
Esa versión fue publicada por el diario El Colombiano, de Medellín, el 23 de diciembre de 1979, cuatro días después del primer campeonato de liga. Claro, el testimonio fue anterior a la gesta, pero si alguna vez había cobrado mayor validez que antes, era justamente esa, cuando América alcanzó su primera estrella y puso fin a una maldición que pudo ser conjurada en el fútbol colombiano, aunque sigue vigente en la Copa Libertadores después de cuatro finales con el amargo sabor de la derrota.
Lo más curioso de la historia es que fue el propio Garabato quien ayudó a desaparecer la desgracia. América, presidido por el inmigrante italiano Pepino Sangiovanni, dirigido por el técnico Gabriel Ochoa Uribe y con los argentinos Carlos Alfredo Gay, Aurelio José Pascuttini y Jorge Ramón Cáceres, además de los paraguayos Juan Manuel Battaglia y Gerardo González Aquino en la nómina titular, no podía correr el riesgo de desplegar todo su fútbol en la cancha en la final frente al Unión Magdalena, y que por fuera de ella actuaran las fuerzas oscuras de una maldición que había perdurado hasta entonces por 31 años.
Días antes de la final, los directivos buscaron a Garabato y, casi sin obligarlo, lo llevaron a la grama del Pascual Guerrero, realizaron una misa allí mismo y firmaron un documento en el que libraban al equipo definitivamente de cualquier maleficio. El 20 de diciembre de 1979, el capitán Pascuttini apareció en las tapas de todos los periódicos nacionales levantando el trofeo que acreditaba al América por primera vez campeón del fútbol colombiano. Garabato seguramente guardó varios recortes y los revisó cada vez que quiso recordar cómo se quitó de encima una culpa infernal que lo condenaba, en una gesta que le abría de nuevo la puerta del cielo al Diablo.
El 5 de enero del 2008, Benjamín Urrea murió a los 96 años en un ancianato de Cali. Garabato, por qué no, habrá tenido también su lugar en el reino de Dios. Y ese mismo año, América fue campeón por última vez antes de caer a la segunda división, en el 2011, tras la peor crisis financiera, administrativa y deportiva que haya vivido. La B, cómo no, fue su peor infierno.
Sentarse por primera vez en el trono del fútbol colombiano fue para el América el comienzo de una era en la que reinó por encima de sus grandes rivales como Atlético Nacional, Atlético Junior, Millonarios y Deportivo Cali, con figuras rutilantes en sus filas, muchas de ellas con reconocimiento internacional, como sucediera en la denominada época de El Dorado, cuando por estos lados jugaron para el equipo embajador Alfredo Di Stéfano, Adolfo Pedernera, Néstor Rossi y Julio Cozzi, elenco que llegó a ser considerado uno de los mejores del mundo, luego de ser denominado el Ballet Azul y derrotar al encopetado Real Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu. De tal magnitud fue la gesta, que Di Stéfano continuó alargando su talento y triunfos en el conjunto merengue, que convirtió al argentino en una de sus estrellas históricas.
De la mano de Gabriel Ochoa Uribe, el técnico más campeón del fútbol colombiano —cinco títulos como jugador y trece como entrenador— y seguramente el primer ángel que tuvo el Diablo, América escribió una historia celestial que incluyó un pentacampeonato (cinco ligas seguidas), hazaña que hasta el momento no ha igualado ningún otro club del país.
Después del título de 1979, los Diablos pecaron en los años 1980 y 1981, pero desde 1982 hasta 1986 dominaron en la liga local, y entre 1985 y 1987 jugaron en línea tres finales de la Copa Libertadores. Todo ello, bajo las órdenes de Ochoa, a quien los hinchas ubican en el primer renglón de los ídolos históricos del equipo y que en 1990 consiguiera una estrella más con la institución, antes de partir para siempre del fútbol profesional, en 1991.
El idilio de Ochoa con América no pasaba antes de 1979 ni por la cabeza del propio Gabriel. Sumido en la depresión por la muerte de su hijo menor —Luis Fernando, de 21 años, quien se acababa de graduar de arquitecto—, el médico, especializado en Brasil en traumatología y ortopedia, se había vuelto a poner la bata blanca y había regresado a su consultorio en Bogotá. El entorno de la pelota, mas no ella, había comenzado a fastidiarlo, y sentía que sus manos y conocimientos podían seguir sirviendo en la medicina deportiva, como lo había hecho en sus primeros años como jugador, cuando integraba las filas de Millonarios.
Pero hasta allá, a Bogotá, fue a buscarlo en 1978 el presidente americano Pepino Sangiovanni para convencerlo de que colgara de nuevo la bata blanca. Ochoa lo despachó inmediatamente, casi que le dio un portazo en la cara, pero Pepino, con la paciencia propia de alguien que espera en la sala del consultorio de un médico, aguardó hasta que Gabriel terminara su jornada y, ya entrada la noche, le insistió: «América lo necesita, médico».
Ochoa, experto en bordar estrellas en los escudos de los equipos, como lo había hecho ya con Millonarios e Independiente Santa Fe, aceptó finalmente la petición de Pepino. Le dijo que vendría a Cali solo por un año. Convenció a su esposa, Cecilia, y colgó de nuevo su bata blanca para coger otra vez la pelota. En enero de 1979 comenzó a escribir su historia con el América y ese único año que prometió estar en Cali se extendió hasta 1991, cuando dijo «no más» definitivamente. Pero nunca se fue de esta ciudad que lo adoptó como un hijo más por cuenta del fútbol. Aquí se quedó a vivir y aquí murió a los 90 años, el 8 de agosto de 2020.
Aparte de Carlos Alfredo Gay, Aurelio José Pascuttini, Jorge Ramón Cáceres, Gerardo González Aquino, Juan Manuel Battaglia, Alfonso Cañón y Víctor Lugo, con los que Ochoa logró su primera estrella con los Diablos, en las filas rojas dirigió a Ladislao Mazurkiewicz, Julio César Falcioni, Saturnino Arrúa, Roque Raúl Alfaro, César Cueto, Guillermo La Rosa, Willington Ortiz, Anthony de Ávila, Hernán Darío Herrera, Álex Escobar, Carlos Ischia, Julio César Uribe, Roberto Cabañas, Ricardo Gareca, Sergio Santín, Jorge da Silva, Freddy Rincón, Jorge Raúl Balbis y Wílmer Cabrera. La lista es más larga, pero estos nombres dan una idea de lo que tenía en sus manos el médico, quien le diera siete campeonatos de liga al América. Ningún entrenador ha ganado tantas veces con un club en Colombia.
La racha del pentacampeonato comenzó en 1982 con un baluarte en el arco a quien Ochoa siempre puso en lo más alto de sus preferencias. «Julio me deja dormir tranquilo», repetía el entrenador al referirse a Falcioni, a quien trajo del Vélez Sarsfield de Argentina cuando apenas era un chico de 23 años y lo había enfrentado por Copa Libertadores en 1980.
Con Falcioni, el médico, quien cada vez que pudo dijo que los equipos se construyen de atrás hacia adelante, fijó una relación que bien pudo parecerse a la de un padre y un hijo. Ambos fueron arqueros y Ochoa se convirtió en el entrenador propio de Julio, cuando esa figura, la de formador de cancerberos, no existía en Colombia. Cada que Falcioni se dislocó el hombro izquierdo —un mal que lo aquejaba frecuentemente hasta que debió operarse—, las manos benditas de Ochoa fueron las que lo atendieron, inclusive en pleno trámite de partidos. Al argentino era el único que el entrenador, dueño de una autoridad innegociable para hacer cumplir la disciplina, le perdonaba que fumara —casi dos cajetillas diarias de cigarrillos— y que lo hiciera hasta en las charlas técnicas en el camerino. Y cuando Julio guardó para siempre los guantes, se convirtió en técnico, recogiendo un legado que dejó su padre en el fútbol para honrarlo desde el banco. Y sí que lo ha hecho. Falcioni ha sabido lo que es alzar copas con Banfield, donde dirigió a James Rodríguez, y Boca Juniors, en Argentina.
Sentado a la mesa en un café del barrio Villa del Parque, en Buenos Aires, Julio recuerda a Ochoa con una nostalgia que se evidencia en sus ojos. Es 14 de junio de 2023. «El médico trabajaba todos los días por separado conmigo, me decía que aprovechara mi envergadura, porque fue con él que me di cuenta de que mis brazos extendidos eran más largos que mi estatura, y me enseñó a manejar las distancias y los momentos en las salidas y los achiques».
La complicidad de ambos estuvo en cada lugar y en todos los momentos. La tarde del 27 de octubre, un día antes de jugar el partido de vuelta de la final de la Libertadores de 1987 contra Peñarol en Montevideo, el cuerpo técnico y los jugadores del América se dirigían al reconocimiento del estadio Centenario. En una acción torpe por abrir una ventanilla del bus en que viajaban, Falcioni se dislocó el hombro izquierdo, una vez más, y allí estuvieron atentas esas manos benditas del médico para sanarlo en pleno pasillo del vehículo. De regreso al hotel, con el hombro inmovilizado y luego de haber tomado una buena dosis de analgésicos, Julio se encerró en su cuarto para no darle de qué hablar a la prensa. Al día siguiente jugó la final. Pero estaba «tocado». Muchos años después, Falcioni piensa que quizás no debió atajar.
Cinco años atrás de esa final de la Libertadores, el arquero argentino conquistaba su primer título con los Diablos, justamente cuando inició el pentacampeonato. Sucedió en Bogotá, frente a Millonarios (0-1), gracias a un zapatazo de Juan Caicedo desde fuera del área, tras pase de Osvaldo Damiano, y ante la impotencia de Alberto Pedro Vivalda, a pesar de su estirada. América bordaba así su segunda estrella, dos fechas antes de terminar el octagonal. Alcanzó 20 puntos y Humberto Sierra fue su máximo artillero con 22 anotaciones.
«Ese gol de aquel domingo 12 de diciembre fue un regalo de Dios, como siempre lo he dicho, porque viajamos a Bogotá con la ilusión de ganarle a Millonarios, que era un equipazo, y gracias al Creador se nos dio ese campeonato en El Campín», cuenta hoy el tumaqueño Caicedo, a quien Ochoa alineaba como primer volante, detrás de González Aquino.
Luego, el campeonato de 1983 llegó gracias a la bonificación que habían obtenido los rojos de 0,75 puntos en la fase previa de las finales. América igualó en puntos con Nacional y Junior (19 todos), pero esa ventaja lo llevó a su tercera estrella. Al equipo habían llegado Willington Ortiz, procedente del Deportivo Cali, y el argentino Roque Raúl Alfaro, quienes marcaron diferencia.
Willington estuvo a punto de no ser Diablo. El médico no lo quería, porque sentía que había sido traicionado por el habilidoso jugador tumaqueño —para muchos el mejor en la historia del fútbol colombiano—, cuando lo dirigía en Millonarios, por una decisión en la que Ochoa no se sintió respaldado por sus jugadores.
Aquello sucedió en 1977, cuando Ochoa exigió que los futbolistas se desplazaran por tierra en un bus que acaba de comprar Millonarios a las ciudades más cercanas, y no en avión; y, además, que el equipo concentrara en una sede nueva del conjunto embajador, en vez del hotel. Willington no lo respaldó y el médico no perdonó a quien era su hijo en el fútbol, su «obra maestra», como ambos decían.
El Viejo Willy se arrepintió años después, como lo cuenta en el libro Gabriel Ochoa Uribe, que escribí junto con Hugo Mario Cárdenas y Jorge Enrique Rojas, y que fue publicado en 2019 por Penguin Random House Grupo Editorial: «Sí, tuve que haber estado a su lado y no lo hice. Yo era un jugador muy joven y me quedé del lado del grupo, antes que del suyo; él, que era mi papá futbolísticamente. Yo después le presenté disculpas. Yo tenía que haber renunciado con él y creo que me arrepiento de no haberlo hecho».
Así que cuando Willington había construido ya una grandeza casi inigualable en Millonarios y Deportivo Cali, con el que humilló a Ubaldo Matildo Fillol y River Plate por Copa Libertadores en el mítico Monumental de Núñez en 1981, y los directivos del América lo quisieron tener, el médico Ochoa fue el primero que se opuso. Pero al final el jugador fue impuesto y el entrenador cedió a cambio de varias condiciones, entre ellas que fuera el primero en llegar y el último en irse.
Nueve años atrás, cuando Ochoa y Willington se conocieron en Millonarios, luego de que el cazatalentos Jaime Arroyave sacara al jugador de las playas de Tumaco, donde jugaba descalzo, para ponerlo a las órdenes del médico, el entrenador ya había podido corregirle su sobrepeso, le había enseñado a sentarse a la mesa y coger los cubiertos, lo había obligado terminar el bachillerato en la jornada nocturna y le había retenido parte de su salario para que tuviera casa propia. Pero contra la impuntualidad del Viejo Willy, muchas veces consecuencia de la tentación de la noche, nunca había podido. En la nueva oportunidad que le dio el médico, esta vez en el América, Willington le cumplió. Y fue el cañonero del equipo con 22 goles.
En 1984 llegó el tricampeonato para los Diablos, que volvían a coronarse frente a su público, como sucedió en 1979 con la primera estrella. Luis Eduardo Reyes, a quien con lógica apodaban el hombre de hierro, marcó el gol del título en el Pascual Guerrero contra Nacional, al recibir un pase de Hugo el Pitillo Valencia. Dos defensas a la ofensiva en la puerta contraria. Ese 1-0 fue suficiente.
El cuarto campeonato consecutivo, quinto en el escudo americano (1985), tuvo en Juan Manuel Battaglia al gran protagonista, al marcar el gol (1-0) con que Ochoa y sus jugadores vencieron al Junior en el Pascual e hicieron valer su bonificación de 0,50. Deportivo Cali, que exhibía el mejor fútbol de la liga con Carlos el Pibe Valderrama y Bernardo Redín como yunta conductora, había hecho los mismos 20 puntos, pero tuvo que resignarse con el subtítulo.
En 1986, sin duda uno de los títulos más recordados por los hinchas americanos, llegó el pentacampeonato, un récord inédito y aún vigente en el fútbol colombiano. Aquella noche del 17 de diciembre, Roberto Cabañas, histórico del fútbol paraguayo a quien la muerte se llevó temprano, marcó un gol de antología. En una sola jugada se deshizo de cuatro rivales, ingresó al área y superó a otro jugador, antes de eludir al arquero, su compatriota Roberto el Gato Fernández, y, en una posición incómoda, casi cayéndose, embocó la pelota. El Pascual estalló. Y volvió a estallar con el empate del Cali, porque en esa época el fútbol no era manchado por barras bravas, y rojos y verdes podían confundirse como amigos en las tribunas. Gumercindo Riascos marcó la igualdad con un zapatazo desde fuera del área, inatajable para Falcioni. Pero Ricardo el Tigre Gareca, que solía no fallar en el arco del Cali cada que lo enfrentaba, anotó el segundo para los Diablos. Fue un cabezazo tras aprovechar un rebote en el vertical izquierdo en un cobro de tiro libre de Willington. Y el tercero, el puntillazo, fue obra de Carlos Ischia, que le robó un balón al Pibe —esa ya era una proeza— en campo americano y transitó hasta el área verdiblanca, donde eludió a Luis Murillo y engañó al Gato Fernández en su achique para anotar el 3-1.
A la par con los títulos colombianos, América hiló tres finales de la Copa Libertadores, entre 1985 y 1987. Un capítulo que bien se podría denominar La copa rota en la historia de los Diablos. Porque esa fue la gran obsesión del médico Ochoa. Para eso vinieron Battaglia, González Aquino, Falcioni, Willington, Cabañas, Gareca, Uribe, Santín, Da Silva… pero la Copa nunca llegó. Tampoco sucedió años después, en 1996, cuando América disputó su cuarta final, aquella vez de la mano del técnico Diego Édison Umaña.
Los que más cerca tuvieron el codiciado trofeo, ganado apenas tres veces para el fútbol colombiano con Nacional (dos) y Once Caldas (una), fueron Ochoa y sus jugadores. No es usual jugar tres finales de la Libertadores seguidas. Tampoco debe ser usual perderlas. Pero a esa constelación del fútbol suramericano le tocó sufrir semejante decepción.
«Dios no quiso que fuera para mí», dijo Ochoa el 31 de octubre de 1987, cuando en un tercer juego en Chile, contra Peñarol, América perdió la final en los últimos segundos, con un gol de Diego Aguirre que todavía duele en el corazón de los Diablos. La escena la cuenta Cecilia Perea, esposa del médico y quien aprendió a ver fútbol a su lado: «Gabriel estaba abatido cuando entró a la habitación del hotel, pero simplemente soltó esas palabras, la Copa no era para él».
Con el reglamento de hoy, América habría conquistado en 1987 la Libertadores, porque derrotó a Peñarol 2-0 en Cali, con goles de Battaglia y Cabañas, y cayó en Montevideo 2-1, luego de ponerse arriba con gol de Roberto. En aquella época, el reglamento de la Conmebol obligaba a jugar un tercer partido en cancha neutral, sin importar el marcador global, como lo hicieron América y Peñarol en Santiago de Chile. Al año siguiente cambió el reglamento y el gol diferencia tuvo valor, mientras los Diablos aún mascullaban el dolor por la derrota.
En un diálogo con Gareca, alguna vez le pregunté por qué, con un trabajo tan minucioso, planificado y de alto nivel futbolístico como el del médico y sus discípulos, ese América no pudo ser campeón de la Libertadores. El Tigre respondió: «Esa es una gran particularidad del fútbol, que no tiene explicaciones. América ganó todo en el plano local y le faltó coronarse internacionalmente, pero marcó un camino. Digan lo que digan, hubo un antes y un después del América que comandó Gabriel Ochoa Uribe, porque fue un equipo altamente competitivo año tras año y se ganó el reconocimiento mundial. El América de Ochoa marcó un camino y fue un impulso para que los demás equipos colombianos entendieran que sí se podía brillar internacionalmente».
Por las circunstancias en que sucedió, y por lo que estaba en juego, ese ha sido el golpe de mayor crudeza en la historia del equipo.
Willington recuerda con los ojos encharcados aquella noche de brujas, aquella fiesta de Halloween en que el Diablo













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















