
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Ficción
- Sprache: Spanisch
Los devoradores de libros viven entre nosotros: una comunidad secreta para quienes los libros son alimento. Al nutrirse de sus páginas, también consumen la información que éstos contienen. Y lo que se devora, no se puede olvidar. En los páramos de Yorkshire, la joven Devon se crio con una dieta estricta a base de cuentos de hadas y advertencias oscuras sobre lo que les sucede a los que desobedecen a la Familia Fairweather, uno de los linajes más antiguos de los Devoradores de Libros. Al pasar a la edad adulta, debe enfrentarse a la vida de opulencia, matrimonios concertados y maternidad forzada para la que ha sido preparada. Pero cuando descubre que su hijo es un Devorador de Mentes, una excepcional variante de los de su clase que debe alimentarse de mentes humanas en lugar de libros, para evitar que su familia lo convierta en un monstruo, Devon se convertirá en un monstruo aún más implacable para protegerlo. Y aniquilará a cualquiera que se interponga en su camino. « Devoré este libro». V. E. Schwab, autora de La vida invisible de Addie Larue « Crudo e imaginativo, este gótico y descarnado anticuento de hadas conoce la verdad: el amor convierte en villano a cualquiera». Olivie Blake, autora de Los seis de Atlas « Esta novela es el debut de una nueva maestra de la fantasía moderna. No se la pierdan». James Rollins, autor superventas de The New York Times « Una exploración deliciosamente extraña de la maternidad, la homosexualidad y la huida de las normas patriarcales». Buzzfeed
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A mi madre,que toda su vida ha sido una fuerzade la naturaleza, y a mi queridoamigo John O’Toole,que es una especie de Jarrow
DEVON DE DÍA
TIEMPO PRESENTE
Apenas empezamos a navegar por una región extraña. Esperemos encontrar extrañas aventuras, extraños peligros.
Arthur Machen, El terror
Últimamente Devon sólo compraba tres cosas en las tiendas: libros, alcohol y crema para piel sensible. Los libros para devorarlos, el alcohol para mantenerse cuerda. La crema era para Cai, su hijo, que en ocasiones sufría de eczema, sobre todo en invierno.
En esa tienda no había libros, sólo hileras de escandalosas revistas. No le gustaban, y de todas formas en su casa tenía suficientes libros para comer. Pasó los ojos por las revistas (pornografía, herramientas, casa y jardín) hasta las hileras de abajo, con publicaciones infantiles de colores rosa y amarillo brillante.
Devon recorrió las portadas con las uñas mal cortadas. Pensó en comprarle una revista a Cai, porque en aquel momento parecían gustarle esa clase de lecturas, pero decidió que mejor no. Después de esa noche, sus gustos posiblemente cambiarían.
Caminó hacia el final del pasillo, con el linóleo arrugándose bajo sus botas de tacón alto, y puso la canasta en la caja. Cuatro botellas de vodka y un frasco de crema para la piel.
El cajero miró la canasta y luego a ella.
—¿Tiene identificación?
—¿Perdón?
—Que si tiene identificación —repitió lentamente, como si le hablara a alguien que no oyera bien.
Se le quedó viendo.
—Tengo veintinueve años, por el amor de Dios —Además lucía como alguien con esos años encima.
Él se encogió de hombros, cruzó los brazos, esperó. Era bastante joven, a lo mucho dieciocho o diecinueve; la tienda era el negocio familiar y seguramente sólo trataba de cumplir con las reglas.
Se entendía, pero Devon no podía ayudarlo. No llevaba consigo identificación: ni acta de nacimiento, ni pasaporte ni licencia de conducir. Nada. Oficialmente no existía.
—Olvídalo —Devon empujó la canasta y las botellas tintinearon—; conseguiré algo de beber en otra parte.
Salió a toda prisa, irritada. Hordas de adolescentes compraban alcohol en infinidad de tiendas todo el tiempo. En esos rumbos era algo cotidiano. Que alguien decidiera pedirle la identificación a ella, a todas luces una adulta, era ridículo.
Ya había cruzado la calle mal iluminada cuando se dio cuenta de que no había comprado la crema. Olvidarla no era para tanto, pero le fallaba a Cas con tanta frecuencia y de tantas maneras distintas que hasta ese pequeño error bastaba para que se le retorcieran las entrañas.
Pensó en regresar, pero vio la hora. Ya eran casi las ocho de la noche; se arriesgaba a que se le hiciera tarde.
Pero además el eczema no era nada en comparación con su hambre; era mucho más importante darle de comer. La ciudad de Newcastle era bastante bonita, si bien un poco ruidosa para el gusto de Devon. En esa época del año el sol se ponía a las cuatro de la tarde y el cielo ya estaba completamente oscuro, con los faroles encendidos. La falta de luz ambiental le sentaba bien. Revisó compulsivamente el teléfono, con su breve lista de contactos. Ningún mensaje de texto, ninguna llamada.
Pasó por delante de una hilera de terrazas en mal estado. Los transeúntes subían y bajaban por la acera. Había un grupo de gente apiñada afuera de una de las casas, bebiendo y fumando. La música se filtraba por las ventanas sin cortinas. Devon giró a la izquierda en la calle principal para evitar las multitudes.
Había mucho que recordar cuando salía y se relacionaba con humanos. Fingir frío, por ejemplo. Al pensarlo se ciñó el abrigo, como si le molestara el fresco. Hacer ruido al caminar también. Arrastraba los pies pesadamente, moliendo la grava y el polvo bajo los talones. Las grandes botas le ayudaban a dar esos pasos lentos y pesados; la hacían parecer una niña de tres años con las botas de lluvia de una adulta.
Su vista en la oscuridad también era problemática. Tener que acordarse de entrecerrar los ojos abriéndose paso por la acera llena de basura cuando podía verla con toda claridad; tener que fingir un miedo que nunca sentía, pero que debería dominarla. Las mujeres humanas solas caminaban de noche con precaución.
En pocas palabras, Devon siempre tenía que actuar como presa, no como la depredadora en la que se había convertido.
Apuró el paso; ya quería llegar a casa. El departamento que rentaba (sólo aceptaban efectivo, total discreción) ocupaba un espacio mísero arriba de una vulcanizadora. De día era ruidoso, apestaba a aceite y todo el tiempo había clientes conversando. Las noches eran más tranquilas, aunque no menos malolientes.
Bajó por el callejón y subió por las escaleras hasta la entrada trasera. No había una puerta que diera a la calle, pero eso no era inconveniente: así podía entrar y salir por los oscuros callejones, sin miradas curiosas. También sus visitas, cuando las había, podían entrar y salir sin que nadie las viera. La privacidad era fundamental.
Devon sacó un juego de llaves que llevaba colgándole del cuello con un cordón. El cordón estaba enredado con una brújula de latón en una cadena de acero. Lo sacudió para liberarlo, introdujo la llave y batalló un poco con la cerradura antes de entrar.
Como ni ella ni su hijo necesitaban luz para ver, el departamento siempre estaba oscuro. Ahorraban electricidad y le recordaba un poco los tiempos en que tuvieron un hogar acogedor: aquella fría tranquilidad entre tinieblas de Casa Fairweather, con sus pasillos teñidos de sombra y sus bibliotecas en penumbra.
Esa noche, sin embargo, esperaba compañía humana y encendió todas las luces.
Los focos, de mala calidad, parpadeaban casi anémicos. El departamento tenía una claustrofóbica sala, una cocineta con una mesa plegable, a la izquierda un baño y a la derecha un dormitorio con llave, donde su hijo pasaba casi todo el día. Dejó la bolsa junto a la puerta, colgó el abrigo en un gancho y se dirigió a su cuarto.
—¿Cai? ¿Estás despierto?
Primero silencio; luego, un leve movimiento al otro lado de la puerta.
—No tenían crema, lo siento —dijo—. Mañana te la consigo, ¿está bien?
El movimiento se detuvo.
Siempre sentía la tentación de entrar y ofrecer algún tipo de consuelo. Cuando se cumplieran las tres semanas, el hambre habría hecho estragos; y cuando su delgado cuerpo empezara a producir toxinas, el sufrimiento se tornaría en insoportable agonía. La locura ya le roía la mente, cuya única cura era la siguiente comida, pero ni siquiera la comida disipaba el ansia; ésa siempre estaría ahí. Y él estaría acurrucado en un rincón, indiferente a todo, o bien la atacaría como perro rabioso.
Imposible saber cuál de las reacciones le tocaría, así que, con dedos temblorosos, en lugar de entrar se aseguró de que los cerrojos estuvieran echados. Uno en la parte superior y uno en la parte inferior, que ella misma instaló, y una cerradura común y corriente para la que se necesitaba una llave. El cuarto no tenía ventana debido a su incómoda situación junto a la tienda vecina, así que no hacía falta protección adicional. Para variar.
Alguien tocó la puerta del departamento. Ella dio un respingo, se sentía mortificada y vio la hora. Las ocho y diez; justo a tiempo. Menos mal que no había regresado por la crema.
Devon dejó pasar a su invitado. Tenía nombre, pero ella no quería pensar en él; prefería concentrarse en sus funciones, su profesión: el pastor de la localidad. Eso es lo que necesitaba ser, nada más y nada menos.
El vicario esperaba ansioso en la puerta. Vestía un abrigo negro y color mostaza que pudo haber estado a la moda cuarenta años antes. Tenía ojos amables, porte tranquilo y una paciencia impresionante con sus feligreses pendencieros. No era de los que acarician a los niños ni había detectado severos problemas personales, después de dos semanas de estar al acecho. Todo mundo tenía sus pequeños vicios y sus problemitas, siempre, pero eso se daba por sentado, y a las insignificancias bien podía hacerles frente. Eran humanos, ¿qué se podía esperar?
—Gracias por venir —Devon se encorvó un poco más. Debía mostrarse inquieta, ser renuente y sobre todo vulnerable. Con esa actuación siempre caían—. Pensé que no lo haría.
—No es problema —comenzó, sonriente—. Como te dije el domingo, vengo con todo gusto.
Devon guardó silencio. Con expresión tímida jugueteaba con la brújula que llevaba al cuello. Había tenido esa conversación o alguna variante muchísimas veces; había probado con toda clase de parlamentos y había descubierto que lo mejor era dejar que ellos tomaran la iniciativa. Probablemente debió ponerse algo más femenino para parecer menos amenazante, pero despreciaba los vestidos.
—¿Puedo pasar? —aventuró él, y ella, fingiendo vergüenza por su descortesía, se hizo a un lado.
El pastor clavó la mirada en el ruinoso interior. No era para menos. Ella se disculpó torpemente por el estado del departamento, como de costumbre, mientras él respondía que no se preocupara, según lo habitual.
Terminado el ritual, ella dijo:
—Mi hijo está fatal. Hablé con él hace rato y no respondía. Temo que usted no tendrá mucha suerte.
El pastor asintió; tenía la boca fruncida por la preocupación.
Si quieres que lo intente, veré si puedo hablar con él.
Devon apretó los dientes para contener una risita desdeñosa. Como si esa clase de problemas pudieran resolverse hablando. No era culpa del pastor, era ella quien había dicho que Cai estaba deprimido. De todas formas la histeria se apoderó de ella.
El pastor seguía aguardando su respuesta. Ella aparentó un firme asentimiento, deseando que él interpretara sus emociones como el conflicto interno que se esperaría de ella en esas circunstancias, y lo condujo a la puerta cerrada.
—¿Encierras a tu hijo en este cuarto? Sonaba sorprendido, y, mientras quitaba los cerrojos, ella sentía el peso de su desaprobación. Seguramente pensaba que tenía que ver con el estado mental de Cai.
Si supiera.
—Es complicado —Devon giró la llave y se detuvo, consciente de su corazón acelerado—. Tengo que preguntarle algo.
—Dime —replicó el pastor con cautela, con los sentidos alerta a un peligro que sus ojos no podían percibir.
No importaba. Él ya estaba perdido en el momento en que entró.
Ella lo miró a los ojos.
—¿Es usted buena gente? —era la pregunta que la consumía cada vez, con cada víctima—. ¿Es amable?
Él frunció el ceño, pensando bien en cómo responder. Trataba de entender qué clase de palabras tranquilizadoras buscaba ella. Claro que sus posibilidades de adivinar eran inexistentes. De cualquier modo, su vacilación la tranquilizó. Los malos enseguida mentían con toda tranquilidad, o peor, hacían a un lado su preocupación, tomándosela a la ligera. Sólo quienes tenían conciencia se detenían a pensar en su pregunta.
—Nadie es buena gente todo el tiempo —sentenció al fin el pastor. Le puso una mano en el hombro, con tanta delicadeza y amabilidad que ella estuvo a punto de vomitar—. Lo único que podemos hacer es vivir con la luz que se nos da.
—Algunos no tenemos ninguna luz —dijo Devon—. ¿Entonces cómo se espera que vivamos?
Él parpadeó. Iba a decir algo cuando Devon lo agarró de la muñeca, abrió la puerta de golpe y lo empujó hacia dentro. El pastor no era débil pero Devon era mucho más fuerte de lo que parecía y tenía a su favor el factor sorpresa. Sobresaltado y jadeante, el hombre dio un tropezón y se encontró envuelto en la oscuridad de la habitación de Cai. Devon azotó la puerta y la mantuvo cerrada con firmeza.
—Lo siento mucho —pareció disculparse a través del ojo de la cerradura—, sólo hago lo mejor que puedo.
El pastor no respondió. Ya estaba sacudiéndose y dando de gritos.
No tenía ningún caso pedir perdón. De nada les sirven a las víctimas tus más sentidas disculpas cuando estás haciéndoles daño; lo que quieren es que pares. Pero Devon no podía complacerlas; en esos días no tenía otra cosa más que disculpas. Disculpas y alcohol.
El ruido de la lucha amortiguada del pastor se disipó en menos de un minuto. Ella no sabía qué era peor, si los lamentos o el silencio. Quizás eran igual de malos. Tras unos momentáneos titubeos, soltó la perilla de la puerta. ¿Para qué echarle llave? Cai ya no sería peligroso; mejor asegurarse de que pudiera salir de su habitación si lo deseaba.
El departamento agobiaba, las paredes enmohecidas la dejaban totalmente abatida. Después de tantos días de hambre voraz, su hijo tendría que dormir y hacer la digestión. Mientras tanto, ella necesitaba un trago, pero el vodka se había acabado.
No, espera: todavía quedaba media botella de whisky que dejó la última persona a la que había llevado a su casa. A Devon no le gustaba el whisky, pero en ese momento estar sobria le gustaba todavía menos. Al cabo de un par de minutos, rebuscando entre los estantes, dio con el alcohol errante.
Botella en mano, Devon se encerró en el minúsculo y lúgubre baño y bebió hasta perder el conocimiento.
UNA PRINCESA DE LINAJE MÁGICO
veintidós años antes
Era una princesa de linaje mágico. Los dioses habían enviado sus sombras al bautismo.
Lord Dunsany,
La hija del rey del País de los Elfos
Devon tenía ocho años cuando conoció a su primer humano, aunque en ese momento no se dio cuenta de lo que era. O mejor dicho, no sabía lo que ella era.
Cuando era pequeña sólo existían las Seis Familias, dispersas en diferentes regiones de Gran Bretaña. La familia de Devon era la de los Fairweather, cuya propiedad de Yorkshire del Norte se hallaba entre colinas bajas y páramos salvajes. El tío Aike era el patriarca de la casa porque era el más sabio, aunque no el más viejo. A sus órdenes había una sucesión de otros tíos y tías que oscilaban entre los que acababan de alcanzar la edad adulta hasta los discretamente antiguos.
Y a las órdenes de ellos estaban los siete hijos Fairweather, todos varones con excepción de Devon. Había muy pocas mujeres alrededor, pues las niñas eran muy poco comunes entre las Familias. Así como había más tíos que tías, los hermanos la superaban a ella en número. En esa época no existía ninguna novia. La madre de Devon era un rostro ya olvidado, pues hacía tiempo que había pasado a otro contrato matrimonial.
—Eres la única princesa de nuestro pequeño castillo —le decía el tío Aike guiñándole un ojo. Alto y canoso, le gustaba plegar su larguirucho cuerpo en cómodas sillas y beber grandes cantidades de té de tinta. “Te toca ser la princesa Devon. Como en los cuentos de hadas, ¿eh?”. Luego hacía un pequeño ademán con las manos, esbozando una sonrisa.
Y Devon se reía. Se ponía una corona de margaritas trenzadas y corría por el patio con su vestido de encaje hecho jirones gritando “¡Soy una princesa!”. A veces trataba de jugar con las tías, porque si ella era una princesa, ellas tenían que ser reinas. Pero las mujeres mayores siempre se alejaban con miradas ansiosas y casi nunca salían de sus habitaciones. Devon al final decidió que eran aburridas y no insistió más.
La casa era un edificio de tres pisos y diez habitaciones. Podría haber sido bastante común y corriente para ese tipo de casa señorial si no fuera por la rocambolesca colección de parapetos, extensiones, techos de tejas y florituras góticas. (“Eso se lo debemos a tu tío abuelo Bolton —dijo una vez el tío Aike—. Ah, la arquitectura era su preciado pasatiempo”.)
Por debajo de la planta principal había más niveles, por los que se extendían pasillos encantadoramente retorcidos. Devon conocía todos los rincones, desde los oscuros vestíbulos subterráneos hasta las soleadas salas de música de los pisos superiores.
Y las bibliotecas. Como las demás familias, los Fairweather tenían bibliotecas con un sabor propio: libros antiguos cosidos en cuero meticulosamente añejado —mientras más oscuro, mejor—, con cubiertas repujadas. Cuando los abrían, las páginas con bordes marrones se iban escamando y desprendían suaves y secas bocanadas que olían un poco a lluvia de marzo. Con una sola mordida, los colmillos librescos de Devon se hundían en aquellas cubiertas y en los correosos cordeles de la encuadernación; su lengua cobraba vida con el sabor ácido del papel lleno de tinta.
—Biblicor —le gustaba decir al tío Aike, dejando que la palabra le rodara en la boca—. Es una palabra que significa el olor de los libros muy antiguos. Aquí nos encanta el biblicor. También otras cosas viejas.
—Todo lo que hay en la casa es viejo —decía Devon con una risita. Como los cuadros del comedor de abajo, que aparentaban cuatrocientos años de antigüedad—. ¡Creo que tú eres muy viejo!
El tío Aike siempre se reía y nunca se sentía ofendido.
—Quizá soy viejo, princesa, pero tú, con esa boquita, nunca llegarás a mi edad.
Esa boquita. Mucha gente comentaba la boca de Devon. Ella a veces se la examinaba en el espejo. Nunca le encontró nada de especial.
La tierra donde vivían se extendía inmensa a los ojos de una niña. Colinas rocosas rodeaban los páramos, llenos de hondonadas y turberas. En verano, cuando los páramos se teñían de púrpura con el brezo en flor, Devon perseguía conejos y urogallos. Dos veces encontró nutrias, cuyos colmillitos se parecían a sus colmillos librescos en crecimiento. En invierno, el pasto se secaba y se llenaba de escarcha crujiente. Hacía muñecos de nieve con sus hermanos y corrían juntos, siempre descalzos, por las lomas y los bosques de los valles.
Un buen día, una mañana de enero, Devon, a los ocho años, salió sola en busca de escribanos nivales y zorras rojas. Había oído a los zorros en la noche y esperaba alcanzar a ver alguno correteando entre la nieve, como una llama ardiendo sobre el papel.
Había avanzado a duras penas trescientos metros, hacia el bosquecillo detrás de la casona, cuando un ruido desconocido llamó su atención. Alguien estaba caminando entre los árboles y la nieve con pasos fuertes y torpes. Nadie en Casa Fairweather tenía una manera tan pesada de caminar, y Devon, intrigada, fue a investigar.
Un hombre al que no reconocía caminaba trabajosamente, jadeando entre la nieve fresca. Era un adulto de edad indeterminada, de cabello oscuro, barba tupida y piel morena clara. Un bigote negro rizado le enmarcaba la nariz. Llevaba botas pesadas, pantalones largos, unas curiosas cosas tejidas en las manos y extrañas prendas abombadas abotonadas hasta la barbilla. En la cabeza usaba otra prenda tejida.
Tardó unos momentos en reconocer que eso que vestía eran unos guantes, un abrigo y un sombrero. Sabía de ellas por los cuentos pero nunca se las había visto puestas a una persona real. Su aspecto era muy distinto al de los adultos de la finca, que eran un poco más pálidos y casi siempre llevaban viejos trajes polvorientos. Se preguntó si no sería un caballero de las Seis Familias, pero los caballeros solían viajar en parejas, montados en motocicletas, con un dragón a la zaga. Éste no tenía pareja ni dragón, y definitivamente tampoco una motocicleta.
Llegó por detrás de él y le tocó el hombro.
—Hola —le dijo, y le dio risa ver cómo el hombre casi se cae de la impresión. ¿Cómo es que no la había visto? Seguramente todas esas telas le bloqueaban los sentidos.
—¡Santo…! —se contuvo y tomó aire. La escarcha le espolvoreaba las patillas oscuras; el dobladillo de sus pantalones se había empapado en la nieve derretida.
—¿De dónde vienes, pequeña?
Devon estaba fascinada. Hacía por lo menos dos años que no conseguía acercársele a nadie a hurtadillas.
—¿Eres uno de mis primos?
Ella lo rodeó dando brinquitos.
—Nunca te había visto. ¿Por qué no viniste en coche? Creía que todos los primos venían en coche.
—¿Primo? No, no creo que seamos primos.
Por alguna razón, él seguía viéndole los pies descalzos y las rodillas, su vestido de lino sin mangas.
—¿No tienes frío, nena?
Ella se detuvo en el acto, desconcertada.
—¿A qué te refieres?
Ella sabía lo que era el frío por todos los libros que había comido. El frío era lo que provocaba que hubiera nieve en lugar de lluvia, como en el cuento de La reina de las nieves.
Ahora estaba nevando. Los copos ligeros le caían en los brazos y rellenaban sus huellas. Y no se sentía igual que el calor: era templado y agradable, en vez de punzante. Pero el frío era una parte del mundo y sus estaciones, una sensación separada de la reacción. No era algo que tuviera que evitarse.
—Eres una niña fuerte dijo, con las cejas levantadas—. Para responder tu pregunta, no soy un primo. Soy un invitado, o eso creo.
Eso sí lo entendió Devon.
—Entonces eres muy grosero —le dijo ella con las manos en las caderas—. Si eres un invitado, se supone que debes decirme quién eres y de dónde vienes.
Ella sabía que en el mundo había personas que no eran primos suyos: los humanos, que comían carne de animales y plantas sucias que arrancaban de la tierra. Pero invitado o no, familiar o no, todo el mundo tenía que mostrar un poco de lo que el tío Aike llamaba cortesía elemental.
—Ah, no me digas —respondió esbozando una sonrisa—. Muy bien, me disculpo. Soy Amarinder Patel pero me puedes decir Mani. Soy periodista y vivo en Londres. ¿Conoces Londres?
Devon asintió. Todo el mundo conocía Londres. Allí vivían los Gladstone, muy al sur. Eran los más numerosos, ricos y poderosos de la Familia. Una vez conoció a unos primos que los visitaban.
—¿Y tú quién eres? —ahora Mani le mostró una sonrisa franca y genuina.
—Soy Devon Fairweather, de las Seis Familias —le informó—. Toda esta tierra pertenece a los Fairweather.
—¿Las seis familias? —repitió él.
Devon dejó a un lado la cortesía.
—¿Qué es un periorista? —si él no iba a hablar como se debía, pues ella tampoco.
—Periodista —la corrigió él, pronunciando lentamente—. Hago periodismo de investigación. Eso significa que ando a la caza de historias extrañas en las que indagar. A veces, las cosas que descubro salen en la tele. ¿No es emocionante?
—¿Qué es la tele?
Hubo otra pausa, esta vez más corta. Mani estaba aprendiendo a disimular su sorpresa.
—Devon… Tienes un nombre interesante, por cierto. Vine a buscar a tu familia. Hay rumores sobre un clan remoto que vive en los páramos. Mi idea es escribir una historia…
—¿Una historia? ¿Una nueva? —eso capturó el interés de Devon de inmediato—. ¿Todos los periodistas escriben historias?
—Bueno…
—¿Vas a escribir una para mí sola? —empezó a brotar de ella una pregunta tras otra, como en una ráfaga de emoción—. ¿Puedo comérmela cuando termines? Nunca me han escrito una especialmente para que yo la devore.
La sonrisa se desdibujó del rostro de él, como nieve derritiéndose en un tejado.
—¿Comértela?
—¿Así se hacen las historias? Siempre me lo he preguntado, pero el tío Aike dijo que me lo contará cuando sea más grande. ¿Cómo se escribe una historia? Yo no sé escribir historias. ¿Será un libro cuando termines? ¿Todas las historias se convierten en libros?
—¿No sabes escribir? —preguntó él, desconcertado.
—¿Qué? ¡Claro que no! —se le quedó viendo con los ojos como platos—. ¿Cómo podemos escribir? —si los devoradores de libros pudieran escribir, no necesitarían los libros de los demás. Eso le habían dicho los tíos.
Mani suspiró lentamente,
—Entiendo —se levantó el cuello del abrigo—. ¿Tienes papá o mamá? —ante la confusión de Devon, agregó torciendo los labios—: Alguien que te cuide. Un adulto.
—Ah, ¿como el tío Aike? —respondió Devon, intentando disimular su decepción. Todas las visitas eran para el tío Aike—. Supongo que puedo llevarte con él —sabía que el extraño no desearía ver a las tías, porque a ellas nunca nadie quería visitarlas.
—Claro —dijo Mani con cierto pesimismo—, llévame con tu tío Aike.
Devon saltó entre la nieve acumulada; para que se le pasara la decepción buscó modos de consolarse. ¿Y qué si el visitante quería ver al tío Aike? Ella había visto primero al visitante. Eso encendería los celos de Ramsey. También el de sus otros hermanos, pero ellos no le caían tan bien; casi todos eran mucho mayores que ella y muy aburridos; no jugaban tanto con una pequeña. De todas formas se lo restregaría a Ramsey en la cara durante toda la semana. Quizá hasta dos.
El bosque se fue haciendo menos denso, llegaron a las colinas rocosas de bordes suavizados por la escarcha y la casa apareció frente a su mirada, dando la ilusión de un libro infantil desplegable: los antiguos parapetos se recortaban incómodos contra la luz del anochecer invernal. Algunos de los hermanos de Devon estaban jugando a la pelota en los jardines crecidos del frente. Ninguno le prestó atención, excepto Ramsey, que la miraba lleno de asombro. Devon disfrutaba su sorpresa, muy pagada de sí misma.
—No hay energía eléctrica, cultivos, ni ropa adecuada para ninguno de los niños. La casa está en mal estado y los terrenos tienen aspecto descuidado. Sin embargo, en el camino de entrada tienen unos coches modernos —susurraba Mani en un aparatito negro con una luz roja intermitente—. No puedo evitar preguntarme qué comen. Insular y aislado por todas partes. ¿Será esta gente el origen de esas viejas leyendas locales? —se dio cuenta de que Devon lo estaba mirando fijamente y la desarmó con su sonrisa.
—¡Sígueme! —le dijo Devon conduciéndolo, extrañamente reacia, por debajo del arco que daba paso al vestíbulo.
La alfombra, que antaño habría sido exuberante, se extendía desgarrada y plana sobre un suelo de piedra toscamente labrada. Unos cristalinos dispositivos de iluminación colgaban oscuros e inmaculados, sin velas ni focos. Si alguna vez habían estado encendidos fue antes de que Devon naciera. Pasaron por habitaciones con sofás bajos o mesas de madera pulida; también los candelabros y las lámparas estaban sin usar. Las paredes estaban totalmente cubiertas de libreros, interminables libreros. El olor a biblicor lo impregnaba todo.
Al final del pasillo dio vuelta a la izquierda y entró en la sala, seguida por Mani. Varios de sus tíos estaban reunidos alrededor de una mesa de roble especialmente grande, jugando una partida de bridge y bebiendo té de tinta. En el momento en que entraron Devon y su visitante, cesó toda conversación. Todas las cabezas se giraron hacia ellos.
—¡Tío! —exclamó Devon—, ¡encontré a un invitado!
—Ya veo —el tío Aike dejó su abanico de naipes—. ¿Quién es usted, señor?
—Amarinder Patel, periodista independiente —dijo Mani extendiendo la mano—. Estaba buscando…
—Esto es propiedad privada —el tío Aike se levantó lentamente. Cuando no se encorvaba, medía más de un metro ochenta—. No tiene permiso de estar aquí. Los periodistas, en especial, no son bienvenidos.
Devon miraba perpleja. Nunca había visto a su tío favorito mostrarse tan poco gracioso. Tan falto de cortesía elemental.
Mani bajó la mano.
—Lo siento; habría llamado antes, pero ni siquiera estaba seguro de que usted y su familia vivieran aquí. No encontré su número de teléfono en el registro de la propiedad ni su nombre en la lista electoral.
—Por supuesto —el tío Aike se inclinó hacia delante, hundiendo los nudillos en la mesa—. ¿Y no se le ocurrió, señor Patel, que tal vez no queremos que la gente nos busque? Mucho menos un periodista. Los ciudadanos tenemos derecho a la privacidad.
El aire pareció espesarse; las preguntas de Devon se sofocaron. Estaba pasando algo que ella no entendía, aunque nadie parecía estar enojado con ella.
Mani se ajustó los anteojos.
—Muy bien. No hace falta que me acompañen a la puerta.
Pero en eso el tío Aike señaló un asiento vacío y dijo:
—Nada de eso; lo hecho, hecho está, y usted ya está aquí. Siéntese por favor —se le movió un músculo de la mejilla—. A esto vino, ¿no es así? ¿A ver a mi familia? Pues bien, venga a hablar con nosotros, platiquemos como la gente.
Mani jugueteó con su aparatito negro, dándole vueltas entre las manos. Desde el punto de vista de este hombre plenamente humano, había entrado en una sala oscura y lúgubre forrada de tomos desvencijados y poblada de figuras imponentes de rostro pálido y ropa anticuada. No era una situación apta para cardiacos.
Pero al cabo de un momento, su profesionalismo y su racionalidad se impusieron. Mani se acercó y se sentó, para quedar apretujado en medio del tío Bury y el tío Romford.
—Dev, mi amor —dijo el tío Aike, sin dejar de ver al periodista—, ve a jugar, ¿sí? Aquí estaremos un rato, platicando con el señor Patel.
—Pero… —Devon miró alicaída hacia la mesa donde su invitado estaba sentado muy rígido. Siempre tenía que marcharse cuando los mayores hablaban, qué injusto.
El tío Aike miró a Devon y suavizó un poco los hombros y el semblante.
—Te propongo algo, princesita. Sube a mi habitación y busca una de las ediciones especiales de los cuentos de hadas. Pero de las repisas de hasta abajo, ¿eh? Nada de esos libros subidos de tono.
—Sí, sí —aceptó Devon llena de emoción y salió corriendo de ahí. Aunque no devoraba más que cuentos de hadas, algunos eran mejores que otros, y los especiales del estudio de su tío sabían delicioso, con sus crujientes encuadernaciones doradas, los listones para marcar las páginas, sus brillantes ilustraciones con tintas multicolor. Eran una explosión de color y chispas, palabras que se quedaban largo rato en el paladar.
Lo último que oyó antes de subir las escaleras a toda prisa fue a su tío diciendo:
—Romford, ¿cierras la puerta, por favor?
Para cuando llegó a la parte de arriba, ya se le había olvidado todo. El estudio del tío Aike ocupaba un cuarto más bien pequeño en el ala este, y allá se dirigió.
Entró sigilosa y silenciosamente. Esas paredes albergaban cuadros renacentistas y una ecléctica selección de instrumentos, entre ellos un laúd chino. Devon nunca había oído que su tío los tocara. Eran regalos de devoradores de libros de otros países, de cuando viajar al extranjero era un poco más sencillo. Ahora suponía demasiado papeleo.
Un escritorio y unas cuantas sillas formaban una acogedora zona de estar; el resto del espacio lo ocupaba casi por completo una cama king size. Las ventanas hacía tiempo que habían sido tapadas con tablas desde el interior para colocar más repisas. La más cercana albergaba múltiples ejemplares de diversas leyendas artúricas. Ésos por lo general se los daban a sus hermanos. Estaban llenos de historias que las niñas no necesitaban conocer.
Debajo de ésa había una hilera de cuentos de hadas. “La bella y la bestia”, “La Cenicienta”, “La bella durmiente”, “Blancanieves” y varios más. Todos ellos, historias de niñas que buscaban y encontraban el amor, o bien que huían de sus casas y encontraban la muerte. Casi podía oírlo decir: La lección está en el relato, mi amor. Ése era el estante que su tío le había especificado.
Devon tenía pensado algo distinto.
Sacó el taburete de madera que su tío guardaba bajo la cama y lo arrastró hasta allí. Si se paraba de puntitas, alcanzaba la repisa más alta. Ésa era mucho más emocionante.
Desde su posición no podía ver qué libros había allí, pero no importaba. Todos esos libros estaban prohibidos, y por lo tanto eran deseables. Hasta la niña más obediente se cansaba de comer lo mismo todos los días. No iba a perder la oportunidad de probar algo distinto.
Tomó con los dedos el borde de un lomo encuadernado en papel y, al jalarlo para sacarlo, estuvo a punto de perder el equilibrio. Su tío se enojaría si se enterara, y la castigaría dándole de comer aburridos diccionarios la semana entera, pero la emoción de lo prohibido hacía pensar que valía la pena el riesgo.
Se sentó en el taburete y miró su premio con atención. Jane Eyre era el nombre estampado en la tapa con una letra que no tenía nada de especial. En la cubierta de cuero rojo había una ilustración en relieve de una joven rodeada de flores. La fecha de impresión indicaba que la autora había muerto hacía mucho tiempo. La recorrió un escalofrío. Nunca dejaba de sorprenderle que las palabras pudieran seguir ahí, reimprimirse y empezar de nuevo mucho tiempo después de que su autor hubiera muerto. Devon lo abrió al azar.
Había degustado por primera vez la venganza: al principio me había parecido un buen vino, cálido y reconfortante; y sin embargo el sabor de boca que dejaba a su paso, metálico y corrosivo, me hizo pensar en un veneno.
¡Qué exquisitamente excitante! Aquello no era propio ni de niñas ni de princesas. La idea de que la venganza pudiera tener el mismo sabor que un libro apasionante la dejaba intrigadísima. Esa novela, fuera lo que fuera, sería con toda seguridad mucho más interesante que el típico cuento de hadas.
Abrió la boca, desenvainó los colmillos y se detuvo. Se apoderó de ella el extraño impulso de no devorar el libro, sino simplemente guardárselo. Era posible leerlo, aunque estuviera un poquito mal.
Leer era vergonzoso.
Consumimos conocimiento escrito, habían dicho incontables veces sus tías y sus tíos. Consumimos, almacenamos y coleccionamos todas las formas de carne de papel, que es para lo que nos creó el Recolector y para lo que nos puso esta vestidura humana. Pero no leemos ni sabemos escribir.
Eso estaba bien, salvo que todo el mundo sabía que el Recolector no iba a volver. Los devoradores de libros vivirían y morirían sin pasar nunca su información a las bóvedas de datos incognoscibles del Recolector. Devon no veía a qué propósito podía servir eso.
Además, ya bastante malo era tomar un libro de la repisa superior. No haría daño hacer algo apenas un poco peor.
Un pecado engendra otro; en un instante, la decisión estaba tomada. Devon se metió el libro en la blusa para llevarlo a su habitación, en el ala oeste. Se abrió paso a través de la buhardilla hasta el otro lado de la casa señorial; luego bajó y entró en su cuarto sin que la vieran. Para cuando hubo leído un capítulo y escondido el ejemplar robado de Jane Eyre bajo el colchón había transcurrido casi una hora.
Salió de nuevo al pasillo, se alisó el vestido y procuró que el delito no se le reflejara en el semblante. La casa estaba muy tranquila, incluso para ser una tarde invernal. Las tías seguramente estaban recluidas en sus habitaciones, de las que rara vez salían. Los únicos sonidos eran los gritos y chillidos estridentes de sus hermanos, arremolinados afuera, pero hasta esos ruidos sonaban apagados, y más contenidos que cuando trajo a Mani.
Se levantó de golpe. ¡El periodista! ¿Cómo pudo olvidar a su invitado? Devon bajó los escalones de dos en dos y echó una carrera hacia la sala.
Su invitado ya se había ido. De hecho no había nadie en la sala, salvo el tío Aike, sentado junto a la chimenea con los pies en un taburete. Cuando entró Devon, levantó la mirada y le hizo un gesto para que se acercara.
—Pasa, mi amor. Siéntate.
Se acurrucó en la silla que estaba junto a su tío.
—¿Dónde está el periodista?
El señor Patel está descansando en una habitación del sótano —el tío Aike tenía las manos más suaves: nunca se enganchaban ni le jalaban cuando peinaba con los dedos su enredada cabellera.
—Mañana temprano vendrán los caballeros para llevárselo.
—¿Llevárselo? —Devon sólo había visto a los caballeros una vez. Eran serios y daban miedo. No eran, de ninguna manera, agradables o divertidos como su tío—. ¿Adónde?
—A Casa Ravenscar —dijo él, tras un instante de vacilación—. Está cerca de la costa, a muchos kilómetros de aquí. Su patriarca tiene un uso para los humanos.
—Oh —exclamó Devon, triste de que otra casa le robara a su invitado—. Yo quería que se quedara.
—Lo siento, princesa. Lo sé, pero me temo que el señor Patel no era un hombre agradable. Quería contarles historias de nosotros a otras personas.
—¿Pero qué las historias no son algo bueno?
—No, no todas son algo bueno, no —el tío Aike le dio un beso en la sien—. En esta casa tienes libros buenos para comer porque sólo de ésos te damos: las historias apropiadas para una princesita. Pero algunas historias son malas, y tu pobre señor Patel habría escrito historias muy malas.
Devon se quedó meditando sobre eso.
—¿Significa que era un escritor estropeado? —dijo al fin.
—De alguna manera —parecía divertido por lo que había dicho Devon—. Sí, podemos decir que está estropeado.
—Ya entiendo. ¿Entonces los Ravenscar van a arreglarlo, tío?
—Ya lo creo que sí, mi amor —dijo su tío, mirando la chimenea—, ya lo creo que sí.
DEVON DE NOCHE
TIEMPO PRESENTE
Pero ¿de dónde vienen los devoradores de libros? No hay pruebas que indiquen que se trata de una cepa mutante de la evolución en acción, y a la humanidad le tomó miles de años desarrollar la tecnología necesaria para la fabricación de papel.
Los mismos devoradores cuentan alocadas leyendas increíbles sobre “el Recolector”, un ser extraterrestre que los creó con apariencia humanoide, y que los puso en la Tierra con el fin de recabar conocimiento (devorar libros) y degustar experiencias humanas (consumir mentes).
Pero el Recolector, según esta extraña historia, nunca regresó. Por eso siguen aquí los devoradores, restos de un proyecto científico alienígena abandonado.
Amarinder Patel,
Carne y papel: Una historia secreta
Devon soñó con el infierno, como últimamente le ocurría a menudo.
Algunos humanos, en sus visiones nocturnas, tenían fantasías sexuales o pesadillas de ir desnudos a entrevistas de trabajo. El sueño de Devon no era ninguna de las dos cosas, aunque tenía elementos de ambas.
Siempre empezaba con el suelo abriéndose bajo sus pies y conduciendo a un amplio túnel surcado de lava que parecía. Como sacado de una historieta. Caía sin oponer resistencia ni sorprenderse y aterrizaba de rodillas en un pozo subterráneo digno del Infierno de Dante, un libro que una vez había intentado devorar pero que escupió porque sabía a azufre y bilis. Nunca tuvo paladar para los clásicos.
Una voz le habló desde las tinieblas y le dijo amablemente que sufriría por sus pecados. Ella rio aliviada pero terminó llorando. Un látigo chasqueó cómicamente y la azotó en los hombros. Entonces, Devon se despertó abruptamente con un dolor punzante en la columna vertebral. Estaba recostada en el suelo del baño, con la cabeza ladeada y el cuello con un dolor persistente. Cuando revisó su teléfono eran las 12:04 am.
Devon se estiró y vomitó grandes cantidades de whisky en el escusado. La comida humana era sumamente desagradable y pegajosa (había tenido la curiosidad de probarla un par de veces), pero el alcohol le sentaba un poco mejor. Sobre todo el vino. Ah, el vino, sorprendente y exquisito.
Expulsado el veneno, Devon gateó hasta el lavamanos y trabajosamente se puso de pie. Por el combado espejo del baño se asomaba un rostro demacrado y arrugado, con marcadas ojeras. Esa mezcla de rasgos y facciones, cortesía de su intrincada herencia. Las uñas mal cortadas, los labios partidos y una playera de Nirvana con más arrugas que costuras completaban el aspecto desaliñado de una gótica accidental después de una mala noche de juerga.
—Y pensar que antes era una princesa —su reflejo frunció el ceño, dubitativo. Las princesas de los libros que había leído eran bonitas y delicadas: pocas eran asesinas de uno ochenta de estatura con afición por el pelo rapado y las chamarras de cuero. Muy curioso.
Devon hizo un gesto obsceno frente al espejo y se empezó a lavar los dientes. Los dos conjuntos de dientes, pues también los colmillos librescos necesitaban limpieza. Cuando su aliento dejó de apestar a vómito fue en busca de su hijo.
Cai se había trasladado de su habitación al sofá y se había quedado dormido sobre los cojines hecho un ovillo. Tan pequeño y tan dolorosamente delgado. Devon no tuvo el valor de llevarlo de regreso a su cama. Podía despertarse, y además aborrecía estar encerrado en ese espacio reducido.
Era comprensible. El tipo de vida que llevaba sería una tortura para cualquier niño. Cuando ella tenía su edad, pasaba más tiempo afuera que adentro. Pero la infancia de Devon, a diferencia de la de Cai, no había estado dominada por un hambre que la llevara a sacarle a la gente la masa cerebral con la lengua.
Para que su hijo pudiera albergar alguna esperanza de llevar una vida funcional, necesitaba Redención. No religiosa sino química: una droga que fabricaba la Familia, creada específicamente para los devoradores de mentes. Si la tomaba con regularidad, le permitía alimentarse de papel, como ella.
El truco estaba en conseguir un poco.
Sonó su teléfono celular en la encimera de la cocina. Se acercó, lo levantó y desplegó la pantalla.
<CHRIS>
<Los encontré. Dije lo que me dijiste.>
<Hay que hablar. Pub crows nest, 8 pm mañana. Ai te veo?>
Devon se pasó entre los dedos las llaves de plástico barato.
Sólo una de las Familias, los Ravenscar, había producido Redención. Los patriarcas Ravenscar habían mantenido en total secreto los ingredientes y el proceso, lo que les daba mayor poder sobre las otras familias, y dinero.
Todo eso cambió cuando, un par de años atrás, los Ravenscar habían vivido un violento sisma. Algunos hijos del patriarca habían intentado separarse de la Familia, algo que Devon podía comprender a la perfección. Se produjo un baño de sangre que terminó con docenas de muertos, entre ellos el patriarca mismo. Mientras tanto, los hermanos Ravenscar sobrevivientes desaparecieron y se llevaron sus reservas de Redención.
Bien por ellos, pero por su hijo no tanto. Cai había crecido con Redención, como casi todos los niños devoradores de mentes. Tras el golpe de los Ravenscar, de la noche a la mañana dejó de haber acceso al fármaco. Todas las dosis restantes estaban en manos de los caballeros, que las guardaban para sus dragones adultos.
Cai sólo tenía tres opciones para el futuro: consumir humanos, morir de inanición o ser “sacrificado” por las Familias.
Devon no iba a dejar que su hijo muriera de inanición, y tampoco dejaría que nadie lo matara. Los Ravenscar seguían vivos, en algún lugar, y eso significaba que había alguna probabilidad de que ayudaran, si los convencía de que también les convenía de alguna manera.
Pero primero tenía que encontrarlos.
Por razones para ella incomprensibles, todo indicaba que los Ravenscar seguían fabricando Redención. No había ninguna razón para que lo hicieran, pues ellos no tenían devoradores de mentes que alimentar.
Fueran cuales fueran sus motivaciones, eso facilitaba la vida a Devon. El último año había recorrido el país, rastreando a los Ravenscar a través de sus proveedores de sustancias químicas.
Mientras tanto, para mantener a su hijo con vida, lo alimentaba con humanos.
Al cabo de varios meses de búsqueda, al fin había obtenido una respuesta. Un hombre, un traficante de drogas ilícitas, admitió que seguía vendiéndoles algunas cantidades de ciertos compuestos a los Ravenscar. También aseguraba que podía poner a Devon en contacto con ellos. Si todo eso era cierto, ése era el avance que ella estaba buscando.
Unos gemidos y un ruido de movimiento interrumpieron sus ensoñaciones: el pastor se agitaba mecánicamente en la habitación de Cai.
De mala gana, cerró el teléfono. Podía responder hasta volver, cuando Cai estuviera despierto. Él podía ayudarle a teclear.
El pastor estaba echado de lado en el suelo de la habitación de Cai. Un hilillo de sangre seca le salía del oído. Seguía vivo; respiraba, parpadeaba y su corazón aún latía. De repente gruñía. Le sorprendió que sobreviviera. Muchas de las víctimas de Cai morían de la impresión o por una hemorragia craneal interna. Que te licuaran y sorbieran los sesos no era muy agradable que digamos.
Pero, en todos los sentidos prácticos, bien podría estar muerto. Sus recuerdos, su personalidad y todo lo que alguna vez fue, ahora le pertenecía a su hijo. En todo caso, hasta la siguiente comida. Entonces mucho de eso sería desplazado con lo nuevo.
Devon rebuscó en sus desgastados bolsillos. Los pastores no suelen tener mucho dinero, y él no era la excepción. Sacó todos los documentos de identidad, pero por lo demás dejó la cartera intacta. No había casi nada que valiera la pena robar. No comparado con los veinte mil dólares que ella guardaba en una bolsa.
Al menos tenía una Biblia. Ésas le gustaban a Devon. Desenvainó sus colmillos librescos y mordió el lomo. Cuero desgastado, manos amorosas, sudor, vino de comunión. Las palabras le fluyeron por la lengua, los salmos se fundían con los mandamientos, los recién nacidos sagrados se mezclaban con guerras y profanaciones. La carne de papel, tan fina como la hostia, se arrugaba suavemente al masticar.
Los libros usados no eran tan crujientes como los nuevos, pero cada uno conservaba el peculiar sabor de sus propietarios, algo que Devon, como todo Fairweather, disfrutaba descubrir. En doce mordidas se lo terminó. Se limpió la tinta de la barbilla; era agradable sentir la barriga llena mientras en la cabeza le zumbaban versos arcaicos y antiguas profecías. Comer la tranquilizó, y la sensación de mareo provocada por el alcohol finalmente se aplacó.
Devon le quitó la ropa al pastor hasta dejarlo en calzones. Él estaba mojado; es lo que normalmente hacían. En el armario tenía ropa andrajosa y deslucida que había recogido de tiendas de caridad; sacó de ahí unos pantalones, una camisa, un abrigo maloliente, y lo vistió. Luego metió en su bolsa la botella de whisky vacía.
—¡Arriba! —Devon le deslizó un brazo por debajo de los hombros. Calculó que pesaba poco más de ochenta kilos, pero los devoradores de libros eran fuertes, así que lo sostuvo con facilidad y le ayudó a arrastrarse hacia la puerta. Entre los que sobrevivían, algunos podían caminar y otros no. Él podía. Mucho mejor para ella.
Vio la hora en su reloj: casi la una y media de la madrugada. Condujo su carga por las escaleras y luego hacia la salida al callejón. Era una noche sin luna, una oscuridad salpicada de faroles oxidados aquí y allá.
—Qué bueno que no estuvieras casado —le dijo en voz baja al pisar un charco de luz producido por un farol—. Me sabe muy mal elegir a los casados. No es justo para los hijos ni para las parejas.
El pastor no respondió. Ya no tenía palabras que dar; sus páginas estaban en blanco.
Devon bordeó las calles principales, ciñéndose a los callejones y a las zonas poco pobladas. Cruzar un parque sin iluminación le sirvió para evitar un barrio concurrido. En la oscuridad, si alguien los veía a lo lejos podía imaginar que eran dos amantes dando una caminata nocturna o dos amigos borrachos ayudándose a llegar a casa.
Deshacerse de las víctimas de Cai era uno de los mayores problemas. Entrañaba dificultades éticas, porque batallaba con el sentimiento de culpa, pero también molestias logísticas: el simple y crudo aspecto práctico de tener que esconder los cuerpos. Ni siquiera cuando sobrevivían podía mantenerlos con ella: quedaban incontinentes y sin poder siquiera comer por sí solos. Dejarlos en un hospital levantaría sospechas, pues una revisión médica podía revelar el extraño carácter de las heridas.
Por suerte para ella, la sociedad humana ya contaba con toda una subclase de personas invisibles para todos los efectos.
Siguieron avanzando y apareció ante ellos el albergue para personas sin hogar. El edificio, como la gente a la que daba servicio, había visto tiempos mejores. Alguien había reconvertido unos escaparates de tiendas, tirando las paredes y sustituyendo las ventanas de vidrio con rejillas de metal. Unos escalones de concreto conducían a una puerta con triple cerradura. Algunos albergues contaban con cámaras de seguridad, lo que dificultaba un poco la situación, pero Devon sabía por experiencia que éste no las tenía.
Puso al pastor en los escalones y él se dejó caer de lado. Devon lo acomodó un poco y le inclinó la cabeza para que quedara mejor situada. Era lo mínimo que podía hacer. Sacó la botella de whisky, ya vacía, de su bolsa y se la colocó en la parte interior del codo.
Echó un último vistazo alrededor. La calle estaba vacía, el cielo entintado; nadie por ahí. Se despidió discretamente de aquel hombre. Él la miró con ojos vacíos: un alma sin conciencia, perdida.
—Adiós —dijo Devon, y se alejó. No miró atrás; tenía el temor irracional de convertirse en estatua de sal. La Biblia que se había comido les daba a sus temores un tinte religioso.
Alguien encontraría al pastor por la mañana y lo llevaría adentro del refugio. Otro pobre diablo en las calles con una crisis nerviosa, una apoplejía o algo así. Les entrarían sospechas, pero a menos que alguien le hiciera una resonancia magnética, nadie sabría jamás qué le faltaba.
Las calles de los alrededores estaban en calma y vacías, como si la ciudad contuviera la respiración colectiva, y ella, instintivamente, acompasó sus pasos a la deriva a ese silencio. Una extraña e inquietante paz espesaba el aire.
Al ver un material reflectante brillar bajo los faroles, dejó de avanzar y se pegó a la puerta cerrada más cercana. La entrada era lo bastante profunda para ocultar su silueta; desde esa posición pudo observar bien las calles.
Dos cuadras más allá había un hombre solitario parado en medio de una intersección. Cubría su corpulencia un traje color crema de corte ochentero. No llevaba bufanda, abrigo ni guantes, a pesar de las temperaturas bajo cero. Tenía en la garganta un tatuaje que se le asomaba por el cuello desabotonado de la camisa.
Otro hombre, de pisada extrañamente silenciosa, salió a su encuentro. Vestía un traje de raya diplomática azul marino y el mismo tatuaje en la piel: una serpiente hambrienta comiéndose la cola.
Devon se llevó los brazos al pecho para estrecharse, aunque no tenía frío. Esos hombres eran dragones. No las bestias mitológicas, sino devoramentes adultos; se les decía así por los estilizados tatuajes que se enroscaban en su cuello.
Ese símbolo era tan antiguo como las familias mismas: un uróboro, el dragón que se come infinitamente a sí mismo. Los devoramentes se destruían con su propia hambre, pues el proceso de alimentarse los consumía a la vez que los nutría. Un uróboro era la representación perfecta de ese concepto desolador. Aunque se les diera Redención, lo que les permitía alimentarse de libros, el deseo de devorar mentes nunca se iba.
Un caballero debió haberles tatuado esas figuras, como hacían con todos sus cargos, cuando eran todavía niños. Alguna vez los caballeros habían sido poco más que hijos abandonados, cuya única tarea era imponer desganadamente la paz entre las Familias y escoltar a las novias de una casa a otra.
Desde la llegada de Redención fungían como guardianes de monstruos, manteniendo a raya el hambre de los dragones. O al menos así se suponía que era. En la práctica, tendían a hacer uso de sus dragones “domesticados” en su beneficio.
Se arriesgó a echar otra mirada. Los dos hombres estaban cara a cara, tan cerca que sus frentes casi se tocaban. Si hablaron, debió ser en voz muy baja, pues Devon no alcanzó a oír ninguna palabra, a pesar de que tenía muy buen oído. El semáforo pasó de verde a rojo y los dragones seguían ahí, de pie e inmóviles en la calle vacía.
Alguna vez había temido que el destino de Cai fuera llevar una vida de dragón, con tatuaje y todo. Ahora tenía problemas más importantes: por ejemplo, preocuparse de si su hijo se volvería loco antes de morir de hambre o si se moriría de hambre antes de volverse loco.
¿Cuánta Redención les quedaría a los caballeros en sus bodegas? Seguramente sus dragones se estaban volviendo inmanejables a pasos acelerados. Tenían la misma urgencia que ella por encontrar a los Ravenscar, pero, a diferencia de ella, buscaban la Redención como un medio para recuperar poder social. Lo único que Devon quería era salvar a Cai.
Le dolían las rodillas de estar en cuclillas en una posición tan incómoda, con mechones de pelo tapándole los ojos y obstruyéndole la visión porque no se atrevía a apartarlos. Concentrarse y dominarse. Estar presente en el momento. Si los dragones estaban deambulando por ahí, entonces los caballeros no estarían muy lejos. Eso significaba que tenía que salir de la ciudad.
Cerró los ojos y volvió a abrirlos, a tiempo para ver cómo un Volkswagen grande con los cristales polarizados pasaba con gran estruendo desde la dirección contraria. Tensa y quieta, observó al coche frenar en el cruce y abrir las puertas. No alcanzaba a verse el conductor. Los dos dragones se subieron. El Volkswagen hizo un giro indebido en U y se marchó en la misma dirección por donde había llegado.
Devon exhaló un largo suspiro y se ajustó la chamarra, como si fuera una armadura que pudiera protegerla del peligro. Salió de la entrada y se fue a su casa corriendo sin hacer ruido.
Cuando volvió, Cai estaba despierto, meciendo un Game Boy en el regazo.
—Ya volviste —le dijo, y Devon reprimió una mueca de dolor. Su hijo hablaba con la misma entonación del pastor, empleaba las mismas vocales alargadas. Esos pequeños cambios siempre la desconcertaban. Con todas las víctimas.
—¿Dijiste que había crema? Me pica.
—No, lo siento —se quitó los zapatos, sintiéndose culpable y avergonzada—. El muchacho de la caja me pidió ver una identificación para poder comprar el vodka y me fui, como una estúpida. Pronto te traeré un poco, lo prometo.
Se la pasaba haciéndole promesas. Algún día las cumpliría.
—Está bien —dijo, aún absorto en la interminable aventura de Mario. Por fuera, su hijo era como cualquier otro niño de cinco años: pequeño, un poco escuálido, de cabello oscuro. Había heredado sus ojos y sus facciones. La excepcionalmente larga lengua, enroscada en la boca, le provocaba un suave ceceo que a Devon le parecía encantador.
Eso sí, Devon nunca había conocido a un niño de cinco años que se portara con tanta seguridad ni tanta desenvoltura adulta. Era demasiado inteligente para su edad. Por supuesto, casi ningún niño de cinco años encontraba el sustento en las mentes de otros seres humanos. Eso era una gran diferencia.
La mayor parte de los días no estaba segura de cuánto quedaba de Cai y cuánto era la sombra de otra persona. Los recuerdos, los pensamientos y la moral de alguien más, inundando su mente y mezclándose con los suyos. Temía que tuviera recuerdos y temía que no tuviera una idea de sí. Cualquiera de las opciones conllevaba sufrimiento.
Devon se sentó junto a él y le preguntó:
—¿Cómo te sientes? —el sofá se hundió con su peso combinado y los resortes crujían mientras ella se acomodaba y se reclinaba.
—Mejor, creo.
—¿Crees? —repitió ella, apartándole el pelo de la frente. Había que volver a cortarlo.
Cai apretó con fuerza el Game Boy.
—Todavía tengo hambre.
—Oh.
—Lo siento —dijo él, sonrojándose.
—No te preocupes —Devon le rodeó los hombros y lo abrazó para no tener que verlo a la cara—. Tú no puedes evitarlo. Deja que yo me preocupe de estas cosas. Tú tranquilo —y añadió—: Todo va a estar bien, ¿de acuerdo? —era la frase que una tía le había dicho una vez, y repetirla le resultaba curiosamente reconfortante.
Cai asintió. Seguía débil. Sentía sus hombros delgados bajo sus dedos, los huesos de su columna vertebral presionándole el brazo. Es lo que pasa cuando un niño no come.
Su hambre crecía junto con él; era el tercer mes consecutivo que necesitaba más de una porción en un lapso de treinta días. En realidad le hacía falta comer mucho más que eso, pero Devon no soportaba tener que ir de caza todas las semanas. También la logística tenía sus complicaciones. Ella caminaba por la delgada línea entre destruir el menor número de vidas posible y obligar a su hijo a estar siempre hambriento. Tal y como estaban las cosas, la mayor parte del mes Cai se encontraba tan débil que no podía salir de su cuarto.
Devon no conocía detalles específicos de cómo funcionaban el hambre y la alimentación. Unos bocados de masa cerebral no podían tener tantas calorías, pero sin ellos llegaría la locura y mermaría la frágil psique de su hijo. A la larga, también su peso disminuiría y las toxinas le inundarían el cuerpo y harían que los órganos le empezaran a fallar. El diseño biológico del Recolector eso dictaba: siempre el impulso era la necesidad de consumir.
Cai se hizo a un lado. El abrazo ya había sido suficiente. Ella lo dejó ir.
—Al regresar vi dragones en la calle. Pronto tendremos que irnos.
Cai hizo un puchero frente a la consola, sin decir nada. Mario había muerto mientras estaban distraídos.
—Lo siento. Sé que aborreces viajar.
—¿Y ahora adónde? —preguntó con apatía.
—Ésa es la buena noticia de esta noche: voy a ver al contacto de los Ravenscar —le contó agitando el teléfono. Primero esa reunión con Chris, tomar los datos de contacto que ofreció y luego irse de ahí en autobús. Los tiempos estaban apretados, pero era factible—. Si sale bien y pueden venderme la cura, podríamos irnos a Irlanda muy pronto.
Por fin. Después de tanto tiempo.
Él se encogió de hombros con actitud huraña.
—¿Puedo comer antes de irnos? Tengo mucha hambre.
En su cavidad bucal, esa larga lengua se desenroscó y se volvió a enroscar.
—Si encuentro a alguien apto —dijo ella. Su reacción le apenaba. Cai había perdido las esperanzas en los últimos meses. No quería volverlo a decepcionar.
Haré lo que pueda. Pero no me va a dar tiempo de acechar a nadie como es debido.
—Me da lo mismo —respondió Cai. Se inclinó para encender la tele y repasó ociosamente los canales hasta que se decidió por un episodio de Enano Rojo.
Devon se quedó un rato sentada, viendo la tele a su pesar. Lister, Cat y Rimmer montaban a caballo, metidos en un escenario como del Viejo Oeste. Las risas del estudio estallaban en los momentos adecuados.
—Creía que era un programa de ciencia ficción —Devon no veía mucha tele, aunque alguna vez se había comido alguna revista de programación televisiva. Valía la pena absorber un mínimo de cultura pop si quería tener alguna posibilidad de encajar en la sociedad.
—Están atrapados en una simulación artificial —dijo Cai, con los ojos fijos en la pantalla—. Dentro de la cabeza de Kryten. Él es el robot.
Devon sonrió.
—No sabía que te gustara tanto.
—Sí, mucho —dijo con una entonación que era reflejo perfecto de la del pastor, con una pizca de auténtica emoción—. Cuando salió Enano Rojo no había nada parecido en la tele. Fue un programa pionero.
Su sonrisa se apagó. Estaba enojada consigo misma por haber caído en una trampa emocional tan evidente. La primera emisión de Enano Rojo había sido catorce años atrás, mucho antes de que su hijo naciera o fuera siquiera concebido. Pero en cuanto al pastor, a él sí le habría tocado vivirlo.
Un sentimiento amargo le crecía en el vientre. Una cosa a la vez, dijo para sus adentros. Concéntrate en lo que puedas controlar.
—Oye —dijo tocándole el hombro—, ¿puedes hacerme el favor de enviar un mensaje de texto?
Era muy frustrante no poder escribir, ni siquiera en un aparato electrónico.
—¿Otro? ¿Tengo que hacerlo?
—¿Quieres encontrar a los Ravenscar o no? —respondió ella, sardónica, y luego se arrepintió del tono cortante. Cai estaba cansado, hambriento y agotado, como ella. Con un tono más amable, añadió—: Sé que no recuerdas lo que era tomar Redención, pero todo será mejor cuando volvamos a conseguir ese fármaco.
—Es lo que siempre dices —dijo él, ofendido—. Ninguna de estas personas sabe nada, nunca.
—Éste es un traficante de sustancias químicas ilegales que hacía negocios con la familia Ravenscar —le recordó Devon. Ya se lo había explicado, pero a veces, cuando se alimentaba, los recuerdos se le confundían—. Hemos estado siguiéndole la pista desde Doncaster, ¿recuerdas? Dice que puede ponerme en contacto con los mellizos Ravenscar.
—Está bien, está bien —respondió, quitándole el teléfono. Siguiendo sus indicaciones, tecleó: Sí, veámonos. Llevaré efectivo, y pulsó “enviar”.
—Gracias —le dijo, rozándole la frente con los labios; él se apartó—. Voy a salir esta mañana para comprarte esa crema para la piel, y también nuestros boletos de autobús, por si acaso tenemos que salir más tarde.
—¿Y tu vigilia? —preguntó él—. Ya casi es Navidad.
Un hueco de dolor se le formó en el pecho a Devon.
—La haré si puedo, pero antes tengo mucho que hacer, como dormir un poco más. Esta semana estuve demasiado al acecho.
—Más bien estuviste demasiado al vodka —replicó él, pero con una sonrisa, y cuando ella lo golpeó con la almohada se agachó en actitud bromista—. Creo que antes que nada necesitas un baño, porque hueles a alcohol.
—Gracias, muchacho. Tú tampoco hueles muy rico que digamos.
Cai le mostró la lengua. Representaba un esfuerzo considerable, dado que era tubular y medía veinte centímetros.
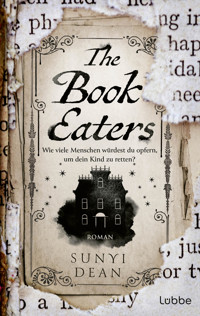














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













